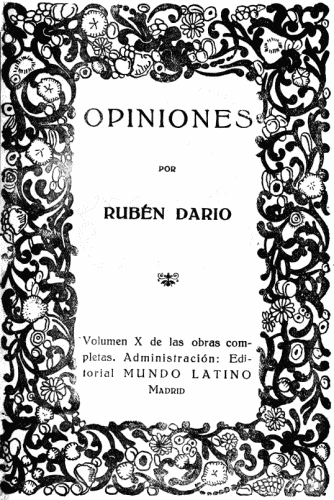
OPINIONES
| Al Índice |
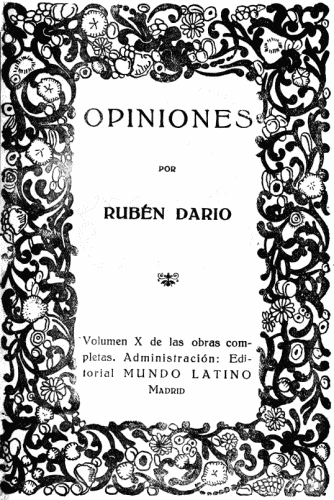

Al Dr. Fernando Sánchez
Dedica este libro,
su amigo
RUBÉN DARÍO
{6}
En este libro, como en todos los míos, no pretendo enseñar nada, pues me complazco en reconocerme el ser menos pedagógico de la tierra. Van aquí mis opiniones y mis sentires, sobre cosas vistas e ideas acariciadas. Todo expresado de la manera más noble que he podido, pues no me avengo con bajos pensamientos ni vulgares palabras. No busco el que nadie piense como yo, ni se manifieste como yo. ¡Libertad!, ¡libertad!, mis amigos. Y no os dejéis poner librea de ninguna clase.—R. D.

 NTONCES, Lucas, en una última mirada, abarcó la ciudad, el horizonte,
la tierra entera, donde la evolución comenzada por él se propagaba y se
acababa. La obra estaba hecha, la ciudad fundada. Y Lucas expiró, entró
en el torrente de universal amor, de la eterna vida.» Así concluye el
segundo evangelio, Trabajo. Ahora antes de terminar la tarea, pero ya
con un mundo hecho, Zola descansa para siempre, llevado, arrancado a su
labor por la más estúpida contingencia. Acabo de regresar de su
entierro. Un pueblo en silencio, pueblo de pensadores y de trabajadores,
le acompañaba. Fué ceremonia imponente de recogimiento y de severidad.
Iban los hombres de la idea y los hombres del taller. Se extendían, en
el vasto cuerpo de la negra procesión, los grupos de eglantinas rojas.
Un minero iba, pies desnudos entre gruesos{8} zuecos, con su uniforme de
trabajo. Un herrero, los brazos al aire, llevaba con dignidad su pesado
martillo. Un cultivador gigantesco hacía brillar al sol opaco, sobre su
hombro, una hoz. ¡Esa es la gloria! Iban sabios y poetas. Iban obreros
de blusa, y niños y niñas con sus padres. Se llevaba al camposanto de
Monmartre al potente bondadoso, al creador de tanta obra robusta y
fecunda, al poeta homérico de la sociedad futura, al servidor de la
verdad, al profeta de los proletarios, al gran carácter de un tiempo sin
caracteres, a quien toda la tierra saludó un momento como una
encarnación de la virtud humana, de la eterna conciencia, de la
indestructible justicia y de la divina libertad de pechos de oro.
NTONCES, Lucas, en una última mirada, abarcó la ciudad, el horizonte,
la tierra entera, donde la evolución comenzada por él se propagaba y se
acababa. La obra estaba hecha, la ciudad fundada. Y Lucas expiró, entró
en el torrente de universal amor, de la eterna vida.» Así concluye el
segundo evangelio, Trabajo. Ahora antes de terminar la tarea, pero ya
con un mundo hecho, Zola descansa para siempre, llevado, arrancado a su
labor por la más estúpida contingencia. Acabo de regresar de su
entierro. Un pueblo en silencio, pueblo de pensadores y de trabajadores,
le acompañaba. Fué ceremonia imponente de recogimiento y de severidad.
Iban los hombres de la idea y los hombres del taller. Se extendían, en
el vasto cuerpo de la negra procesión, los grupos de eglantinas rojas.
Un minero iba, pies desnudos entre gruesos{8} zuecos, con su uniforme de
trabajo. Un herrero, los brazos al aire, llevaba con dignidad su pesado
martillo. Un cultivador gigantesco hacía brillar al sol opaco, sobre su
hombro, una hoz. ¡Esa es la gloria! Iban sabios y poetas. Iban obreros
de blusa, y niños y niñas con sus padres. Se llevaba al camposanto de
Monmartre al potente bondadoso, al creador de tanta obra robusta y
fecunda, al poeta homérico de la sociedad futura, al servidor de la
verdad, al profeta de los proletarios, al gran carácter de un tiempo sin
caracteres, a quien toda la tierra saludó un momento como una
encarnación de la virtud humana, de la eterna conciencia, de la
indestructible justicia y de la divina libertad de pechos de oro.
Estas grandes conmociones tan solamente las causan los que salen de las aisladas torres, marfil, cristal o bronce, del arte puro. Hay, para lograr tamañas coronas, que ser fuente y pan para los demás, conformándose con el propio dolor, hermano de la gloria. Hay que convencerse de que no se ha venido con el mayor don de Dios a la tierra para tocar el violín, o el arpa, o las castañuelas, o la trompeta. Tocarlas, sí, para universal gozo y danza dionisíaca, en paz y fiesta común con todos. No la superhombría, no el neronismo, no la crueldad orgullosa: antes el bien que se hace con la luz y en la luz el abrazo fraterno. Mientras más alta es la catarata, más perlas tiene su agua pura, y su voz dice la armonía de la naturaleza y el iris la corona. Saltimbanquis de palabras o juglares de ideas, sin la bondad{9} que salva, muy pintorescos y bonitos, son de la familia de los pájaros; cuando mueren, por el plumaje se les diseca; si no, van al muladar con los perros muertos. Desventurado el que, teniendo el vino de la bondad y de la fraternidad humana, no exprimió jamás su corazón en su copa cuando vió pasar el rebaño de hermanos con sed, bajo los látigos de arriba. Zola fué eso: el viñador copioso y generoso. No como Hugo, desde la olímpica sede en que, como papa literario, con su tiara llena de gemas líricas, vestido de orgullo, repartía sus dones; no como Tolstoï, tan vecino de la clínica como del santoral; no como Ibsen, ceñudo, obscuro y doloroso. Zola, que fué tan atacado, porque, se decía, buscaba los afectos más viles de la vida, complaciéndose en la pornografía y en la obscenidad, ha sido un enorme y puro poeta del amor, un músico órfico y augusto de las multitudes, un cantor de la hermosura natural y de la fecunda obra engendradora, un visionario de la humanidad que viene, de la dicha de las naciones futuras, de la dignificación de nuestra especie en la vía progresiva de su perfeccionamiento, en el ritmo divino.
Era un grande hombre de bien. No lo que se llama por la generalidad un «hombre honrado». No conozco, decía De Maistre, la conciencia de los criminales; conozco la de algunos hombres honrados, y es espantosa. Era hombre de bien y buen gigante el último de los evangelistas. Fué predicador de altas virtudes; dijo a la juventud palabras de engrandecimiento y de deber, y a la muchedumbre señaló el{10} rumbo de las venideras victorias de paz y de felicidad. ¡Un gran idealista, el gran naturalista! Un corazón de adolescente en el cuerpo del coloso; un casto, el que señaló las terriblezas de la lujuria; un sobrio, el que mostró la sombra roja del alcohol; un sonador, el práctico y concienzudo arquitecto de tanta fábrica maciza; un modesto, el más magistral director de ideas de estos últimos tiempos, y el tímido solitario, un valiente que, al llegar la hora, se puso a arrostrar las ciegas turbas furiosas que le insultaban y lapidaban, en una actitud sencilla como el Deber y grandiosa como la Justicia. El ejemplo es soberbio y se entierra en la historia para quedar como una estela moral inconmovible al paso de los vientos de los siglos.
Ejemplo de voluntad que pone a la vista el esfuerzo perpetuo desde los años primeros de vacilaciones y de angustias, angustias y vacilaciones que doran una juventud ardorosa y una esperanza radiante. Los problemas de la vida, la práctica prosaica de la existencia de quien no ha nacido en la riqueza, el pegaso del ensueño que la necesidad hiere con sus espuelas; estudios mediocres, contra la vocación; familia a cuestas; los dolorosos préstamos a los amigos; las deudas de otra clase y los embargos; alimentarse, vestirse; un abrigo viejo y verdoso que quedará en su memoria inolvidable; la bohemia que se sigue sin sentirle apego, esa bohemia obligatoria por la escasez y la falta de ambiente y medios distintos que se desearían; la miseria. Ese mudar de{11} casas, tan indicador de que no se ha encontrado aún el asentado y reposado vivir que necesita el trabajador para la realización de su obra—antes de que llegue la posesión de Medan y el hotel de la calle de Bruxelles. Y de todo triunfa esa voluntad acerada y templada: de las amarguras de la necesidad y de las tristezas de más de una desilusión; de las absurdas solicitudes de dinero y de los mezquinos obstáculos que se presentan a los mejores deseos; del vivir como en el número 11 de la calle Soufflot, pared de por medio con las más desastradas mujerzuelas, y de la soledad, mala consejera de los débiles, cuando busca en París sus modos de ascender—y primero de comer. Cuenta uno de sus amigos íntimos que sus menús de entonces se componían de pan y café, o pan y dos sueldos de queso italiano, o pan y dos sueldos de patatas fritas. Y que a veces eran de sólo pan, y a veces ni pan había. Dice bien Mauclair en un reciente estudio sobre los artistas y el dinero: que los sufrimientos del comienzo son precisos para hacer sentir lo que es la lucha humana por la vida y pesar el dolor. De ahí que Zola haya dejado tantas páginas admirables en que las pesadumbres de los intelectuales están tan profundamente manifestadas y tan sinceramente sentidas. El inmenso peligro de la bohemia en el principio de toda vida de artista es para los que no ven ni la seriedad del existir ni la obligación que viene para consigo mismo, para con los hombres y para con la eternidad. Preciso es que la juventud se pase, dice un proloquio francés que excusa las locuras de los años frescos, en que para{12} uno todo es aroma de rosas, oro de sol, gracia y vibración de amor. Mas una vez pasada la primavera, la estación exige el fruto, fruto de noble desinterés, de conciencia, de servicio a la comunidad. Los que no se dan cuenta de esa ley de lo infinito, caen, ruedan, se hunden, desaparecen. Cuando el sentido moral se pierde, todo está perdido, pese a la habilidad, a la intriga; saldrá de la bohemia, si sale, un arrivista tortuoso, un ágil funámbulo en la sociedad, pero el artista ha muerto. Zola murgerizó poco, y esto porque preciso era, ¡qué diablo!, en esos años amables trabar conocimiento con Mimí Pinson. Así, recuerda uno de sus biógrafos que «una vez, habiendo recorrido en vano todo el barrio sin encontrar a quien pedir prestados los pocos centavos de la comida, y teniendo en ese momento del brazo a una mujer, la querida de algunas semanas, ¿qué hace el futuro propietario de Medan? Se quita el sobretodo y se lo da a la mujer.—¡Lleva eso al Montepío!—Y entró a su habitación en mangas de camisa, con un frío de muchos grados bajo cero.» Triunfó la voluntad, porque así debía ser, comiéndose pan de amor y bebiéndose vino de esperanza. A buena hambre no hay pan duro; a buena juventud no hay ásperas horas, por ásperas que sean. La salvación está en la sangre noble que hierve, en el impulso consciente que hace saltar, volar, sobre la dificultad y sobre el abismo. Es la estación perfumada en que florece en toda alma artística un ramo de cuentos a Ninon, que es un ramo de rosas risueñas de rocío.{13}
Todo aquel que empieza a amar y a soñar, habla en versos aunque no los haga. Antes que cuentos, por tales melodiosas razones, hizo Zola versos. Los versos fueron después abandonados, pero el dón rítmico y orquestal no dejó nunca al magnificente sinfonista de sus nutridas construcciones. Y por ser sincero y consciente de su misión escribió estas palabras de raro valor y de especial dignidad mental: «No puedo volver a leer mis versos sin sonreir. Son muy débiles y de segunda mano; no más malos, sin embargo, que los versos de los hombres de mi edad que se obstinan en rimar. Mi única vanidad es haber tenido conciencia de mi mediocridad de poeta y de haberme puesto valerosamente a la tarea del siglo con el rudo útil de la prosa. A los veinte años es hermoso tomar semejante decisión, sobre todo antes de haber podido desembarazarse de las imitaciones fatales. Si, pues, mis versos deben servir de alguna cosa, deseo que hagan volver en sí a los poetas inútiles, que no tienen el genio necesario para librarse de la fórmula romántica, y que se decidan a ser bravos prosadores, tout bètement.» Conociéndose extranjero entre los para él improbables dioses, se decidió a entrar en la vocación que le conducía a ser un guía, un pastor, un maestro entre los hombres, con un idioma claro, abundoso, tupido, fatigante a veces, pero siempre poemal en su arquitectura, a punto de que sus dos afinidades más cercanas están en Homero y Wagner. Era un cuerdo. Así amontonó bloque sobre bloque hasta formar una catedral ciclópea, que alzará sus torres{14} de ideas y de símbolos como uno de los más colosales monumentos de la ciudad futura.
Ejemplo de dignificación personal en un hombre dotado con los mejores brazos para asir al paso a la fortuna desde el principio, y expuesto a claudicaciones y rupturas con sus propias ansias nobles y generosas. Desde el commis de la librería Hachette hasta el autor millonario, en toda su vida se refleja una luz de honestidad viril que en pocos de los contemporáneos de su talla puede encontrarse. El que tuvo el valor y la entereza de retorcer el pescuezo a los cisnes de sus primaverales jardines poéticos por no engañarse a sí mismo, no engañó nunca a los demás y llevó el respeto a sus convicciones y la pasión de la verdad hasta el sacrificio en el más tempestuoso y terrible de los momentos de su vida. Es preciso conocer lo mefítico, lo venenoso del ambiente de la vida literaria, para admirar por completo tanta energía, tanta resistencia en ese cuello taurino y tanta pepsina en el estómago de avestruz del heroico comedor de sapos. ¡Ah, los sapos! Recordaréis con qué tragicómica glotonería ha contado él cómo el horrible batraciano fué su alimento de todos los días: el sapo del anónimo, el sapo del insulto, el sapo feísimo de la calumnia, los mil sapos de la envidia y de la enemistad desleal, los multiplicados sapos de los periódicos, de las malignas y feroces caricaturas. Todavía en el entierro del grande hombre yo los he visto a esos sapos ponzoñosos en formas inmundas. «¡El testamento de Zola!», gritaba un camelot{15} casi al lado de la procesión. Pagué los diez céntimos y leí el papel innoble. Es el más vergonzoso pasquín contra un muerto, contra un muerto ilustre. No puedo citar nada de él. Baste decir que conservo entre mis curiosidades otro «testamento de Zola», publicado en 1898, cuando el proceso, y que el de ahora es más infame, más estercolario. Y en el antiguo se lee: «Je lègue donc: La totalité de mes œuvres aux chalets de nécessité qui en feront l’usage qui naturellement s’indique. A madame de Boulancy un exemplaire de Nana, relié en veau; a Joseph Reinach mon volume sur I’Argent. A Nana, les petits millions que j’ai gagnés en exploitant la lubricité de mes contemporains. A mes enfants, la défense absolue de lire mes œuvres.» Del actual no se puede escribir una línea. Extraña que la policía no haya impedido la venta de esas deyecciones de sucios cuervos. Y eso no es todo; hay algo peor, indigno de París, indigno de la Francia culta y valiente. Diarios, diarios ricos y mundanos como el Gaulois, publicaban ese mismo día crueles epigramas, hirientes suposiciones, amargas invenciones contra el que no había aún sido depositado en la paz de la tierra. Zola no había muerto asfixiado; eso era una mentira, una novela. Zola se había suicidado, entre otras cosas, porque ya no se leían sus libros y estaba escaso de dinero... ¡Y ha dejado dos millones! No se leían, no se vendían sus libros después del affaire, entre ciertos grupos políticos franceses; pero en Francia mismo había muchos lectores de Zola en todas las clases sociales, y en el extranjero, tan sólo{16} con lo que La Nación, en Buenos Aires, y otros periódicos de Rusia, Inglaterra, Alemania, Italia, España y Estados Unidos pagaban por el derecho de publicación de sus obras, se suma una cantidad que no supone la mayor parte de sus detractores. El diario de Drumont apareció vergonzoso de odio; el de Rochefort ya se calculará cómo, y hojas menores andaban por ahí impresas con hiel. «Ha muerto asfixiado, decía una. ¡Así «los» matan en la fourrière!...» Estas cosas no se borrarán hasta el día en que Zola sea conducido del cementerio de Montmartre al Pantheon por el inmenso pueblo reconocido. Blindado, con esas saetas de caribe, tuvo que luchar en vida; mitridatizado a esos tósigos tuvo que resistir su constitución de hércules del pensamiento, de artesano del deber. Y así no claudicó ni rompió nunca con sus propias ansias nobles y generosas. Menestral de razón y de conciencia, se mantuvo sin descansar en la buena tarea que ayudará al progreso de la Francia, su madre, y, por lo tanto, de la humana estirpe. Otros se habían regodeado en mesa de príncipes de la fortuna, habrían aprovechado su vigor para subir al poder civil, habrían dado a sus vanidades toda suerte de pastos. El no fué ni mundano siquiera. ¡No sabía estar en un salón! No sabía conversar con las «gentes». Siendo tan grande, era tímido el Adamastor, era poco chic el Polifemo. Allá en Medan se vestía con traje tosco de campesino y pesados zuecos; hablaba con los campesinos, amaba a sus perros, observaba el campo, que dice su misterio en secreto; hacía en una islita «su Robinsón{17}». Por las noches, leyendo hasta muy tarde, oía pasar los trenes bajo sus ventanas. Espiaba las horas al vuelo. Trabajaba siempre. Como su mujer no fué fecunda, tuvo de un amor discreto dos hijos, a quienes iba a ver, allí cerca, con el consentimiento de la admirable esposa. Ella sabía que él era bueno, que tenía un gran corazón su grande hombre sencillo. Y eso lo gritan los sapos como un baldón. Dicen que por eso, por sólo eso, el ilustre laborioso era un profesor de perversidad, un corrompido, un hombre cuya vida privada da asco. Madame Emile Zola estuvo con esos hijos naturales al lado del cadáver.
Ejemplo de valor moral, ¿cuál mejor que el del desinteresado defensor de Dreyfus? El caso es reciente y estremeció al mundo. No es aún, ciertamente, convincentemente sabido que el capitán haya sido un traidor. El ha asistido al entierro del héroe. Me informan—y hay que averiguar esto bien—que ha dado para el monumento que se levantará a Zola trescientos francos... «¡Trescientos francos!» Si esto es verdad, ese rico israelita, me atrevería a jurarlo, ha sido culpable del crimen que le llevó a la Isla del Diablo. Mas no se trata de una personalidad mínima, que fué el pretexto de una gran batalla de justicia. Se trata del poderoso y magnífico talento doblado de carácter que puso su nombre ante la iniquidad supuesta como una bandera. «Zola’s name—a barbarous, explosive name, like an anarchist’s bomb»—escribió un día el agudo Havelock Ellis.{18} Más que un estallido de bomba, me evoca ese nombre un flamear de bandera, sobre todo si se pronuncia a la italiana: Zola. Ante las pasiones rabiosas, ante los intereses del militarismo, esa bandera flameó por la razón, por el derecho, por la conciencia humana. Estamos en Roma:
Vagelio fué poco cuerdo para Juvenal al exponerse ante los zapatos ferrados de la milicia. Zola sabe con quién han de combatir y no es Vagelio. El se presenta, ha abandonado su retiro de productor pensante para entrar a la acción. Ir a la acción es el deber del verdadero pensador de nuestro tiempo; ir a la acción por las sanas causas y servir a su fe y a su convicción a riesgo de todo. Otros irían a los capones y perdices, al gozo del capital adquirido, a cuidar lo que se ha acaparado y a velar por el chorro de luises que viene de casa del editor Charpentier. Zola lo arrostró todo; expuso, en efecto, su fortuna, su nombre, antes infamado tan solamente por los peones de la literatura—y por algunos maestros excomulgados—, lo fué por los sicarios de la{19} política. Mas él no tuvo vacilaciones en frente de ningún peligro. Hasta con la muerte se le amenazó. Su bella sangre italiana, griega y francesa, hirvió con vivo hervir latino. La marea popular subió en contra suya. No se comprendió su misión. No se tuvo en cuenta su magnífica valentía, su heroísmo, su respetabilidad intelectual, su soberano quijotismo. Los yangüeses quisieron apalearle, apedrearle. Así le ha pintado Henry de Groux en una tela dantesca. Mas ese quijotismo estaba armado de potente lógica, de decisión, de fortaleza. Entre los soldados y el populacho resistió, sosteniendo la verdad, la que él creía la verdad. Todas las naciones de la tierra, desde el Japón hasta la América del Sur; todos los pueblos de la tierra, de San Petersburgo a Buenos Aires, de Nueva York a Benares, de Santiago a Roma, desde las más populosas ciudades hasta los más humildes villorrios, fueron conmovidos por la actitud brava del capitán civil frente a los capitanes de la espada. Su nombre se vió entonces como una bandera, representación y signo de lo justo, de lo verdadero y de lo bueno. No fué su acción de un instante, pues ella desencadenó una tormenta en la patria francesa, que todavía se presenta con más negros augurios. El porvenir de este gran país será en mucha parte obra de la influencia del evangelista. Sus palabras han sido alimento del pueblo. El también ha dejado su gran saco de harina, el «saco de harina» de que habla en una de sus arengas nuestro general. Los mismos que hoy le insultan mañana le celebrarán mañana, cuando se haya destruído la{20} miseria pasional de ahora, la locura de las opiniones transitorias, la ceguedad de las masas vendadas. Ese ejemplo de valor será saludable a las generaciones. Todo ello entrará en la leyenda que es historia y será vestido de belleza por los glorificadores que vienen. La gloria verdadera aguarda a quien poco se preocupó de la gloriola. La gloria de los serenos combatientes de los sublimes combates. La gloriola acaba con la persona; la gloria es del alma y va a la inmortalidad. Esto será cuando el estupendo novelador esté al lado del estupendo poeta, en el Pantheon.
No os extrañéis que junte a esas dos figuras gigantescas. Si Hugo fué Genio, Zola fué Hombre. No, no fué genio el creador de los Rougon Maquart, porque el genio está sobre la razón, sobre la lógica, sobre la realidad. El genio es intuición, y Zola, con ser tan soberbio poeta, fué un metódico, un inductivo, un matemático. El obró con la razón, con la verdad cognoscible. El fué el esplendoroso idealista de sus últimas novelas-poemas, por haber llegado ya hasta el territorio de Utopía, después de compulsar el millón de documentos que afirmaron la exactitud de su creación anterior. Creía en la perfectibilidad de la máquina social. Iba hacia el oriente de su sueño con la fe invencible en la Canaán venidera. Los pueblos tienen necesidad de los genios, pero quizá más de los verdaderos hombres.
Grabada en mi mente quedará la ceremonia fúnebre en que vi pasar el carro negro en que iba aquel que resucitó en nuestra época, llenos de nueva vida,{21} al león, al águila, al buey... A Lucas, a Marcos, a Mateo. Sobre su tumba, en el cementerio, hablaron los letrados y el gobierno. Los hombres que llevaban eglantinas rojas desfilaron. Las arrojaron sobre el gran compañero muerto... Y parecía que había brotado de repente, «vivo como la sangre», ¡un plantío de amapolas!


 E aquí un autor cuya boga es ciertamente justa; este ruso que viene
después de Gogol, después de Turgueneff, después de Tolstoï, después de
Dostoieuski. Su nombre, recién descubierto, resuena y va hoy por toda la
tierra civilizada, de otro modo que las recientes importaciones polacas,
ya en baja en la moda y en las librerías. Este autor es un exótico y un
sincero. Los críticos franceses se quejan del imperio del exotismo, del
triunfo de tantos nombres extranjeros en el público francés. La razón de
la preferencia por tantas obras de otras naciones, es clara. El público
de Francia está sujeto desde hace mucho tiempo a una alimentación
intelectual especial, que equivale a la cocina nacional; platos
exquisitos, demasiado bien hechos, muy pimentados y perfumados de la
trufa gala; pastelería de gastados o de gentes de demasiado alegre
vivir, en que se llega hasta el gateaux a base{24} de kola. Es el reino
de lo artificial. Cuando se importa un buen plato fortificante y
natural—las gentes del Norte los tienen muy buenos—, los consumidores
se regocijan y agotan el artículo. Así los beefsteacks de reno de
Ibsen, o los rostbeefs de oso de Tolstoï. Otra cosa son las en extremo
comerciales ensaladas de Sienckiewicz y compañía.
E aquí un autor cuya boga es ciertamente justa; este ruso que viene
después de Gogol, después de Turgueneff, después de Tolstoï, después de
Dostoieuski. Su nombre, recién descubierto, resuena y va hoy por toda la
tierra civilizada, de otro modo que las recientes importaciones polacas,
ya en baja en la moda y en las librerías. Este autor es un exótico y un
sincero. Los críticos franceses se quejan del imperio del exotismo, del
triunfo de tantos nombres extranjeros en el público francés. La razón de
la preferencia por tantas obras de otras naciones, es clara. El público
de Francia está sujeto desde hace mucho tiempo a una alimentación
intelectual especial, que equivale a la cocina nacional; platos
exquisitos, demasiado bien hechos, muy pimentados y perfumados de la
trufa gala; pastelería de gastados o de gentes de demasiado alegre
vivir, en que se llega hasta el gateaux a base{24} de kola. Es el reino
de lo artificial. Cuando se importa un buen plato fortificante y
natural—las gentes del Norte los tienen muy buenos—, los consumidores
se regocijan y agotan el artículo. Así los beefsteacks de reno de
Ibsen, o los rostbeefs de oso de Tolstoï. Otra cosa son las en extremo
comerciales ensaladas de Sienckiewicz y compañía.
Siguiendo en comparaciones suculentas, diré que lo que trae Máximo Gorki es alimento fuerte y nutritivo; solamente semejante a una olorosa barbacoa, o a una carne con cuero, o asado al asador—tanto la estepa está en correspondencia fraternal con la Pampa—. La estepa sería la hermana pálida.
Gorki es una voz que clama en la estepa; y el mundo le escucha porque ha tenido la suerte de llegar en buena hora. Gorki es lengua de pueblo, y se hace oir con el aliento de todo un vasto pueblo; y como es hondamente humano, su palabra es comprendida por toda la pensativa humanidad. Es vasto pensador brotado entre las muchedumbres como un alto pino en una floresta. Observa en el mundo que ha rozado gestos y enigmas. Su espíritu es el espejo baconiano: speculumm quoddam incaotatum plenum spectris et visionibus. Su obra, que está repleta de vida, se siente, por lo tanto, llena de misterio. Es uno de esos autores, muy raros por cierto, que hacen comprender la divina afirmación de Shakespeare sobre las muchas cosas que hay en la tierra y en el cielo incomprensibles para nuestra filosofía. Es una alma inmensa que ha recogido y anotado los gritos, las violencias y los sueños de sus{25} hermanos que sufren y caen. Es el San Juan de Dios de los malditos. Con todo esto, naturalmente, comprenderéis que no se trata de un literato. No es «el distinguido escritor», ni «el eminente novelista», ni «el célebre hombre de letras». En efecto, se trata de un atorrante.
Entendámonos. Un atorrante argentino, un tramp inglés o norteamericano, un gueux francés; es el feliz filósofo del arroyo, el príncipe de la miseria, el hermano de los perros, el abandonado que abandona, el ser a quien nada preocupa y nada estorba. Gorki no ha sido, pues, un atorrante; pero ha vivido la vida de un atorrante, de los tristes, de los pobres, de los hambrientos que en la horrible miseria rusa mascan tinieblas y beben aguardiente, el veneno nacional; luego, la vida de los obreros, peor por otros motivos que la de los vagabundos; y en esa enorme nación, cuasi oriental, en que ha nacido y sufrido, ha sentido las palpitaciones y los suspiros de las masas pasivas, las manifestaciones de esa enigmática alma rusa, tan propicia a la visión y al misticismo, entre las labradas arquitecturas, sobre el país extensísimo y frío, y bajo la opresión de un Gobierno semiteocrático, y de una vida social abrumadora, extraña a la piedad, en un ambiente de fatalismo. Gorki trata asuntos que otros escritores rusos han tratado, y tiene algunas veces semejanza con ellos, con Korolenko, por ejemplo, o con Tolstoï; pero tiene más verdad que todos, puesto que extrae de su propia carne, de su propia experiencia; ha escrito «con sangre», como diría el gran loco del{26} Zarathustra. En cuanto a Tolstoï, un escritor de la penetración de Rachilde, dice con razón: «El conde Tolstoï es un gran señor incapaz de juzgar las cosas de otra manera que desde lo alto. Gorki, que casualmente ha visto de cerca la existencia misma de ciertos rusos, dice verdades, pero no echa su maldición a nadie... porque los verdaderos filósofos saben que es inútil maldecir o bendecir. Tolstoï puede muy bien ser un loco. Gorki es ciertamente un cuerdo, y, sobre todo, un poeta ebrio de la naturaleza antes que de fanatismo.»
Gorki es joven. Desde sus primeros años ha sabido lo que es la lucha por la vida, por el simple pan, en la tierra de la miseria y de la nieve. Ha podido observar todos los egoísmos y todas las infamias, y si no se contaminó, fué por exceso de virtud natural; virtud, fuerza, valor. Si no hubiese sido un intelectual genial, sería un gran bandido. La mano del diablo de su suerte le puso todos los malos pasos a la vista, todas las trampas para hacerle caer: necesidad, mal ejemplo, injusticia, medio corrompido y alcohol... De todo triunfó el arcángel triste que lleva adentro. Imaginaos un adolescente casi, lleno de sueños, con un enorme corazón sensitivo y una admirable comprensión de las cosas y de los hombres, obligado por la más dura pobreza a trabajar en los más ásperos oficios y a comunicarse tan solamente con obreros esclavizados, con pobres viciosos; a padecer la crueldad y la malignidad de los capataces y de los patronos, panadero, herrero, vendedor ambulante, buhonero, y a encontrarse{27} a cada paso con el crimen, con el asesinato, con el robo; y al mismo tiempo a comprender cómo la mayor parte de los criminales eran principalmente obra del medio, víctimas ellos mismos del daño ambiente. Así creció, así aprendió a leer y a escribir; así surgió de pronto un colosal revelador de lados desconocidos y profundos del alma eslava, con un verbo claro y neto, como los hechos, sin afeites de estilo; pero fotógrafo maravilloso, que deja ver lo interior de las cosas, algo como los rayos X de la escritura; y desprendiéndose de sus imágenes sorprendentes un vapor de luz piadosa, un noble amor humano y un respeto por lo desconocido, por el grave misterio en que vamos a tientas. Dios aparece, se hace presente, en lo vago, aunque no se nombre a menudo, como en otras obras rusas en que los ímpetus místicos de esa gigantesca raza pueril se muestran frecuentemente entre el sufrimiento y el miedo. Mas surgen a cada paso las que él llama «las grandes y perturbadoras cuestiones que se abren como abismos ante la razón humana y lo llevan irresistiblemente hacia las tinieblas». El no asegura «esto es» ni «esto no es». No tiene necesidad de las enseñanzas del pope, ni hace su oración ante la panagia; pero sabe, como todo verdadero meditativo, que en las manifestaciones de la naturaleza, y, sobre todo, en el hombre mismo, hay oculto un secreto que pugna por demostrarse, y que en la complicación de la existencia no hay un gesto inútil ni un movimiento que no tenga su razón. Por esto sus ideas de religión no{28} se hacen decisivas hacia una afirmación teológica, ni caen en el escepticismo; y sus ideas de justicia están basadas en una moral superior, que sorprende en lo inexplicado y fatal la causa de los hechos, de manera que, en parte, la delincuencia es un mal cuya responsabilidad no recae toda en quien viene a ser como un grano de trigo bajo la piedra triturante de su destino. Una parte de la culpa no está entre los hombres.
Uno de sus principios es que algo de malo hay en todo hombre bueno, como algo de bueno hay en todo hombre malo; es la antigua dualidad, que lucha en el ser humano, elemento. La cordura de Gorki sabe que no debe nunca ser osado a sobrepasar la lógica categoría. Su temperamento singular obra adecuado en ese medio de su país, en que una especie de sonambulismo colectivo parece que se uniese, en las pasivas muchedumbres, a la oriental resignación de padecimientos seculares.
La organización social rusa ha herido con sus durezas y angulosidades la delicadeza del espíritu superior, nacido para otra existencia que la de la inacción y la esclavitud. Sus heridas sangran muy vivamente. «Precisa haber nacido—dice—en una sociedad civilizada para tener la paciencia de vivir en ella toda la vida y no sentir nunca el deseo de alejarse de esa esfera de convenciones penosas, de venenosas mentiras consagradas por el uso, de ambiciones enfermizas, de estrecho sectarismo, de diversas formas de falta de sinceridad; en una palabra, de toda la vanidad de vanidades que hiela el{29} corazón, corrompe la inteligencia y con tan poca razón se llama la vida civilizada. He nacido y me he criado fuera de esta sociedad, y, por tal motivo, no puedo aceptar su cultura a fuertes dosis sin experimentar en seguida la necesidad de salir de su cuadro y olvidar las complicaciones múltiples, los refinamientos enfermizos de tal existencia.» Estamos lejos del sentimentalismo de Rousseau. Siguiendo los pasos de Gorki, a la orilla de los mares natales, o entre las isbas de la campaña, por las calles de las pequeñas ciudades, como a la entrada de las populosas, vemos, por fin, que entra en el país Anarquía. Va llevado por amor y por odio, las dos fuerzas que ritman los latidos de su inmenso corazón.
Su procedimiento es absolutamente sencillo. Ha visto, ha padecido, y cuenta con una lengua desnuda, pero señalada de gestos, de ademanes indicadores, iniciadores de hechos venideros o que traen reminiscencias de hechos pasados. Y aunque la humanidad rusa es verdaderamente especial, los signos son comprensibles y despiertan las correspondencias en cualquier otra raza o en cualquier otro rincón del mundo, en donde se sufra, se llore o se sueñe. Gorki no celebra ni levanta a sus labriegos, obreros pacientes o malignos, o sus vagabundos; pero les cubre con un velo de lástima, y si no los absuelve, como la naturaleza, indiferente, tampoco los condena. De pronto suele señalar en el corolario de una sucesión de acciones o en un hecho aislado los motivos cerebrales, las perversidades congénitas,{30} y de acuerdo con esto, con la conciencia moderna, excusa la misma criminalidad. Todo aparece embebido en ese vapor de vodka que flota sobre el pueblo ruso, ese alcoholismo alucinante que ayuda a la eclosión de las malas fuerzas secretas en el silencio de las noches espectrales y llenas de misteriosa complicidad.
La naturaleza atrae a este genial intelecto con su encanto y su libertad salvaje, y sabe leer en ella, comprende más de un jeroglífico, pone el oído a más de una voz del más allá. Es una especie de Novalis ingenuo que ha caminado mucho tiempo teniendo hasta el pecho el lodo del camino de la vida, pero que ha sido sostenido por la gracia demiúrgica y por la mirada de las estrellas. Siente que las ideas entre las olas y el aire pierden su acritud y hasta la vida su valor. Ha tomado más de una vez consejos del ruido del mar, y se ha apaciguado su alma al soplo infinito. Y ha soportado las lecciones del vivir ayudado por la bondad del alma universal. Cuando alude a sucesos de su vida, cuando narra cosas dolorosas de su existencia, las tempestades que han golpeado su juventud, es de una simple elocuencia dominadora. Hay, entre otras, una anécdota en uno de sus cuentos que abre una puerta de claridad sobre su experiencia de bregas, de desconfianzas y de desconsuelos, en que sólo ha podido triunfar a fuerza de perseverancia, de labor y de valor. Narra su odisea con un príncipe georgiano, a quien por lástima tuvo que acompañar y alimentar, él, pobre obrero, en un viaje largo y miserable hasta{31} Tifflis... «Le daba de comer, le explicaba los bellos sitios que viera, y recuerdo que una vez, habiéndole de Baktchisarai, le cité algunos versos de Puchkine. No le produjeron efecto alguno. «—¡Ah, versos...! Mejores son las canciones. Conocía yo a un georgiano, Mato Legeava, que sabía cantar... ¡Qué canciones! Gritaba mucho, mucho, parecía que le clavaran un puñal en la garganta. Mató a un posadero y le enviaron a Siberia...—» Cada vez que volvíamos a juntarnos perdía un poco más de su estima, y ni se tomaba la pena de disimularlo. Nuestros asuntos iban mal. Apenas podía ganar yo un rublo o un rublo y medio por semana, y esto era poco para dos. Las limosnas que recibía Charko no nos procuraban grandes ventajas. (El príncipe prefería mendigar a trabajar...) Su estómago era un abismo que todo lo sorbía: uvas, melones, pescado salado, pan, fruta seca. El abismo parecía crecer y exigir mayores ofrendas. Charko (el príncipe) me pedía que nos marcháramos de Crimea, diciendo que estábamos ya en otoño y que aún nos quedaba gran trecho que recorrer. Convine en ello. Salimos de Crimea y nos dirigimos a Teodocia, con objeto de ver si se ganaba algún dinero. Volvimos a mantenernos de fruta seca y de esperanzas. Veinte verstas más allá de Aluchta nos detuvimos para pasar la noche. Decidí a Charko a andar por la playa. El camino era más largo, pero yo quería respirar la brisa marina. Encendimos una hoguera y nos tendimos junto a ella. La noche era espléndida. El mar, de un verde obscuro, chocaba contra las rocas{32} a nuestros pies, y el cielo, estrellado, callaba sobre nuestras cabezas. A nuestro alrededor suspiraban la maleza y las hojas de los árboles olorosos. Aparecía la luna. Un pájaro cantaba, y sus trinos resonaban en el aire, lleno del ruido dulce y acariciador de las ondas, y cuando este ruido hubo cesado oyóse el agudo chirrido de un insecto. Brillaba el fuego alegremente, parecido a un gran ramillete de flores rojas y amarillas. El vasto horizonte del agua estaba desierto, sin nubes el cielo, y yo, en el borde de la tierra, soñaba con lo infinito... Embriagado por la majestuosa belleza de la noche, me desvanecí en una maravillosa armonía de colores, sonidos y perfumes; el tímido sentimiento de una presencia augusta embargaba mi corazón, que con fuerza de un júbilo extraño cesó de latir... De repente Charko se echó a reir. «—¡Já, já! Vaya una cara que pones. ¡Pareces un carnero! ¡Já, Já!—» Me asusté como si un rayo hubiese caído junto a mí. Era peor. Sí, mucho peor.»
He citado ese pasaje porque encierra en sí mucha enseñanza, porque pone de manifiesto la imposibilidad de conciliación entre el intelectual y los elementos que desgraciadamente componen, tanto en Rusia como en el resto de la tierra, la joven aristocracia. Esto es lo que provoca lo que llama el Creador de valores nuevos, «la creciente del nihilismo».
El porvenir habla ya por mil signos; ese destino se anuncia por todas partes; para escuchar esa música del porvenir todos los oídos están atentos. «Nuestra civilización europea toda se agita desde{33} hace largo tiempo bajo una presión que va hasta la tortura, una tensión que crece de diez en diez años, como si quisiera provocar una catástrofe: inquieta, violenta, precipitada; semejante a un río que quiere terminar su curso, que no refleja ya, que teme reflejar.» La filosofía de Gorki es un substrátum de experiencia. Su escuela ha sido la desgracia en la edad de la ilusión y del amor. Por eso él mismo cree y afirma: todos los hombres que luchan por la vida, que están presos en su lodo, son más filósofos que Schopenhauer, porque jamás una idea abstracta tomará una forma tan precisa como la que el dolor arranca de un cerebro. Este potente candoroso es un extranjero delante de los retóricos, delante de los arregladores de fórmulas y de palabras. «Estos se extasían—dice—para sostener su reputación de hombres que comprenden la belleza, y no porque sientan el encanto sin par de la gran madre, fuente de toda vida, manantial de fuerza.» En el descanso de los azares de su vida algunas grandes almas han comunicado con él a través de los libros.
No es un letrado, no es un leído, mucho menos un universitario; pero de cuando en cuando uno conoce, por una cita o por una comparación o reminiscencia, sus autores favoritos o los que han dejado alguna huella en su mente. Fuera de la literatura rusa se ve que ha leído a Shakespeare y a Cervantes, y a este último se nota que le ama, gracias al maravilloso Caballero, como Heine. Ha leído también a Swift, y debe haberle sabido áspero y fuerte como un trago de vodka. Mas su libro principal es{34} mucho más vasto y más repleto de verdades. Hablando de un ingrato, dice:
«Me enseñó muchas cosas que no se hallan en los más abultados libros escritos por los sabios; porque la sabiduría de la vida es siempre más profunda y más amplia que la sabiduría de los hombres.»
Los libros de Gorki pueden parecer demasiado secos a los lectores de cosas bonitas, de libritos coquetos y sabrosos, hechos por desahogados diletantti o por industriales de la literatura; pueden aparecer inmorales a los hipócritas que se regodean con las peores obscenidades con tal que vayan disimuladas entre encajes de Francia o decoradas de estetismo italiano; pueden parecer absurdas a quienes van por el mundo como dormidos o privados por ingénita estupidez del don de comprensión y de meditación. El matrimonio Orloff es una obra maestra en todas partes; los cuentos de Gorki son diamantes en su género. Los tres es una novela de una fuerza y de un interés tales, que no puede abandonarse una vez empezada. Es un estudio de fatalidad, una reproducción verídica de una existencia atormentada y conducida al crimen por la violencia y la inflexibilidad de la suerte, en un medio cruel y temeroso. La obra interesa tanto a los sabios que buscan resolver el problema de la justicia, basados en el estado de la máquina humana y de los medios sociales, como a los que, espiritualistas esperanzados o convencidos, juzgan que no se mueve la hoja del árbol sin el influjo de una potencia suprema y secreta. ¿Le seguiremos llamando Dios, si gustáis?{35}

 UANDO La Nación, de Buenos Aires, me envió a Italia y comuniqué la
impresión que hiciera en mi ánimo el augusto Papa blanco que hoy
descansa en la muerte, citaba esos versos suyos, religiosos y pálidos
como cirios. Como cirios son los versos de León XIII, por la palidez y
por la llama, y porque, aun cuando en veces iluminasen cosas profanas,
se consumen por Dios. Admirad y alabad al teólogo tomístico, al político
progresista, al evangélico sociólogo, al sesudo autor de sus encíclicas.
Yo celebro al poeta; yo celebro al pastor de pueblos que se detiene en
sus paseos matinales a ver cómo crecen las flores del jardín de{36}
Horacio; al tiarado frecuentador del Dante; al viejecito transparente y
delicado que se está muriendo y dice: «Escribid lo que voy a dictar»; y
lo que dicta son versos. Versos puros y clásicos, versos que brotan con
son castalio de una límpida fuente latina. Celebremos, los que guardamos
aún como un raro tesoro, el entusiasmo, la pasión de un ideal de
Belleza, la memoria del que, bajo el inmenso peso de su triple corona,
conservó ligero y alado el pensamiento, y armoniosa y dulce la palabra,
en relación apacible con las inmarcesibles musas. Pues el lírico que
acaba de dejar su jaula dorada del Vaticano sabía amar la vida y
celebrar sus dones, y en sus exámetros católicos oiréis un rumor de
abejas paganas.... Son abejas que se han posado en las rosas de Virgilio
y sobre los mirtos de Flacco... ¿Qué importa? Él llevaba a la pradera en
que las ninfas de rosadas carnes han sentido el frescor del rocío de la
aurora, sus pasos piadosos; junto a Filomela hacía revolar la blanca
paloma del Espíritu Santo, y el gran Pan veía pasar entre las verdes
hierbas, paciendo, maravilloso de candidez y de luz sublime, un
corderito cuyos mansos ojos reflejan el universo, y cuyo contacto
purifica la negra tierra: el Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo.
UANDO La Nación, de Buenos Aires, me envió a Italia y comuniqué la
impresión que hiciera en mi ánimo el augusto Papa blanco que hoy
descansa en la muerte, citaba esos versos suyos, religiosos y pálidos
como cirios. Como cirios son los versos de León XIII, por la palidez y
por la llama, y porque, aun cuando en veces iluminasen cosas profanas,
se consumen por Dios. Admirad y alabad al teólogo tomístico, al político
progresista, al evangélico sociólogo, al sesudo autor de sus encíclicas.
Yo celebro al poeta; yo celebro al pastor de pueblos que se detiene en
sus paseos matinales a ver cómo crecen las flores del jardín de{36}
Horacio; al tiarado frecuentador del Dante; al viejecito transparente y
delicado que se está muriendo y dice: «Escribid lo que voy a dictar»; y
lo que dicta son versos. Versos puros y clásicos, versos que brotan con
son castalio de una límpida fuente latina. Celebremos, los que guardamos
aún como un raro tesoro, el entusiasmo, la pasión de un ideal de
Belleza, la memoria del que, bajo el inmenso peso de su triple corona,
conservó ligero y alado el pensamiento, y armoniosa y dulce la palabra,
en relación apacible con las inmarcesibles musas. Pues el lírico que
acaba de dejar su jaula dorada del Vaticano sabía amar la vida y
celebrar sus dones, y en sus exámetros católicos oiréis un rumor de
abejas paganas.... Son abejas que se han posado en las rosas de Virgilio
y sobre los mirtos de Flacco... ¿Qué importa? Él llevaba a la pradera en
que las ninfas de rosadas carnes han sentido el frescor del rocío de la
aurora, sus pasos piadosos; junto a Filomela hacía revolar la blanca
paloma del Espíritu Santo, y el gran Pan veía pasar entre las verdes
hierbas, paciendo, maravilloso de candidez y de luz sublime, un
corderito cuyos mansos ojos reflejan el universo, y cuyo contacto
purifica la negra tierra: el Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo.
No otium, sino ars cum dignitatem... Se veía que se había refrescado en el agua de Juvencia; la vida lo amaba.
El admirable Pontífice podía decir: «Entendámonos, una vez por todas. Hay sentencias que aceptamos porque sí, sin razón alguna, porque han sido{37} dichas por personajes remotos, en una lengua muerta más o menos... Así, creemos como una verdad, porque está en griego, lo de que los amados de los dioses mueren jóvenes. No hay tal cosa. Los amados de los dioses mueren viejos... Y si, además de eso, son amados de Dios, mueren más viejos aún, como moriré yo, Arcade de Roma y Obispo del mundo, León XIII. Los que mueren jóvenes son los amados de los diablos...» Y a fe que hubiera hablado con mucha razón.
Desde sus primeros versos hasta esa serena y sentida Nocturna ingemiscentis meditatio que, en los instantes mismos de su Extrema Unción, pulía y repulía clásicamente, el favor apolíneo se revela, al propio tiempo que el apego a las formas ilustres y a la lengua sabia, que hacen del sagrado scholar uno de los últimos cisnes que habría el de Mantua acogido con placer en su lago sonoro.
No es de gran importancia saber si aquel canto nocturno fué el último, o si lo fué su composición en honor de San Anselmo:
Es el caso que supo morir líricamente, y en belleza,{38} como un cisne. Después lo descuartizó la Ciencia y lo expuso la Tradición...
Se le ha comparado con un águila, con un águila blanca, con una blanca águila vieja. Chartran, que lo pintó orando; Laszlo, que revela sus manos; Benjamín Constant, que quiere mostrar su pensamiento; los pintores todos, que han dejado en el lienzo la venerable figura, parece que tuviesen la obsesión del ave jupiterina, que es también pátmica. Cuéntase que, en un instante de buen humor, se quejó el Papa a uno de esos artistas de que hubiese insistido tanto en su nariz... En la obra de Laszlo, las manos semejan garras marfileñas... Ya os he dicho cómo para mí la diestra de León XIII, al tenerla entre mis dedos, al depositar en ella, sobre la gran esmeralda de la esposa, mi beso sincero, me pareció una madeja de seda, una flor, un lirio de cinco pétalos, un viviente lirio pálido, o, acaso, una pequeña ave de fina pluma... Ha habido diabólicos escritores de calumnias que han dicho que con esas pálidas manos estrangulaba pajaritos que hacía cazar con redes de seda en sus jardines. En cuanto a las grandes narices, ciertamente son ellas la que patentizan la raza aquilina, y por otra parte, el Padre Santo debía haber sabido que, entre los poetas, de Ovidio a Cyrano, las grandes narices han sido acariciadas por la gloria; y entre los filósofos, Aristóteles, en el tratado de los Animales, hace su elogio. No recordaré, por excesivamente profano, el de Lampridio; pero sí la afirmación de un antiguo autor italiano:{39} «Il naso grande da argomento d’uomo da bene.»
La nariz, la faz toda, era de águila, como la de Dante, y como la de Poliziano era de rinoceronte. Voltaire también la tenía de águila, y cuando he vuelto a ver el busto de Houdon y he renovado en mi memoria la máscara pontificia, he visto, en verdad, que César Zumeta y Hughes Le Roux tienen razón: en los labios de Pecci existía la sonrisa de Arouet... Nada quita esto a su alta potestad, a su fe celeste—lumen in cœlo—, a su misión sagrada de representar sobre la faz de la tierra al Divino Doctor de la Dulzura. Quiero fijarme, sobre todo, en su carácter de intelectual; y a propósito de la sonrisa, certificar que el poeta León XIII era cien veces superior, lira en mano, al admirable y detestable autor de La Pucelle... Pero ambos no cazaban moscas.
Poeta y rey, se ha visto mucho, desde el santo rey David, hasta Oscar de Suecia y Carmen Silva. Eso es fácil y aun decoroso de ser, cuando no se caza el jabalí o el hombre. Poeta y Pontífice se ha visto menos, se ha visto rara vez, y tan solamente vienen a mi recuerdo los nombres de Gregorio el Magno, que inmortalizó el canto católico y que merece el nombre de poeta; Eneas Silvio Picolomini, y León XIII, que no temían la compañía de las Piérides y ajustaban sus ideas ortodoxas a la vieja y mágica música que celebró al pío Eneas o los encendidos labios de Cloe. Los asustadizos tienen el sedativo antecedente de la homilía de San Buenaventura, que no juzga pecaminosa la frecuentación de las liras antiguas desechadas por el severo Jerónimo. Mas,{40} ¿qué han sido sino almas artísticas los ministros de Cristo, que en lo antiguo como en lo moderno han creído con justicia que honrar a Dios por la Belleza no es más que honrarlo con creces? Como Gregorio, Agustín amó la música; Ambrosio el milanés, la hermosura litúrgica; Gregorio el de Nasianzo, la poesía, con toda la falange de los poetas místicos latinos de la Edad Media; Marbodio el de las gemas, Paulino de Nola, Rústico, Juvenco, Lactancio, Sedulio y todos los demás que tan bellamente ha exhumado en nuestros días la noble erudición de M. de Gourmont. Así, dice el venerable Beda hablando de los viejos poetas cristianos, sus versos inspiraban el desprecio al siglo y avivaban en las almas el ansia de la vida eterna.
Hicieron suyas también las ideas de la Escritura y dieron tanto encanto a su poesía, que los más sabios doctores se complacían en escucharlos. La creación del mundo, la caída del primer hombre, el cautiverio de Israel, su salida de Egipto y su entrada en la tierra prometida, la encarnación del Verbo, todas las peripecias de su redención, su resurrección del sepulcro, su subida al cielo, la venida del Espíritu Santo, la iluminación de los apóstoles y la maravillosa conquista del mundo por la doctrina de Jesús, eran alternativamente el objeto de sus cantos. Describían también a grandes rasgos el terror del juicio futuro, los horrores de la cárcel eterna y el dulce reposo del reino celestial; pero la pintura de la bondad de Dios y de su justicia les servía mucho más a menudo para hacer volver a los pecadores{41} al amor del bien y a la práctica de la virtud. En parte, pueden aplicarse esas palabras a las poesías de Su Santidad difunta. Mas hay en él relampagueos que turban, de repente, la tranquilidad de la poesía ungida en el seminario. No en vano se roza uno con el enorme Alighieri. Tiene León XIII versos domésticos, consejos a la juventud, plegarias y simples recreos académicos, como su elogio a la fotografía; mas, entre sus poemas italianos y latinos, hallaréis de pronto la huella de la garra y la señal del aletazo. En verdad se dice: ¡Ha muerto una vieja águila blanca!
«Va, Benvenuto mio, che tu sei un valente uomo...» Un Papa es quien dice esas palabras al Cellini, y juzgo que, si León XIII hubiese estado en lugar de Clemente, habría dicho lo mismo. Pues era varón de altas vistas, de intelecto fuerte, y que por culpa de la política prosaica y baja de su siglo no pudo hacer brillar en San Pedro la luz de un nuevo Renacimiento. Mas, ¿quién mostro un espíritu más liberal que él frente a la ciencia moderna, con todos sus tanteos e ineficacias, junto a relativas victorias; o haciendo abrir por vez primera, a la curiosidad de la historia libre, los secretos de los archivos vaticanos, a punto de decir cuando se le observó que cierto célebre francés protestante revolvía y anotaba todos los registros: «¡Qué importa! ¡Decidle que no oculte nada, que lo publique todo!»; o entrando en la peligrosa cuestión social, de manera que traía a su verdadero origen y justicia el deber del rico y del proletario? Artista de armiño y púrpuras papales,{42} como Gregorio, se complacía en la audición de los cánticos eclesiásticos; como Julio, gustaba de la arquitectura y de la pintura; como Clemente, de la escultura y de la orfebrería; como Alejandro, de la suntuosidad y de las magnificencias decorativas, y más artista que todos, en sí mismo, tenía el secreto del ritmo, la gracia de la expresión, el cetro del verso. Bien sentiría el ambiente de paganismo que en la basílica de las basílicas dejaron tantos antecesores suyos que alegraron la tristeza católica con la resurrección de griegos esplendores, y colocaron la concha sobre que se posaron los pies de la Anadiomena como pila de agua bendita.
De todos modos, los dioses ministraban a Jesucristo: Baco, el vino de la consagración; Ceres, la harina de la hostia; Hebe, la copa del misterio y del sacrificio. Y Pan, su siringa, convertida en los tubos del órgano basilical. Y bajo la mirada de Dios han vivido y vivirán los dioses, porque es mentira que ha muerto ninguno de ellos... Los dioses no se han ido, los dioses no se van: cambian de forma y continúan animando el universo y aplicando su influencia sobre el hombre.
El espíritu de León se despertó a la vida artística desde que, en su Carpineto natal, contempló el espectáculo de una naturaleza vivaz y palpitante: las viejas casas de piedra, el valle feliz, las parlantes aguas del Fossa, las metálicas hojas de los olivos, los bosques, en donde el pintoresco pino italiano dice como en ninguna parte su poema vegetal, y las alturas rocallosas que se incrustan en el cristal azul{43} de un cielo incomparable, el cielo donde arde el sol del Lacio.
Y luego, cuando pasados los años de fatigas estudiosas y de sucesivos triunfos llega, ya anciano, al más elevado de los tronos, no hay duda que el poeta se sintió en él más alado y satisfecho que nunca. Tiene en la gloria de su vejez la omnipotencia moral, el esplendor de los césares y de los visires, los flabeles de Salomón, tres coronas superpuestas que irradian como constelaciones; seda, púrpura, oro, mármoles labrados por todos los semidioses del cincel, desde Fidias y Praxíteles hasta Miguel Angel; tiene eunucos como los príncipes musulmanes, mas eunucos melodiosos que cantan como los ángeles del teológico paraíso; tiene el anillo del Pescador y la portantina que conducen los rojos servidores; es una de las dos mitades de Dios que dijo Hugo; tiene el grato vino de Velletri y la torre Leonina; palomas, papagayos y pavos reales que decoran su jardín, cuando en sus paseos va a repetir un exámetro al son del chorro de la fuente, o a ver representar un antiguo misterio, o a meditar en la suerte del mundo, o a evocar la llama del Santo Espíritu, o del deus, o del daimon que le inspiraba. Ardiente pompa cardenalicia, uniformes que traen al presente la grandeza y el decoro de edades más estéticas, frescos en que los más maravillosos pintores de la tierra perpetuaron los sueños de los profetas, las visiones de antiguos iluminados o sus propios sueños o visiones; he ahí lo que rodea al cantor que bendice. Y viviendo en un tiempo sin{44} armonía, en una época sin fe y sin belleza, él cultiva con mayor empeño su idioma armónico, su poético verbo, y es como el Orfeo de las catacumbas, que se confunde con el divino pastor de Galilea.
¡Duerme en paz, vieja águila cándida que te has perdido en el desconocido sueño! Asciende, alma rítmica, que saliste como de un copo de espuma o de un císnico plumón. El mundo sigue en su lucha incesante; la humanidad continúa en su inacabable guerra; los sabios de buena voluntad van en la obscuridad en busca de un secreto que no encontrarán nunca; las pasiones siguen ardiendo entre los incensarios del demonio; las naciones se miran con el recelo de los individuos; los reformadores claman sus sueños al viento; tan solamente el Arte sigue en la misma altura solar, todo de luz y de intuición sagrada, mirando las obras humanas con ojos de infinito. Un día os dije: «Sois filósofo, y volando sobre lo moderno habéis ascendido a la fuente de la Summa; sois teólogo, y en vuestras pastorales dais la esencia de vuestro pensamiento, caldeado por las lenguas de fuego del Santo Espíritu; sois justo, y de vuestro altísimo trono dais a cada cual lo que es suyo, aun cuando con el César no andéis en las mejores relaciones; sois poeta, y discurriendo y cantando en exámetros latinos y en endecasílabos italianos habéis alabado a Dios y su potencia y gracia sobre la tierra.
«Allí, en vuestro palacio, en la Stanza della Segnatura, Rafael, a quien llaman el divino, ha pintado cuatro figuras que encierran los puntos cardinales{45} de vuestro espíritu. La Filosofía, grave sobre las cosas de la tierra, muestra su mirada penetradora y su actitud noble; la Justicia, en la severidad de su significación, es la maestra de la armonía; la Teología, sobre su nube, está vestida de caridad, de fe y de esperanza; mas la Poesía parece como que en sí encerrase lo que une lo visible y lo invisible, la virtud del cielo y la belleza de la tierra; y así, cuando vayáis a tocar a las puertas de la eternidad, no dejará ella de acompañaros y de conduciros, en la ciudad paradisíaca, al jardín en donde suelen recrearse Cecilia y Beatriz, y en donde, de seguro, no entran los que tan solamente fueron justos.» Tal habrá acontecido, ¡oh, santísimo Padre y querido poeta! Y no debéis de haber encontrado muchas dificultades en la Jerusalem celeste. ¿Qué mejor guía para el Paraíso que aquel que fué guiado por Virgilio y cuya obra estupenda tuvisteis siempre en compañía de vuestro breviario?


 E he acordado, en una mañana de comienzos de otoño, de ir a ver a mis
viejos amigos los viejos libros de las orillas del Sena. Es un paseo
higiénico, melancólico y filosófico. Desde el Quai d’Orsay hasta más
allá de Nôtre-Dame, se goza de espectáculos imprevistos, fuera de lo
pintoresco exterior. Por allí he visto una vez, con un chambergo
semejante al del general Mitre, al sabio Mommsen. Por allí he encontrado
al poeta Paul Fort y a M. Remy de Gourmont. Por allí saludé una vez al
Dr. Bermejo. El «morne» Sena verleniano corre abajo. El Louvre alza su
masa gris. Los vaporcitos se deslizan. Omnibus y automóviles pasan
veloces entre los «quais», las casas viejas y el venerable Instituto.
Arregladas o amontonadas las cantidades de papel impreso, son el
atractivo de especiales visitantes y compradores, curiosos, bibliófilos,
bibliómanos, filósofos, poetas, estudiantes. No{48} es raro ver también
junto a una grave peluca, junto a un extraordinario y antiguo gabán, la
cara sonrosada, los cabellos rubios de una muchacha. Cuando es en buen
tiempo primaveral, hay pájaros en los árboles vecinos.
E he acordado, en una mañana de comienzos de otoño, de ir a ver a mis
viejos amigos los viejos libros de las orillas del Sena. Es un paseo
higiénico, melancólico y filosófico. Desde el Quai d’Orsay hasta más
allá de Nôtre-Dame, se goza de espectáculos imprevistos, fuera de lo
pintoresco exterior. Por allí he visto una vez, con un chambergo
semejante al del general Mitre, al sabio Mommsen. Por allí he encontrado
al poeta Paul Fort y a M. Remy de Gourmont. Por allí saludé una vez al
Dr. Bermejo. El «morne» Sena verleniano corre abajo. El Louvre alza su
masa gris. Los vaporcitos se deslizan. Omnibus y automóviles pasan
veloces entre los «quais», las casas viejas y el venerable Instituto.
Arregladas o amontonadas las cantidades de papel impreso, son el
atractivo de especiales visitantes y compradores, curiosos, bibliófilos,
bibliómanos, filósofos, poetas, estudiantes. No{48} es raro ver también
junto a una grave peluca, junto a un extraordinario y antiguo gabán, la
cara sonrosada, los cabellos rubios de una muchacha. Cuando es en buen
tiempo primaveral, hay pájaros en los árboles vecinos.
Ancianas biblias, caducos misales, forman pilas sobre el parapeto. Colecciones de ilustraciones viejas hacen largas trincheras. Y entre las cajas de los «bouquinistes» está la profusa tentación de los aficionados. Allí hay de todo. Hay sus pequeños «inferii», de cosas prohibidas, vulgares novelas cantaridadas, tratados secretos para colegiales y gentes de cierto jaez. Especialistas ofrecen clásicos de Aldo Manucio, o de las memorables imprentas de Flandes. Ya ha pasado el tiempo en que se podía encontrar una ganga por casualidad, la joya bibliofílica que valía dos o tres mil francos y costaba treinta o cuarenta céntimos. Hoy todos esos vendedores estacionados a lo largo de los «quais» saben perfectamente lo que venden, y las buenas fortunas de los buscadores de antaño se hacen casi imposibles. No obstante, la baratura de lo que por lo general allí se encuentra, es notable. La obra rara, con todo, allí como en todas partes, habrá que pagarla caro.
Octave Uzanne ha escrito un interesante folleto sobre los vendedores de libros de las orillas del Sena. Otros escritores han pintado la curiosa vida de esos sedentarios del aire libre que, invierno y verano, bajo la nieve o bajo el sol, tienen por oficio sacudir el polvo a su mercancía y aguardar al cliente{49} o al transeunte que se siente atraído por la fila de cajas y los montones de papel impreso. Los tipos de vendedores son variados, como los de los fieles bibliómanos. No escasea entre los primeros el erudito, que os da una lección de historia de la tipografía, de ediciones princeps, de incunables, mientras os vende un apolillado Horacio o Cicerón. Entre los segundos se ven apacibles profesores, sabios condecorados, simples sabios. He creído en más de una ocasión encontrarme con la amable figura de M. Bergeret... Lo que es a M. Anatole France no he visto jamás, demasiado metido en políticas y socialismos como está, él, el más aristocrático de los escritores franceses, que desaparece de repente de París y aparece en los palacios de príncipes italianos, sus amigos, o se va a Egipto, o a Atenas... No tiene ya tiempo de ir a las deleitosas correrías del bibliófilo, que en un tiempo fueron su placer. Junto a los respetables profesores, al lado de los tranquilos amantes de la sabiduría, detiene el vuelo una bandada de poetas y artistas jóvenes, cabelludos aún, o mondos, de modestas indumentarias, aires pensativos, ojos llenos de ensueños, miradas llenas de ideas. Pobres como los ruiseñores, compran poco, hojean mucho. Abundan los libros de estudio. Es que los estudiantes tienen un gran recurso cuando se sienten atacados de la tradicional inopia. Saben que el vendedor les compra con seguridad, a un precio relativo, sus volúmenes. Así, un código comentado contiene muchos almuerzos, muchas comidas en las cremerías del{50} Quartier. Esos volúmenes siempre tienen salida, y duermen en su caja como en un Monte de Piedad. Son muchos los «magazines» ingleses y las publicaciones científicas de todas las partes del mundo. El Instituto provee largamente a los «bouquinistes». Hay pilas incontables de tesis, antiguas y recientes, y obras enviadas a eminentes académicos, con sendas y elogiosas dedicatorias.
Lo que más se encuentra, naturalmente, son novelas, novelas de todas clases y de infinitos autores, desde los del siglo XVIII hasta los de nuestros días, ejemplares de libros que «acaban de aparecer», a 3,50 francos, y que se venden por 80 céntimos. Hay rimeros de gloria fallida, arrobas de ingenio desperdiciado y averiado, copiosas cosechas de musas trashumantes que trabajaron para el olvido, esfuerzos inútiles... Allí yace la vanidad de la cantidad. Allí reposan los que han «hecho obra»: ¡tantos volúmenes, tantos tomos de crítica, tantas novelas...! ¡Nada, nada, nada! A diez, a quince, a veinte céntimos. La letanía de nombres desconocidos es abrumadora. Abrid un libro, y alguna chispa de talento encontráis siempre. Es el muladar de los ratés y el cementerio de los mediocres.
Impresos en elegantísimo papel, en formatos artísticos, con magníficas ilustraciones, suelen hallarse autores mundanos que han pagado bien caro una tentativa de consagración literaria. Poetas francorrumanos y franco brasileños, antiguos diplomáticos que conocieron a la princesa de Belgiojoso, rastacueros cosmopolitas de las letras, están representados{51} por tomos de versos, momias de poemas, marchitos homenajes, exhumadas galanterías, adornadas generalmente con el retrato de los autores... Vanidad de vanidades y la más inofensiva de las vanidades. Allí duermen arrivistas de ayer, y llegan los de hoy a comenzar su sueño de mañana. En cambio, no he encontrado jamás, en la ensalada barata de esos cajones de literatura usada, ni un tomo de los sonetos de Heredia, ni una «plaquette» del pobre Lelian. Generalmente, lo barato es lo que merece la baratura. Impreso por Vanier, el editor de los decadentes, de terrible memoria, ha consagrado un volumen de versos que se titula Humbles Mousses. Allí leo los siguientes versos que traduzco, pues veréis que el caso merece la pena:
LOS VERDADEROS RICOS
El autor de eso se llama François Haussy, pero ese es el pseudónimo que oculta el nombre de Federico Humbert, el marido de Madame Humbert; que hoy, en la prisión de Fresnes, paga, con ella, las famosas estafas que conocéis. Es decir, no las paga; las purga... Federico Humbert es un poeta a treinta y cinco céntimos en el quai des Augustins...
Mi reconocido orgullo ha recibido en esos mismos lugares importantes lecciones, ¡oh, mis colegas de América! Por allí he comprado unas Prosas profanas, con la dedicatoria borrada, a treinta céntimos. Los que enviáis libros a estos literatos y poetas, a estos «queridos maestros», no sabéis que irremisiblemente vais a parar al montón de libros usados de los muelles parisienses. He comprado, entre otras obras de amigos míos, un tomo dirigido a Jean Richepin por un joven hispanoamericano, tomo de estudios sobre autores de Francia, en los cuales estudios hay uno del susodicho maestro, ditirámbico, ultrapindárico. La dedicatoria, lo más respetuosamente escrita, y dentro del libro, y en la parte dedicada a Richepin, una carta sentida y humilde. Pues bien, Richepin ni se dió cuenta del libro, ni le importó un ardite la dedicatoria, ni tocó la carta; y por treinta céntimos hice el rescate...{54} Qué mucho, si un eminente crítico ha mandado vender en tas gran número de autores editados por el Mercure, sin cuidarse de borrar bien dedicatorias como las que he hallado en las Ballades, de Paul Fort... ¿No os decía que entre los libros viejos de las orillas del Sena se recogen lecciones de... filosofía, y valiosísimos granos de experiencia? Si no, os lo certifico ahora.
Más allá del Instituto hay un intermedio entre libros y libros, el que llenan las cajas de vendedores de medallas, de curiosidades, monedas antiguas, condecoraciones, alfarería desenterrada, y una especie de museo de Historia natural en miniatura. Hipocampos secos, como los que venden los muchachos napolitanos de la costa, corales, piedras preciosas, verdaderas e imitadas, hierros viejos de los que regocijan a Santiago Rusiñol, asignados, autógrafos, esculturas. Allí hay cosas de todos los siglos, desde fragmentos de objetos de la época cuaternaria hasta escarapelas del tiempo de la Revolución. Y más allá, continúa la serie de cajas de libros, custodiados por sus taciturnos vendedores.
Hoy vuelvo contento, porque he visto a una niña rubia comprar por un franco cincuenta, y una sonrisa muy rosada, una Nuestra Señora de París, no lejos de la armoniosa y serena Catedral; porque lejos de los malos hombres que murmuran y que odian, he saludado al otoño que acaba de llegar; y porque he adquirido un Quevedo impreso en Bruselas en tiempo del IV Felipe, hermoso, claro, con tapas de pergamino, por sesenta céntimos.{55}

 ALOS vientos soplan sobre la barca de Pedro, que Mumen in cœlo
dejó en tempestad y que Ignis ardens comienza a dirigir. El
catolicismo pasa por una gran crisis; mejor dicho, el cristianismo; mas
contra el catolicismo, contra la iglesia romana, se amontonan las más
negras nubes. No es la primera vez, y por algo dijo la boca sagrada el
non prevalevunt... No hay hoy profetas. Apenas M. León Bloy acaba de
resurgir rugiendo contra «las últimas columnas de la iglesia», flacas
columnas: Coppée, Didon, Brunetière, Huysmans, Bourget y otras menores,
¡cuán menores! Los rugidos de Bloy no los escucha el siglo, demasiado
ocupado con otros asuntos. Entre tanto, en la España católica, la
enemiga contra Cristo cunde; en la Francia cristianísima se expulsan las
Congregaciones y el anticristianismo triunfa. Un Papa campechano y
demócrata, en la Sede suprema, hace perder su brillo y su misterio a la
Tradición. Cosa singular. Es{56} en los países no católicos donde el
catolicismo se expende y avanza tranquilo. Y un César protestante y
fantasioso hace pensar, por su actitud, si no estarán próximos los
tiempos en que, como en la Edad Media, se vea la formidable liga entre
las dos mitades de Dios, de que habla Víctor Hugo: el Papa y el
Emperador.
ALOS vientos soplan sobre la barca de Pedro, que Mumen in cœlo
dejó en tempestad y que Ignis ardens comienza a dirigir. El
catolicismo pasa por una gran crisis; mejor dicho, el cristianismo; mas
contra el catolicismo, contra la iglesia romana, se amontonan las más
negras nubes. No es la primera vez, y por algo dijo la boca sagrada el
non prevalevunt... No hay hoy profetas. Apenas M. León Bloy acaba de
resurgir rugiendo contra «las últimas columnas de la iglesia», flacas
columnas: Coppée, Didon, Brunetière, Huysmans, Bourget y otras menores,
¡cuán menores! Los rugidos de Bloy no los escucha el siglo, demasiado
ocupado con otros asuntos. Entre tanto, en la España católica, la
enemiga contra Cristo cunde; en la Francia cristianísima se expulsan las
Congregaciones y el anticristianismo triunfa. Un Papa campechano y
demócrata, en la Sede suprema, hace perder su brillo y su misterio a la
Tradición. Cosa singular. Es{56} en los países no católicos donde el
catolicismo se expende y avanza tranquilo. Y un César protestante y
fantasioso hace pensar, por su actitud, si no estarán próximos los
tiempos en que, como en la Edad Media, se vea la formidable liga entre
las dos mitades de Dios, de que habla Víctor Hugo: el Papa y el
Emperador.
Hace poco se inauguró la estatua de un gran hombre bajo el auspicio de los socialistas ateos. Ahora bien, leed estas líneas: «No quisiera Dios que yo parezca jamás desconocer la grandeza del catolicismo y la parte que le toca en la lucha que sostiene nuestra pobre especie contra las tinieblas del mal. ¡Cuánto bien brota aún en el seno de las aguas revueltas de esa fuente inextinguible, en donde la humanidad ha bebido, por tan largo tiempo, la vida y la muerte! ¡Aun en esta edad de decadencia, y a pesar de las faltas llevadas al extremo con una obstinación sin igual, el catolicismo da pruebas de un asombroso vigor! ¡Qué fecundidad en su apostolado de caridad! ¡Cuántas almas excelentes entre esos fieles que no sacan de sus pechos más que leche y miel, dejando a otros el ajenjo y la hiel! ¡Cómo a la vista de esas tiendas, ordenadas en la llanura, y entre las cuales se pasea aún Jehová, se desea, con el profeta infiel, bendecir a aquel que se quisiera maldecir y decir: «¡Cuán bellos son tus pabellones! ¡Cuán encantadoras tus moradas!» A pesar de los límites obligados que el catolicismo pone a ciertos lados del desenvolvimiento intelectual, ¡cuántos espíritus que, sin las fundaciones religiosas hubieran{57} permanecido sepultados en la vulgaridad o en la ignorancia, le deben su despertamiento! ¿En dónde encontrar algo más venerable que San Sulpicio, esa imagen viviente de las antiguas costumbres, esa escuela de conciencia y de virtud, en donde se da la mano a Francisco de Sales, a Vicente de Paúl, a Fenelón?
Aun en esa asociación, a veces un poco inocente, entre el catolicismo y los restos de la vieja sociedad francesa; en ese neocatolicismo, a menudo desabrido, ¡cuánta distinción todavía! ¡Qué atmósfera pura y honrada! ¡Qué esfuerzo ingenuo hacia el bien! ¡Ah! Guardémonos de creer que Dios ha dejado para siempre esa vieja iglesia. Ella se rejuvenecerá como el águila, reverdecerá como la palmera; pero es preciso que el fuego la depure, que sus apoyos terrenales se rompan, que se arrepienta de haber esperado demasiado en la tierra, que borre de su orgullosa basílica: Christus regnat, Christus imperat, que no se crea humillada cuando ocupe en el mundo una posición que no será grande sino a los ojos del espíritu.» ¿Quién ha escrito tales palabras, si no completamente ortodoxas, muy de acuerdo con la doctrina de quien dijo: «Mi reino, ¿no es de este mundo?» Ernest Renan. El orador que hoy pronunciase ese discurso en las Cámaras francesas sería calificado de clerical. Lo que hay es que, a pesar del antiguo espíritu religioso del pueblo, la fe ha sufrido aquí duros embates y todos los buenos anuncios, entre los cuales las grullas de Vogüe y tales o cuales conversiones notorias han sido simplemente{58} ruidos de ideas aisladas o acontecimientos literarios. Cuando el snobismo tendió al catolicismo, la religión padeció una verdadera desgracia. La religiosidad de moda y la oración elegante hicieron más daño que el inofensivo satanismo intelectual y el mediocre cientificismo ateísta. El último, verdadero y peligroso enemigo de toda creencia en el pensamiento contemporáneo, ha sido el antecristo alemán, que fué empujado por la amenaza de una espada de fuego hasta el manicomio.
Mas la Iglesia sufre hoy ataques más formidables que los que la simple política puede dirigirle en cuestiones terrenales, o los que lanzarle pueden filosóficos arietes modernísimos, más poderosos que las pasadas flechas volterianas. Se trata de las revoluciones en el propio seno, de la renovación de antiguas oposiciones contra el dogma, de la resurrección de un cisma, en fin, más dañoso que todas las connivencias de afuera, y que enciende, después de largos siglos, fuegos que pueden producir un verdadero incendio en la romana basílica de las basílicas.
Hace poco tiempo un sesudo y sapiente escritor español—he nombrado a D. Edmundo González Blanco—demostraba, en un artículo admirable de vigor, la posibilidad de una iglesia nacional en España. «Ya que no tenemos en nuestra alma colectiva una fe robusta y personal que oponer al formalismo dominador del Vaticano, aprovechemos la que haya para constituir nuestra comunión nacional, nuestra iglesia independiente, nuestro catolicismo patriótico.{59} Filipinas acaba de darnos el ejemplo; y esa necesidad social, hoy más que nunca sentida, se impone en lo sucesivo como una condición de prosperidad pública.» El golpe conmovería, ciertamente, a la curia romana, y parece que hay en el clero español partidarios de la autonomía religiosa, de la iglesia independiente nacional, hasta con el detalle de su misa propia, de la vuelta al uso del antiguo rito muzárabe.
Pues bien, todo eso es poca cosa con lo que encierra el siguiente suelto publicado ayer por Le Figaro: «El cardenal Richard, arzobispo de París, acaba de prohibir, por carta, a los alumnos de todos sus seminarios la asistencia a los cursos que el señor abate Loisy enseña en la Sorbona, en la Escuela de Altos Estudios. En la misma carta exhorta a todos los seminaristas que posean las dos últimas obras del señor abate Loisy a que las entreguen a sus superiores. Creemos saber que la comisión de Estudios Bíblicos instituída por León XIII no tardará en pronunciar su juicio sobre los libros acusados.» ¿Cuál es la doctrina que se condena del abate Loisy? Yo no he leído los libros de este sacerdote; pero sí sé que no es un défroqué más o menos sonoro, a la manera del padre Jacinto, del abate Charbonnel. M. Jean de Bonnefon, que es ducho en la materia, nos dice que la condenación o la absolución del abate Loisy es en realidad el fin o la transformación de la iglesia romana. «Es la conclusión de diez y nueve siglos de fe o el prefacio de un culto futuro.» Por mucho menos se quemó a Savoranola. La reforma{60} que se desea en España es sencillamente de forma, y tiene razonables antecedentes; la tentativa del cismático francés va al fondo de la creencia, mina la base dogmática. El abate, que es persona de mucha ciencia humana, comienza por afirmar viejas herejías: Que Jesucristo no afirmó que fuese Dios, ni se juzgó nunca como tal; que el Pentateuco no es obra de Moisés; que el libro del Génesis, el de Tobías, el de Job, el de Judith, son simple literatura; que «todo el Antiguo Testamento está escrito sin ningún cuidado de la verdad objetiva, y no es más que un objetivo arqueológico de edificación religiosa». Eso, dicho por Renan, por Strauss, por Max Nordau, está perfectamente; pero la afirmación es de un sacerdote, sacerdote que no abandona ni la tonsura ni el hábito, y que cree servir así a la verdad y a Dios, y trabaja porque la Iglesia entera sea de su opinión. Lo principal está en lo referente al Nuevo Testamento: «La divinidad de Jesucristo no está escrita en el Evangelio. La Resurrección, la institución de los Sacramentos, la jerarquía de la Iglesia, todo eso puede ser artículo de fe, si se tiene fe. El cuarto Evangelio no tiene ningún valor histórico; la resurrección de Lázaro es un símbolo.» ¡Cómo debe estremecerse, en lo invisible, la sombra de Torquemada! Con la Nueva Jerusalem swedenborguiana, con las mil y una sectas del cristianismo yanqui, con el flamante profeta Elías y su productiva Sión, con tolstoístas y ultraevangelistas, la Iglesia no tiene nada que temer. Pero el abate Loisy es un dulce y piadoso enemigo íntimo que, si no se{61} anula pronto, causará trascendentales perjuicios, y éstos los quiere evitar su eminencia el cardenal Richard, el fuerte viejecito que quiso confesar a Hugo. Es una nueva aparición de la incompatibilidad entre el progreso y la fe, entre la religión y la ciencia, entre la razón terrestre y la razón celeste. León XIII y su Santo Tomás no dejarán de tener culpa en la valentía del osado abate. Lumen in Cœlo no quiso iluminar en la ocasión; veremos si Ignis ardens, que aparece tan benigno, quemará, así sea metafóricamente.
En verdad, la obra del abate Loisy, con su aspecto moderno y superescolar, no es nueva. A través del océano del tiempo es un mugrón del arrianismo, llegado tras el biprincipismo gnóstico. Cristo ha sido el blanco de famosas herejías: Si Arrio y los suyos niegan su divinidad, Eutiquio le suprime toda humanidad, aboliendo así la redención, y Nestorio, estableciendo la división entre la parte divina y humana, destruía la unidad que constituye teológicamente el Hijo, ¿cuántos heresiarcas más se han atrevido con el más sagrado de los misterios cristianos? Sin embargo, entonces se discurría en el terreno de la filosofía religiosa, de la ciencia divina, de las doctrinas que dieron nacimiento y desarrollo a la patrología.
El abate Loisy es de última hora. Viene con la ciencia de hoy, es profesor «en Sorbona» y sabe lenguas orientales, arqueología, todo lo que sabía Renan. «—¡Bah, bah, bah, bah!; no sé hablar—dice el formidable profeta, y alguien que muy poco tenía{62} de cura, Büchner, escribe en su libro, no religioso por cierto: «La fe tiene raíces en indisposiciones del alma inaccesibles a la ciencia.»
El cardenal Richard se preocupa grandemente del caso. Lo que debe hallar más grave su eminencia, y con él todos los católicos, es que el abate no renuncia a su sacerdocio ni a su título de católico, y cree servir al «más grande de los hombres», en su calidad sacerdotal y profesoral. Demás decir, que ha caído multiplicadas veces bajo el anatema de la Iglesia. El abate Loisy, simplemente, en el concepto católico, es un excomulgado. En él están contenidos todos los antiguos heresiarcas, desde Arrio hasta Berenger. Su exegesis renaniana, por el caso de su ministerio, no puede menos de causar el mayor escándalo entre los sinceros y firmes creyentes. Y su condenación o absolución por Pío X será la continuación de la normal doctrina católica, apostólica, romana, o el krack del Espírito Santo.


 OS profesores, los sabios oficiales, los doctores de la ciencia humana
que creen haber asido la verdad con cuatro pinzas y cuatro estadísticas;
los que ven hasta dónde alcanza lo que saben, los explicadores novísimos
del alma, los que han escamoteado a Dios, os podrán hablar largamente y
en términos semigriegos, que complacían ya a Molière, de las causas más
o menos probables que han llevado a una horrible muerte a un poeta
maldito que estaba casi olvidado: Maurice Rollinat. Yo procuraré deciros
sucintamente la pesadilla de su vida y el espanto de su fin. Porque aquí
una vez más se cumple Talis vita, finis ita. Todo es uno en el hombre:
existencia, obras, impulsos; la fatalidad, que tiene muchos nombres,
rige la vida, desde el espermatozoario hasta la podredumbre. Y así hay
la fatalidad del bien, como hay fatalidad del mal, fatalidad{64} angélica y
fatalidad demoníaca. Y tal hombre desde la cuna va para el altar, y tal
otro para la batalla, y tal otro para mirar pensativo las entrañas del
mundo. Allí están los instintos y las vocaciones. Vocaciones, es decir,
llamamientos, llamamientos de voces inaudibles que están en lo profundo
del misterio y de la eternidad. Y la eternidad y el misterio estarán
ante las cosas humanas cuando no exista ni el polvo de recuerdo de la
sabiduría de hoy, y como estaban en los tiempos en que se levantó la
Esfinge egipciaca y en que había pensadores y sacerdotes en la Atlántida
y en Palenke.
OS profesores, los sabios oficiales, los doctores de la ciencia humana
que creen haber asido la verdad con cuatro pinzas y cuatro estadísticas;
los que ven hasta dónde alcanza lo que saben, los explicadores novísimos
del alma, los que han escamoteado a Dios, os podrán hablar largamente y
en términos semigriegos, que complacían ya a Molière, de las causas más
o menos probables que han llevado a una horrible muerte a un poeta
maldito que estaba casi olvidado: Maurice Rollinat. Yo procuraré deciros
sucintamente la pesadilla de su vida y el espanto de su fin. Porque aquí
una vez más se cumple Talis vita, finis ita. Todo es uno en el hombre:
existencia, obras, impulsos; la fatalidad, que tiene muchos nombres,
rige la vida, desde el espermatozoario hasta la podredumbre. Y así hay
la fatalidad del bien, como hay fatalidad del mal, fatalidad{64} angélica y
fatalidad demoníaca. Y tal hombre desde la cuna va para el altar, y tal
otro para la batalla, y tal otro para mirar pensativo las entrañas del
mundo. Allí están los instintos y las vocaciones. Vocaciones, es decir,
llamamientos, llamamientos de voces inaudibles que están en lo profundo
del misterio y de la eternidad. Y la eternidad y el misterio estarán
ante las cosas humanas cuando no exista ni el polvo de recuerdo de la
sabiduría de hoy, y como estaban en los tiempos en que se levantó la
Esfinge egipciaca y en que había pensadores y sacerdotes en la Atlántida
y en Palenke.
Maurice Rollinat fué un poeta de talento, ni mayor, ni menor; en todo caso, en las antologías entrará como un poeta menor, a causa de ser su obra casi toda reflejo y eco; reflejo lejano de Poe, eco de Baudelaire. Su poética no alcanzó al simbolismo ni se quedó completamente en el Parnaso. Su alma fué la de un romántico puro, exacerbado, pues hasta en su licantropía tuvo un antecesor en el antiguo batallón huguiano.
Apareció su nombre repentinamente y se apagó de pronto, como un fuego fatuo o de artificio. Era en los tiempos de la impasibilidad parnasiana por un lado y de la sequedad naturalista por otro. Apenas Richepin había puesto por un momento agitación con sus Chansons des Gueux. El ambiente era propicio para otra cosa. Rollinat apareció como cultivador de «flores del mal», rimador y músico macabro. Cantaba en cabarets y salones versos baudelerianos{65} con música suya, y canciones propias, aullantes, gimientes, con una voz lúgubre y un aire más lúgubre aún. Era en los tiempos en que Sarah Bernhardt, entre cuatro cirios, se complacía en dormir en un ataud... Sarah Bernhardt se encantó con el nuevo lírico, que tan bien sentaba a sus nervios. Era en los tiempos en que aquel mal sujeto, que se llamaba Albert Wolf, hacía y deshacía reputaciones en las primeras columnas de Le Figaro, y Albert Wolf dedicó un elogioso artículo al lírico que agradaba a Sarah Bernhardt, y París reconoció en seguida que Maurice Rollinat tenía genio. La moda estaba por las neurosis, verdaderas o falsas. ¿Rollinat era sincero, o era un poseur?
La tragedia lamentable de sus últimos días, después de tantos años de no variar de actitud, aun lejos de París y sus literaturas, fuerzan a creer que el pobre poeta era sincero. Cuando más, podría suceder que el hábito de estar agitado y la obligación estética de la desesperación le hayan al fin perturbado el cerebro y acabado por lanzarle en el abismo a que tantas veces se asomó. Luego los venenos del carácter, los modificadores del pensamiento, los paraísos artificiales que no son sino infiernos verdaderos, llámense alcohol, morfina, cloral, le acabaron de empujar en el reino temeroso de las tinieblas enemigas. Una vez más se hace palpable la verdad que encierra un decir que se encuentra entre los principios de la antigua Cábala: «No hay que jugar al fantasma, porque se llega a serlo.» Ese más allá tan desconocido hoy como en los más recónditos{66} siglos, contiene todo lo que hay de profundamente misterioso en el universo, la esencia del pensamiento, el secreto de la locura, la verdad del ensueño, la razón de la muerte. Claro es que los que tenemos una creencia religiosa cualquiera, no contamos con la última hipótesis del último estudioso y con la última suposición del más flamante descubridor de absoluto. Rollinat en otras épocas habría sido tratado por el exorcismo y, posiblemente, quemado; por menos se quemó a otros. Hoy ha muerto en una clínica, gracias a que los antiguos teólogos están sustituídos por los modernos psiquiatras, lo cual está reconocido como una ley del progreso.
Uno solo de los libros del desventurado os dará una idea de la caja de Pandora y urna de los demonios que era su pobre cráneo: Las neurosis, dividido en cinco partes: «Las almas», «Las lujurias», «Los espectros» y «Las tinieblas». Un médico os dirá: «Delirio de la persecución, lipemanía, parálisis general»; un doctor de la Iglesia os declararía francamente: «Posesión». Dice ese volumen las torturas de la persecución del fantasma del crimen, el superaguzado instinto del daño: los vagos estremecimientos, las alucinaciones, el silencio, las extrañezas de la música, el alma de Chopin y de Poe, los horrores de la pasión carnal, las crueldades de la carne, la felicidad femenina, las pesadillas, las torturas, los gatos, las serpientes, los tísicos, el suicidio, el gusano de tierra, la «leche de serpiente», los lagartos verdes, el idiota, el miedo, el amante macabro,{67} la señorita esqueleto, la muerta embalsamada, el sonámbulo, la bebedora de ajenjo, el ladrón, el bohemio, el enterrado vivo, el soliloquio de Troppmann, el verdugo monómano, el monstruo, el loco, la cefalalgia, la mala suerte, la enfermedad, la hipocondríaca, la quimera, la locura, el mal de ojo, la navaja de barba, la vilanela del diablo, la rabiosa, los ojos muertos, el abismo, la ruina, las agonías lentas, el ataud, la Morgue, la putrefacción, el silencio de los muertos, el infierno, el epitafio, De profundis... Todos esos son títulos o temas de sus poesías, y las poesías corresponden al tema... Todo eso se recitaba y se sabía de memoria en los salones parisienses... Platos especiales, versos faisandès, complemento del estremecimiento nuevo traído por el otro maestro infeliz, Baudelaire. Mas en la suposición de que en Rollinat fuese natural esa manera de mirar la existencia por su parte obscura, fúnebre y diabólica, en el público no podía durar lo que era impuesto por la moda, y la moda pasó y no se volvió a hablar más del féretro de Sarah Bernhardt ni de las canciones tenebrosas del sombrío melenudo «que se parecía a un lobo».
Se dijo que se había ido al campo a llevar una vida de campesino. Otros libros de versos suyos, en que hasta el sentimiento de la naturaleza está expresado con su preocupación, con su obsesión eterna, llegaron, pero ya no tuvieron el éxito que los primeros poemas de sombra, de noche, de miedo y de sangre. El pintor sueco Allan Osterlind, que fué de sus íntimos, ha narrado algo de su vida en la{68} campaña. Osterlind recordaba las largas noches de invierno, en Fresselines, en que el poeta pasaba al piano, cantando con su voz potente y singular, que iba de bajo a tenor, las melodías originales inspiradas en sus versos campestres: «La canción de la perdiz gris», «El cementerio de las violetas», «Los cuervos». Contaba su vida entre sus perros y gatos, y el gozo del poeta en recibir a sus amigos, en retenerlos hasta por la mañana a la hora en que la poción de cloral le procuraba un sueño pesado, surcado de sueños fantásticos... Casado, en la paz del campo, adonde cuentan que solía salir con gruesos zuecos, de pesca, de excursión, no pudo, sin embargo, encontrar la tranquilidad. Frecuentó demasiado las regiones del miedo: harto provocó el terror en sus libros y en su vida. Solía errar entre ruinas y lugares sombríos. La enfermedad, llamémosle la enfermedad, le había agarrado con sus uñas potentes. La vida se vengaba de él entregándole por completo a lo que está más allá de ella, a los delirios, a los terrores, al imperio de las tinieblas enemigas.
Veinte años después de su separación de París, ciudad de su éxito y de su perdición, volvió. Hace como tres meses... ¿A qué viene Rollinat? ¿A traer un nuevo libro en que renuncia a las sombras y saluda el bien que hay bajo el cielo azul? ¿A cantar un alba de paz, de felicidad humana, de amor entre los pueblos, de bienhechor comercio, de deseada armonía? No; viene a dejar en el Instituto Pasteur a su mujer, que ha sido mordida por un perro rabioso.{69} Y días después el amargo hombre, todo nervios y terror, sabe que no se ha podido salvar a su mujer, que ha muerto de la más horrible muerte: de rabia.
En seguida, en su desesperación, vuelve al campo, en donde no puede estar un sólo momento tranquilo; recurre a los narcóticos, a los brevajes de olvido; pero la fatalidad lo tiene ya bien atado: la locura llega, violenta, y hay que traerlo a una casa de salud, a las cercanías de París, a Ivry, a la clínica del doctor Moreau, de Tours. Allí muere, y mañana lo entierran.
Esta noche, después de escritas las líneas anteriores, he abierto el volumen de Las neurosis y me he quedado ciertamente estupefacto al encontrarme con un poema, que es extraño que a ninguno de los necrólogos de Rollinat haya llamado la atención... Es algo que espanta... Para coincidencia es demasiado... Luego, la casualidad, es algo tan misterioso... La poesía, «escrita hace veinte años», es la siguiente, que traduzco literalmente:
LA RABIOSA
Se comprende que, después del horroroso desenlace del accidente de que fué víctima su esposa, y más templada que nunca la sed ardiente de sus nervios, haya sentido el postrer estallido, y antes que en el suicidio, que tanto temía, como lo revela en varios de sus viejos versos, antes que en la muerte, se haya hundido en la locura, haya caído en el manicomio.
dice alguna vez, hablando de Edgar Poe. «Los malos maestros», diría con razón Jean Carrère. En otra parte escribe:
El Miedo y la Muerte, por siempre. Y sus dedicatorias... a Barbey, a Bloy, a Rops, a Charles Buet,{71} al doctor Julien... Seguramente Rops pintó su «Bebedora de ajenjo» por los versos que Rollinat dedicara a aquel médico. Quisiera traduciros el rondel de «La locura», profético..., como el «Mal de ojo»... o el «Horóscopo», en que
Pero no dejaré de transcribir íntegro el «Epitafio», que es de una horrible actualidad y que hará meditar a los reflexivos:
Sin embargo, en la última página de su tremendo libro se le escapa, a pesar de su obsesión malsana, un clamor que pide piedad: Mon Dieu... Dios haya, por fin, en la eternidad, libertado del dolor el alma del que fué condenado en vida, y salve a los poetas de buena voluntad del imperio de Las tinieblas enemigas.


 N el antiguo teatro de Orange, junto a los viejos muros que el Rey Sol
llamaba los más bellos de su reino, al amparo de las divinidades
antiguas que protegieron la civilización helénicorromana, Jean Moreas,
poeta francés, de sangre griega, hace en estos momentos renacer la
gloria de los ilustres coturnos, renovando en sonoros y soberbios versos
a su antepasado Eurípides, y cumpliendo una vez más, en la fuerza de su
otoño, la promesa armoniosa de antes, por la cual las abejas de Grecia
libarían una miel francesa.
N el antiguo teatro de Orange, junto a los viejos muros que el Rey Sol
llamaba los más bellos de su reino, al amparo de las divinidades
antiguas que protegieron la civilización helénicorromana, Jean Moreas,
poeta francés, de sangre griega, hace en estos momentos renacer la
gloria de los ilustres coturnos, renovando en sonoros y soberbios versos
a su antepasado Eurípides, y cumpliendo una vez más, en la fuerza de su
otoño, la promesa armoniosa de antes, por la cual las abejas de Grecia
libarían una miel francesa.
Hace diez años tuve el honor de hablar por primera vez en nuestra América del talento y de la obra de Jean Moreas. Llegaba yo a Buenos Aires, como cónsul general de Colombia, vía París... En este soñado París había recogido las impresiones espirituales que más tarde fueron Los Raros. Iba con cosecha{74} de ilusiones y amables locuras... Mi sueño, ver París, sentir París, se había cumplido, y mi iniciación estética en el seno del simbolismo me enorgullecía y me entusiasmaba... Juraba por los dioses del nuevo parnaso; había visto al viejo fauno Verlaine; sabía del misterio de Mallarmé, y era amigo de Moreas. ¡Amigo de Moreas! Esto me llenaba ampliamente. Porque sabía que el poeta había nacido en Grecia y solía encontrar en los senderos de los bosques, adonde iba a soñar, sátiros velludos que remedaban a Hércules, armados de ramas nudosas. ¡Cómo ignoran todo esto los profesores!
¿Cómo conocí a Moreas? Gómez Carrillo trabajaba entonces en casa del temible editor Garnier, y yo lo veía con la frecuencia que deseaba. El era ya gran conocedor del barrio Latino y muy mezclado a la entonces hirviente bohemia intelectual de La Plume. Conocía a casi todos los miembros de los cenáculos de la época; sabía yo su intimidad con Verlaine, Tailhade y otros. Así, cuando un día se me apareció y me dijo: «Esta noche lo espera Moreas; vendré a buscarlo», se lo agradecí muy vivamente.
Esa noche me esperaba Moreas y Carrillo fué a buscarme. Encontramos al poeta del Pelerin Passionné en un café del barrio, creo que en el Vachette. Estaba a su lado su entonces compañero menor y ayudante en sus líricas campañas, Maurice Duplessis. Y encontré a un Moreas sereno, sonoro, admirable parlante, amable, noblemente fraternal, sin buscar ni admitir la familiaridad cara a los irreflexivos y a los insensatos. Y como le dijese que el{75} holandés Bijvanck acababa de publicar un libro en que se trataba de la leyenda moreana—vanidad cómica, frases asustadoras, autolatría—, me dijo simplemente con su voz de bronce, del profesor de Hilversum: «Ce monsieur est un imbécile!» Hablamos toda esa noche de arte, de ideal, de belleza—es decir, él habló... Como cerraron el Vachette, nos fuimos a otra parte, y luego a otra. A las seis de la mañana estábamos comiendo almendras verdes en los Halles... Todo eso es el pasado—¡ah!, como mi fresca juventud.
Las páginas que publiqué en La Nación sobre Moreas fueron hechas en el mar, en la travesía. Llevaba mis apuntaciones y mis recuerdos recientes y la grata sensación de aquella generosa intelectualidad. Confieso que jamás he encontrado un alma ni más augustamente firme, ni más poseída de la fuerza de su propio conocimiento, ni más elevada en su concebir la vida, ni más pura en su humanidad, que el alma límpida, ínclita y piadosa de Jean Moreas. Es asombroso cómo ha podido conservar su diafanidad y su excelsitud ese espíritu de excepción en esta ciudad de las duras intrigas, de las crespas batallas; los roces ásperos no han hecho más que abrillantar sus facetas, como a las piedras finas. Primero sonrieron de él la rutina y la inepcia; luego le atacaron la rivalidad y la envidia. El siguió adelante. Procuró expresarse, manifestarse mejor siempre. No solicitó el éxito, no cortejó a la réclame. Desdeñó cetros de pasajeros instantes literarios. Dejó pasar los cortejos, las máscaras que desaparecen...{76} Y modificándose, mejorándose, siempre siendo el mismo, cultivó su maravilloso jardín, que por un lado confina con la selva y por el otro con el mar, la selva sagrada, en donde están sus abejas del Himeto, y la vital Thalassa, por donde pasó la nave Argos. Y así, con su modestia más orgullosa que el continente de todos los reyes, fué simplemente, tranquilamente, haciendo de su vida el poema principal de sus poemas, de la meditación su más sincera inspiradora y de su íntimo consejo su más bella coraza de oro homérico. Retirado en una casa que está cerca del campo, ha hecho sus magistrales Stances y ha concluído su Iphigénie, la desde hace tanto tiempo anunciada e incubada tragedia. El no buscó nunca a nadie, no pidió jamás nada. A su retiro le fué a buscar, hace más de un año, la Legión de Honor. Y hoy, con el triunfo de Orange, lejos ya las luchas de escuelas, desaparecidos en la historia de las letras francesas los buenos combates de los simbolistas y decadentes, aclarado el campo intelectual, surge definitiva la figura del lírico resucitador de las hermosuras clásicas, del admirador de los antiguos coros, de quien nos viene a decir en pleno siglo de decadencia moral y de derrotas estéticas la palabra de la Belleza eterna, la lección de virtud y de sacrificio, el canto de heroísmo y de gracia robusta que la tierra del Arte indestructible ha de recordar por los siglos de los siglos al agitado espíritu del mundo.
Sus victorias actuales no le deben hacer olvidar ni menospreciar sus primeras victorias. No hay que{77} renegar de la juventud. Las Syrtes, el Pelerin, las obras primigenias, inician la obra por venir, la obra presente. Nuestros primeros actos afirman nuestras decisiones futuras. Mejorarse no es contradecirse. Simplificarse no es desdecirse. Cada momento tiene su fórmula, tiene su expresión. Cada estación la naturaleza es distinta en sus manifestaciones. Y no hay mejor certificación y aprobación de la espiga dorada que el pan—o la hostia.
Moreas llama a la fatalidad necesidad. Digamos, pues, que es necesario que haya hombres como Moreas, poetas como Moreas, que vivan en París, que se parezcan a París y que de repente digan palabras universales, sentimientos totales, logos substancial, verbo de humanidad: «Hélas! que le soleil est doux!», clama una de sus heroínas. Y eso que es tan sencillo, que lo puede decir el primer ciego que pase por la calle, es en la trágica estrofa acuñado para la relativa eternidad de las letras.
Cuando he vuelto a París a establecerme—por siempre—no he procurado buscar con frecuencia a mi amigo de antaño. Sé lo que tienen de impertinente{78} la admiración intempestiva y la solicitud irrazonada. Por otra parte, no busco ni visito a nadie, y esta es una mala condición de mi carácter en mis tareas. No he sido hecho para la visita ni fabricado para la interview. Tanto peor para mí, que no he gozado de la familiaridad de los chers maîtres. No obstante, a Moreas le he vuelto a ver. Triste, con su melancolía altiva y con sus canas. Allí, en el café Napolitaine, junto a Mendes, viejo, junto a Courteline y otros señores de la literatura y periodistas grandes y pequeños. Y Moreas, notaba yo, no estaba en su centro. Después, juntos, y con Carrillo—¡un Carrillo cuán otro!—con Duplessis—¡un Duplessis cuán cambiado!—hemos solido recordar las horas de hace diez años, cuando pasé para Buenos Aires, cargado de ilusiones y de sueños, y fuimos a comer almendras verdes a los mercados, una mañana de Mayo, en que nacía dulce el sol.
La Iphigénie actual estaba ya empezada en aquellos días. En tal ocasión dije que el poeta preparaba una pieza para la Comedia Francesa, y que, dados sus antecedentes, era dudosa la aceptación. Aquella pieza es la tragedia actual, que, de seguro, de la antigua memorable escena del teatro romano de Orange, pasará al primer escenario de Francia.
Gloria sea dada al severo ordenador de admirables escenas y al siempre magnífico rimador de perfectos versos. No creáis que es exageración deciros que los versos de Moreas—los mejores de Moreas—son superiores a los de los más inconmovibles clásicos de la literatura francesa. Este descendiente de{79} los Píndaros y de los Sófocles se expresa con singular majestad en el verbo de los Racine y de los Chenier, y he aquí también uno que mamó leche amaltea y dijo en la mejor lengua de Francia el decoro y la potestad del dios cuyo arco es argentino.
Leed estos fragmentos, llenos de majestad verbal y de sabia armonía. Esto es del coro del quinto acto:
Y esto de Ifigenia al coro:
La prensa celebra la victoria de Moreas, los críticos oficiales lo saludan, su nombre adquiere de pronto popularidad. A la representación de la obra, a la par de los letrados parisienses que fueron a aplaudir a Silvain-Agamemnon, a Lambert fils Aquiles,{81} y a la brava Luisa Silvain, y a la joven y brillante Roch, y a la clamorosa Tessandier, asistieron campesinas de los contornos, que lloraron de veras, bajo sus cofias blancas, por las desventuras de la dolorosa Ifigenia.
¡Y Moreas, como siempre, solitario soñador de armoniosos sueños, sigue su camino en la austera melancolía de su vida, sin profanar el don divino que recibió con la luz en su tierra maternal y gloriosa, poeta, poeta siempre, señor de los cisnes, dueño del laurel verde!


 CABO de cerrar el libro de versos que ha publicado una alta dama
francesa, la condesa Mathieu de Noailles. Se titula L’Ombre des jour,
y viene después de otro: Cœur innombrable. Este flordelisado
volumen de cosas bonitas, tiernas, melancólicas, femeninas, es un libro
de mujer moderna con alma antigua. La condesa de Noailles reconcilia con
la literatura de cabellos largos, del sexo vilipendiado intelectualmente
por Schopenhauer. No recuerdo si M. Han Ryner, en su «masacre» de
Amazonas, ha escalpado también esta preciosa cabeza; si lo ha hecho, no
le será perdonado, pues el mismo Barbey, condestable feroz ante una
media azul, encontraría que las que ahora me ocupan son de color de
rosa—a menos que no fuese la fina piel de una ninfa, libre de toda
malla, húmeda aun de su preferida fuente.
CABO de cerrar el libro de versos que ha publicado una alta dama
francesa, la condesa Mathieu de Noailles. Se titula L’Ombre des jour,
y viene después de otro: Cœur innombrable. Este flordelisado
volumen de cosas bonitas, tiernas, melancólicas, femeninas, es un libro
de mujer moderna con alma antigua. La condesa de Noailles reconcilia con
la literatura de cabellos largos, del sexo vilipendiado intelectualmente
por Schopenhauer. No recuerdo si M. Han Ryner, en su «masacre» de
Amazonas, ha escalpado también esta preciosa cabeza; si lo ha hecho, no
le será perdonado, pues el mismo Barbey, condestable feroz ante una
media azul, encontraría que las que ahora me ocupan son de color de
rosa—a menos que no fuese la fina piel de una ninfa, libre de toda
malla, húmeda aun de su preferida fuente.
La condesa de Noailles no es una basbleu. Es una bella flor humana llena de mental esencia,{84} que se exterioriza en formas de armonía. Es una rara perla perfumada, como las del mar de Ormuz. Es una aparición de figura poética y legendaria en pleno París del siglo XX. Es una joven exquisita, de veinte años, divina de frescura y gracia, que demuestra simplemente que se puede tener un nombre ilustre, un marido, un automóvil, vestirse en la calle de la Paix y poner su alma cantante y soñadora en las alas de los versos. Nada tiene que ver esta sacerdotisa apolínea, o pánica, con los pantalones del feminismo. Ella vaga en los bosques, comunicando, ronsardizando, como antaño, en la libertad de su naturaleza:
Lelianiza también; pues no teme acercarse desde su morada heráldica a coger las flores sinceras y modernísimas del pobre Lelián. ¡Una dama aristocrática, honorable, adorable, que frecuenta a Verlaine! ¿Qué dirían entre nosotros, y en otras partes, los que solamente ven del desdichado fauno la máscara socrática y la repugnante ebriedad? La condesa de Noailles es verlainiana en su sencilla delicadeza. El encanto natural, la comunicación secreta e íntima con el Universo, de manera que el espíritu propio se confunda con el espíritu del mundo, la conciencia de que nuestra voz es una{85} unidad individual en voz total infinita, y que nuestro minúsculo espejo interior es en realidad tan vasto que en él se mira todo lo que existe, hacen que del jardín lírico de esta singular poetisa vuelen al azul muy maravillosas alondras. Ella canta a Príapo, dios de los jardines; y la ignorancia tiembla creyendo renovada la oda de Pirrón. Canta la eternamente nueva canción de las florestas primaverales, de los frescos verjeles, de las flores recién nacidas, de los nidos, de la hermosura melodiosa de un momento matutino; y la gloria y la alegría de amar, razón y triunfo inmenso de la vida. Y se singulariza en la campaña francesa, en las ciudades y aldeas de su patria, en donde encuentra una revelación de ensueño o un motivo de atracción. Y siempre es el alma amante en el cuerpo amoroso, que vibra al soplo del armonioso viento. Dice todo lo que ve y todo lo que siente. Se siente amada y lamenta el paso del tiempo, porque con él se irán su juventud y su sed de amor:
Ronsard se consolaba con ser leído a la chandelle por la amada envejecida; y Ponsard—¡hay distancia!—dijo la misma cosa en un soneto a la famosa Ratazzi. La musa, cuyos versos celebro, desea «ser amada después de la muerte», y dice:{86}
Hay un admirable estudio del conde Robert de Montesquiou-Fezensac sobre los inconvenientes de los nobles y grandes señores que se dedican a asuntos artísticos o literarios. Tienen, desde luego, la oposición de las gentes de su casta, que no son por lo general muy dadas a cosas del espíritu, desde los tiempos en que la nobleza ostentaba como un lujo la ignorancia. Los artistas, por su lado, no los acogen sino con cierta hostilidad, quizá consecuencia de la antigua humillación del mecenismo. La clase poderosa, que ve la superioridad intelectual como una fuerza que no posee, opone su indiferencia o su desdén. Son dos elementos contrarios, difíciles de unir, sin llegar a las utopías de Rebell. El público, a su vez, acoge casi siempre la producción del autor blasonado—en nuestros países el rico autor—como labor de dilettante, como ocio de aficionado. En muchos casos hay gran razón, pero suele haber injusticia. En cuanto a la dama, a la mujer de alcurnia, que se atreve a tales empresas, las dificultades suelen ser mayores. La sostenida inferioridad ancestral, la ligereza, las preocupaciones mundanas, la maledicencia, la social inveterada hipocresía, el flirt moderno, las atenciones de la moda, las influencias religiosas y la agresividad intelectual masculina se presentan ante las tentativas de una{87} vocación. Se necesita ser una voluntad, un carácter, para oponerse a todo eso, para luchar, para vencer. En todas partes del mundo ha habido y hay las brillantes excepciones que confirman la regla. No me refiero, de ningún modo, a las agitadas y sonoras viragos del feminismo militante.
Sin pretender de ninguna manera sostener la vieja cuestión teológica, yo no creo en la igualdad espiritual del hombre y de la mujer. Obsérvese que no hablo de inferioridad, sino de igualdad. La Naturaleza es la sabia ordenadora y tiene sus leyes absolutas; en este caso la ley se llama fisiología. No insistiré en el tema, que nos llevaría a puntos delicados que conocen mis lectores y que han sido y son muy tratados científica y cómicamente. Creo, sin embargo, en que, así como hay hombres de alma femenina, hay mujeres de alma e inteligencia masculinas.
A decir verdad, no es simpático el tipo de la literata, de la marisabidilla, de la cultilatiniparla de nuestro tiempo. Ni la de tiempo alguno. En todo caso, quedémonos con las cortesanas artistas de la antigüedad, con las sutiles inspiradas de todos los tiempos, pero en ningún caso con lo que significa la palabra española marimacho. Cuando se toca de cerca a la cuestión doméstica, seamos más explícitos, y digamos con el excelente Chrisale:
Sería, es indudable, mucho mejor tener ambas cosas, buen lenguaje y buena sopa. No sólo de pan vive el hombre. Podría argüirse que las bellas y honestas damas que se dedican a la literatura están rodeadas de los esplendores de la fortuna; y, por lo tanto, no tienen nada que ver con los puntos de media y con las cacerolas. Al contrario, toda verdadera alta dama de antaño, como de ahora, se conoce en esto; en que no por el cuidado de su belleza y por la distinción de su jerarquía ha dejado en abandono el capítulo importante y clásico de los asuntos caseros, desde la reina Penélope hasta la reina Victoria. Y luego, se puede escribir el Heptameron y hacer los ricos platos de dulce que sabía confeccionar la Margarita de las Margaritas. Hay una larga serie de madamas que han dejado muy buenas obras y que han sido muy hacendosas. Se habla de la sopa de coles de Mme. Dacier, una sopa famosa, aunque no tanto como la traducción de Homero de esa misma señora. La Scudery, la de Deshouillers, la de Genlio, la de Maintenon, la de Sevigné, la de Staël, muy plausibles mujeres de su casa. Les faltaría ortografía a algunas; pero orden doméstico, economía y ojo listo, eso no.
Lo que no es aceptable son las ridículas impertinentes, las excesivas Filamintas, las que se deleitan con Trissotin y quieren abrazar a Vadius por amor del griego. Hoy no hay muchas de éstas, dado que el griego hay muy pocos Vadius que lo sepan. Pero hay la snob, la decadente, la wagnerista, la partidaria{89} del amor libre, la Eva nueva, la doctora escandinava ibseniana y la estudiante rusa que tira balazos. Confieso que prefiero las preciosas, que me quedo con Filaminta, con Belisa y con Armanda.
No hay en Francia la cantidad de authoresses que en Inglaterra y los Estados Unidos; pero hay una gran cantidad de mujeres que escriben, autoras de libros científicos, sabias como Clémence Royer, que ha muerto hace poco, periodistas valientes y ágiles, novelistas, poetisas, fuera de las grandes damas que hacen política, y conservan los pocos, los raros salones semejantes a los que antes tuviera una madame de Girardin, o, más recientemente, Mme. Adam.
Unas cuantas personalidades se destacan en el copioso grupo. Cierta revista muy mundana—Femina—ha propuesto como tema de un concurso, a sus suscriptoras, la elección de una Academia de mujeres francesas, paralela a la de los cuarenta. Hace algunos años esa misma cuestión fué actualidad, y se hizo una lista de las que resultaron elegidas en plebiscito: Mmes. Edmond Adam, Marie-Anne de Bovet, condesa Colonna, Jeanne Chauvin, Judith Cladel, Alfonso Daudet, Dieulafoy, Judith Gautier, M. L. Gagneur, Eugène Garcin, Henry Greville, Gyp, Manœel de Grandfor, Robert Halt, Paulina Kergomard, Leconte de Nouy, Jean Laurenty, Nelly Lieutier, Daniel Lesueur, Max Lyan, Jeanne Mayrel, Hector Malot, Michelet, Marni, Luisa Michel, María Mangeret, Mesureur, Mendès, María L. Néron, de Peyrebrune, Rachilde, Rostand, Clémence{90} Royer, Ratazzi, G. Rénard, Mary Summer, Séverine, Simonne Arnaux, Marcel Tinayre, Vincens. Algunas de ellas han muerto, pero los huecos podrían llenarse. Solamente, si tal Academia llegara a realizarse, sería uno de los mayores triunfos del ridículo en la historia de las ocurrencias humanas. Ya hay bastante con el que ha caído durante tanto tiempo sobre la de «inmortales» varones. Entre todos esos nombres los hay dignos de la mayor estimación y aun admiración, y los hay medianos y casi desconocidos. No puede haber parangón alguno entre, por ejemplo, Judith Gautier y la señora Malot, entre Rachilde y la señora Tinayre. ¡Así sucede bajo la Cúpula!
Las cabezas femeninas que más brillan, son, ante todo, las de esas dos admirables luchadoras que van a la acción, que ponen voluntad y talento al servicio del bien, la ardorosa Luise Michel, o la pacificadora Severine. Luego vienen las de puro intelecto, las imaginativas y ultrapensantes; en un exceso de vitalidad y de fuerza, esa rara Mme. Vallete, o sea Rachilde, aparece como el cerebro femenino más complicado y vigoroso, no sólo de su siglo, sino de todos los siglos. Hace unos diez años escribía yo de ella un retrato, en que mis entusiasmos de entonces iban hacia la parte extrañamente diabólica y misteriosamente pecadora de su obra. Hoy, con mayor reflexión, no veo ya a la escritora sadista—Sade toujours—, a la juglaresa incendiaria, sino a la sesuda y terrible filósofa, a la formidable destructora, a la Sybila de la anarquía, cuyas ideas,{91} hoy manifestadas en nuevas novelas, o en críticas singulares, se puede no seguir, pero no se puede dejar de admirar.
Después están las estudiosas, como Lucía Félix Faure; las «maestras», como Judith Gautier. Y luego las musas, para coronar el pensamiento femenino francés. La deliciosa señora del doctor Mardrus, nacida entre la obra hermética y mágica de Mallarmé y los cuentos árabes que su marido ha vertido, esas Mil noches y una noche, de los que parece emergida. La señora de Rostand, que dicen que tiene más talento que el autor de Cyrano; la señora de Mendès, bella, que hace versos hechiceros, y que antes se llamaba Claire Sidoine, y algunas otras que no nombro. Pero ¿cómo olvidar el talento especial de esa temible Gyp? Hay, por último, una novelista de actualidad, alabada por los periódicos, y que es bella, muy bella: me refiero a Jeanne de la Vaudère. Aseguran que sus libros se venden mucho, y que está de moda en los salones. No hay nada más intencionalmente obsceno, ni más desprovisto de arte, que las lucubraciones de esta distinguida joven de letras.


 E han descubierto recientemente en Francia algunas niñas-prodigios; dos
de ellas poetisas. Una, Carmen d’Assilva, aun siendo de nombre
«portugais» y aun estando en Francia, da tristeza: tiene diez años, una
carita pálida, de grandes ojeras, y ha escrito cinco volúmenes de
cuentos, un volumen de monólogos y de versos y siete piezas de teatros,
que ha representado ella misma... Es miembro de la «Societé des gens de
lettres» y de la «Societé des auteurs dramatiques» desde los nueve años.
Sardou le escribió: «Sois el autor más joven que se conoce, hija mía; os
felicito y os estimulo a que sigáis produciendo mucho, respetando
también los estatutos de nuestra Sociedad, que os remito.» Es de tenerle
lástima... La otra es Mlle. Antoni Coullet, de diez años también, y de
un talento indudablemente superior al de la anterior, aunque no haya
producido tanto. Coppée está encantado{94} de ella y ha hecho que Lemerre
le publique un tomito de versos, entre los cuales los hay lindos. Citaré
los siguientes, sin traducirlos, para que se pueda apreciar mejor la
facultad poética de esta niña:
E han descubierto recientemente en Francia algunas niñas-prodigios; dos
de ellas poetisas. Una, Carmen d’Assilva, aun siendo de nombre
«portugais» y aun estando en Francia, da tristeza: tiene diez años, una
carita pálida, de grandes ojeras, y ha escrito cinco volúmenes de
cuentos, un volumen de monólogos y de versos y siete piezas de teatros,
que ha representado ella misma... Es miembro de la «Societé des gens de
lettres» y de la «Societé des auteurs dramatiques» desde los nueve años.
Sardou le escribió: «Sois el autor más joven que se conoce, hija mía; os
felicito y os estimulo a que sigáis produciendo mucho, respetando
también los estatutos de nuestra Sociedad, que os remito.» Es de tenerle
lástima... La otra es Mlle. Antoni Coullet, de diez años también, y de
un talento indudablemente superior al de la anterior, aunque no haya
producido tanto. Coppée está encantado{94} de ella y ha hecho que Lemerre
le publique un tomito de versos, entre los cuales los hay lindos. Citaré
los siguientes, sin traducirlos, para que se pueda apreciar mejor la
facultad poética de esta niña:
SUR MON PORTRAIT
He aquí algo muy verlainiano; e indudablemente a la autora no le han de haber permitido conocer a Verlain:
VIEUX CARROSSES
Y este otro soneto:
A LA JEANNE D’ARC, DE CHAPU
Ved la opinión del poeta de Les Humbles: «Cuando el padre y la madre de Antonine Coullet me mostraron los versos de su niña y me dijeron que la authoress tenía diez años, quedé estupefacto, como quedarán todos los lectores. Pero a mi encantada sorpresa sucedió en seguida un sentimiento de inquietud. Pensaba con tristeza, con piedad casi, en el pequeño prodigio, en la niña fenómeno, y me imaginaba ya un rostro melancólico y ajado, una inteligencia recalentada, un cerebro viejo antes de tiempo. ¡Y bien, no! No se trata de ningún modo de una primicia obtenida artificialmente, de una planta de estufa. Antonine Coullet no ha aprendido nunca la prosodia, y no está aún muy segura de su ortografía.{96} Tiene buen aspecto, le gusta jugar, ha guardado intacta la ingenuidad de su edad. Esta musa infantil es una verdadera niñita. Solamente ella ha leído ya muchos versos, y por un don extraordinario los ha hecho, naturalmente, sin darse cuenta, por decir así, como un rosal da sus flores. Hace versos, y encontraréis en ellos, sin duda, reminiscencias, palabras cuyo sentido no puede conocer, ideas que, ciertamente, no comprende. Pero probadlos esos versos por la lectura en alta voz, como se prueba la calidad de las monedas, haciéndoles sonar, y reconoceréis que esos son buenos y bellos versos, armoniosos, llenos de imágenes, en donde se estremece también muy a menudo una sensación verdadera. Por mi parte quedo confundido ante tal precocidad. La palabra «vocación», tan grave de pronunciar, sin embargo, me viene espontáneamente a los labios. Hay que decir, como Chateaubriand después de haber leído las primeras odas del jovencito Víctor Hugo: «¿Niño sublime?» No; sería demasiado. Pero, viejo poeta, conmovido por el don poético de esta niña, recuerdo que, a su edad, Mozart ha compuesto sus primeras sonatas. Ese hombre de genio principió también como niño-prodigio. Ante esta mignonne Antonine pienso en el pequeño Wolfang, sentado al piano.»
Yo creo que Coppée tiene razón en ponerse triste. Ante un caso semejante al de la niña Antonine o la niña Carmen, hay que recordar que los niños-prodigios, con muy raras excepciones, mantienen las promesas de su infancia. Los demasiado amados de{97} los dioses mueren brutos... todos hemos visto a esos maravillosos compañeros de colegio que dejan asombrados a los profesores; generalmente acaban de modestos industriales o alcaldes de villa. En la mujer la precocidad es más peligrosa aún. El fin de una superdespierta de diez años es terrible de pensar... El record de la precocidad femenina creo que lo ha ganado cierta niñita que, con motivo de una enquête, envió a una gran revista mundana la carta siguiente: «Señora: Creo que estoy ya en edad de casarme, y que soy muy capaz de ser una buena madre de familia. Os confío a vos esto porque estudiais seriamente la cuestión, pero no me atrevería a decirlo en mi casa. Sé bien que se me respondería: «¡Pero si no tienes más que doce años!» ¡Como si esto fuese una razón! ¿Acaso no se puede ser razonable a los doce años y adorar u ocuparse de un hogar y de sus hijos? La edad no tiene nada que ver con el asunto; y tengo en mi familia una tía de setenta y siete años a quien papá y mamá llaman «la vieja loca» porque ha perdido toda su fortuna al juego de los caballitos. Yo no tengo nada de loca. No creo en el petit Noël, ni en las historias que hacen dormir y que se cuentan a los niños. Y si se me dejara ponerme en menage, y... comprar niños, se haría mucho mejor que obligarme a jugar todo el día con una muñeca que no puedo amar verdaderamente «puesto que no sufre». Esa joya los padres podrán apreciarla. Es un caso que hace pensar en la posibilidad de la transmigración de las almas... Es un caso de teratología psíquica.{98}
He hablado alguna vez de Jacqueline Pascal, la hermana del gran Blas. Ella también fué un caso de temprana frondosidad mental, y deleitó con sus lucubraciones primigenarias a las gentes de su tiempo. Tuvo también algo que no tienen, por lo común, las niñas-prodigios: la belleza. «Parfaitement belle, et la plus agréable du monde par la gentilesse de son esprit et de son humeur à six ans elle est deja souhaitée partout», dice en su biografía Mme. Perrier. La petite Pascal publicó, como la petite Coullet de ahora, un volumen de versos. Pero no pensaba lo mismo que esa mademoiselle de doce años que se quiere casar y comprar hijos, y que no estima en nada la relación con sus muñecas. Jacqueline, por el contrario, a pesar de que sabía que los hijos no se compran, puesto que compuso un epigrama: «Sur le mouvement que la reyne a senti de son enfant», no desdeñaba los juegos pueriles: «elle était sans cesse après ses poupées». Se buscan en los primeros intentos las primeras revelaciones del alma. Le dió la viruela y quedó horrible. Digna hermana de su profundo hermano, sufrió con paciencia. Doce años tenía cuando desempeñaba, a pesar de su cara picada, un papel en el Amour tyrannique, de Scudery, y encanta al cardenal Le Richelieu, que decía de la familia de Blas: «J’en veux faire quelque chose de grand». Luego se gana en Rouen el premio anual discernido a la mejor composición sobre la Concepción de la Virgen, y cambia versos nada menos que con Corneille.
Entre los grandes nombres femeninos de la historia{99} no es la precocidad un común distintivo; sin embargo, para saber en su tiempo lo que una Oliva Sabuco de Nantes, hay que haber sido un prodigio de estudio y de comprensión desde muy tierna edad. En Santa Teresa todo es más intuitivo. En la tradicional cultura italiana hay ejemplos admirables. Pongo por caso una famosa donna María Gaetana Agnesi, de quien el canónigo Frisi escribió un entusiástico elogio. Júzguese por estos datos: A los cinco años hablaba muy bien francés y estudiaba latín. A los once, conocía perfectamente latín y griego. Escribió en esta lengua un tratado de mitología y un léxico grecolatino de más de trece mil voces escogidas. Además sabía el español, el hebreo, el alemán. Como Cornelia Piscopia era un «oráculo settilingue». De Brosses, que la conoció, escribía a su amigo el presidente Bonhier en una carta estos párrafos deliciosos que merecen ser citados: «Debo darle noticia, mi querido presidente, de una especie de fenómeno literario de que acabo de ser testigo, y que me ha parecido «una cosa piú estupenda», que el Duomo de Milán... Vengo de casa de la signora Agnesi. Se me ha hecho entrar en un grande y bello salón, en donde he encontrado treinta personas de todas las naciones de Europa sentadas en círculo, y la señorita Agnesi sola con su hermanita en un canapé. Es una niña de diez y ocho a veinte años, ni fea ni bonita, que tiene el aire muy sencillo y muy dulce. Nos han traído mucha agua helada, lo que me pareció un preludio de buen augurio. No esperaba, al ir allí, sino conversar ordinariamente con{100} esa señorita; en lugar de eso, el conde Belloni, que me llevaba, ha querido hacer una especie de «acto» público: ha comenzado por dirigir a esa jovencita una bella arenga en latín, para ser comprendido por todo el mundo. Ella le ha contestado muy bien; después de lo cual se han puesto a disputar en la misma lengua sobre el origen de las fuentes y sobre las causas del flujo y reflujo que, como el mar, tienen algunas. Ella ha hablado como un ángel sobre estas materias; yo nada he oído sobre eso que me haya satisfecho tanto. Después, el conde Belloni me rogó que disertara lo mismo con ella sobre el asunto que quisiese, con tal que fuese un asunto filosófico o matemático. He quedado estupefacto al ver que me era preciso arengar de improviso y hablar durante una hora en una lengua que uso tan poco. Sin embargo, sea lo que sea, le he hecho un hermoso cumplimiento; después hemos disputado, primero, sobre el modo con que el alma puede ser impresionada por los objetos corporales, y cómo éstos se comunican con los órganos del cerebro; y en seguida sobre la emanación de la luz y sobre los calores primitivos. Loppin ha disertado con ella sobre la transparencia de los cuerpos y sobre las propiedades de ciertas curvas geométricas, de lo cual no he comprendido nada. El le habló en francés y ella le pidió permiso para contestarle en latín, temiendo que los términos de arte no fuesen fáciles de recordar en lengua francesa. Habló a maravilla sobre todos esos temas, sobre los cuales no estaba más prevenida que nosotros. Es muy apegada a la filosofía{101} de Newton, y es cosa prodigiosa ver a una persona de su edad comprender tan bien puntos tan abstractos. Pero, por mucho que me haya asombrado su doctrina, más me asombra oirla hablar latín, lengua que seguramente no debe usar mucho, con tanta pureza, facilidad y corrección. Después que le hubo contestado a Loppin, nos levantamos, y la conversación se hizo general. Cada persona hablaba con ella en su lengua propia.»
Ya se ve que ésta supera a todas nuestras cultilatiniparlas de la actualidad, estudiantas ibsenianas y feministas marisabidillas, y aun a nuestras más famosas doctoras y musas contemporáneas. Y el caso de Gaetana no es único. En 1726 se publicó en Venecia una obra en dos volúmenes, de la cual he visto un ejemplar en la Biblioteca Nacional, obra cuyo título es: Componimenti poetici delle piú illustri rimatrici d’ogni secolo, por Luisa Bergalli. En dicha obra se publican trabajos de 250 poetisas y sus biografías. Luisa Bergalli fué un prodigio, prosista, autora de versos, traductora de Terencio. «Doctissiman fœminam Terentianis versionibus celebrem; et comico opere Italicorum excellentissime»—; dice de ella el entusiasta Barbieri. Eran, sin duda, tiempos muy diferentes de los nuestros, de cake-walk, flirt y otras disciplinas semejantes. En nuestra época apenas sin ridículo se le permite saber chino a Judit Gautier y persa a Madame Dulafoy.
A creer en lo que afirma un autor inglés, indiscutible humorista, se pudo leer en Londres, en el siglo{102} antepasado, el anuncio teatral siguiente: «La semana próxima los personajes de Coroliano y de Enrique VIII serán representados por Miss Biddy, niñita de cuatro años, que ha desempeñado los mismos papeles hace diez y ocho meses con tanto éxito en Dublin, y que no está enteramente curada de su coqueluche.» Aquí la precocidad toca los límites de lo extraordinario y bufón. Robert de Montesquiou, al contrario, cuenta de una su amiguita y pariente, niña-prodigio y deleitable alma primaveral, cosas singulares. Si el caso particular es verdaderamente raro—dice—, el hecho no lo es en sí. «La infancia es poeta»—ha dicho Mme. Valmore—. Y Víctor Hugo ha escrito estos versos, que son una noble explicación del precoz milagro:
La «inspiración» se ejerce entonces en el sentido exacto de su etimología in spirat, y sopla en el virginal y delicado instrumento como el viento en un arpa eolia. Los «inefables» acentos de la dulce Marcelina tienen algo de esa infantil inspiración prorrogada, y es a menudo por eso por lo que nos cautivan. Muchas palabras de niños contienen ese infandum que nos hace estremecer como algo de no humanamente expresado que viene de muy alto y cuyo misterioso timbre no se encuentra sino en algunas{103} revelaciones-espíritus. Mi pequeña poetisa no sabía escribir. Estaba muy contenta jugando, y lejos en apariencia—y en realidad—de toda preocupación literaria. De repente se verificaba el prodigio.
Citaré también algunos poemitas de esta asombrosa chiquilla de la nobleza francesa—hoy ya crecidita y bella como un astro—. Estos, en prosa, que parecen sacados de antología china:
LAS TRES PERLAS DEL MAR
Tres barcos muy extraordinarios eran, de lejos, como tres perlas.
Flotaban muy lindamente. La mar los hacía más bellos, como si los amase.
Las montañas parecían flores a los barcos; y los barcos parecían a las montañas chorros de agua.
Los barcos fueron lejos, muy lejos... hasta que ya no se vió nada...
SOBRE EL AGUA
Eleonora deja su anular rozar las aguas cuyo color veía obscurecerse a través de su esmeralda. El rosa de la carne surgía como un fruto en ese verde gris; una pequeña cúpula de cristal, levantada por la uña, rodeaba el dedo, formando un globo a través del cual aparecía como un objeto precioso.
EL INSECTO
El niño abrió lentamente su pequeña mano. El escarabajito estaba vuelto de espaldas, como una{104} minúscula tortuga. Después se levantó, se puso a correr con toda ligereza de sus patas de hilo. Eleonora hizo un puente con su mano; la coccinela recorrió los dedos, dió vuelta al más chiquito y subió sobre la perla de un anillo, en donde se quedó un momento. Luego, extendiendo sus alas que se reflejaron en la perla, enrojeciéndola, voló».
Esta es una verdadera perla, digna de una verdadera niña y de un verdadero prodigio.
Mas, ¡oh, tristeza! ¿No habéis visto con profunda pena esas compañías infantiles que suelen recorrer los países representando piezas hechas para los actores grandes? Macabras y horribles son las barbas postizas de los galanes jóvenes impúberes; las declaraciones de amor a jovencitas en formación, y las coqueterías ácidas de ellas. ¿Cómo puede agradar esa especie de prostitución de la niñez? Aquí en París había un teatrito de esos en un «pasaje», en el cual tan solamente hallarían complacencia lectores de la Justina, del «divino» marqués o de la Antijustina, del Retif.
Los frutos que se anticipan a su tiempo, o que, por manejos y artes de horticultor, precipitan su madurez, no son buenos al paladar. En las almas pasa lo propio. La excesiva precocidad, en talento como en crimen, no puede sino ser signo de degeneración. Debe afligirse un padre ante el espectáculo de un retoño que se hace árbol antes de tiempo. En los paseos públicos, en los jardines, suelen verse aquí niñitas que en sus maneras y aspectos son Linianitas de Pougy, bebés de las Camelias. Si no{105} con el espíritu pervertido, con una idea muy especial de la existencia, crecen y se desarrollan chicuelas como la autora de la carta que he citado, la que quiere hogar y comprar hijos. Si a los doce años se piensa así, ¿qué será a los veinte?


 ONSIEUR Edmond Rostand, el célebre autor de Cyrano, el benjamín de la
Academia Francesa, es, indudablemente, un hombre feliz. Sus muchas
docenas de admirables camisas son las camisas del hombre feliz. Tiene
millones, tiene una linda mujer que le comprende dos veces y que se
llama Rosamunda. Va a hacerse una casita de soñar y gozar en Cambo,
lugar meridional y florido. Cada paso que ha dado ha sido un triunfo.
París y las parisienses se han enamorado del rey Rostand. Su entrada al
palacio Mazarín ha sido un acontecimiento nacional. Si viene una
emperatriz, él es quien la saluda en verso. Los reporters publican sus
menores gestos y comentan sus menores deseos. En el Museo Grevin tiene
su estatua de cera. La fotografía le ha popularizado en todas las
posturas. En las ilustraciones{108} se le ve kodakeado en el campo,
ilustremente, al lado de su esposa, como antes a Daudet con la suya. El
día de su recepción de inmortal, Sarah llevaba el compás de las frases y
Coquelín le besó. Es un poeta. Y tiene lo que es para un poeta más que
para nadie indispensable: tiene millones. Gusta, naturalmente, de la
elegancia y del lujo, y en ellos vive. Era enfermizo; hoy tiene hasta
salud. Cada vez que escribe un verso se gana un luis, si no más:
ONSIEUR Edmond Rostand, el célebre autor de Cyrano, el benjamín de la
Academia Francesa, es, indudablemente, un hombre feliz. Sus muchas
docenas de admirables camisas son las camisas del hombre feliz. Tiene
millones, tiene una linda mujer que le comprende dos veces y que se
llama Rosamunda. Va a hacerse una casita de soñar y gozar en Cambo,
lugar meridional y florido. Cada paso que ha dado ha sido un triunfo.
París y las parisienses se han enamorado del rey Rostand. Su entrada al
palacio Mazarín ha sido un acontecimiento nacional. Si viene una
emperatriz, él es quien la saluda en verso. Los reporters publican sus
menores gestos y comentan sus menores deseos. En el Museo Grevin tiene
su estatua de cera. La fotografía le ha popularizado en todas las
posturas. En las ilustraciones{108} se le ve kodakeado en el campo,
ilustremente, al lado de su esposa, como antes a Daudet con la suya. El
día de su recepción de inmortal, Sarah llevaba el compás de las frases y
Coquelín le besó. Es un poeta. Y tiene lo que es para un poeta más que
para nadie indispensable: tiene millones. Gusta, naturalmente, de la
elegancia y del lujo, y en ellos vive. Era enfermizo; hoy tiene hasta
salud. Cada vez que escribe un verso se gana un luis, si no más:
Diez luises por lo menos. L’Aiglon, La Samaritaine, la mar de luises. Escribe cuando quiere, como quiere, en donde quiere. Su pegaso tiene una excelente caballeriza, y como cierto caballo de cierta novela de Henry de Regnier, «hace» monedas de oro. Siendo su fama parisiense, es mundial. Ha tenido el honor de que un poeta chicaguense quiera disputarle sus hallazgos. Don Quijote le ha tendido la mano a través de los Pirineos. M. de Vogüe le dice sin ironía: «En pocos días llegáis a ser rey de la escena, emperador, mesías, poeta nacional y luego poeta universal.» Ninguna exageración le sienta mal. Su gloria es gascona. Tiene la suerte de hablar en una lengua que todo el mundo entiende. Sus piezas son representadas y aplaudidas en todos los teatros de la tierra. El poeta Mendès escribe de la{109} Francia: «La patria de Corneille, Hugo y Rostand». Su mujer, que puede hacer tan bellos versos como él, se dedica a admirarle y a quererle, y a hacerle una musa, una esposa y una amante incomparable. A los treinta y cuatro años es el Napoleón de la rima, el César de las tablas. La muchedumbre no le discute. La nobleza le sonríe, la sabiduría le aplaude. El, sencillamente, habla. «He encontrado la felicidad en Cambo. Allí paseo, respiro, sueño. Voy a hacerme construir una casa en un sitio incomparable. Tengo flores, tengo montañas, tengo el agua del gentil Nive, tengo la compañía de magníficos vascos. He ahí mi vida. ¿Para qué recargarla de cuidados superfluos? ¿Y por qué he de trabajar a la fuerza? ¿Qué es esa obligación de trabajo que se quiere imponer a todo el mundo? Si no tengo ganas de trabajar, ¿por qué he de trabajar?» Hombre feliz, Rostand, el rey Rostand, el que hace nacer a su Cyrano en una cuna de oro y a su Aguilucho en un nido de marfil. Y luego él mismo se da a entender pescador de luna, en Lunel, cazador de sueños en Cambo, acaparador de dicha en todas partes. ¡Veinard!: Rostand, o la Felicidad.
Todo no está, en la lógica de la existencia, muy puesto en razón. Es un caso excepcional... Y, en realidad de verdad, ¿para quién debía vaciar su cornucopia la riqueza, sino para el artista que tan bello uso sabe hacer de ella? Hay en el inmenso vulgo la creencia de que, al contrario, al artista le es necesaria la penuria, la miseria. Hay absurdos bimanos{110} que saben y repiten que Cervantes no cenó cuando concluyó el Quijote; que Homero fué un mendigo; que muchos grandes poetas vivieron y murieron en el sufrimiento y en la escasez. A título de poeta me decía una vez un amable hotentote: «Dios quiera que nunca le sonría a usted la fortuna», y pensaba hacerme un cumplimiento. Cumplimiento que se haría al pato y al ganso, cuyas patas se clavan para engordarles el hígado que ha de ser paté-de-foie-gras, o al pájaro armonioso cuyos ojos se sacan para que su canto sea mejor, según se asegura. No. El ruiseñor canta mejor bien mantenido y en jaula de oro. El pensamiento nace mejor sin cuidados, sin los miserables cuidados de la vida cotidiana. Horacio cantaba hermosamente en su quinta, colmado de los oros del César; Lamartine nunca tuvo más melodía que cuando fué príncipe de riqueza; la lírica ancianidad de Hugo fué fecunda y frondosa al calor de los millones. ¿Qué no hubieran hecho Laforgue con fortuna, Verlaine poderoso, Mallarmé con rentas copiosas? La gloria de D’Annunzio es pactolizada. Y el talento innegable de Rostand no se alzaría tanto si, como se sabe muy bien, no hubiese sido sostenido por la omnipotencia de los cheques. Sus dramas han sido lanzados como cocotas. ¿Cuántos talentos como el de Rostand habrán desaparecido ignorados en Francia por no tener la llave que abre todas las puertas en nuestro tiempo de negocios? Claro es que lo que Dios no da, ni Salamanca ni el Banco de Francia lo prestan.
La mediocridad, la ineptitud, no serán nunca más{111} que ineptitud y mediocridad, a pesar de cuantas maneras de brillar ofrezca el dinero. Lo primero es ser pescador de luna; si se pesca desde un puente de plata, la dicha es mayor. Nadie como el artista sabe valorar y amar los bellos espectáculos, los exquisitos interiores, el mármol, la seda, el oro, el lujo, en cuyo medio las almas comunes no saben qué hacer, entre el gozo irrazonado y el fastidio...
¿Es injusta la suerte con M. Rostand? De ninguna manera. El mérito del portalira es evidente. Solamente que, lo que es un grato jardín, como el «Verger de Coquelín», se confunde bajo el imperio de la réclame con un monte olímpico. Se ha llegado a pronunciar la palabra genio. ¡No, por Dios! Talento. Se ha dicho: «El verbo de la Francia». ¡No, por Dios! El verbo de la Francia se llama Rabelais, Pascal, Voltaire, Hugo. M. Rostand, que sucede a M. de Bornier en su sillón de la Academia Francesa, es un poeta superior a M. de Bornier. Es un poeta elegante, delicado, bravo, sonoro, ágil, excelente rimador; y como teatral, como poeta de la escena, de primer orden. Nada más. ¡Y es mucho eso! No se burle de él la imbecilidad. No hay muchos como él. Pero hay otros que son más que él, y que no logran sus victorias porque no los lanzan los arregladores de fama y porque no hablan a la muchedumbre en el idioma de la muchedumbre. Axel no logra lo que Cyrano. Y entre Rostand y Villier de l’Isle Adam hay su distancia...
En todo esto hay algo de consolador. Y es el hecho{112} de que, por más que se diga, un poeta ha sido el ídolo de París en momentos en que tan solamente logran laureles y premios los automovilistas y los reyes de la bicicleta. Looping-the-loop; sí, pero también el ideal, la poesía. El clown de Banville hizo también una especie de looping-the-loop, y entonces fué cuando dió aquel salto que le hizo romper el plafón azul del cielo y desaparecer en lo infinito. Rostand, o la Felicidad... Sin embargo, he ahí que el unánime triunfo se ve turbado por agrias protestas. Ya es un crítico que, entrando en comparaciones, encuentra en cualidades diferentes al autor del Aiglón, inferior a Banville, a Mendés, a Ponchon. Ya es un fogoso meridional, del puro riñón del Mediodía—no hay peor cuña que la del mismo palo—, Jean Carrère, que es, con el victorioso, terrible y flagelante. Y señala esa victoria resonante como exteriorización de un mal francés que trae decadencia y mengua nacionales: el histrionismo. Diríase que ha leído a M. Groussac en ciertas páginas de antaño. «¡Ah! ¡Mirad nuestra historia desde hace un cuarto de siglo! ¡Mirad nuestra vida en estos últimos años! ¿Qué amamos? ¿Qué celebramos? ¿Qué contemplamos? El teatro, los actores, los autores dramáticos. ¿Qué acontecimientos nos conmueven en nuestra vida interior? ¡Acontecimientos de teatro! Cuando se quemó la Comedia Francesa los diarios, al unísono, hablaban de un desastre nacional; parecía que la Francia había concluído su misión. Una pobre actricilla se quemó allí: duelo universal. Se la enterró con una pompa solemne que no conocerá{113} nunca un libertador de la patria o un descubridor de nuevas rutas. ¿Cuál ha sido el gran asunto de las polémicas en estos años recientes? ¡La querella de M. Claretie y sus cómicos! ¡Una mediocre cabotina no se puede enojar con su director sin que el ministro se mezcle y toda la prensa se revuelva! ¿Y de qué nos enorgullecemos en nuestras relaciones con el vasto mundo? De nuestras piezas dramáticas, del éxito de nuestros actores, de las tournées triomphales, de nuestras grandes vedettes. Mme. Réjane no puede volver de Inglaterra sin que se la vaya a esperar al desembarcadero, como si acabase de conquistar pueblos nuevos. Mme. Sarah Bernardt nos representa en América, y M. Coquelin es nuestro supremo intérprete con reyes y emperadores.» Y luego señala las palabras de Claretie, que hablaba de la «misión civilizadora de M. Truffier», y la locura de los diarios con cualquier acontecimiento de bambalinas. El teatro es todo, dirige todo, absorbe todo, aumenta todo, aniquila todo y nos oculta nuestra propia situación. Lo más doloroso, en efecto, es que, semejantes a los actores que se embriagan con su papel, nos embriagamos con esa gloria ficticia del teatro, y creemos en una grandeza que no es sino la ilusión de la escena. Creemos que los pueblos aclaman a Francia cuando aplauden a los actores franceses, y no suponemos todo lo que hay para nosotros de desprecio real en esa exaltación ruidosa de nuestra superioridad teatral. ¡Oh, cuánta ironía sangrienta y sarcasmo hasta hacer llorar a los que saben comprender había en la actitud de ese emperador{114} feudal y guerrero, soñador de imperio y de expansión mundial, que recibía como representante de la Francia, a su ilustre valet de comédie!» Monsieur Jean Carrère, que también es poeta, exagera un poco como meridional; pero no deja de tener razón, sin que la teatralidad sea un desdoro para este país brillante y amable. Juvenal alaba ya la elocuencia de los galos, que enseñaron sus gestos y palabras a los britanos. Juana de Arco representó un papel que el buen Dios de los ejércitos escribió expresamente para ella. Y un Papa calificó al gran Emperador que fué a las Pirámides y a Santa Elena, tragediante, comediante... Rostand defiende las tablas, la teatralidad, la vida de las máscaras. No hay sino leer su discurso de entrada a la Academia. Que aproveche de su vida, bella comedia; mientras, como para todo el mundo, llega la mano invisible que baja el telón.


 NO que otro día suelo comprar la Gazette de France, el venerable
diario que casi nadie lee, salvo los abonados monarquistas. Lo compro
por honrar la memoria de Théophraste Renaudot, que no era ningún Gordon
Bennet, y por leer algunas sabrosas prosas de M. Charles Maurras. Esa
vieja hoja, la primera que salió de las prensas francesas, está hoy
decaída, como las ideas que representa. Su figura no luce, sus hábitos
no van con la nueva vida periodística de este París que se ayanquiza,
que ha cambiado, que se ha transfigurado, en cuerpo y alma, desde los
tiempos en que Théophraste tenía su oficina en la calle Calandre, en la
enseña del Grand Coq. Hay algunas publicaciones que permanecen fieles,
hasta donde les es posible, al pasado; pero la evolución del periodismo{116}
francés tiene etapas demasiado marcadas en su historia. Los tiempos han
cambiado; y, desde la aparición del primer periódico, la prensa ha
correspondido a su tiempo.
NO que otro día suelo comprar la Gazette de France, el venerable
diario que casi nadie lee, salvo los abonados monarquistas. Lo compro
por honrar la memoria de Théophraste Renaudot, que no era ningún Gordon
Bennet, y por leer algunas sabrosas prosas de M. Charles Maurras. Esa
vieja hoja, la primera que salió de las prensas francesas, está hoy
decaída, como las ideas que representa. Su figura no luce, sus hábitos
no van con la nueva vida periodística de este París que se ayanquiza,
que ha cambiado, que se ha transfigurado, en cuerpo y alma, desde los
tiempos en que Théophraste tenía su oficina en la calle Calandre, en la
enseña del Grand Coq. Hay algunas publicaciones que permanecen fieles,
hasta donde les es posible, al pasado; pero la evolución del periodismo{116}
francés tiene etapas demasiado marcadas en su historia. Los tiempos han
cambiado; y, desde la aparición del primer periódico, la prensa ha
correspondido a su tiempo.
Acabo de releer las deliciosas memorias de Goldoni. En ellas hay un capítulo dedicado a los periódicos. El comediógrafo se asombra ya de «l’inmensa quantitá di fogli che si spacciano ogni giorno in Parigi». El hombre más curioso y más desocupado del mundo no podría leerlas todas, dice, aunque emplease en ello todo su tiempo. Cita los más importantes. El Journal de Paris, célebre a la sazón por un canard ruidoso. Este periódico anunció que un lionés había descubierto la manera de caminar sobre el agua, y que había realizado la prueba con todo éxito. La afirmación no era cierta. Pero quiso la buena suerte de la publicación que tres años después un extranjero caminó, en efecto, sobre el Sena con unos zapatos de su invención. El Journal de París no quedó ya como mentiroso... Goldoni habla también de la Gazette de France. Aparecía entonces dos veces por semana, «y si no da las noticias más frescas, las da en cambio más seguras».
El Journal Europeen era «una gaceta inglesa traducida al francés». Muy dedicada a cosas parlamentarias, y muy buscada por el público. El Mercure de France había dejado de publicarse mensualmente y aparecía, más pequeño, cada sábado. Cita con elogio el Año Literario, de Freron. El Journal des Savants «non e fatto per tutti». La Gazette des Tribuneaux{117}, útil para empleados y curiales, y el Journal de l’Agriculture, para los cultivadores. El más afortunado era la Bibliothéque des Romans. Merecía ser leído el Journal de Litterature, «benissimo scritto e molto giudizioso nelle sue critiche». Solamente hay en ese tiempo dos diarios: el Journal de París y el Journal de France. «Objeto principal de este último es el anunciar los bienes muebles e inmuebles que se venden o alquilan, de las cosas de que querían deshacerse los posesores», etc., etc. En cuanto al Journal de Paris, «algunas veces el público lamenta que no sea bastante rico de noticias». Y el buen Goldoni se pregunta: ¿pero puede un diario ser rico de noticias todos los días? Y luego, ¿se puede decir todo, escribir todo, imprimir todo? No sospechaba por cierto en lo porvenir la información actual, el diario en que cuotidianamente se dice todo, se escribe todo, se imprime todo.
En verdad, el diario propiamente dicho, no empezó sino con la Revolución. Rivarol apareció con su finura y brillantez; Desmoulins, con su elocuencia; otros más si no buenos escritores, plumas activas. Las luchas de ideas, los choques políticos, hacían necesaria la hoja con su noticia, su proclama o su comentario. Marat, terrible colega, lanza su Ami du Peuple; y el periodismo furioso y sanguinario tiene iniciadores como d’Hebert y Fréron, a quien Goldoni calificaba de «uomo molto istruito e sensatissimo». En el Directorio Babeuf funda su Journal de la Liberté de la Presse. Se escribe mucho y hay no sólo libertad, sino libertinaje.{118}
Bajo el poder del emperador no hay expansión para la prensa. Después nacerán los Carrel, los Constant, los Paul Louis Courrier, precursores de los luchadores de hoy, Clémenceau, Rochefort, Drumont y compañía.
A la vuelta de los Borbones hay un despertamiento. El periódico cuenta con plumas como las de Bonald, Lamennais, Chateaubriand, que sustentan los principios conservadores, mientras el liberalismo tiene a Cousin, Guizot, Royer-Callard, Foy, Miguet, Thiers, etc. Más tarde, típicos representantes aparecerán, maestros como Janin y el gran Louis Veuillot. Girardin, como dice en una buena frase M. Edmond Pilon, crea la Presse d’un coup de plume et tue Armand Carrel d’un coup d’épée. A través de los cambios políticos, brillan los Louis Blanc, los Raspail, Hugo mismo, que fué colosal periodista. El segundo imperio llenó los diarios de literatos y poetas. Nacieron los Scholl, los Saint-Víctor, los Gautier, los Vacquerie. La guerra y la Comuna pasaron. Hubo una transformación en todo. Los diarios cambiaron de ideas, de rumbo, o suavizaron sus tendencias. El número ha aumentado largamente. Y un soplo venido de los Estados Unidos, ha propagado últimamente el espíritu yanqui en el diarismo, como ha creado el magazin, fotográfico, de actualidad y de curiosidad.
¿Quién no sabe que el Temps es el más serio y autorizado de los diarios parisienses? Sus cortos artículos editoriales resumen en juicios, casi siempre acertados, los movimientos de la política mundial.{119} En cada número un redactor representa el pensamiento espiritual, la crítica fina, Pierre Mille o Nozieres, por ahora. Allí se publican las «interviews» famosas, «los paseos y visitas» de un eminente reporter: M. Adolphe Brisson. La crítica literaria y dramática cuenta siempre con dos «normaliens» de fuste. Los que han firmado, firman, o firmarán esas secciones, han sido, son o serán de la Academia Francesa. Los asuntos militares los tratan en largos artículos dos militaristas fuertes, como los hermanos Margueritte. Un reposado gentleman-farmer envía de cuando en cuando agradables cartas sobre agricultura. En el folletín hay casi siempre una novela extranjera.
En cuanto a información, el Temps es de los más adelantados, y sus noticias son siempre de buen origen. Antes de pasar adelante, he de advertir que es inútil buscar aquí una información semejante a la de los grandes diarios yanquis, ingleses y argentinos.
El Figaro, que ha pasado recientemente por una crisis resonante, guarda su carácter tradicional, moderado y mundano. Se conserva la usanza de los «sonetos políticos», de Magnard. Siempre, el redactor en jefe, da su opinión sobre la situación, si no en catorce versos, en más o menos espacio que el que ellos ocuparían. El primer artículo es literario, o de actualidad, firmado por un nombre célebre, o en vísperas de serlo. Un redactor hay, cuotidianamente, para un asunto de interés actual en la vida parisiense, y, entre la legión de sus reporteres,{120} cuenta con el reporter parisiense por excelencia M. Chincholle, y con un hábil interviewista, M. Huret. Mantiene en la mayor parte de las capitales europeas corresponsales que están, o aparentan estar, en todos los secretos de cancillería y de salón. Como crítico teatral firmaba Henry Fouquier; hoy llena la tarea Emanuel Arene. Recientemente el Figaro ha llamado a Catulle Mendés a su colaboración literaria fija, y el buen poeta dice, en prosa y verso, cada quince días, impresiones, sensaciones e ideas.
El Gaulois es el rival mundano del Figaro. Su clientela es monárquica y de alto rango. En su redacción se guardan todas las conveniencias. Tiene una sección muy interesante, sus blocnotes parisienses. Como el Temps y el Figaro, se vende a quince céntimos. Manifiesta también preferencia por la literatura y el arte. Conservador y todo, tiende a mejorar como empresa. El Journal des Debats es el viejo periódico sabio y correcto de antaño. Tiene una clientela especial y distinguida. Guarda la tradición del folletín de crítica dramática. Sus colaboradores son casi todos miembros del Instituto. Es el periódico senador, antiguo par de Francia. El Journal ha comenzado con gran éxito y ha seguido una vida de éxitos. Diario cuyo director literario es M. José María de Heredia, tiene un estado mayor de excelentes literatos como redactores. Cuenta también con buenos periodistas, en el sentido exacto de la palabra. Se distinguen en esto su redactor policial y su vulgarizador científico. En cuanto a sus plumas principales, las hay fuertes, admirables para{121} la revista y para el libro, como la de M. Paul Adam, cuyos artículos muy sesudos, atrevidos y macizos, no son muy propios del diario; Michel Prince publica sus diálogos picantes; André Theuriet, sus impresiones y cuentos campestres; «Severine» hace su propaganda humanitaria; Mezervy dice sus historietas voluptuosas; Hugues la Roux, sus viajes e impresiones, y así otros cuantos colaboradores fijos. La crítica teatral la hace el poeta Mendés. Tiene buenos reporteres, como Naudeau, y tres escritores risueños: Pouchon, famoso sacerdote de Baco; Alphonse Allais, que es en París lo que Luis Taboada en Madrid y Eustaquio Pellicer en Buenos Aires, y Franc Nohain, un humorista en versos amorfos, que recibe las confidencias de las cafeteras, de los billares, de las muñecas y de otras cosas así, y que agarra una rima y no la suelta hasta no acabar con la paciencia de sus lectores.
El Matin, que en su nueva época ha iniciado un movimiento de información y de actividad diarística que le ha sido muy provechoso, y el Français, que aparece por la tarde, en dos o tres ediciones, son de una misma empresa. Publican siempre un artículo de actualidad, un cuento y muchas noticias locales y extranjeras. Sus redactores principales son Ch. Laurent y H. Harduin. Tienen un crecido número de colaboradores y reporteres que han tenido ingeniosas ideas e iniciativas, como el que se tiró al Sena para ver si lo salvaban los perros de la policía, y se quedó una noche escondido en un sarcófago del Louvre, y George Daniel que se ha disfrazado de mil{122} maneras y ha ejercido cien oficios para contar sus aventuras a los parisienses. El Echo de Paris, órgano del nacionalismo, es un diario bien hecho, bien informado, con una buena sección de telegramas del extranjero, y que se distingue como L’Eclair por sus interviews. Hay otros cuantos diarios, pero se harían estas líneas interminables si hablara de todos.
El establecimiento del New York Herald, en París, la invasión yanqui, las relaciones más estrechas con los Estados Unidos, han traído al periodismo nueva vida. Ya son señalados los redactores políticos que hacen su largo editorial, los extensos capítulos, de antes, o las dilatadas vociferaciones. Se busca decir en pocas líneas mucho. No se declaman las antiguas tiradas. En cambio, en todo, en literatura, en arte, en sport, se aumenta la parte informativa, el elemento curioso, la anécdota inédita. Con esto ha llegado también la réclame. Hay diarios que dan primas a sus suscriptores; otros, como el Journal, han inundado de carteles vistosos los muros de París, recomendando tal o cual folletín espeluznante, y ofreciendo un premio de valor a la persona que averiguase el final de la novela y la suerte de cada uno de los personajes, después de publicados los primeros capítulos. El Matin y el Français han iniciado las sorpresas. Los redactores del periódico, desde el redactor en jefe hasta el último reporter, han salido por las calles a ofrecer un sobre cerrado a las personas que andan con el diario ostensiblemente. Los sobres contienen billetes de mil francos,{123} automóviles, una villa amueblada y otros regalos de mayor o menor precio. El Journal siguió el ejemplo, y lanzó una especie de combinaciones que eran simplemente una lotería, por lo cual la ley cayó sobre la tentativa. Hoy hace lo mismo que el Matin. Naturalmente, esa auto-réclame no la hacen diarios graves y estirados. Entre esos, el Figaro ofrece a sus suscriptores el aliciente de las invitaciones a sus fiestas y recepciones. Hay otros medios. El Matin envió a un redactor a dar la vuelta al mundo en el menor tiempo posible; el Journal hizo lo mismo. Luchan a quien más acapara la atención pública. El Journal acaba de lograr una gran victoria: ¡ha sacado del presidio a un condenado a perpetuidad, inocente, según se ha probado; le ha traído a París, le ha banqueteado, le ha hecho aclamar por el pueblo en la estación del ferrocarril! El Matin se ha puesto pálido... Sería necesario algo más sensacional: un condenado a muerte, inocente también, arrancado a la guillotina... Pero eso no es fácil.
¿El papel político de cada diario? Conforme a los intereses del partido que lo sostiene. ¿El tono habitual de ellos? En un curioso estudio de M. de Noussanne, sobre la prensa francesa, hay una serie de frases y palabras usuales en el repertorio de cada uno. La Croix: «Este gobierno nefasto... El ejército encarna la patria... No queremos por prueba... En cambio... Los francmasones... La francmasonería... Revuelta... Los revoltosos... Dios... Castigo... Misericordia... Cólera... Cristiandad...{124} Anticristiana... Obolo... Pequeño óbolo... Documentos... Escándalo... Perfidia...» L’Aurore: «Los gobernantes, explotadores y ladrones... Los bandidos, los asesinos galoneados... matadores... carniceros y violadores... Yo quiero... Yo... Yo haré... Yo he dicho... Yo he citado... Yo repito... Las órdenes de la conciencia... Las luces de la razón... Los pretorianos... Brutos... Policía... Malhechores civiles y militares... Cadáveres... Barbarie... Fuego y sangre... Cobardías... Atrocidades... Infamias...» La Libre Parole, órgano, como se sabe, de los antisemitas: «Este Ministerio de muerte y de ruina... El ejército desorganizado... Yo... Yo soy... Yo sé... Ya veis... Ya veréis... Imaginad... Notad... Escuchad... Desde el punto de vista de... Hay... Hay más... El ejército... Los judíos... La judería... El oro... Los cosmopolitas... Israel... El país... Canalladas... Traidores... Abominable... Inmundo...» El Figaro: «Cuando se tiene el honor de ser un hombre de gobierno... Es preciso... Respetamos demasiado el ejército... El respeto de las instituciones... El respeto de las leyes... El respeto del orden... La libertad... Las libertades... La masonería... Los jacobinos... Las pasiones... Sospechas... Sospechosos...» La Patrie: «El Ministerio de vergüenza y de traición... El ejército francés sobre todo... Así pues... Ved aquí... Ved... Desde la guerra... La lección del pasado... Parlamentarismo... Incoherencia... Fe... Ley... Odiosos sectarios... Sin patria... Nuestros adversarios... Los peores bandidos...{125} La libertad... Las libertades violadas... Este pueblo... Un gran pueblo... Las conciencias francesas... Deber patriótico... Derechos imprescriptibles... Esperanzas invencibles...»
Por sus palabras los conoceréis.
Las naciones, decía Littré, tienen, en bien o en mal, el periodismo que merecen.
Hay en el mundo intelectual ciertas mentiras convencionales, una de ellas ésta: la Rue de Deux Mondes es un cuadernote ilegible; no se puede tener en la mano sin que el sueño no llegue a rendir al lector; es una revista vieja para viejos; cuartel de inválidos, refugio de veteranos. Nada de esto es cierto sino en parte muy relativa. La noble revista ha contado siempre entre sus colaboradores autores jóvenes y brillantes: es una publicación no extraña a la amenidad y suficientemente valiente para dar acogida a obras a veces arriesgadas, desde las de la Sand hasta las de D’Annunzio; es abierta a las corrientes de ideas extranjeras, y en sus páginas han tenido lugar en toda época trabajos de escritores de todas partes del mundo. Siempre ha habido en su redacción una pluma hábil cosmopolita: antes era M. de Mazade, hoy es M. de Wizewa. En ella fueron juzgados, a su tiempo, los libros de Sarmiento, entre otros americanos.{126}
Lo que sí es cierto es que la Revue de Deux Mondes es la academia de la prensa. Los autores franceses que escriben en ella son candidatos para un asiento bajo la Cúpula, cuando no figuran en el número de los Cuarenta. Su opinión oficial, representada siempre por un crítico de seso, no es ciertamente revolucionaria ni independiente. Para eso están las revistas de otra índole. De Buloz a Brunetière, la dirección es la misma. La revista que lleva como norma la seriedad y el buen sentido no pretende, por otra parte, más que ser leída por el grupo que constituye su especial clientela. Y en cuanto al color de sus ideas es invariable, como el salmón de su cubierta.
En realidad, la revista más respetable, si el respeto se mide por la edad, sería el Mercure de France, cabalmente la revista más independiente, más atrevidamente intelectual, más sólidamente moderna. Su fundación data de 1672. Goldoni, en sus citadas Memorias, dice: El Mercurio de Francia, llamado antes el Mercurio Galante, ha variado ahora el orden de su distribución. En vez de un volumen al mes, da una parte cada sábado. Este trabajo es hecho por una sociedad de literatos: comprende cuanto se refiere a las artes, las ciencias, la literatura, los teatros, las noticias políticas, y ha siempre conservado el antiguo uso de los enigmas y logogrifos, de los cuales da la explicación en el volumen sucesivo. El vocablo enigma debe entenderlo cualquiera, pero el de logogrifo puede muy bien ser desconocido{127} de muchas personas: yo, por ejemplo, no tenía de él noticia alguna en Italia. He aquí la explicación que se encuentra en el diccionario de Trevoux: «Logogrifo: especie de símbolo en palabras enigmáticas; consiste en cualquier alusión equívoca, o mutilación de palabras, por el cual se varía el sentido literal de la cosa significada: de manera que está entre el equívoco, o el verdadero enigma o emblema.» Las palabras de Goldoni toman hoy un picante valor, cuando se sabe que ha sido en su reciente época el Mercure de France el campo de aparición y el lugar de batalla de los simbolistas de la literatura, de los enigmistas del arte. Los ingenuos emblemas de antaño se cambiaron en prosas extraordinarias y raras, en poesía misteriosa y cabalística, con el curso del tiempo. La verdad: esa revista, en su período contemporáneo, ha sido la Revue de Deux Mondes de los intelectuales en el mundo entero, de Rusia a los Estados Unidos, de París a Tokio, de Roma a Buenos Aires. Es ella la causante principal del movimiento de ideas que en arte y filosofía adquirió en estos últimos tiempos una expansión internacional y una potencia cosmopolita. El decadentismo desapareció con señaladas individualidades: el simbolismo dejó de ser una escuela para dejar en la obra personal de sus principales sostenedores la verificación del triunfo de una tendencia, de la victoria de una lucha mental que ha influído en todas partes en las creaciones del espíritu y en el arte de exteriorizar las ideas. Ya pasó el tiempo en que se hablaba de esta publicación como una de las{128} tantas tentativas de los «nuevos», de los «jóvenes»; los nuevos de ayer son hoy casi viejos; los jóvenes, reconocidos maestros. Desapareció Verlaine, desaparecieron Mallarmé y Villiers de l’Isle Adam, dejando en la historia de las letras francesas el resplandor de su luz indiscutible. Quedan los fuertes en su madurez: Henry de Regnier, altísimo poeta; Remy de Gourmont, cuya obra compleja, profunda, sabia, vigorosamente encantadora, dentro de poco tiempo, como la de Nietzsche, quizá conmueva al mundo. Madame Rachilde, la inteligencia más rara, a mi entender, que ha tenido una mujer sobre la tierra; Jules de Gaultier, hábil manejador de ideas, filósofo inesperado, cuyos recientes libros De Kant a Nietzsche y El Bovarismo recomiendo a nuestros espíritus de meditación, a nuestras inteligencias que no temen el vértigo de las altas especulaciones; Barthélemy, que ha escrito una obra sobre Carlyle que es una obra maestra, y una pléyade de estudiosos, de trabajadores, exploradores en plena selva de ideas, o mineros de futuro. El Mercure tiene la particularidad de tener una redacción cosmopolita, y en cada número hay una reseña del movimiento intelectual universal en secciones especiales. Los «epílogos» de Gourmont y los juicios de Mme. Rachilde son verdaderos atractivos para los sibaritas de las letras.
El Correspondant es una revista admirablemente dirigida, de gran mérito por la calidad de su colaboración y que sostiene las ideas del elemento conservador{129} y religioso. Es poco leída en el gran público, pero muy leída en las clases altas, en que no soplan vientos de fronde ni se agitan otros problemas que los del sostenimiento de los antiguos ideales y regímenes.
La Grande Revue fué fundada a raíz de la famosa cuestión Dreyfus, y su director es el célebre abogado Labori. Según su programa, se señala esta publicación por dos caracteres esenciales: «desde el punto de vista intelectual, la independencia absoluta de toda escuela, pues conviene acoger lo que hay de excelente o de verdaderamente original en todos los géneros: desde el punto de vista material, la periodicidad mensual, pues en presencia de las múltiples ocupaciones de la vida moderna y del número creciente de obras de toda suerte que hay que recibir a veces, solamente para recorrerlas, una publicación consistente en un grueso volumen mensual, compuesto con cuidado para que todo interese, y por lo tanto completo y menos costoso que las obras similares, no tiene sino ventajas». A lo cual se puede observar que hay una buena cantidad de revistas mensuales tan nutridas o más que esa revista y que su lectura se resiente de pesadez y de sequedad.
La Revue Bleu es hebdomadaria, como su adlátere la Revue Scientifique. Se distingue por la variedad y la actualidad de sus temas, y asimismo por lo escogido de su cuerpo de colaboradores. Por lo que toca a sus ideas, se adorna de un sabio eclecticismo que no le aleja ninguna simpatía.{130}
No se puede decir lo mismo de la Revue Blanche. Esta es una de las más intelectuales y, sin disputa, la más combatiente, emprendedora y activa. Es anárquica, demoledora y nutrida de ideas. Su colaboración es cosmopolita, como la de Mercure, y puede asegurarse que jamás se ha escrito en ella una sola página en que no haya audacia y talento. Lo subido de su color—¡a pesar de su candidez apelativa!—le ha atraído los odios de los reaccionarios, pero le ha dado también una inmensa boga en el mundo pensante, tanto en Francia como en el extranjero. Ha hecho campañas sonoras y memorables, como la de Montjuich, dirigida por Tarrida del Mármol, y la del descubrimiento de las crueldades cometidas en las prisiones militares francesas. Es uno de los órganos que más han dado a conocer el actual pensamiento ruso; y toda idea nueva y osada tiene en él un defensor y un propagandista, así en literatura, como en ciencia, como en política. En ella nació a la vida de la celebridad el combatiente Gohier.
La Revue Universelle es una continuación perpetua del diccionario Larousse. Es un término medio entre la ilustración y la revista. Mezcla la colaboración de ideas con las actualidades y curiosidades, aumentando su prestigio de divulgación con sus numerosos fotograbados.
La Revue de Paris es aristocrática, de un mundano intelectualismo y ofrece a sus lectores de cuando en cuando lo más celebrado de autores extranjeros en boga. No se distingue por ninguna particularidad.{131} Parece que, sin embargo, tiene una, y no la menos interesante para los escritores: es la que más caro paga la colaboración entre todas las revistas publicadas en París.
La Plume es de hermosa historia. Fué un tiempo, con el Mercure, el palenque de los poetas y escritores nuevos. Ha pasado por mil vicisitudes: en ella nacieron a la vida de la gloria muchos autores hoy ilustres. Actualmente ha adquirido fuerzas y se presenta flamantemente como una de las mejor escritas y más artísticamente presentadas. La Plume daba en sus primeros tiempos banquetes, en realidad modestos ágapes, pero que tenían la especialidad de ser presididos por una celebridad del arte, de la ciencia, de la literatura. Hoy ha acentuado su carácter artístico: inicia exposiciones, publica muy interesantes monografías sobre los mejores pintores o escritores, y aunque ha vuelto a las antiguas comidas, éstas no tienen ni la resonancia ni la alegría de las otras, según parece. La juventud, hélas!, ha pasado.
Como su nombre lo indica, la Revue Hebdomadaire aparece cada semana. Es de un formato reducido, un cuadernito siempre lleno de curiosos artículos, poesías y novelas. Antes daba la preferencia a las novelas y reproducía obras conocidas. Hoy todo lo que publica es inédito, y la dirección procura mejorar cada día. Lástima es que se insista en el tamaño reducido, que, indudablemente, no hace bien a la revista.
La Revue Brittannique desapareció. Es una lástima, pues desde que Pichot la fundara, no dejó de ser{132} una publicación seria, informada intelectualmente y bien organizada como empresa. Era también una de las revistas que más se ocupaban de la actividad mental extranjera, siempre tan poco conocida entre los escritores de este país.
Hay una enorme cantidad de revistas especiales, desde las sabias filosóficas y profesionales hasta las que son órganos de grupos y escuelas, como L’Effor o la Revue Naturiste, sin contar con las innumerables de letras y artes que se fundan, viven un poco de tiempo y se acaban. Fundación y fundición.


 ONSIEUR Charles Wiener, el muy estimable diplomático francés, tan
conocido en la América del Sur, dió en una ocasión una conferencia sobre
el Uruguay; en la cual conferencia, publicada después, se leen estas
palabras: «El número enorme de los animales matados permite juzgar la
importancia del comercio de las pieles secas o saladas, en gran parte
acaparado por un trust norteamericano. Permitidme aquí una explicación
etimológica: los hombres que manipulan las pieles de los animales
desollados, y que, además, no son destazadores artistas, constituyen una
categoría de obreros llamados «arrastracueros», de donde viene, por
corrupción, la palabra extraña de rastaquouère. Aprovecho ese
paréntesis filológico para hablaros algo sobre la palabra y sobre la
cosa».
ONSIEUR Charles Wiener, el muy estimable diplomático francés, tan
conocido en la América del Sur, dió en una ocasión una conferencia sobre
el Uruguay; en la cual conferencia, publicada después, se leen estas
palabras: «El número enorme de los animales matados permite juzgar la
importancia del comercio de las pieles secas o saladas, en gran parte
acaparado por un trust norteamericano. Permitidme aquí una explicación
etimológica: los hombres que manipulan las pieles de los animales
desollados, y que, además, no son destazadores artistas, constituyen una
categoría de obreros llamados «arrastracueros», de donde viene, por
corrupción, la palabra extraña de rastaquouère. Aprovecho ese
paréntesis filológico para hablaros algo sobre la palabra y sobre la
cosa».
La etimología de M. Wiener es, como otras semejantes, muy poco segura; pero en todo caso, mejor{134} que la que hace venir la palabra de la jerga del Greluche de Meilhac, brasileño de pega. Su hablar—«¿Quo resta buena avatas salem pampas?»—es de la misma especie que el turco de cierta farsa clásica. Parecida a la opinión de M. Wiener es la que trae el Larousse: «Otros pretenden que los primeros americanos del Sur, cuya prodigalidad y lujo chillón llamaron la atención, eran antiguos hacendados enriquecidos con la venta de pieles y cueros. Se les había llamados «rascacueros», y de allí «rastacueros». ¿Aurelien Scholl inventó su personaje de D. Iñigo Rastacuero, marqués de los Saladeros, o en efecto, como él lo afirmaba siempre, el tipo fué amigo suyo y persona en carne y hueso? Es de creer que el finado expresidente del «Cercle de l’Escrime» tuvo muchas oportunidades de conocer a muchos americanos del Sur, cuyos hábitos y figura pudieron dar vida a su retratado. «Desde el día en que D. Iñigo Rastacuero, marqués de los Saladeros, bajó en el hotel del Louvre, desde donde irradió sobre la sociedad parisiense, pocos extranjeros han osado presentarse en el café de la Paix sin haberse encasquetado un título cualquiera.» Rastacuero, «que debía dar su nombre a la gran tribu de los exóticos», está aún presente en todas las memorias: una cara de pain d’épice; dos ojos negros, con el movimiento de rotación de los ventiladores; una gran nariz de loro, bajo la cual un espeso bigote de alambre se retorcía orgullosamente poniéndole un punto de admiración en cada mejilla. Tenía en su bolsillo pepitas de oro y naipes, cartas de Hernán{135} Cortés y direcciones de damas. Cuando estaba sin blanca, Rastacuero hacía un viajecito a la América del Sur y volvía algunos meses después con dos millones en cartera. Se decía que había ido a matar a alguien en la Cordillera de los Andes, y que traía sus despojos. Al partir, tenía cuidado de dejar su dirección: «poste restante, en Buenos Aires», o «poste restante, en Valparaíso». Rastacuero tenía los dedos cargados de sortijas; una cadena de reloj que hubiera podido servir para atar el ancla de una fragata; tres perlas, gruesas como huevos de garza, le servían de botones de camisa, y usaba un alfiler de corbata que era una garra de tigre rodeada de brillantes. El personaje que corresponde a las señas del de Scholl se puede aún encontrar, con más o menos variantes en todos lugares. Y algún personal motivo de malignidad tuvo el famoso cronista para hacerlo aparecer como argentino o como chileno. No solamente de Valparaíso y de Buenos Aires venían y vienen a París los dueños de las pepitas de las garras de tigre y de los bigotes de alambre. Y justo fué el redactor del Figaro, Gaston Jollivet, al decir en un artículo: «Muchos parisienses enriquecidos son rastacueros»; cosa que ha repetido hace poco, y de manera dura, Luis Bonafoux: «Rastacuería o Rastilandía están en todas partes...»
Pero ¿en qué consiste esencialmente el ser rastacuero? ¿En ser exótico? Jamás se le ocurriría a nadie aplicar el calificativo a Krüger o a Li-Hung-Chang. ¿En el amor y uso de las piedras preciosas?{136} Nadie se atreverá a tachar de rastacuero a Robert de Montesquiou... ¿En los muchos anillos en las manos? Mi buen amigo Ernesto Lajeunesse anda con las suyas semejantes a las de un rey bárbaro. ¿En el tipo? El mismo Scholl tuvo bigotes de alambre y muchos parisienses tienen los ojos de D. Iñigo. ¿En el color? El pain d’épice no se le puede aplicar a todos los exóticos. ¿El derroche inopinado y ridículo? Los petits-sucriers abundan en este maravilloso país.
A mi entender, el rastacuerismo tiene como condición indispensable la incultura; o, mejor dicho, la carencia de buen gusto. Desde lejanos tiempos, desde los embajadores que envió Harun-al-Raschid a Carlomagno, los diplomáticos y los viajeros extranjeros de fausto y de riqueza han venido a París a dejar una huella de oro y de lujo. Se necesitó que viniesen de tales o cuales países americanos opulentos caciques o arregladores de empréstitos para que la célebre figura representativa surgiese. Puesto que de esos países vinieron, no los más cultos, sino los más hábiles, con todos los defectos nativos sin barnizar. Parvenus o señorones de aldea, creyeron que Lutecia era conquistable con exceso de colorines y mala ostentación de grandezas. Luego fueron los ingenuos ricachos, como el personaje de una de las novelas del escritor chileno señor A. del Solar. Y el rastacuero agrega entonces a su mujer y a sus hijas, esas hijas que formarán lo que llamaba Juan Montalvo matrimonios deslayados; jóvenes ricas que se casan con nobles arruinados.{137} Por eso el mismo Scholl se atrevió a decir en otra ocasión: «Casi todas las extranjeras sin marido son rastacueras.» En cuanto a los que no osan presentarse en el café de la Paix sin encasquetarse un título cualquiera, los hay de la manera más sonoramente grotesca. Millones incásicos o aztecas compran títulos del Papa—y no en el café de la Paix, sino en el mismo mundo de la nobleza—, surgen los Iñigos marqueses y príncipes. La injusticia aparente que se ve en el parisiense contra el hispanoamericano, habiendo tantos valacos, griegos y levantinos que merecen el epíteto célebre, se explica por tales razones y ejemplos.
Raspacueros, rascacueros, arrastracueros, siempre hay cueros en la palabra, y como en donde de manera principal abundan los ganados y de donde vienen los cueros es de la América del Sur, y en especial del Río de la Plata, el epíteto, con etimologías comprensibles, como la de M. Wiener, se singulariza. Solamente es de asombrar que a los yanquis, comerciantes en pieles, en tocinos, en jamones; archimillonarios y derrochadores, y tipos de grandes rastacueros delante del Eterno, por derroches y extravagancia, no se les aplique el dictado de rastacuero. ¿Por qué? ¿Por la falta del color de pain d’épice o de forro de bota, como dijo el jesuíta Coppée? Pues entonces que no se llame rastacuero al más estupendo de los hispano-americanos, al célebre Guzmán Blanco, que era culto, hermoso, de puro tipo caucásico y que casó a una de sus hijas{138} con el hijo del arbiter elegantiarum del segundo Imperio, M. de Morny. ¡Ah! muchos rasca, raspa o arrastracueros entroncan hoy en árboles genealógicos de la nobleza europea por virtud de los mismos cueros. Y eso no es nuevo... Tan no es nuevo, que en su latín lo decía ya en lo antiguo el maravilloso y rudo Juvenal:
No, el rastacuero no tiene nacionalidad, tiempo ni profesión, ni necesita de fortuna para serlo—el rastacuero tal como se entiende en París, una vez adoptada la palabra—. Buckinghan no era un rastacuero, ni el duque de Osuna, ni Aguado el banquero. Pero sí tales tipos singulares, cuyos nombres se olvidan, italianos, españoles, argentinos, peruanos, chilenos, mejicanos, bolivianos; cuatro caballos, título inesperado o desenterrado, pompa de encargo, propinas del chá, cuando no juego sospechoso; sport a la mala, matrimonio de agencia o intermediario, castillo súbito, relaciones compromitentes.
La evolución del rastacuerismo se nota en su civilización. La extravagancia exterior en la decoración personal, en las maneras de derroche violento y copioso, han dado paso a una especie de compenetración{139} con la alta sociedad parisiense—nunca en el riñón del Fauboug—, sobre todo después de que los millonarios yanquis han abierto la mayor parte de las puertas antes cerradas herméticamente. El «brasilero» de Meilhac y Halévy no existe hoy, sino corregido y aumentado por la facilidad de relaciones.
Y en cuanto a la manera de juzgar, ha cambiado también. Se dice entre el demimonde: «¡Qué «rasta» estás esta noche!», para alabar un lujo o una elegancia. Y en ese mismo medio mundo no hace muchos años, cuando los Prados y Pranzinis, la palabra «rastacuero» era un insulto... y una alabanza. En el mundo literario he oído llamar «rasta» a M. de Heredia, y en el alto mundo a notables individualidades se les da la calificación en diarios mundanos...
Los verdaderos están en todas partes...
...Ellos van, ellos y ellas, en los automóviles, vestidos de cueros...; ellos van, ellos y ellas, bajo la noche fría, en los magníficos carruajes, vestidos de pieles...; ellos van, ellos y ellas, indignos de sus riquezas, por todas partes, con los huevos de garza y las garras de tigre de que hablaba el mosquetero Scholl.
Cueros y perfumes, los internacionales Guarangos: Unguenta et corium...

 ONSIEUR Irurtia: La concierge me conduce, en un patio en que se ve
mucho cielo y medran tupidas enredaderas, que el mes ha deshojado, a la
puerta del taller que busco.
ONSIEUR Irurtia: La concierge me conduce, en un patio en que se ve
mucho cielo y medran tupidas enredaderas, que el mes ha deshojado, a la
puerta del taller que busco.
—Entrez!
El artista argentino, con sus manos llenas de la tierra del trabajo, sus cabellos revueltos, su barba crecida, su cuerpo robusto que envuelve la larga blusa, el gesto amable, la sonrisa hospitalaria, me acoge.
La modelo no ha dejado la tarima. Su bella plástica, acostumbrada a la visión de tantos ojos, queda tranquila ante la contemplación de un artista más. Yo ruego al escultor amigo que no interrumpa su tarea, y por largo rato gozo del espectáculo que no me cansaría nunca. Ver crear, ver surgir la forma{142} expresiva, alma inmóvil de la materia, entre las manos de un obrero intelectual, es hermoso.
De cuando en cuando examino el recinto, que ya conozco. Es el mismo estudio modesto en donde he visto nacer y morir, por la voluntad descontentadiza de su autor, muchas obras que no alcanzaron el grado de su deseo; el mismo modesto, modestísimo estudio, en donde he oído al gran Rodin dar alabanza y estímulo al joven estatuario que sueña con el día feliz en que a su patria llegue el triunfo del arte verdadero y desinteresado, del arte sincero y noble de que los pueblos tienen necesidad como del pan. En un rincón veo, envuelta en sus paños, la nueva obra que he venido a visitar, la que ha satisfecho a su creador lo suficiente para librarse del martillo iconoclasta.
En las paredes están las reproducciones de piezas anatómicas y fragmentos de yeso, copias de trozos célebres. No lejos encuentro varias maquettes del ideado monumento de un héroe argentino. A un lado el estante de los libros, que suple a los amigos en la vida cuasi ascética de este solitario estudioso y serio, serio hasta la melancolía.
Puesta a un lado, después de largo rato de labor, la figura que está en estudio actualmente, la modelo descansa. Luego se viste cerca de la salamandra que da su sabroso calor, y se despide de nosotros sonriente, con un apretón de manos y un sonoro arrivederci de su linda boca de Italia.
Entonces veo la obra nueva «Las pecadoras».{143}
Rogelio Irurtia es joven, pero su talento es de una fuerza sólida y madura. Comenzó sus estudios en Buenos Aires, ha hecho el viaje a Italia, indispensable para todo artista, y luego ha venido a París pensionado por el Gobierno. De un carácter concentrado, retraído, tímido como todos los vigorosos, ha vivido siempre dedicado a su arte, en esta maravillosa metrópoli de las metrópolis, y ninguno de los halagos y tentaciones de este ambiente de placeres lo ha arrancado a su meditación y a su ensueño, defendido por una labor continua y una soledad discreta. En las almas de los artistas existen las vírgenes cuerdas y las vírgenes locas. La de Irurtia es de las cuerdas. Su cultura no es extensa, pero es firme. No quiere hacer literatura de mármol o de bronce. Ha encarnado simplemente y humanamente el problema de la vida. Ha puesto los ojos de su espíritu y de su cuerpo en el espectáculo del sufrimiento humano. Como Constantin Mennier, se ha sentido conmovido por el Trabajo, y como Rodin, a quien admira, por la dominación del amor omnipotente que arde en la tierra. Y ha visto directamente, sin lentes de preocupación ni anteojos académicos. Con esto está ya significado que no existe en él la tendencia a lo retórico y menos a lo bonito, ni la sujección a los fríos cánones de los dirigentes diplomados. Es un talento leal consigo mismo. Aunque tiene sus admiraciones, no juzga que tenga que sujetarse nadie al yugo de los maestros, por grandes que sean, a la imitación de estilos o maneras que cuando valen y vencen, es que son manifestaciones{144} de temperamentos, exteriorizaciones de potencias individuales. Así, siempre ha sido hasta cruel con su propia producción. Ha intentado y vuelto a intentar dar realidad a su pensamiento, y, como lo he dicho antes, ha destruído lo que no ha satisfecho a su propósito. Entre otras, he sentido la desaparición, el año pasado, de una «Maternidad» expresiva y de singular ejecución. En verdad, el grupo actual, la creación reciente, merece vivir, y vive por su propia razón. «Las pecadoras» afirman un maestro de mañana y una innegable fuerza de ahora. Quien así sabe representar uno de los más duros aspectos del dolor humano, merece el aplauso de todos y el orgullo de los suyos. «Las pecadoras»—me dice—son mujeres que, agobiadas por el peso de sus remordimientos, vagan sin patria, sin otra esperanza que la Cruz, ¡su única consolación!». En efecto, son las fatales máquinas de amor, el pobre y terrible rebaño de prostitución, el animal de belleza y miseria, la castigadora víctima, la hembra apocalíptica en cuya frente se lee la palabra Misterium. Este concepto de la eterna Magdalena, y su fin de esperanza, es raro en un artista que piensa en este formidable París moderno en una época en que se proclama el endiosamiento de la cortesana, y en que toda idea de cristianismo lucha contra gruesas oleadas de positivismo, de sensualismo, de indiferencia y de crueldad.
La cortesana, la pecadora de hoy, sale significando la danza, con su cuerpo deformado por el uso del corsé, pero admirable, del taller de Falguiere, o{145} deja, cuando muere, millones en joyas que se venden en la casa de remates. Es el ídolo, es la tirana, es la dueña. Cierto es que esos son tipos de cortesanas y no la cortesana. La pecadora de Irurtia ha caído, y vaga luego como una sombra de duelo y de pena. Mientras Popea tiene siempre litera, otras de sus infelices compañeras acechan por las Suburras. En la obra de que me ocupo, la idea es cristiana, la «obscura total idea», para emplear una frase de Schiller en su correspondencia con Goethe. Si el autor, con un amor pagano, ha modelado las formas, y con un cuidado antiguo ha tratado la drapérie, es modernísimo en la expresión y en la comprensión del sujeto. ¿Hay alguna reminiscencia en ese estilo que brega por ser personal? Es posible. El autor no asiste al taller de Fidias en esta presente Atenas; pero, de hacerlo, entre Agorácrito y Alcámenes, sería Alcámenes, por sus ímpetus de independencia, por su anhelo incesante de libertad. Esa independencia la ha demostrado no dejándose arrastrar por la moda o por el snobismo, que hacen de la violencia rodiniana la única manera aceptable en escultura. Pero al lado de un Rodín, ¿no existe, por ejemplo, un Bartholomé?
Volviendo al tema del grupo, Afrodita tiene hoy un culto praxiteliano. Las hetairas son representadas como sacerdotisas de amor carnal; es el tiempo en que en los Salones los maestros exponen, en esculturas policromas, como en la antigüedad, el poema del cuerpo femenino, tan solamente visto a la luz de la filosofía del placer. Es el tiempo en que{146} a esos escultores corresponden eminentes escritores paganizantes, como M. Paul Adam y M. Pierre Louys. Cratina es modelo y se frecuenta la casa de Friné. Irurtia, cristiano, mira el más allá, sin limitarse exclusivamente a oir las doctrinas de los seguidores de Epicuro. Su visión es áspera y tenebrosa, pero tras esa tiniebla hay una luz para él indiscutible. El comprende a las Marías de Magdala y a las Marías de Egipto. Yo no sé que otro, antes que él, haya extraído del negro tema de la Trata de blancas una obra semejante. En este sentido, este trabajo une a su mérito estético un valor moral. Digo moral, no moralizador... Irurtia no es miembro de Liga, ni periodista, ni soldado de la Salvation Army, ni amigo del senador Berenger. Es un artista.
¡Un artista!
Es tiempo ya de que ese gran país sepa lo que las patrias deben a las artes. Ya el lujo dejó para el cuerpo la ostentación, la riqueza. Ahora, lo que al espíritu le toca. Hay que seguir el ejemplo de los Estados Unidos, que siendo nación de trabajo enorme, protege hoy largamente a sus artistas. «Somos, un país esencialmente agrícola y pecuario.» Entendido. Hace miles de años una rama de la raza indogermánica, los griegos, llegó al más admirable cultivo y gozo del arte; pero antes, en Grecia, habitaban los pelasgos, que eran esencialmente agricultores. El cultivo de la tierra, el pastoreo, fueron primero que la Lira, que el carro de Terpis, que el mármol labrado por Policleto, que el triunfo completo{147} del arte en la tierra armoniosa y divina. Luego, el arte ateniense, ¿dónde encuentra sus mejores seguidores? En el Peloponeso; pero, sobre todo, entre los trabajadores, entre los activos e industriosos argivos. El pueblo etrusco fué también primero un pueblo de trabajo y de empresas prácticas: filotecnon etnos. Las grandes ciudades artísticas italianas fueron ciudades industriosas y comerciantes. ¿Por qué la República Argentina, que hoy asombra al mundo por sus progresos materiales y prácticos, no ha de llegar a brillar en la civilización humana por sus artistas, sobre todo contando con abundancia de «espíritu primo», de talento nativo? Dígase lo que se diga, en la juventud argentina hay un tesoro colosal de porvenir. Para lograrlo, hay que pensar en el toro nacional... ¿Cómo?
Hay un mito antiguo—recientemente tratado por M. Paul Adam, a propósito de la obra de Franz Cumont, sobre los Misterios de Mithra—que parecería inventado de propósito para el pueblo argentino. «Es un símbolo maravilloso, dice, el venerado por el culto de Mithra, el joven dios pérsico, cuyo culto secreto han propagado los legionarios romanos a través de la Europa occidental desde los tiempos de César.»
La leyenda dice que el héroe nacido de la roca volcánica, con la antorcha y la espada en las manos—tal la humanidad ya provista de inteligencia industriosa—, persiguió al toro brutal que reinaba entonces sobre la tierra, lo asió por los cuernos, lo montó, lo fatigó durante una carrera furibunda, y{148} luego, habiéndolo echado en tierra, se lo llevó, arrastrándolo, a su caverna. Pero el búfalo no se resignó a estar domado. Se escapó, atropelló, persiguió a débiles y pacíficos. Entonces, «por orden del Sol», Mithra, mediador entre lo incognoscible y el mundo sensible, corrió, ayudado por su perro, hacia el monstruo destructor. Lo esperó a la hora en que volvía cerca de la caverna a llevar la devastación. Lo agarró por el hocico, le torció el pescuezo, lo venció, y el dios hundió su espada en el flanco de la víctima jadeante. Entonces hubo este prodigio: «Del cuerpo del bruto moribundo nacieron todas las hierbas y plantas saludables que cubrieron el suelo de verdor. De su medula espinal germinó el trigo que dió el pan, y de su sangre la viña que produjo el brevaje sagrado de los misterios. El espíritu maligno quiso lanzar contra el animal agonizante las criaturas inmundas, para emponzoñar en él la fuente de la vida; el escorpión, la hormiga, la serpiente, intentaron inútilmente devorar las partes genitales y beber la sangre del cuadrúpedo prolífico; pero no pudieron impedir la prosecución del milagro. La simiente del toro, recogida y purificada por la Luna, produjo toda especie de animales útiles, y su alma, protegida por el perro, fiel compañero de Mithra, se elevó hasta las esferas celestes, en donde, divinizada, llegó a ser, bajo el nombre de Silvano, guardián de los rebaños.» La estela que decoraba los templos del dios militar eternizaba la memoria de esta fecundidad bienhechora. El tauroctono se mostraba allí bajo la apariencia de un joven robusto y bello,{149} en el instante en que, los ojos al cielo, inmola la salvajez de la bestia. A la derecha y a la izquierda de la presa palpitante dos pequeñas imágenes le representaban aún llevando antorchas, signos de la luz espiritual en cuyo nombre se cumplía el sacrificio. Este perfecto símbolo instruía a los soldados en su deber y los justificaba. Era para abolir la barbarie destructora, era para permitir la obra del espíritu sabio, legislador y pacificador, que los ejércitos de Roma podían, sin crimen, atacar a las hordas y multitudes bestiales que pululaban en los países sin cultura antes de invadir un día los países que las artes fertilizan, antes de arruinar allí las fuerzas bienhechoras. Pero una vez conquistadas, sometidas, educadas esas multitudes, a su vez cultivan la tierra, edifican las ciudades en que se congregan los traficantes, los ricos, los artistas, los pensadores. Y de esas nuevas fuentes de inteligencia brota más luz para alumbrar las vías de la felicidad humana. Matar el toro era así fecundar el mundo. M. Paul Adam encontraría que en el país de las pampas, bajo el Sol de la patria argentina, casi todo el mito se ha cumplido. Se combatió la barbarie, la tiranía, la destrucción; se cultivó la tierra, Silvano protegió los ganados; se fundaron las ciudades, llenas de industriosos y de ricos. ¿Qué falta? La llegada del Arte, la victoria de la inteligencia y del espíritu. ¡Que llegue pronto! El Sol brilla. Mithra lo quiera.
Entonces no tendrán por qué desconsolarse o abatirse los talentos jóvenes como Irurtia. La ciudad{150} será lo que debe ser en la nobleza y decoro municipales. Las ferias rurales tendrán su contrapeso en las exposiciones intelectuales.
Me despedí del autor de «Las pecadoras» deseándole vida resistente, voluntad perseverante, esperanza y valor. Tengo la conciencia de que en este «nuevo» hay un gran artesano del ideal, que es lo que todo artista plástico debe ser. Cuide la Argentina sus talentos, como hacen los prácticos yanquis. No se proteja lo mediocre importado, pudiendo tener lo sublime nacional.

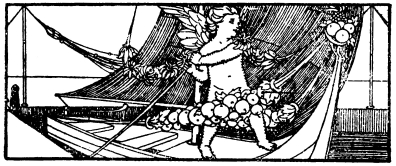
 ECIENTEMENTE he tenido la grata oportunidad—en la amable compañía de
dos poetas argentinos, Angel de Estrada y Leopoldo Díaz—de visitar,
plaza Pereire, rue Guillaume Tell, el recinto en que se encuentra la
obra, puede decirse completa, del gran escultor Clésinger. Debí la buena
impresión de Arte a Mme. Berthe de Courrière, sobrina y heredera del
artista, a la cual tuve la honra de ser presentado por M. Remy de
Gourmont, el querido maestro y buen amigo. Es difícil encontrar reunida
toda la producción de un estatuario, de un pintor. De pintores sólo
recuerdo a Wiertz y a Gustave Moreau; de estatuarios a Thorwaldsen. En
este caso, la piadosa voluntad de Mme. de Courrière ha librado de ser
regadas aquí y allá las numerosas producciones de quien, con Rude y con
Carpeaux, forma, como muy bien dice M. de Gourmont, la trinidad de los
grandes últimos escultores franceses desaparecidos. Por otra parte, la
decisión de la heredera{152} está apoyada por el voto escrito de los más
grandes nombres del arte francés contemporáneos, entre los cuales Puvis
de Chavannes, Carrière, Rodin, para no citar otros, los cuales han
dejado manifiesto su deseo de que no se venda separadamente la obra
clésingeriana, que constituye por sí sola un museo especial y que en su
unidad representa una vasta elección de belleza y es la manifestación de
un momento en la historia de la escultura francesa. ¿De un momento? «En
la historia de la escultura francesa en el siglo XIX, dice el insigne
escritor que he citado, Clésinger es un hombre; y más: una fecha; y más
aún: una época. El personifica, como tallador de mármol, el Arte
románico. ¿Es el Víctor Hugo? Ningún estatuario del siglo fué un Hugo.
¿El Alexandre Dumas? Eso y algo más, pues con la perpetua fecundidad,
Clésinger, tuvo el perpetuo estilo. Fué malo, a menudo, pero con fuga,
con locura». Es que Clésinger tenía lo que significaba antes con una
palabra hoy fuera de moda, tenía «inspiración.» Inspiración, esto es, la
sinceridad irreflexiva, el pensamiento voluntario e impetuoso que
explica y exhibe la libre alma. Romántico, tenía que serlo, por su
tiempo y por su ambiente. El también, cuando el siglo tenía catorce
años, nació en Besançon, «vieja villa española». No, no fué un Hugo;
pero él también esculpió fragmentariamente una su leyenda de los siglos;
él también se saturó de antigüedad; él también encarnó la Paz, la
Libertad y la Fraternidad; él también hizo su labor en la historia y en
la mitología; él también modeló una que otra «Oriental{153}», él también
formó su Esmeralda, su Zíngara, que es la Danseuse au tambourin; él
también pagó tributo al Sátiro; y celebró en bronce y mármol a
Carlomagno, a Francisco I, a Napoleón el Grande... y a la República.
ECIENTEMENTE he tenido la grata oportunidad—en la amable compañía de
dos poetas argentinos, Angel de Estrada y Leopoldo Díaz—de visitar,
plaza Pereire, rue Guillaume Tell, el recinto en que se encuentra la
obra, puede decirse completa, del gran escultor Clésinger. Debí la buena
impresión de Arte a Mme. Berthe de Courrière, sobrina y heredera del
artista, a la cual tuve la honra de ser presentado por M. Remy de
Gourmont, el querido maestro y buen amigo. Es difícil encontrar reunida
toda la producción de un estatuario, de un pintor. De pintores sólo
recuerdo a Wiertz y a Gustave Moreau; de estatuarios a Thorwaldsen. En
este caso, la piadosa voluntad de Mme. de Courrière ha librado de ser
regadas aquí y allá las numerosas producciones de quien, con Rude y con
Carpeaux, forma, como muy bien dice M. de Gourmont, la trinidad de los
grandes últimos escultores franceses desaparecidos. Por otra parte, la
decisión de la heredera{152} está apoyada por el voto escrito de los más
grandes nombres del arte francés contemporáneos, entre los cuales Puvis
de Chavannes, Carrière, Rodin, para no citar otros, los cuales han
dejado manifiesto su deseo de que no se venda separadamente la obra
clésingeriana, que constituye por sí sola un museo especial y que en su
unidad representa una vasta elección de belleza y es la manifestación de
un momento en la historia de la escultura francesa. ¿De un momento? «En
la historia de la escultura francesa en el siglo XIX, dice el insigne
escritor que he citado, Clésinger es un hombre; y más: una fecha; y más
aún: una época. El personifica, como tallador de mármol, el Arte
románico. ¿Es el Víctor Hugo? Ningún estatuario del siglo fué un Hugo.
¿El Alexandre Dumas? Eso y algo más, pues con la perpetua fecundidad,
Clésinger, tuvo el perpetuo estilo. Fué malo, a menudo, pero con fuga,
con locura». Es que Clésinger tenía lo que significaba antes con una
palabra hoy fuera de moda, tenía «inspiración.» Inspiración, esto es, la
sinceridad irreflexiva, el pensamiento voluntario e impetuoso que
explica y exhibe la libre alma. Romántico, tenía que serlo, por su
tiempo y por su ambiente. El también, cuando el siglo tenía catorce
años, nació en Besançon, «vieja villa española». No, no fué un Hugo;
pero él también esculpió fragmentariamente una su leyenda de los siglos;
él también se saturó de antigüedad; él también encarnó la Paz, la
Libertad y la Fraternidad; él también hizo su labor en la historia y en
la mitología; él también modeló una que otra «Oriental{153}», él también
formó su Esmeralda, su Zíngara, que es la Danseuse au tambourin; él
también pagó tributo al Sátiro; y celebró en bronce y mármol a
Carlomagno, a Francisco I, a Napoleón el Grande... y a la República.
Su primera labor se ajusta a las tradiciones, sigue las ideas y enseñanzas de maestros imbuídos en el clasicismo. Se hace al oficio oficial, y no hay duda de que en ello aprende la gramática de la estatuaria, la indispensable regla, las normas académicas que sirven hasta a los más atrevidos, cuando son atrevidos que tienen genio. Clésinger, si no era un genio, tenía genio. Su obra fecunda lo demuestra hasta en sus trabajos más defectuosos. Estaba lejos de la chatura de muchos de sus contemporáneos patentados, y en ciertas creaciones suyas fué, puede decirse, un revolucionario, un «nuevo», y no sin razón tuvo la simpatía y el aplauso de Gautier, y principalmente, en este caso, de Baudelaire.
Clésinger tuvo una travagliata vita, como dice el admirable Benvenuto de la suya. Mas, como el mismo, bravo y estupendo artista, gozó, en días dichosos, de esplendores y de honores. Para mí es un espíritu igual al de aquellos soberbios hombres del Renacimiento, de aquellos cinceladores, pintores, arquitectos, escritores, poetas, que sabían comprender el gozo de la vida y aprovechar para la propia exaltación de la existencia sus dones de superioridad mental, su potencia comprensiva y su vibrante hiperestesia.{154}
Clésinger tuvo una travagliata vita, comió un tiempo el pan de miseria preciso a todo victorioso futuro, y cuyo seco y áspero gusto hace saborear mejor los champañas del triunfo. No sé si, como el autor del Perseo, tuvo la suerte de contemplar una salamandra entre las llamas y de tener la inmunidad contra los escorpiones; mas, sí, cuentan sus biógrafos y narran sus amigos que la enemistad y la envidia no lo perdieron nunca de vista, ni aun cuando desapareció de la competencia por la puerta negra del sepulcro. El otro día, un joven escultor hispanoamericano, de fuerte talento, me contaba sus duras penas; y no hice sino leerle un fragmento de carta de Clésinger para que se fuese consolado. «Si me hubieseis visto, escribía a un amigo, estos días últimos, trabajando, sin fuego, en un desván, hubierais tenido compasión de mí; mi padre hubiera llorado al ver mi miseria y mi hambre, porque tenía hambre, y siempre esa palabra: nada, nada, me hacía trabajar más que dormir; en fin, después de haber concluído mi dibujo, lo he expuesto: un inglés lo ha encontrado de su gusto y me lo ha comprado por cincuenta francos (cincuenta francos, ¡qué fortuna!); haré otros». En las notas de Mme de Courrière, como en detallado y lujoso volumen de Estinard, se hace resaltar esa época de sufrimiento y de capricho que forma la parte más interesante de la vida de Clésinger. Sufrimiento y capricho, ¿no aparecen siempre en toda existencia de intelectual? Es el whim del pensador anglosajón y la dolorosa y misteriosa venganza de las potencias ocultas que se sienten{155} divisadas o rozadas. Este escultor buscó la libertad desde la adolescencia, combatió de cien maneras, y tuvo la pasión de Italia, y fué correspondido. Ella le enseñó el secreto de sus pierres de jadis, y si no le dió un León X, por culpa del tiempo, le ofreció un excelente Pío IX la amistad de grandes señores descendientes de los protectores de Leonardo y de Miguel Angel y la hospitalidad vaticana, al favor de la púrpura cardenalicia. Allí refinó su paganismo; allí pudo soñar y evocar épocas de belleza libre y de mística resurrección. Allí aprende y comprende el arte cesáreo que debe crearle simpatías en la corte francesa del segundo Imperio, el que ha de hacerle rememorar en su estatua de Napoleón I al dorado caballero que está ante el Capitolio. Allí ama a Cleopatra.
La milagrosa reina que, a la par de la de Saba, todavía hacer sentir al mundo el perfume de su voluptuosidad, tuvo en Clésinger un magnífico adorador. La Femme piquée pour un serpent, quizá la más bella representación escultórica de la soberbia y sensual fascinadora. Me explico, cuando su aparición, el éxito, los ataques, la defensa del crítico Thoré y la tragedia de Delphine Gay, y después, ¡hasta la bacante de Moreau-Vautier, del Luxembourg! Carne admirable, forma vencedora, en la última palpitación, plasmada en mármol para la inmovilidad de las cosas eternas. Lo que apenas recordaba en una piedra grabada del museo Florentino un artista de la antigüedad, lo renovó espléndidamente el gran romántico de Besançon. Luego surgirá,{156} hierática, su Cleopatra del loto, la reina ante César, trabajo que se cuenta entre las obras maestras de todos los museos de la tierra. Luego, ¡la Cleopatra moribunda! Clésinger dejó una armoniosa teoría de figuras llenas de gracia, musas, estaciones, danzarinas; pero no hay que olvidar que era un vigoroso, que era dueño de la fuerza, que era el maestro de los leones y de los búfalos. Domaba la soberbia leonina, poéticamente, colocando sobre los lomos de la bestia fiera amores o mujeres. El había comprendido la belleza de los países pastoriles, donde en los vastos llanos, en las inmensas pampas, se alza la orgullosa figura de la vaca, sagrada en la India; del toro, que se quedó con la soberbia de Júpiter. El sabía adornar los palacios, o las entradas de esas grandes fiestas pecuarias, de esas exposiciones que son el lujo de la ganadería inglesa, yanqui o argentina, y que saben contar los Whitman y los José Marti. Su «Toro romano», como el farnesio, dice la imperiosa salvajez de la bestia noble; sus búfalos tienen en su testuz la familiaridad del huracán; son hermosos y monstruosos... Deformis scapulis torus eminet... dice en alguna parte Plinio. Mugen. Viven. Se les aplicaría el epigrama clásico a la vaca de Mirón.
Otro lado en que se revela la impetuosidad del estatuario, es en su amor por la escultura militar, lo que él llamaba sus «hombres de hierro». «No tengo más confianza que en ellos, decía. Espero que esas estatuas militares, Hoce, Kléber, Carnot, Marceau, me traerán buena suerte, a mí que no he dejado de{157} ser nunca soldado y patriota». «En efecto, había intentado, dice uno de sus biógrafos, hacer revivir a los generales de la Revolución y había logrado encontrar un acento muy personal para sus evocaciones militares. Su tarea quedó inacabada.»
Como muchos intelectuales irreflexivos no supo tener en cuenta la parte práctica de la vida. Fué siempre un joven, y esto fué una virtud y un defecto. El sol y la luna del país de Bohemia no se apagaron jamás para él. Pero era también, como él se complacía en decirlo, un soldado. Gustaba de las bellezas terribles de la guerra que hacen la gloria de los grandes «hombres de hierro».
En el manejo de la línea, en la lucha con la expresión, en la creación de la forma soñada, encontró un campo de acción y de descanso la tempestad de sus nervios, la tempestad que lleva en su interior todo intuitivo, todo creador, todo poeta, todo artista. Sus retratos no revelan el padecimiento, aunque la boca y los ojos digan más de una melancolía; la que tradujo en «Perseo y Andrómeda».
Un día pasó la muerte, estúpidamente como a menudo, y se lo llevó. Dejó una larga herencia de mármoles, de bronces, de yesos, bustos, estatuas, obras monumentales. La política le fué fatal, pues se enterró al mismo tiempo que Gambetta, y, como a otros grandes artistas, la muchedumbre lo pospuso en su atención al tribuno. Luego, llegó el olvido; y hoy hay un despertamiento, el despertamiento que antecede, en los vedados ilustres, a la cierta resurrección en la gloria, en la posteridad.

 ANTA, oh musa, a Isadora, la de los pies desnudos, y sus danzas
ultra-modernas de puro arcaicas, y sus piernas de Diana, y las músicas
antiguas que acompañan las danzas, y los veinticinco francos que hacían
pagar en el teatro Sarah Bernhardt por una butaca! Pues es en realidad
digna de mucho entusiasmo esa rítmica yanqui que hace poesía y arte con
la gracia de su cuerpo, ninfa, sacerdotisa y musa ella misma, en un
impudor primitivo y sencillo, digna de las selvas sagradas y de las
paganas fiestas. París no ha correspondido a la novedad, porque la
prensa estuvo seca por culpa, dicen, del empresario. Mas no faltaron los
novedosos de siempre, los snobs, tales princesas y tales artistas, amén
de la colonia, que siempre está dispuesta a apoyar todo lo que viene del
país poderoso en donde, si hay gigantes Morganes y Rockefellers, surgen
hadas Loïs e Isadoras.
ANTA, oh musa, a Isadora, la de los pies desnudos, y sus danzas
ultra-modernas de puro arcaicas, y sus piernas de Diana, y las músicas
antiguas que acompañan las danzas, y los veinticinco francos que hacían
pagar en el teatro Sarah Bernhardt por una butaca! Pues es en realidad
digna de mucho entusiasmo esa rítmica yanqui que hace poesía y arte con
la gracia de su cuerpo, ninfa, sacerdotisa y musa ella misma, en un
impudor primitivo y sencillo, digna de las selvas sagradas y de las
paganas fiestas. París no ha correspondido a la novedad, porque la
prensa estuvo seca por culpa, dicen, del empresario. Mas no faltaron los
novedosos de siempre, los snobs, tales princesas y tales artistas, amén
de la colonia, que siempre está dispuesta a apoyar todo lo que viene del
país poderoso en donde, si hay gigantes Morganes y Rockefellers, surgen
hadas Loïs e Isadoras.
Antes de aparecer en el teatro, Miss Duncan había{160} danzado en la intimidad, para regalo de señalados amigos, como en los salones de la princesa Polignac, y en una fiesta dada en honor de Rodin, en pleno aire, en la amable campaña, hizo la gracia de un espectáculo único, digno de poetas y de artistas. Faltaba allí tan solamente D’Annunzio, para decir en un laude el retorno de los dioses, vía Nueva York.
Es nuevo y es bello, de encantadora belleza, ese resucitar de viejas visiones. Y natural es que sea una norteamericana la que realice el prodigio, porque si hay un país en donde el cultivo del cuerpo y de la euritmia humana hace modernos los días pindáricos, ese país es el gran país de los Estados Unidos. Debo advertir que en nuestros centros latinos y católicos las danzas de Miss Isadora tienen que aparecer perfectamente inmorales: «Jóvenes que estáis bailando, al infierno vais marchando»; y siendo Miss Isadora una filósofa danzante que proclama como sus principales maestros—¡de baile!—a Darwin y a Haeckel, predica la libertad de la naturaleza, la desnudez, como Pierre Louys, y predica con el ejemplo: su cuerpo está apenas cubierto con una especie de kiton; otras veces usa las túnicas botticellescas, y siempre la fina tela parece como si estuviese húmeda. No hay malla ninguna, y se necesita una despreocupación completamente artística, o un esfuerzo de intelectualidad de que no son capaces todos los espectadores de un teatro, para no ver en la armoniosa anglosajona otra cosa que la Primavera de Sandro o Ariadna perseguida por Baco.{161}
Pero, repito, el espectáculo es bello, da un positivo deleite estético, y un estatuario como Rodin es justo que se haya sentido feliz al ver encarnadas y con movimiento las figuras de los bajorrelieves, de las pinturas de las ánforas. ¿Habrá podido esa mujer joven, vigorosa, robusta, llena de vida, impregnada de literaturas, filosofías y artes libres; habrá podido esa pagana mantener su ideal artístico libre de contaminación en la región de las ideas, en la castidad cerebral de una vestal del ritmo, de una sacerdotisa de Terpsícore? La bailarina de los pies desnudos, que es elegantemente pedante y muy de su tierra, ha escrito páginas curiosas que desenvuelven su teoría de la danza del porvenir, y a propósito de sus brazos blancos, de sus clásicas zapatetas y de sus lindos hallazgos, ya habéis visto cómo se proclama discípula del autor del Origen de las Especies. Podía agregar al inevitable Nietzsche, catedrático de gozo dionisiaco, que mira en el baile la mayor manifestación de la libertad de la vida, como una acción enérgica y sublime. La danza para Miss Isadora no debe tener ningún artificio y debe ser nada más que una transposición o concentración del ritmo universal en el ritmo humano. Más que danza, la suya, es mímica; es la animación de la escultura femenina, y sus ademanes y pasos son renovados de los kernóforos, ándema, kaladismos, etc., que se pueden hallar en Laborde. Ella ha pasado largas horas en los museos, y ha visto animarse los mármoles; y a la actitud fija de las figuras escultóricas ha agregado el gesto anterior y{162} el gesto posterior, completando así el poema de la forma, por el movimiento armonioso que cambia bellamente las líneas.
La iniciadora de esta danza, que ella dice del porvenir, es, pues, una descubridora del pasado. En todo caso es una creadora de belleza que amaría Fidias y que halagaría Barnum... Miss Isadora no es hermosa, pero quizá de tanto contemplar las figuras de los museos se parece a ciertas estatuas y a ciertas mujeres de los pintores primitivos. El cuerpo es soberbio, y cuando se presenta triunfa de algo verdaderamente delicado: la dificultad, la rareza de encontrar un pie perfecto. La impresión helénica se siente. Para apreciar en su valer las danzas de esta mujer original hay que tener indispensables nociones de cultura clásica.
Imaginaos en un sencillo decorado una figura casi alada, en una turbadora semidesnudez femenina, pero que os evoca en seguida las creaciones de la clara y encantadora mitología de Grecia. Ya es Euridice, ya Eco, ya Ariadna. Con el gesto, con el rostro, con el movimiento cambiante, dulcemente lento o ágilmente vivo, se explica el dolor de Orfeo o la expectativa al son de la flauta pánica que produce luego el gozo de la ninfa o la fuga ante la persecución de Baco enamorado, el temor y el temblor, todo lírico, espléndido y sensual. Hay saltitos y cambios de lugar que parecerían por un instante ridículos en ese rico y frondoso cuerpo sonrosado; pero la magia de la evocación vence del momento peligroso y el deus que posee a la danzarina mima{163} se manifiesta de manera incontrastable y estupenda. Ahora, un buen señor de negocios, que va al teatro a hacer su digestión, quizá encontrará todo eso absurdo o se fijará en cosas que no son propiamente el sutil hechizo de esta obra y de ese acto de arte. Yo de mí diré que ante la sugerente performance sentí venir a mis labios la lírica invocación. «Oh, vosotras, que reinais sobre las ondas del Cefiso, cuyas riberas nutren generosos corceles, ¡oh, Gracias!, a quienes no se canta lo bastante, diosas de la brillante Orcómenes, protectoras de la antigua raza de Minias, escuchad los votos que os dirijo. Si hay en la vida de los mortales algún encanto y adorno, lo deben a vosotras; vosotras dispensáis la cordura, la belleza, el valor. Los dioses mismos no presiden jamás ni danzas ni festines sin llamar a las augustas Gracias; son ellas las que regulan todo en el cielo, y sentadas al lado del dios que lleva un arco de oro, del vencedor de Python, adoran eternamente la gloria del dios del Olimpo. Amable Aglae, Eufrosina que te complaces con los cantos de la lira, hijas del más potente de los dioses, escuchadme; y tú, Talía, que sonríes a nuestros himnos, lanza una mirada sobre esas danzas ligeras que celebran una feliz victoria; pues vengo en mis versos a cantar a Asópico, con el modo lidio; a Asópico, por quien la ciudad de Minias triunfa en Olimpia. Y tú, Eco, desciende a las sombrías moradas de Proserpina, y lleva a Cleódano tan gloriosa noticia; dile que tú has visto combatir a su hijo, y que la victoria de alas de oro ha puesto sobre su{164} joven frente la corona de las luchas gloriosas.» E Isadora ha sido para mí Aglae, Eufrosina, Talía y Eco, siendo la misma Terpsícore; y por ella he creído ver la victoria de Asópico de Orcómenes, niño vencedor en la carrera del estadio, y las danzas que lo celebran, y la divina Hélade, con su sol de miel y su aire de amor. Y he pensado en lo que gozaría mi ilustre amigo Guido Spano ante esta Gracia danzante, antigua griega de carne viva.
Lo pagano de Miss Isadora viene también de los pintores del Renacimiento. Ella ha ido a Grecia, pasando por Italia. Botticelli la habría retratado, y el poeta Lorenzo el Magnífico le habría dedicado una de sus canzone a ballo, por ser su danza una consolatio grossisima, como diría el viejo Antoine Arène.
Mas, entendámonos: la palabra danza no es propiamente aplicable a la representación de la Duncan. Danzas son las de las bayaderas, y ouled-nail, las jotas y tarantelas, el minué, la gavota, el vals y la polka, hasta el funambulesco cake-walk. Las de Miss Duncan son más bien actos mimados, poemas de actitudes y de gestos, sin sujeción nada más que al ritmo personal, sin reglas propias fuera de lo que indica la naturaleza. Así debió haber bailado más o menos el ilustre rey coreográfico David; así Salomé, la de azules cabellos; así los elfos que canta Leconte de L’Isle, y así, en una noche de luna, coronada la cabellera de jazmines, no sé si en Lima o en Bolivia, doña Juana Manuela Gorriti, según testimonio{165} del poeta Ricardo Jaimes Freire. Para Miss Duncan no es precisa la música, o la música, en el sentido helénico, está en ella misma, la música silenciosa de sus gestos. La danza, según su teoría, se ritma por la música pitagórica, y el ritmo de las esferas, el ritmo de todo lo existente, se resume en su propio rítmico movimiento, al impulso musical de su espíritu. Esto, como véis, es un poco más complicado que los entrechats de la Cleo de Merode o de Zambelli. Para las bailarinas comunes es verdadera la definición del barón de Massias: el canto es la palabra de la música, y la danza es el gesto del canto. Para Isadora, no. Ella entra en filosofías y es demasiado antigua. Por otra parte, ambas cosas, filosofía y baile, se compadecen. Sócrates enseñaba a bailar a la misma Aspasia. La mima de los desnudos pies no tiene nada que ver con las Camargo, Guimard, Bernay, Mauri; su alma y sus piernas son de Tracia. Nada le enseñan Blasis y Lemaître y Noverre. Su inspiración no se encuentra en el diccionario de Compan; mas Luciano la reconocería discípula de Thea, frigia o cretense. Hello, furiosamente bíblico, le perdonaría quizá su desnudez, y el divino Stéphane la haría perseguir en el bosque por un fauno de su siesta. Mima griega, pues, tiene en nuestra civilización un velo que sus antecesores helénicos no tenían; lo que se llama la decencia. He aquí lo que dice Compan, autoridad en la materia: «A fin de que los intermedios de las piezas de teatro fuesen agradables, los griegos buscaron cómo hacerlos interesantes. Después{166} que se representaba un acto, los bailarines lo repetían con saltos y gestos, y eso, siguiendo una cierta música imitativa de lo que se había representado. Esos bailarines fueron llamados «mimos». Se hace notar que esos bailarines fueron siempre muy ignorantes en el arte de imaginar una intriga, conducirla, sostener los caracteres y llegar a un buen desenlace. Con gestos indecentes hacían una mezcla monstruosa de tonterías burlescas y preceptos morales. Tenían la cabeza afeitada y los pies desnudos. Se cubrían con pieles de animales...» Ya véis que hay diferencia. Isadora supera en el tiempo la representación antigua, y hace admirar un florecimiento de este culto. Siente y piensa. A su arte se aplica la definición de Hippeau: la pantomima es la figuración de ideas y sentimientos. Isadora está más cerca de Sada Yacco y de Severin que de Mariquita.
Ahora bien, la adorable yanqui ha agregado una nota que los antiguos griegos no conocieron: el ensueño. Imagináos que realiza este prodigio: baila nocturnos de Chopin. Y no es ridículo. Os da el clair-de-lune con su cuerpo melodioso. Y ois cantar al ruiseñor, y hasta perdonáis los veinticinco francos de la butaca.


 E apresuro a escribir estas líneas porque una grave preocupación me
inquieta: M. Rémy de Gourmont, autor para pocos, escritor de una
élite, de una aristocracia mental internacional, está amenazado de la
atención de todas las gentes... La prensa le solicita, el reporterismo
le busca... Dentro de poco me temo que el nombre suyo sea, si no
popular, vulgar, como el de Nietzsche... Vulgar en las citas, en las
afirmaciones de la mediocracia escribiente: «M. de Gourmont por aquí; M.
de Gourmont por allá...»; y eso es terrible... Fuera de que, como según
parece, mi especialidad es la de lo «raro», mi admiración y mi afección
por el autor de tanta obra excelente se basan en la intangibilidad de su
vida, en su aislamiento severo, en su monasticismo intelectual. Hace
como unos diez años que, con Lugones, saboreábamos sus obras extrañas y
admirables, las de su campaña del idealismo, sus prosas del Mercure,
sus plaquettes exquisitas, su{168} sabio Latin mistique; y nos
complacíamos el poeta y yo en lo enigmático y arcaico de cada edición,
en lo hondo del pensar, en lo maravilloso del decir, en encontrar un
erudito que fuese un poeta. Escalígero entre los lirios. Baluce entre
las esfinges. Lipsio bajo los laureles. Después nos comunicamos por
asuntos literarios, y cuando llegué a París era su amigo. Pasé aquí
cinco años y no le fuí a visitar. Respetaba mucho su silenciosa y
retirada labor, su misterio. Sabía que era, en esta capital
americanizada por la réclame y por el industrialismo de la publicidad,
lo que son los especiales diamantes y los especiales espíritus: un
solitario.
E apresuro a escribir estas líneas porque una grave preocupación me
inquieta: M. Rémy de Gourmont, autor para pocos, escritor de una
élite, de una aristocracia mental internacional, está amenazado de la
atención de todas las gentes... La prensa le solicita, el reporterismo
le busca... Dentro de poco me temo que el nombre suyo sea, si no
popular, vulgar, como el de Nietzsche... Vulgar en las citas, en las
afirmaciones de la mediocracia escribiente: «M. de Gourmont por aquí; M.
de Gourmont por allá...»; y eso es terrible... Fuera de que, como según
parece, mi especialidad es la de lo «raro», mi admiración y mi afección
por el autor de tanta obra excelente se basan en la intangibilidad de su
vida, en su aislamiento severo, en su monasticismo intelectual. Hace
como unos diez años que, con Lugones, saboreábamos sus obras extrañas y
admirables, las de su campaña del idealismo, sus prosas del Mercure,
sus plaquettes exquisitas, su{168} sabio Latin mistique; y nos
complacíamos el poeta y yo en lo enigmático y arcaico de cada edición,
en lo hondo del pensar, en lo maravilloso del decir, en encontrar un
erudito que fuese un poeta. Escalígero entre los lirios. Baluce entre
las esfinges. Lipsio bajo los laureles. Después nos comunicamos por
asuntos literarios, y cuando llegué a París era su amigo. Pasé aquí
cinco años y no le fuí a visitar. Respetaba mucho su silenciosa y
retirada labor, su misterio. Sabía que era, en esta capital
americanizada por la réclame y por el industrialismo de la publicidad,
lo que son los especiales diamantes y los especiales espíritus: un
solitario.
Un día llegó en que hube de verle por fin. Calle de Saint-Péres, en su casa de libros. Una casa de libros, viejos tapices, obras de arte. Se pasa antes por un patio, en donde hay un pozo y unos árboles. Pierre de Querlon, un alma singular, describió eso en páginas sutiles y amables. Esas páginas eran hoy más bellas, porque él era joven y acaba de morir.
He visto primero a una prima y a un hermano de M. de Gourmont. Ella es la sobrina y heredera del escultor Clésinger, de quien os he hablado en otra vez. El es un joven delicado, fino, casi esquivo, que encierra un gran talento. M. Jean de Gourmont, cuyos pensares y decires sobre literatura son en el Mercure un buen regalo. La morada es silenciosa y triste, como conviene. Hay un ambiente de quietud y de ensueños, apenas turbado, según parece, por uno que otro demonio, entre otros el demonio Elzevir, diría Hugo.{169}
Yo entré con cierto temor y timidez. No he podido—y ya estoy al medio del camino de la vida—llegar a ser familiar, confianzudo con el talento superior, y, sobre todo, con un hombre como M. Rémy de Gourmont. París no me ha inficionado de su bulevardismo igualitario, y en un maestro que es verdaderamente un maestro no veo yo a mi «querido colega».
M. de Gourmont es uno de los pocos maestros que aún hoy merezcan ese nombre. Yo, al estar sentado frente a él en su gabinete de estudio, al verle con su ropa monacal de labor entre libros y libros, junto a un soberbio Clésinger dorado de penumbra, apoyado en su mesa cargada de manuscritos y de volúmenes, y al hundir mi mirada en la suya, y al oirle hablar poco y difícil, hondo y seguro, pasé a otra época y a otro momento. Me creí estar en casa de un Erasmo, que fuese un Pascal, que fuese un Lulio. Sé bien que estos nombres no quedan bien para nuestro siglo y para nuestras costumbres; pero recordad siempre que os hablo en la sinceridad de mi conciencia, y que Pascales y Erasmos no existen muchos actualmente para la comparación. Así, pues, llegué tímido; salí encantado. Agradecido lo estaba antes, puesto que he merecido a M. de Gourmont juicios demasiado benévolos y defensas demasiado justas. Cuando por ahí se asombraban de que mis Prosas profanas fueran versos, el autor del Latin mistique me escribía del título: «C’est une trouvaille», para asombro de ciertas ignorancias. Encontré en él, bajo su indumentaria{170} de fraile, una nerviosidad inquietante revelada por cierta quietud leonina; y por fin, mi hombre, mi autor admirado: un odio profundo a lo vulgar, a lo mezclado, a lo híbrido, al socialismo, al nacionalismo, al cientificismo oficial, al vulgarismo, a la moral de regla y a lo inmoral de regla, a todo dogma, a todo profesor, a todo doctor diplomado, a toda disciplina, a toda obligación. Y, sobre todo, el odio a lo estúpido; y más que a lo estúpido, a lo tonto. ¡Cuando yo decía que no es para todas las gentes! Y cuando yo os decía mi inquietud por la irrupción del Kodak y de la interview a su celda, a su refugio...
¿Qué importan las genealogías? Stemmata quid faciunt? Importan mucho, sobre todo, en este caso. Pierre de Querlon dice: «Desciende de la familia de los pintores, grabadores, tipógrafos, de los siglos XV y XVI, a que perteneció aquel Gilles de Gourmont a quien se deben las primeras impresiones hechas en París en caracteres griegos y hebreos.» Además, por parte de madre, Malherbe es uno de sus antecesores. Pero yo sé de uno más, que ninguno de sus biógrafos ha nombrado, y que explicaría ciertas conquistas mentales y actitudes audaces de este perfecto pensador y libre filósofo: Hernán Cortés. La combatividad ancestral se ejerce en otros planos y elementos; pero, como el antepasado, como el ancêtre, ante el problema de la vida, una vez llegado a una convicción en el océano de las sofías, ha quemado sus naves.{171}
El que hubiera sido en otras épocas benedictino sapiente y creyente, el que ha creado tanta figura y castillo de ideal y de ensueño, tiende cada vez más a la explicación de la existencia fuera de toda teología. Yo admiro, pero no aplaudo; dado que, después de todo, no estoy por lo de quedarse en una costa desconocida con la ceniza de los únicos bajeles. Para mi uso particular tengo a bien conservar una pequeña nave, una navicella, una parva navis, si no completamente católica, muy cristiana. Eso sí; los remos son de marfil y las velas son de púrpura. Y ella conduce a alguna parte.
En los orígenes filosóficos, este cerebro, que se creería primero influído de un soplo platónico, se junta más, en su madurez, a la observación y al criterio aristotélico, por su investigación sobre el secreto humano, por su manera de encarar el enigma de nuestro ser. Solamente que se basa en lo que Aristóteles no comprendía: la libre acción del hombre en el universo.
He ahí lo que es este buscador de infinito y analizador de lo que cae bajo la lente de su criterio: un sabio del siglo XX, que corresponde a lo que era un amante de la sabiduría en la Grecia antigua, a un profesor en Sorbona en la Edad Media: para resumir en una comparación las faces de ese espíritu habría que buscar nombres que no son tampoco de nuestro tiempo. He nombrado a Pascal: no estaría de más nombrar a Descartes. Un Descartes que no se interesa demasiado en el pasaporte de la verdad y un Pascal sin el abismo.{172}
Su erudición está aparte de la de los simples eruditos de biblioteca y academia. En la inmensa selva de la producción humana ha herborizado con una atención pasmosa y un gusto supremo. Estudio de religiones y estudio de lenguas; estudio de poéticas y estudio de dramáticas; estudio de razas y de costumbres, fisiología, etnología, folk-lor. Estudia después de lo que hay en los libros, en las palabras, en las doctrinas, lo que hay en la naturaleza. Se baja a ver una hormiga después que ha examinado una teoría. Escribe un capítulo de experimentación científica, un escolio, una apostilla, una nota, luego un verso. Yo no sé de qué rincón de su estancia, de qué cajón de su biblioteca, saca un caballo de ébano y marfil, como el de Kamaralakmar del cuento árabe. Se monta y se va al azul. Aparece el «conquistador» de la armonía lírica, mágica. Porque habréis comprendido que ese caballo extraordinario es, complicadamente, Pegaso. ¿No es verdad, Simona? Al menos si tú no lo sabes, la nieve lo sabe, el molino lo sabe, los árboles y la tierra lo saben. Su poesía es ardientemente concentrada, amorosamente serena. Su bucólica es misteriosa, su paganismo es religioso; mas después de todo,
Más que el Gourmont de hoy—¿por qué no decirlo?—me place aquel Gourmont de antaño—¡de ese antaño no tan lejano!—que convenía a mis mirajes de juventud. Leyendo una página de la Física de{173} amor, por ejemplo, tengo nostalgia del ambiente de las Letanías de la Rosa, de las Prosas morosas... Sin embargo, cada estación de la vida tiene sus frutos, y de ese robusto árbol mental la savia siempre es la misma.
En alguna ocasión he de realizar un verdadero ensayo sobre la obra de M. de Gourmont: Sixtine, novela de la vida cerebral; el Latin mistique, que tanto alabara Huysmans, y que es labor de concienzudo sabio al par que poeta; Lilith, poema dialogado de una extraordinaria concepción y de una purísima forma; Le Fantôme, en que está entrevisto el enigma de la mujer a través de un extraño ceremonial de ideas y de sensaciones, en un rito a la vez carnal y cuasi religioso; Théodat, la pieza dramática que dió tanto que decir cuando se representó, en el Théatre D’Art, en los floridos días del simbolismo; el admirable ensayo sobre Idéalisme; las joyas verbales de Fleurs de jadis; la secreta hermosura del Château singulier, y de las Proses moroses; la Historie tragique de la princesse Phenisa, los Hieroglyfes y las Histoires magiques, que en realidad lo son; Phocas, prodigiosa resurrección; y luego su obra de crítica, las decisivas y famosas Masques, que ilustró tan originalmente Valloton; su profunda y sólida Esthetique de la langue française, la Culture des idées, Le probleme du style, que destruye los sueños de inmortalidad de los que juzgan que todo se hace por recetas, y ese Chemin de Velours, de una filosofía tan nueva y de un tan agudo interés. Y luego las novelas, como Les Chevaux de Diomeds,{174} en que el psicólogo seguro se une al celebrante de las glorias sensuales, o Le songe d’une femme, castillos en el aire y placer animal, ensueño y abrazo. Y después sus cuentos y tal o cual creación perfecta, como ese shakespeareano Vieux Roy, que la América latina conoce en castellano gracias a la versión de nuestro armonioso y soñador Díaz Romero.
Y, por último, la obra poética, corta, pero de especial riqueza de calidad, la cual, sí, no puede ser gustada sino por entendimientos escogidos. Así, Les saintes du Paradise, las Oraisons mauvaises y tales cuales poemas perdidos en las revistas. Sin contar con la vasta labor de las ediciones de ciertos autores antiguos que este bibliófilo entre los bibliófilos ha sabido dirigir, con un arte y un gusto que harán regocijarse en su eternidad el alma del abuelo Gillis. Y con los incomparables Epilogues, reflexiones, consideraciones, concreciones filosóficas, que, reunidos a la manera de algunos libros de Nietzsche, forman un trabajo de alto valer, macizo y firme bajo su ligera apariencia.
Su último libro, la Fisique de l’Amour, es un admirable estudio sobre la función sexual en la naturaleza; hay un deleitable maridaje de ciencia y de arte. El pensador y el artista son en este caso—como en el de Maeterlink—uno mismo. Y los que logran absorber el sutil vapor de ideas que se desprende de la obra de ese solitario, de ese aislado, de ese maestro meditabundo, son recompensados con la íntima voluptuosidad de comprender y admirar.{175}

 OS diarios de París dieron la noticia. «El pintor de Groux ha
desaparecido.» Me llamó la atención que los diarios se ocupasen del
pintor de Groux, desaparecido o no... A poco se aumentó la noticia: «El
pintor de Groux, que había desaparecido, ha estado encerrado en una casa
de locos en Italia; de allí se ha fugado y no se sabe en dónde está.»
Luego: «El pintor de Groux ha parecido y está en Marsella. Es cierto que
se ha fugado de una casa de locos.» ¡Mi pobre amigo de Groux!
OS diarios de París dieron la noticia. «El pintor de Groux ha
desaparecido.» Me llamó la atención que los diarios se ocupasen del
pintor de Groux, desaparecido o no... A poco se aumentó la noticia: «El
pintor de Groux, que había desaparecido, ha estado encerrado en una casa
de locos en Italia; de allí se ha fugado y no se sabe en dónde está.»
Luego: «El pintor de Groux ha parecido y está en Marsella. Es cierto que
se ha fugado de una casa de locos.» ¡Mi pobre amigo de Groux!
A éste es al único intelectual de por aquí que he podido llamar verdaderamente «amigo» durante un tiempo, en este ambiente en donde cada día me siento más extranjero... Me lo presentaron la admiración, el arte, la pobreza. Le he tratado íntimamente,{176} en compañía del poeta Amado Nervo. Era allá en la época de la Exposición. Los tres nos juntábamos en casa de un músico iluminado, teósofo y swedemborguiano, que nos quería convertir... No duró mucho su tentativa, sino sospecho que todos hubiéramos ido a parar a la casa de Italia que ha hospedado a de Groux, a menos que no nos metiesen aquí cerca, en Charenton.
Mas ¿ha habido verdaderamente motivo para aprisionar como orate al desventurado artista? No hay duda de que su aspecto, su indumentaria, sus maneras, acusan cierta excentricidad...; ¡pero entonces habría que encerrar al ochenta por ciento de las gentes!... Además, para los que siguen al pie de la letra las teorías y los decires de los señores Lombroso, Nordau y compañía, el autor del «Cristo de los ultrajes» no es, ni puede ser, una persona normal y sana... Si se le trata, el diagnóstico se confirma, y si se le oye juzgar a los hombres, y especialmente a los artistas de su tiempo, se le declarará digno de la ducha y de la camisa de fuerza. Su figura es igual, según León Bloy, a la de Ernest Hello. Bloy también ha escrito en alguna parte que de Groux lleva consigo el daño y la desgracia, que es jetattore..., y esto después de ponerlo a la altura del sol y de la luna como artista... «¡Buen servicio le debo!», me decía en ricanant el pobre pintor. Alguien me ha afirmado que éste tuvo una parte de su vida en auge y ganancia; que entonces ayudó a todo el que lo solicitaba. Mas la perra suerte, la mala sombra, como dicen en España, la guigne, como dicen aquí, le ha{177} perseguido toda su vida. A tal grado, que me explico aseguren que se halla atacado del delirio de la persecución.
No se pueden recibir tantos palos de lo desconocido; no se puede ser la cabeza de turco de lo invisible sin sentirse una natural inquietud, que acaba por desencuadernar los sesos. Y luego, en la dolorosa esclavitud de un artista selecto que, tiene que padecer horribles promiscuidades y la tiranía del industrialismo, las injusticias de la crítica, que no señala el éxito sino al que la paga; y en las durezas de la vida de necesidad de quien no quiere prostituir su talento, en el aislamiento de su orgullo, con los nervios vibrantes a cada paso, con la sangre revuelta de rabia ante las imprudencias de la réclame, no encontrando sino sonrisas de desdén en unos, conmiseración ineficaz en otros, dificultades para trabajar, penas íntimas y la rebusca cotidiana de lo preciso..., no sé quién, estoicamente, pudiera resistir. Pues aquí la lucha es enormemente mayor que en ninguna parte, y las dificultades y los inconvenientes para un artista, para un hombre de pensamiento se multiplican más que para nadie. Así son de numerosos los naufragios. Así es infinito el número de los desaparecidos en la tormenta de París. De miles no queda ni el nombre ni el recuerdo. El arrivismo ha traído después el más funesto de los males, el crack de la gloria y el imperio de la gloriola. Es el momento para los prestidigitadores de la fama. Es el momento para los amantes del instante, del éxito, del succés. Los espíritus aislados, los que no entran{178} en la corriente, son señalados. Y aun de esos, hay quienes aflojan.
En verdad, si algún pecado atrae el misterioso castigo de la «fuerza enemiga» en Henri de Groux, o es el de la carne, o es el del orgullo. Su obra no es, ni con mucho, casta; pues en sus desnudeces más olímpicas y paganas aparece una concepción del encanto femenino completamente católica; es decir, lujuriosa. La antigua Venus imponente y sencilla, impulsora de las fuerzas naturales, tiene poco que ver con esas figuras ambiguas nacidas al influjo de preocupaciones teológicas y soplos demoníacos. Hay mucho de dantesco en el conjunto de sus pinturas, y mucha semilla medioeval, que ha hecho brotar a través del tiempo, en medio de las intranquilidades y exacerbaciones de los fines del siglo pasado, una extraña vegetación de cactus y orquídeas infernales. A pesar de las conquistas de la eternamente perfeccionable y corregible corporación de los sabios, el Diablo, como el Dios del famoso director de periódico, será «siempre de actualidad.»
En cuanto al orgullo del artista, es enorme, ciertamente, aumentado por los injustos triunfos de la mediocridad y por el inconcebible rebajamiento del gusto general en nuestra época, tan llena de indiferencia por las altas cosas mentales. El sustenta su categoría, abomina a los predicadores de la igualdad, cara a los pequeños, y mira sus semejantes tan solamente en otros tiempos pasados. Eso no se lo perdonan los acomodaticios fabricantes y los que{179} aceptan la imposición de la chatura común. El no figura en la cáfila de pagadores de biografías y autorretratos de tal diario de mostrador y pulpería; él no se echa por la calle del medio a hacer retratos mundanos; dice, donde quiera que le pongan atención, lo mal que piensa de los Carolus Durán y otros del Instituto; ríe con risa maligna; tiene la ocurrencia corrosiva, la broma ácida; agregad a esto el no ser propiamente un Adonis, antes bien un «tipo» singular, el soñar continuamente, el fracasar en cuanta tentativa de mejorar de fortuna ha hecho, y el monologar a veces por la calle... decidme si no es muy explicable que buenos burgueses florentinos y mal intencionados compatriotas, de consuno, le hayan hecho ir a parar al manicomio... De donde, felizmente, logró escaparse, y en donde encontró tema para otro de sus poemas pictóricos extraordinarios... El también, como el Gibelino, a quien admira y ha interpretado, puede decir que vuelve del infierno.
Es de todas maneras una existencia trágica la suya, y su obra es como su existencia. El conflicto estalla por la hostilidad del medio y su ninguna voluntad de adaptación. Es un desarraigado de un lejano siglo, un extranjero en la humanidad que presencia la lucha rusojaponesa... Un día he visto en su taller algunos de los «retratos» que ha hecho: Dante, Wagner, Luis II de Baviera, León Bloy, Baudelaire, entendidos a su modo extraño, misterioso... Un libro había por allí: las Fleurs du mal... ¡Eso ha sacado de las malas compañías! Y si al primer{180} llegado se le preguntase qué piensa de la carrera fatigosa y de la vida de de Groux, de seguro que os saldría con el eterno recurso de la bohemia. De Groux, sin embargo, es cabalmente algo muy distinto del tipo tradicional del bohemio. Desde luego, y a pesar de su faz a veces rubicunda y sus frecuentaciones del café, es sobrio. Es casado, tiene familia. Es triste y serio, como no toque en la conversación un asunto que haga estallar su bilis en carcajadas hirientes. Como todo hombre de su intelecto, tiene una leyenda, que se yuxtapone a la realidad de su trabajado pasar. Ha sufrido días muy duros, temporadas harto amargas, que su ex amigo Bloy ha dejado ver de manera bien transparente en su Mendiant ingrant y en su reciente Mon Journal. Ha intentado cien veces el seguir un trabajo ordenado que le diese la realización de tanto cuadro en proyecto como tiene ideado; mas hay algo, sin duda alguna, algo que le acosa y le hace siempre desmayar en medio de la tarea: es un perseguido de la miseria. No le han faltado mecenas temporarios, cuyos apoyos no le han servido sino para reposar un tanto en su carrera de fatigas y penurias. El primero fué el rey Leopoldo, su compatriota; el último fué, según él mismo me lo contara hace como un año, la princesa de Wolkenstein-Trotzburg, esposa del embajador austriaco en París, dama que se distingue por su entusiasmo por Wagner y que ha sabido apreciar el mérito de de Groux.
En cuanto a los vendedores de cuadros y dueños de salas de exposición han sido para el asendereado{181} artista, según su impresión y experiencia, feroces. Los usos y gestos de ese temible grupo han sido denunciados más de una vez por escritores valientes, desgraciadamente no en la prensa diaria, que por más de una razón no aceptaría tales claridades, sino en revistas de circulación reducida. Allí han hablado los Mauclair y los Peladan. Allí se han expuesto las criminales maniobras de los lanzadores de renombre en provecho propio; de los que preparan sus stocks de telas para pregonar el mérito de tal o cual impresionista vivo o muerto; de los mantenedores de la crítica simoníaca; de los explotadores del talento; de los martirizadores del desconocido genial; de los usureros de la fama y asesinos de la necesidad.
Se han expresado sus intrigas y sus añagazas, y cómo desuellan a los pobres artistas que llegan a sus puestos, y cómo se hacen pagar enormemente el derecho de una exposición, y cómo ellos, a su vez, lanzan, es la palabra, y ponen de actualidad tal talento averiado, tal amateur con fortuna o tal olvidada mediocridad, a la que se hace el boniment para engañar a las gentes.
Si los turiferarios de la falsa gloria le han evitado, de Groux ha tenido en cambio la aprobación de ciertos excelentes. Remy de Gourmont, Heredia, han sido sus amigos; Mirbeau, Verhaeren, Camile Lemonnier, Eockoud, Fontainas y el tremendo Bloy, han escrito sobre él páginas brillantes de entusiasmo. El último, en su apocalíptica fuga, ha clamoreado{182} la grandeza del genio de de Groux a los cuatro puntos cardinales. De pocos pintores de estos tiempos, y de todos los tiempos, se han dicho palabras semejantes. Hace ya años escribía el fuerte Lemonnier: «Ese joven Henri de Groux, ese espíritu impermeable y virgen sobre el cual se ha deslizado sin penetrarle la corrosiva educación de un tiempo propicio a los malignos y funestos, a los instintivos, de repente se denuncia épico, afiebrado de cataclismos, torturado de imágenes sangrientas, sin parentesco con ninguna escuela, sin analogía con sus antecesores, sino es tal vez con Delacroix, hambriento de destrozos y carnicerías, todo empurpurado de sus flujos bermejos». Y Jules Destree: «Al lado de ese temperamento de colorista que le acerca a Delacroix al punto que se le pudiera aplicar muy adecuadamente los versos de Baudelaire:
Al lado de esos dones prestigiosos y sutiles, su parentesco con los primitivos es muy cierto. Como ellos, tiende sobre todo a ser sugestivo. Su realismo es cuidadoso de la naturaleza y de la verdad, pero es evocador del ensueño, se lanza más lejos que la realidad, con proyecciones de más allá, en el infinito del pensamiento, de misterio y de sueño por{183} todas partes esparcido y flotante alrededor de nosotros, realismo con brotes de alma, sobrenaturalismo que es la expresión más alta del arte verídico y grande.» «Es únicamente un artista, un filósofo», afirmaba André Fontainas. El diálogo entre el rey Leopoldo y el pintor, contado por Charles Buet, es curioso: «—Monsieur de Groux—dijo el rey visitando el Salón—; conocía ya la obra de vuestro padre. Es la primera obra vuestra que veo. Habéis hecho una cosa muy extraña, pero es una página notable. Quisiera haceros algunas preguntas.—Tengo la certeza, sire,—respondió Henri de Groux—, de haber hecho, en efecto, una cosa muy extraña y seguramente intolerable para el philistin. Así me siento feliz de que haya tenido la fortuna de gustaros.—Sí; pero ¿por qué los habéis hecho a todos tan obstinadamente feos?—Sire, pensé que los sentimientos que ellos expresaban no debían embellecerlos.—Pero el Cristo mismo, ¿por qué es tan feo? ¿Por qué expresa el pavor, el espanto?—La tradición le representa bello y lleno de esperanza.—He pensado que el Cristo, siendo Dios que se ha hecho hombre para asumir todos los dolores y todas las miserias humanas, no podía ser bello, al menos de la belleza vulgar, y que en esa circunstancia había debido asumir el miedo, el miedo físico, y aun la apariencia, el aspecto de la culpabilidad».—Lo que decís es interesante, pero muy audaz.» «Tal vez, agrega Buet, pues Henri de Groux no es heterodoxo pintando a Jesús feo, que los primitivos han siempre representado así, según un texto de Tertuliano, del tratado{184} De carne Christi, y según también la palabra del salmista: Ego sum verneis et non home, opprobrium hominum et abjetio plebis.» Y sobre ese mismo cuadro del «Cristo de los ultrajes» declaraba William Ritter: «¡Y bien! El «Cristo de los ultrajes», que sólo la música había osado por el genio fulgurante de Juan Sebastián Bach, Henri de Groux, en fin, nos lo ha dado, y nos lo ha dado tal, que el suplicio de Matho, entregado a la plebe de Cartago en Salambó, no es nada al lado de esta espantable pena.» Y Octave Mirbeau: «Bajo su aparente ingenuidad de primitivo, M. Henri de Groux es un pintor consumado; es maravillosamente hábil en el juego de los colores. Sus telas tienen el aspecto de objetos preciosos, de materia lujosa que deben, ante todo, mostrar las obras de arte. Hay en él una mezcla de tapicero persa y de imaginero gótico, con todo un golpe de acentuaciones a la Rembrandt. Sus telas son meticulosamente compuestas; desde el punto de vista del color, es el color el que guía y dirige. En su aparente desorden es minuciosamente lógico, y su imaginación, que es viva, que es desbordante de verbo, no va sino hasta donde el color le indica ir. Su «Moisés salvado de las aguas», así como sus bohemios, son puras obras maestras de colorista. La alegría de esas telas estalla en sonoridades soberbias», Y Charles Morice: «¡La vida, la verdad de la vida! Es ella la que de Groux, en los ojos de los músicos y de los poetas y de otros héroes, y en las obras por su pincel comentadas, ve y nos muestra con el gesto imperioso de una voluntad orgullosa{185} de no ceder bajo el peso del pensamiento.» «Artista violento, tumultuoso, conmovedor, siempre original, que llega a una intensidad de realización y de evocación que se impone a la imaginación y fuerza a la memoria, tal se afirma», dice Charles Salunier. «Es, ante todo, un poeta», señala Ivanoe Rambosson. Su nombre es célebre en el arte contemporáneo «de excepción», como diría Vittorio Pica. Este mismo crítico italiano ha estudiado en una de sus más bellas obras el talento y la producción de Henri de Groux. He aquí cómo describe un cuadro terrible: «Les trainards, rêve aprés la bataille»; «Rappresentava un campo dopo la bataglia: in alto della tela scorgevansi le case del vicino villagio; in primo e secondo piano v’ra una confusione raccapricciante di cadaveri e di carrogne sbudellate e sanguinolenti, di ferilli in agonia, di sconquassati ordegni guerreschi e, in mezzo a tale cuenta rovina, avanzavansi, a passi cauti, cinque o sei losche figure di depredatori di cadaveri, seguiti da carretini, tirate da grossi cani di Terranovae sovraccarricho di spoglie.
Lo spettaculo era allucinante, macabro, espettrale e, ad acrescere l’orrore, contribuiva tanto la voluta mancanza anche del più piccolo lembo di firmamento quanto le deficienze di prospettiva e l’uniforme tinta verdastra, evocante il colore della putrefazione. Como esprimere con parole la terribilitá di quei cadaveri aggroviagliati, affastellati l’uno sull’altro, chiarrati disgustosamente di sangre, con le budella serpeggianti fuori dal ventre? ¿Come esprimere{186} il supremo orrore di quegli occhi vitrei e spalancati, che nessuna mano pietosa aveva chiusi?»
Pues, en realidad, Henri de Groux es un artista de horror y de misterio.
Su obra, complicada y ya vasta, abarca varios ciclos: el ciclo dantesco, el wagneriano, el napoleónico, fuera de variados y alucinantes espectáculos de imaginación y enigma que se ha complacido en trasladar a la tela.
Es uno de los pocos artistas gráficos que hayan logrado evocar los extraños ambientes y percepciones de los sueños, y esas cosas raras e inexplicables que supiéranse de otras existencias y que se encuentran en tales páginas de extraordinarios escritores, como Poe, Mallarmé, Quincey.
Sus páginas de sombra y espanto llegan a la angustia de ciertas pesadillas. Su visión tenebrosa hace pensar en los bajos fondos de la demonología, en tormentosos terrores milenarios, signos y conjunciones astrales, lluvias de sangre, presagios y apariciones funestas. Es un prodigioso expresador de pavores y un fatal evocador y comentador del fantasma que nos habita. En su «Morituri» surge la Muerte cabalgante sobre la desolación de la campaña llena de cadáveres; en sus «Vendanges» traduce la irrupción de las cóleras siniestras populares en el corazón de la noche; su Napoleón no es el dios dueño del Aguila como Júpiter, sino un Napoleón de desolación, de meditación, de triste humanidad. Es el espectro de los espectros, ya en la vida retirada de Rusia, ya en la caída de Waterloo o en Santa{187} Elena; Napoleón, ojeroso, meditabundo, miserable, bajo la tempestad de Dios. De su «Cristo de los ultrajes» nadie ha hablado como el tonante Bloy: «Es el sufrimiento del Cristo, tal como lo han contado los santos visionarios en libros de diamantes que sobrevivirán al juicio final de las literaturas; tal como lo han certificado los testigos que se hacían «degollar» para obedecer a la orden de ser «configurados en su muerte»; tal, en fin, como la Iglesia, no de la Edad Media, sino de todos los siglos, lo enseña en su pavorosa Liturgia. Es el huracán de las torturas imaginables, sin el contrapeso de ninguna eficaz piedad para el agonizante voluntario, cuyo último suspiro extingue el sol y turba las constelaciones.»
Sus cuadros dantescos, más que ilustraciones de la Divina Comedia, son telas poemales que trasponen la idea del poeta a la concepción del artista. Lo propio sus encarnaciones wagnerianas. Mas en lo que he de insistir es en su don milagroso de revelador, o, mejor dicho, recordador de otros planos psíquicos, de otras rememoraciones de confusas existencias, misterioso siempre; misterioso en su orientalismo insinuante de detalles y perspectivas, misterioso en sus figuras de mujeres ultraturbadoras y de un más que humano secreto; ni la Eva dormida, o la Palas sentada, o la carnal Jezabel, o la acre y almizclada adolescente del frontispicio diabólico del «Pehor», de Gourmont; misterioso en sus aglomeradas muchedumbres, en la manifestación del alma baja y feroz de los populachos, de la erupción{188} de instintos crueles y bestiales de las heces humanas; misterioso en las actitudes y miradas de sus héroes y hasta de sus animales y larvas, sus leones, sus águilas, sus caballos, sus buhos, sobre todo sus buhos; o ya en sus mitologías, o en las reminiscencias de malos sueños; en su cultura macabra de las facies cadavéricas, en las alusiones satánicas y relentes de ultratumba, en la traslación de la atmósfera sensible de «cuento», de leyenda, de delirio o de locura.
Buen artista, de Groux es compasivo con los humildes de abajo, con el pueblo que sufre la tiranía de la estupidez triunfante. Mas no se mezcla con los brutales elementos. Quiere «sólo un déspota, el Genio», como dice brava y aristocráticamente ese cantor de las rojas esperanzas que tiene por nombre Alberto Ghiraldo. Tiene el horror de la burguesía ostentosa e ignara de la nobleza decadente y rebajada, del igualitarismo, tan odioso como imposible. Baudelaire ha sido uno de sus peligrosos guías en su senda de tinieblas y de espantos. De tanto frecuentar el reino de lo desconocido, en donde no se camina sino tanteando el lado de los abismos y negros despeñaderos, y en donde no puede prestarle sus ojos nictálopes su amigo el buho, es probable que su cerebro no se encuentre completamente fácil para el diario comercio de los hombres. Es posible también que en el imperio de las tinieblas enemigas cuente con más de una animosidad. Y si, como asegura Bloy, se ha olvidado por completo de Dios, todo él está vulnerable para los puñales invisibles.{189}
El ha ofrecido seguir en su tarea de creador de cosas misteriosas, y de su contacto con la locura en el manicomio italiano ha de sacar nuevas apariencias de horrores visionarios. Si de la nocturna confabulación de contrarias fuerzas sale su fatal sentencia, será una pérdida para el alto arte, un duelo para el pensamiento. Será el golpe final para quien, desde la cuna, fué señalado a la desgracia y al dolor como víctima de un influjo saturnino, de una influencia maligna, diría el pobre Lelian.
Mas ojalá, robusteciéndose, si es posible, en las ásperas luchas, cobrando aliento después de las sacudidas de la hostil suerte, halle en la labor metódica un consuelo y una salvación.
Aunque, ¡la pobreza es tan infame!


 OSÉ María de Heredia está ya enterrado en el cementerio de Rouen,
adonde fué a hacer compañía a su mujer. Tras sus despojos iban tres
poetas, sus tres yernos: Henry de Regnier, Maurice Maindron y Pierre
Louys.
OSÉ María de Heredia está ya enterrado en el cementerio de Rouen,
adonde fué a hacer compañía a su mujer. Tras sus despojos iban tres
poetas, sus tres yernos: Henry de Regnier, Maurice Maindron y Pierre
Louys.
Se presentan ya muchos candidatos al puesto de bibliotecario del Arsenal. Se habló un poco de la desaparición del célebre artista del soneto. Se escribieron unos cuantos artículos. Después, ha venido el silencio sobre el que partió en lo gris del otoño. No obstante, queda de él mucho, en poco. Un libro. Ese libro vivirá. Mil hay que dejan cien volúmenes para el olvido y para los ratones.
Fué, como es sabido, cubano de nacimiento, pero esto es un accidente que apenas advertís en tal reminiscencia de uno o dos sonetos. El fué poeta francés, completamente francés, a pesar de sus pergaminos{192} de «conquistador», a pesar del «ancêtre», del fundador de ciudades. Nació en Cuba, como su maestro Leconte de Lisle nació en la isla Borbón, o como Julio Laforgue nació en Montevideo. Mas su gloria es absolutamente francesa, porque su alma se nutrió en Francia, sin conservar casi nada del perfume de las islas natales. Vagamente ese perfume le llega una vez, a la orilla del mar... No es el mismo caso el de otro José María que hoy comienza a engarzar en hermosos collares perlas de Francia: José María Cantilo. Si llega el triunfo futuro, será gloria argentina, a pesar de la lengua de adopción en que exprime sus líricos pensares.
Hay la idea común de que los parnasianos fueron simples artesanos del verso, fabricantes de piezas de orfebrería. «Nosotros, que cincelamos los versos como copas», decía uno de los más grandes entre ellos. El verbo humano y el ritmo divino tienen tal virtud, que no le es posible al artífice más impasible labrar una copa que no esté siempre llena de algo. La copa vacía es imposible. Siempre habrá en el vino de poesía diluído un sentimiento, un pensamiento. Y en las urnas de José María de Heredia se conserva un licor precioso que ganará calidades envejeciendo. Ciertamente fué un orfebre como todos los del Parnaso. Tenía el cuidado de la rima, la preocupación de la palabra y, naturalmente, el orgullo del pensamiento. No hay uno solo de los «impasibles» que no tenga en su estrofa, en la apariencia, fría, un estremecimiento emocional, pues emoción hay hasta en las más profundas especulaciones mentales.{193}
Lo que distingue a Heredia es la frecuencia del mármol y del metal, materiales de su labor. La dedicatoria a su madre en «Les Trophées» es una lápida romana. La mayor parte de sus sonetos son casi epigráficos, dignos de una estela. Heredia no escribió una sola línea que no fuese monumental. De allí esa augusta disposición de los conceptos, esa noble euritmia rítmica, esa belleza grandiosa de sus pequeños templos de catorce columnas.
Se le reprocha su parto elefantino, tardío y único. ¿Se habría preferido que amontonase en las librerías volúmenes sobre volúmenes, a la manera de tanto fecundo multíparo de la literatura cuya prole, sin dolor creada, servirá tan sólo por su inanidad y número para hacer más pesada y más invisible la losa del más justificado de los olvidos?
A pesar de amables muestras de simpatía, a pesar de la cita que en una ocasión me dio el maestro por medio del poeta Angel de Estrada, nunca fuí a verle, ni a su casa, ni a la Biblioteca del Arsenal, de que era administrador, después de Nodier, de Alexandre Duval, del bibliófilo Jacob, de Loredan Larchey, de Edouard Thierry y de Henri de Bornier. Mas sé que todos los que a él se acercaron quedaron encantados de sus afabilidades señoriles, de su fondo hidalgo, de su generosidad espiritual. No creo que le agradase mucho hablar el español, el cual, según tengo entendido, pronunciaba con acento francés. Estaba, por otra parte, un poco sordo; así es que la entrevista que tuvo con Núñez de Arce, hace{194} años, debe haber sido curiosa, dado que el poeta español hablaba muy poco y muy mal el francés.
Heredia era amado de la juventud, de esa juventud acusada tantas veces de iconoclasticismo y de irrespeto para con los maestros. A esta acusación contesta con mucha justicia un claro y valiente espíritu, André Fontainas: «Decid, muertos ilustres, y demasiado pronto numerosos, Verlaine, Mallarmé, ¿quién, pues, venía piadosamente a la soledad en que se os abandonaba?, y vos, magnánimo superviviente de una época valiente, León Dierx, ¿quién os rodea de fervor y de afección mas que nosotros? ¿Quiénes, pues, José María de Heredia, desde los primeros años literarios venían con un orgullo tímido a consultaros, a entregaros sus esperanzas y a confiaros sus dudas?» Y es que el carácter acogedor y la noble confianza que inspiraba el perfecto lírico daban a los principiantes un amable calor de entusiasmo, un seguro estímulo, un deseo de proseguir en la prueba de Pegaso. Y era el alma misma de ellos la que sentía la espuela de oro. El mismo Fontainas expresa en conceptos amorosos tales impresiones: «Nadie como él, José María de Heredia, ningún aîné supo acoger, lleno de una bondad igual, a los principiantes, a quienes prodigaba con simpatía sus consejos fraternales. ¿Quién, entre esos, tan numerosos, a quienes su casa fué abierta, ha podido perder el recuerdo de los primeros minutos de su primera visita? Cuando desfalleciendo casi de temor y de respetuosa incertidumbre el recién llegado era introducido a un vasto{195} y claro gabinete cuadrado, sonoro de voces vibrantes y alegres, se habría sentido presa de un vértigo extraño y temeroso, si el Poeta, suspendiendo con un ademán alguna disertación tumultuosa, no acorriese casi de un salto a él, a darle la bienvenida, con abundancia y precisión que daban al espíritu ansioso y encantado a la vez el tiempo de reponerse, de admirar, y de comprender a un tiempo, y amar a ese hombre, que se revelaba completamente en su movimiento de cordialidad franca y de calurosa acogida.» Tal dicen los que se le aproximaron. Mi proverbial condición ursina no me permitió poder apreciar personalmente la gentileza hospitalaria del hidalgo.
La casa estaba llena de gloria y de letras. Ya sabéis que sus tres hijas se casaron con escritores. Hasta la hora actual, parece que son felices, y ningún rumor de divorcio se ha oído. Una de las jóvenes, la casada con Henry de Regnier, es mujer de gran talento, y se ha hecho notable por sus poesías, publicadas casi todas en la Revue de Deux Mondes, y, sobre todo, por las novelas que ha firmado con el pseudónimo de Gerard d’Houville, nombre de un abuelo maternal de brava y pintoresca vida. Su salón era uno de los pocos que quedan exclusivamente literarios, y allí se reunía mucha parte de la élite de la mentalidad francesa contemporánea.
En Cuba (¡naturalmente!) se ha escrito el único artículo que conozco en que se decrete y anuncie la desaparición en el olvido de la obra herediana. «Les{196} Trophées» de Heredia! Cuando hoy hay quien exhume y comente los seccionales del lejano y encriptado Du Bartas. Se ignorará en lo porvenir a Heredia si se borra por completo la historia de la poesía francesa en el siglo XIX, en la cual él es ciertamente un «antillano»; tiene su isla.
Sí, vivirá por su unidad sólida y su contextura, y por el material aere perennius, esa «Leyenda de los siglos» en miniatura, ese museo di camera, esa labor cuyo defecto sólo es la casi completa perfección. Tal la de su maestro Leconte de Lisle, y la de su antecesor Chenier. Poesía pura y lengua pura. Y tanta confianza había en el alma del poeta en lo futuro, que el primer soneto de la colección está dedicado al Olvido:
Todo el vasto espectáculo humano, la leyenda y la historia, supo concretarlo en magníficas cristalizaciones que siempre causarán admiración a los comprendedores de la virtud artística. Como Hugo, en su cíclico poema, abarca todas las épocas del mundo: los mitos, los héroes, los dioses, la vida y el ensueño. En Grecia y Sicilia, he ahí primero la gran figura de Herakles, ya vencedor del león de Nemea, o cerca del lago de Estinfalia, «todo sangriento, sonreir al gran cielo azul». He ahí a Neso,{197} cuyo sueño turba «el caliente olor de las yeguas de Epiro»; la centauresa que de noche tiembla «à l’appel lontain des ètalons»; la admirable metopa partenoniana de los centauros y lapitas; la fuga de centauros que sienten la muerte cerca, «et flairent dans la nuit une odeur de lion.» O bien Afrodita surge de la sangre de Urano; y Jasón y Medea aparecen como en un cuadro de Gustave Moreau, en el soneto dedicado a ese pintor. En el «Termodonte» véis pasar a los potros blancos, rojos de la sangre de las Vírgenes. En «Artemis», la diosa se presenta como llena de un primitivo y olímpico sadismo, y luego pasará, cazadora, saltando entre sus molosos; y la flauta pánica resonará en una ninfea. Pan surge, «el Caprípede, divino cazador de ninfas desnudas». Su risa asusta a las ninfas en el baño. He ahí un vaso cincelado, en cuyos flancos han de encontrar más tarde nuevas visiones poetas como Regnier y Samain. He ahí, como en la estatua de Clésinger, el león que «en rugissant d’amour mord les fleurs de son frein». Baco, conquistador, triunfa a las orillas del Ganges. Las mujeres de Biblos celebran los funerales de Adonis; Circe siente los perros sagrados que la siguen aullando. En un soneto dialogado, la «Sphinx», muestra Heredia lo que habría podido hacer si hubiera escrito tragedias. En otro, «Marsyas», hace recordar el Marsyas de mármol del Louvre.
Un amor especial tiene para Pegaso, ya «alargue sobre la mar su grande sombra azul», ya, montado por Perseo, cuando «bat le ciel ebloui de ses ailes{198} de flamme», o cuando sus alas «aux amants enlacés font un tiède berceau».
En los epigramas y bucólicas es un admirable evocador de la vida antigua. Cabreros, pastores, términos; inscripciones votivas; clamores de orgullo, libaciones funerarias, naves que parten; esclavos, sembradores, viejos chivos propiciatorios; niños muertos en flor; un corredor como el que en el Luxemburgo tiene fijado su ímpetu de bronce; un cochero como los que cantan las odas pindáricas; Pegaso de nuevo; o bien estas palabras que hoy son para dichas por sus propios labios fríos:
En «Roma y los bárbaros» saludaréis el bajel de Virgilio. Conoceréis al discreto Galo, y reencontraréis la flauta griega en labios de un pastor. El poeta se dirige a Sextius, y hace constar que la vida es breve, como cantó el otro, y que «no hay primavera en el país frío de las sombras». He ahí luego cuadros, viñetas, medallas de la vida romana. He ahí una sonrisa latina, o la soberbia figura de Aníbal, y en los versos a un triunfador, una frase que se diría dicha a sí propia por el artífice:
Aparece Cleopatra, en una tarde, «semejante a{199} un gran pájaro de oro que espía a lo lejos su presa.» Luego el Imperator sangriento; y el célebre soneto en que Antonio ve en los ojos puntuados de oro de Cleopatra:
Y el «pequeño museo» se engrandece; a los sonetos epigráficos suceden la Edad Media y el Renacimiento. Y Heredia siempre está en su terreno de labrador de mármoles, de marfiles y de oros. Y es el vidriero que decora las catedrales con asuntos de primitivo; y renueva a Benvenuto. En «l’Estoc» hace recordar el soneto que sobre César Borgia escribió Verlaine, y en otra medalla, dejaría complacidos los gustos del marqués de Bradomín.
Pasan los recuerdos de dos poetas de su linaje, Petrarca y Ronsard; y es un lujo de orfebrería, luego, y de esmaltes que contribuyen a la gloria fraternal de Claudis Popelin.
En los conquistadores, puede decirse que se recrea en la gloria del Antepasado, el fundador de Cartagena de Indias, D. Pedro de Heredia, por el cual sus últimos descendientes pueden timbrar su escudo con «une Ville d’argent qu’ombrage un palmier d’or.» En el Oriente y los Trópicos, se precisa la influencia de Leconte, y, claro que la de Hugo. Es allí donde, de paso, en un terceto, hay una reminiscencia del origen cubano del poeta.
Fuera de su «pequeño museo», quedan de Heredia{200} una traducción de Bernal Díaz del Castillo, un «Romancero», inferior a lo que en este sentido se encuentra en la «Leyenda de los Siglos», y «Les Conquérants de l’Or», fragmento épico que poca cosa puede agregar a su gloria.
Vivirán, pues, las medallas, los bajos relieves, las estatuetas, los templetes, las logias que construyó con amor y pasión de artista. Y vivirán, sobre todo, porque puso en ellos su vida y su alma, su constante esfuerzo y su adoración a la Belleza pura.
Por otra parte, él no quiso nunca regenerar la sociedad ni cambiar el mundo. No se dedicó a la pistonuda carrera de apóstol. Era un cuerdo.


 I distinguido compañero Enrique Gómez Carrillo ha venido a verme, en su
calidad de redactor de la sección de letras españolas en el Mercure de
France, y me ha dicho: «Necesitamos que me conteste esta pregunta: ¿Qué
piensa usted sobre el estado actual de la poesía en España?» La pregunta
es compleja, porque no hay una poesía actual española, sino muchos
poetas españoles. Pocos excelentes, algunos buenos, y los demás...
I distinguido compañero Enrique Gómez Carrillo ha venido a verme, en su
calidad de redactor de la sección de letras españolas en el Mercure de
France, y me ha dicho: «Necesitamos que me conteste esta pregunta: ¿Qué
piensa usted sobre el estado actual de la poesía en España?» La pregunta
es compleja, porque no hay una poesía actual española, sino muchos
poetas españoles. Pocos excelentes, algunos buenos, y los demás...
Lo que sí se advierte en el primer momento es que la manera de pensar y de escribir ha cambiado. La liberación de la intelectualidad es un hecho, y más que la europeización, la universalización del alma española. En mi «España contemporánea» he hablado del movimiento mental que por la influencia del simbolismo francés transformó las letras hispano-americanas. Ese movimiento, aunque tardío, llegó a{202} España, y dió nueva vida a las letras españolas. Se acabaron el encantamiento, la sujeción a la ley de lo antiguo académico, la vitola, el patrón que antaño uniformaba la expresión literaria. Concluyó el hacer versos de determinada manera, a lo Fray Luis de León, a lo Zorrilla, o a lo Campoamor, o a lo Núñez de Arce, o a lo Becquer. El individualismo, la libre manifestación de las ideas, el vuelo poético sin trabas, se impusieron. Y eso trajo una floración nueva y desconocida. Y el nivel de los espíritus subió. Hasta hace pocos años, apartando al gran Zorrilla, los poetas castellanos estaban en segundo o tercer término entre los de Europa. Ahora, entre los poetas jóvenes de España, los hay que pueden parangonarse con los de cualquier Parnaso del mundo. La calidad es ya otra, gracias a la cultura importada, a la puerta abierta en la vieja muralla feudal. Nombraré algunos de esos nuevos poetas.
Antonio Machado es quizá el más intenso de todos. La música de su verso va en su pensamiento. Ha escrito poco y meditado mucho. Su vida es la de un filósofo estóico. Sabe decir sus ensueños en frases hondas. Se interna en la existencia de las cosas, en la naturaleza. Tal verso suyo sobre la tierra habría encantado a Lucrecio. Tiene un orgullo inmenso, neroniano y diogenesco. Tiene la admiración de la aristocracia intelectual. Algunos críticos han visto en él un continuador de la tradición castiza, de la tradición lírica nacional. A mí me parece, al contrario, uno de los más cosmopolitas, uno de{203} los más generales, por lo mismo que lo considero uno de los más humanos.
Su hermano Manuel, que ha permanecido en París durante varios años, es muy diferente. Este es fino, ágil y exquisito. Nutrido de la más flamante savia francesa sus versos parecen escritos en francés, y desde luego puedo asegurar que son pensados en francés. Es en muchas de sus poesías—por ejemplo, en «Caprichos», de título goyesco—un verleniano de la más legítima procedencia. Con los elementos fonéticos del castellano ha llegado a hacer lo que en francés no han logrado muchos seguidores del prodigioso Fauno. Sus «arietas» son perfectas. En cuanto a sus resurrecciones de viejos metros y sus tentativas de versolibrismo, indican un gran virtuoso y un artista de la palabra.
Otro es D. Ramón Pérez de Ayala: Es un poeta asturiano, pero que es castellano, pero que es cosmopolita; joven, luego rico en primavera, luego sonriente, luego ágil de pensamiento, luego amador de la libertad, luego soñador. D. Ramón Pérez de Ayala tiene un nombre que trasciende a líricas vejeces, a pergaminos venerandos, a flores secas halladas en un breviario de arcipreste enamorado de las musas. D. Ramón Pérez de Ayala es un poeta absolutamente del siglo XX, con igual educación estética que nuestros mejores poetas hispano-americanos actuales, y con una hermosa independencia de espíritu que le hace decir lo que quiere, cantar de la manera más sencillamente posible. Mas hay que advertir que la sencillez es en este caso lo más dificultoso.{204} Ahora todos queremos ser sencillos... Todos nos comemos nuestro cordero al asador después que lo hemos tenido encintado en el hameau de Versalles. El Sr. Pérez de Ayala se expresa a veces con reminiscencias clásicas, arando en el antiguo y fecundo campo con los apacibles bueyes de Berceo y de Juan Ruiz; y su arado, de modernísima fábrica, hiere la tierra con igual virtud que los venerables y rudos hierros viejos. He leído «La paz del sendero», manifestación primigenia de esta fragante alma. Tiene el autor demasiado talento para que sonríamos ante la premura de un dolor fatal apenas entrevisto. Desde esos primaverales años clama una voz de hondo y meditabundo poeta, animado por el infuso saber, amargo don del destino.
Tal es la manera de exteriorizarse que tiene esta fragante alma en su más amable estación. Es una primavera sentimental color de otoño. Hay después sensaciones rurales y familiares que tan solamente pueden compararse a las de Francis Jammes. Son de una modernidad intensa, y en su manera clara y en su ingenuidad desnuda hay mucho de lo que complica en nuestro espíritu el acendrado cultivo mental. ¡Cuán extraordinario es encontrar en las almas nuevas de todos los puntos del mundo la alegría! Pérez de Ayala no es una excepción. De la tristeza principesca e hiperestésica de Juan R. Jiménez, a la{206} casi rústica de «La paz del sendero», no hay gran diferencia. Es una diferencia de decoración, de ambiente, de música. El sutil veneno es el mismo. Hay amor, naturalmente; amor de verdad, a la antigua, amor de clair-de-lune y de adoración romántica. Lo sexual no tiene gran importancia cuando la primera ilusión llega con sus manos llenas de jazmines. Cuando el poeta de los «Jardines lejanos» ve que sus princesas de ilusión tienen blancos y rosados senos, es que un fauno-diablo, Verlaine quizá, le ha hablado al oído.
He de señalar, sobre todo, una cosa. Pérez de Ayala, de abolengo literario que obliga, es en la generación a que pertenece de los poetas que piensan. Las nuevas influencias que han transformado la poesía castellana han traído con la renovación de la forma un grande amor a las ideas. Un escritor de gran valer y de extrañas violencias, el Sr. Unamuno, se enreda en eso de las ideas, desdeña las ideas, sin ver que ellas son nuestra única manifestación, el único fruto que da constancia de la existencia del árbol humano. Nuestro ibseísmo no es una fantasía, y el sabio no halló sino una gran verdad con lo de «pienso, luego soy». Pensemos, pues, y que el sentir no se excluya, pues el sentimiento mismo se produce en nuestra máquina cerebral. El palacio de Psique está entre las paredes del cráneo, allí donde Cajal y compañeros van encontrando desconocido en la mina misma de los pensamientos.
Otro es Antonio de Zayas, poeta diplomático. Es{207} un señor. Continúa la tradición propia; es de la familia de los viejos poetas hidalgos, prendados de nobleza, de prestigios, de heroísmo, de ceremonia. Con todo, su vocabulario, su elegancia decorativa, los saltos libres de su pegaso, le ponen entre los innovadores. A veces «con pensamientos nuevos hace versos antiguos», y con pensamientos antiguos hace versos nuevos. El verso libre en España no ha llegado a la licencia de ciertos versolibristas franceses, con todo y haber escrito Manuel Machado versos libérrimos. Los de Antonio de Zayas son voluntariamente sujetos a un ritmo general que no desentona ni se rompe nunca. En «Paisajes» los hay magistrales. Hay una oración por el alma de Felipe II que en cualquier literatura honraría a un poeta; pero que en este caso concentra el alma española, la cristaliza en un diamante verbal sorprendente. Sus «sonetos» se resienten de heredianos algunos: los escritos en alejandrinos. Los otros siguen la influencia gallarda que nos viene de los grandes sonetistas del siglo de oro: Quevedo y el admirable Góngora.
Del poeta más sutil y sentimental, Juan R. Jiménez, he dicho en otra ocasión lo que pensaba. Hablaba yo de su don musical. Decía de él...: «lejos del desdoro de la imitación y ajeno a la indigencia del calco, ha aprendido a ser él mismo—être soi même—, y dice su alma en versos sencillos como lirios y musicales como aguas de fuente. Este poeta está enfermo, vive en un Sanatorio, en Madrid. Así,{208} en su poesía no busquéis salud gozosa ni rosas de risa. Cuando más, a veces, una sonrisa, una sonrisa de convaleciente,
pero en la cual se insinúa uno de los más grandes misterios de la vida».
Otro es Francisco Villaespesa. Enamorado de todas las formas, seguidor de todas las maneras, hasta que se encontró él mismo, si es que se ha encontrado. Dice ya sus propios ensueños y canta su mundo interior de modo que, ciertamente, seduce y encanta. También es cierto que ha sufrido mucho, y que no hay mejores indicaciones que las de Nuestro Maestro el Dolor.
En resumen: un movimiento nuevo se ha iniciado desde hace algún tiempo y ha producido ya los mejores frutos. No puede negarse que hoy impera una influencia extranjera, cosmopolita, pero principalmente francesa e italiana. Mejor dicho, d’annunziana. (Villaespesa, Pujol—un joven poeta que comienza con los mejores bríos, muy sentimental, muy musical, muy elegante, muy poeta; Nilo Fabra, que ha expresado sus quereres y soñares con modos refinados, dando a veces un tono menor que traduce sus prematuras melancolías contagiosamente.)
No dejan de encontrarse—sobre todo, en los sujetos a las ordenanzas académicas—gestos pasados,{209} libreas mentales, poesías «a la manera de...», o a l’instar, como se diría en París. Mas los que imperan son los otros.
Hay, por ejemplo, uno de los más nuevos, Andrés González Blanco, que se ha impuesto desde los comienzos. Sus versos revelan una gran cultura, una gran mentalidad, y, como antes se decía, una gran «inspiración». En estas líneas olvido, seguramente, a otros buenos poetas, gentiles adoradores de las musas. Mas hay que ver que aquí indico únicamente mis preferencias.


 OR Palacio Valdés y el difunto Clarín sospeché la vida ovetense, en
tierra de Asturias. La existencia ciudadana, como en nuestras antiguas
villas hispano-americanas, aún tibias de la empolladura colonial, con
sus curas, bachilleres, señoronas y chismes. Las iglesias siempre
triunfantes, la alta sociedad untada de sports por el contagio de los
viajes. En el ambiente universitario, aún rancio, invasión de cosas
nuevas que llegan del extranjero. Para ver bien todo eso, ahí tenéis El
Maestrante y La Regenta. Y en las revistas podéis saber que es aquí,
en Oviedo, donde tiene su asiento principal esa ciencia internacional y
periódica que posee sus mejores representantes españoles en{212} los
profesores Posada, Buylla, Dorado y Altamira.
OR Palacio Valdés y el difunto Clarín sospeché la vida ovetense, en
tierra de Asturias. La existencia ciudadana, como en nuestras antiguas
villas hispano-americanas, aún tibias de la empolladura colonial, con
sus curas, bachilleres, señoronas y chismes. Las iglesias siempre
triunfantes, la alta sociedad untada de sports por el contagio de los
viajes. En el ambiente universitario, aún rancio, invasión de cosas
nuevas que llegan del extranjero. Para ver bien todo eso, ahí tenéis El
Maestrante y La Regenta. Y en las revistas podéis saber que es aquí,
en Oviedo, donde tiene su asiento principal esa ciencia internacional y
periódica que posee sus mejores representantes españoles en{212} los
profesores Posada, Buylla, Dorado y Altamira.
Yo voy a lo que más puede interesar vuestra curiosidad y halagar vuestra fantasía. Os ofreceré un poco de maravilloso.
Sabía yo que la catedral de Oviedo poseía un tesoro de reliquias más rico que el de cualquier basílica italiana o que el de Nuestra Señora de París; y que entre las cosas que aquí se encuentran las hay extraordinarias. Yo me había imaginado muchas de ellas a través de cristales de poesía. Saludé, pues, la torre esbelta y labrada, la plazoleta antigua y estrecha, y me encontré en el ambiente oloroso a incienso de las vastas naves ojivales. Era la hora del coro y los canónigos celebran el oficio. Resonaba el canto llano. Un órgano se hacía oir de tanto en tanto. Y como vibrantes chirimías, las voces de los monagos se unían a los agudos del instrumento. Uno de esos levitas en miniatura andaba por ahí con su balandrán y su blanca sobrepelliz. A una seña se me acercó. Le pregunté por el lugar de las reliquias, y el duende, no exento de gravedad, me dijo que tuviese paciencia por unos instantes. Y fué a unir su voz con la de sus compañeros, allá, junto al facistol. Algunos minutos después salió acompañado de dos canónigos. A una indicación les seguí.
Entramos por una puerta cercana a la sacristía. Subimos una escalera; bajamos otra corta. Henos ante otra puerta junto a la cual hay una campana que el monaguillo hace sonar dos veces. Entre tanto, los canónigos rezan. Uno de ellos, algo encorvado, misterioso, de ojos agudos, llama mi atención.{213} Mientras le miro me instruye en voz baja un poeta del país que me acompaña: «—Ese es un bravo y terrible sacerdote... Ha sido periodista de combate, hombre de empuje... Le llaman El Angelón...»
La puerta se había abierto, y tanto El Angelón, semejante a un Claudio Frollo, como el otro canónigo, nos precedieron al entrar al Relicario, sin dejar de mascullar sus rezos. Entraba claridad por la puerta y no recuerdo si por algún ventanillo; mas el monago encendió un cirio, y con el tono y manera de un cicerone que se respeta, comenzó a pronunciar su sabida lección y a mostrar a mi intranquila curiosidad un cúmulo de sacras maravillas. Poco me faltó del «Breve sumario de las santas reliquias que en la cámara santa de Oviedo se veneran manifiestas, fuera del arca santa, después que por la misericordia divina, por el año de mil setenta y cinco, a instancia del señor Rey Don Alfonso el VI, fué abierta con asistencia de varios de los prelados de España, que por la general devastación del reino se hallaban refugiados en dicha ciudad; y asimismo de las indulgencias concedidas a este santuario, que ganan los que visitan y asientan cofrades en virtud de esta bula». Poco me faltó, digo; pero con lo que percibí tuve para copiosa provisión de ensueños en una exploración de invisible por espacio y tiempo.
Mas antes os he de decir la historia milagrosa de estas riquezas benditas, tal como consta en episcopales documentos. Reinaba Cosroes de Persia sobre Jerusalem, dominada por sus ejércitos, cuando{214} por disposición divina fué llevada de la ciudad superilustre a tierras africanas una caja, hecha en «madera incorruptible», por cristianos que habían recibido la doctrina de los apóstoles mismos. Siempre prodigiosamente, la caja erró de Africa a Cartagena de España, de Cartagena a Sevilla, de Sevilla a Toledo, de Toledo al Monte Sacro de Asturias y del Monte Sacro a la iglesia de San Salvador, de Oviedo, «donde dicha arca fué abierta, y hallaron en ella los fieles muchos cofrecitos de oro, de plata, de marfil y de coral, los cuales, abiertos con suma veneración, ciertas cédulas atadas a cada reliquia de las que dentro estaban, manifiestamente declaraban lo que cada una era». El arca estaba central ante mí, mas cubierta de antiguas chapas y bien labrada orfebrería. Y dentro del arca, algunos de los objetos venerados que no se muestran sino en señalados días del año, con ocasión de fiestas especiales y con gran aparato ritual y manifestaciones de fe.
La vocecita dijo:—«Esta es una pequeña parte de la sábana santa en la cual envolvió José de Arimatea el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo.» Yo sentía una vaga emoción, con un vago perfume de infancia..., a pesar de que un mal diablillo me andaba por lo interior diciéndome: «¡Muy bien, muy bien! ¿Qué van a decir, si usted cuenta esto, ciertos amigos suyos que saben tanto del protoplasma?» Dejé murmurar al diablillo, y vi en frente de mí, bajo un fanal en un marco de oro, un trozo de tela blanca,{215} que me pareció demasiado blanca para tantos siglos, y muy semejante a ciertos tejidos manchesterianos. Mas luego abandoné las influencias razonadoras, y con el admirable poder imaginativo pude agrandar el pedazo de tela y ver el inmortal cuadro del descendimiento, y el del lavado del santo cuerpo, y la piedad del vecino hierosolimitano que primero que todos los celebrantes de la misa colocó sobre el Corporal la misteriosa y carnal Hostia antes de la transubstanciación.
Continuaba el rezar de los canónigos, y la fina vocecita casi no se daba tiempo:—«Estas son ocho espinas de la Corona Sagrada, de la Corona cruel que los judíos pusieron en la cabeza de Nuestro Redentor.» Y vi, en una a modo de custodia, las negras espinas, que más bien se me representaron clavos. Recordé una que antes viera en ya no sé cuál templo romano, y la corona despojada de sus espinas que se muestra el Jueves Santo a los fieles en la basílica parisiense, corona que parece un círculo de secos mimbres... Mas surgió en la lejanía de lo pasado, en la tarde lívida y eléctrica del Calvario, la dolorosa y portentosa Figura, con la frente ceñida por la diadema de martirio, sangre y palidez, amargura humana y desconsuelo divino.
—«He aquí—prosiguió la lengua infantil—un pedazo de la caña que los judíos pusieron a Cristo por burla.» Recordé a las iluminadas, a las videntes Emerich y Agreda. Lo que pude ver fueron unas a manera de dos hojas de palma resecas, de amarillento color. Mas se apareció la indestructible canalla{216} burladora e insultadora de las majestades espirituales, y el triste Cristo, vestido de melancolía, soportando la tortura de las risas miserables.
—«Un pedazo de la túnica inconsútil...» no logro verla en el relicario; «de su sepulcro», tampoco; «de los pañales en que estuvo envuelto en el pesebre», tampoco, «del pan de la última cena», esto sí. Me hace pensar en los panes encontrados en las ruinas de Pompeya. Y después me entra un pueril deseo... Si pudiera probarse esa supernatural pasta, en la cual, antes que por las palabras de la consagración, estuvo la carne simbólica de la divinidad, simbólica y efectiva para el creyente... ¡Y si probando esos relieves del ágape de los 13 no conseguiría uno la visión de lo inmortal, la potencia de lo infinito, los dones que traen las lenguas de fuego del Santo Espíritu...!
Mas el monago no da paz a la palabra:—«He aquí uno de los treinta dineros porque Jesucristo, nuestro bien, fué vendido por Judas.»—¿En dónde está? «Dentro de esa caja.»—Lo creo.—¡Judas, desastrado Judas, precioso chivo emisario del cristiano triunfo, pobre cabeza de turco de la Redención! El libro de Petruccelli della Gatina es un curioso libro... Mas, sobre todo, hay que meditar, ¡oh creyentes mis hermanos!, en que Judas cumplió las disposiciones del Padre; y en que sin la obra inconsciente suya no se hubieran cumplido las profecías.
En cuanto a este dinero, uno de los treinta famosos, creo que debería sacarse de aquí, de esta quieta y venerable catedral ovetense, y llevarse a París,{217} a ser guardado en la caja de Rosthschild, o a otra parte cualquiera del mundo, a la casa de otro congénere, donde pudiera devengar los racionales intereses.
Ocultos también están los que canta la boca del eclesiástico gnomo «preciosos cabellos y vestidura de la Santísima Virgen; lienzos humedecidos con la leche de la misma Madre de Dios.» Aquí mi duda no fué sino teológica. Pregunta: ¿Fué por disposición divina llevada a la inmortalidad de los cielos María con todo lo que constituyó su cuerpo mortal sobre la tierra? ¿El día de la Ascensión, no subió la Virgen, completa e intacta, al empíreo? Si esto es de fe, no corto sacrilegio están cometiendo los canónigos que conservan y se glorian de poseer algo de la figura corporal de María, madre de Jesucristo, en San Salvador de Oviedo. Yo opino que habría que sacar a la luz esos cabellos. Y si son, en efecto, ya veríais, como en el poema de Hugo los de Cristo en la mano del sayón, tornarse éstos hebras de luz sobrenatural; notar los sabios una descomposición en la máquina del día, y la humanidad sentir entrársele por los ojos una miel de aurora que haría desleírse las almas en un deseo de amor universal y de fe profunda.
Después, aquí están un lignum-crucis, que no me interesa tanto después del buen trozo, que parece petrificado, del tesoro de Notre-Dame; un pedazo del pez asado y del panal de miel que Jesús comió con los apóstoles después de la Resurrección—cosas que no me mostraron—; tierra sobre que puso{218} los pies Jesucristo cuando subió a los cielos, y tierra del sepulcro de Lázaro; algo de la piedra que cerró el sepulcro del Señor, y del ramo de oliva que llevó en sus manos cuando la entrada en Jerusalem. Nada de esto veo con mis ojos carnales. Me presentan una redoma «con sangre derramada por el costado de una imagen que los cristianos habían hecho a semejanza de Jesucristo, a la cual los judíos, obstinados por su antigua incredulidad, fijaron por señal o blanco, y con una lanza hirieron el costado derecho, del cual salió sangre y agua.» No veo nada, absolutamente nada, en la opaca redoma. Pero credo.
Mas he aquí que vienen en seguida, chillados por el monaguillo: algo de la frente y cabellos de San Juan Bautista; un hueso del mismo San Juan Bautista: reliquias de los doce apóstoles ¡y de los profetas!; la suela de la sandalia del pie derecho del apóstol San Pedro, que me parece de un cuero demasiado fresco, como diría Mark Twain; un buen pedazo del pellejo de San Bartolomé, que se asemeja a viejo pellejo de cerdo; la cartera, ¡sí, la cartera! de San Andrés, semejante a esas bolsas en que los gauchos guardan el tabaco; cabellos, ¡oh, profanación!, con que la Magdalena enjugó los pies de Jesús, y huesos y reliquias de todos los que vais a oir: San Juan, San Esteban, San Lorenzo, San Vicente, Santos Cosme, Damián, Esteban papa, Cipriano, Facundo, Primitivo, Justo, Pastor, Fructuoso, Emeterio, Celedonio, Adriano, Mamés, Verísimo, Máximo, Vedulo,{219} Pantaleón, Cucufate, Sulpicio, Eugenio, Eulogio, Víctor, Sergio, Bachio, Juliano, Félix, Pedro el Exorcista, Eugenio, otro Félix, Fausto, Colegio, Esportalio, Hieremías, Martino, obispo Cristóbal, Grato Luciano, Tirso, Librada, Ana, Natalia, Agueda, Justa, Rufina, Servanda, Germana, Beatriz, Petronila, Eulalia de Barcelona, Emilia, Pomposa y una navaja de la rueca con que fué martirizada Santa Catalina.
¡Ah, no!
Y El Angelón y su compañero siguen rezando.
Y luego me muestran «una parte de la vara con que Moisés dividió las aguas del mar Rojo, ¡y veo un fragmento de palito como un lápiz, yo, que soñaba con tal luminoso garrote que al agitarse en el aire pondría espanto en el tropel de los truenos y en la madriguera de los rayos!
Y después se me muestra «una cruz de oro purísimo, labrada por mano de los ángeles», y que clama ser labor de plateros bizantinos; y se me dice que existen aquí mismo: una piedra del monte Sinaí, sobre la cual ayunó Moisés; maná que llovió Dios a los israelitas en el desierto; ¡el manto del profeta Elías!; huesos de los tres niños del horno de Babilonia, Ananías, Azarías y Misael; una de las «hidras» en que Cristo convirtió el agua en vino; los cuerpos de los mártires Eulogio y Lucrecia; el de Santa Eulalia de Mérida, el de San Vicente Abad, y los de San Julián y de San Serrano, y la espaldilla de San Pedro Regalado y otros huesos más...{220}
¡Ah, no! ¡Ah, no! Sospecho que el angelito, El Angelón y su colega me están jugando una mala pasada... Guardo, orantes y piadosos barnums, mis cristales de poesía y mi fe para mejor ocasión.
Tomad dos pesetas... ¡Creo en Dios! Creo en Dios... Pero, ¡idos al diablo!
Me he venido a un rincón asturiano, pequeño, solitario, sin más casino que ásperas rocas, ni más automóviles que los cangrejos—ante el caprichoso Cantábrico.
Está el pueblo de San Esteban de Pravia a un paso de Oviedo, junto a la desembocadura del Nalón. La ría semeja más bien un lago. En frente se divisa un viejo castillo en ruinas que da nombre a un cercano caserío; y más allá del lado del mar, está la población de Arenas. Más allá no debía decir, sino más acá, puesto que escribo en ella, en una casita nueva y fresca, que tiene un mirador frente a las olas. San Esteban está al pie de una pequeña altura; hay pocos habitantes, una fábrica de conservas marinas y un restaurant que se ve bullicioso y se siente sonoro los domingos. La Arena es lugar de pescadores, y por el lado de la costa tiene una{221} que otra casita pintoresca que alquilan las pocas familias que vienen durante el verano.
Desde la que yo ocupo veo, en frente, el muelle en construcción que avanza en el mar, las colinas cultivadas, a un lado y a otro, la costa abrupta que termina su diseminación de rocas obscuras.
Las mañanas doradas de sol, o empañadas de bruma, son tranquilas y serenas. Por la calle no pasa más que una que otra vendedora de pescado, y, una vez por semana, el hortelano, que viene con su asnillo cargado de frutas y verduras. Ayer oí una inusitada algazara, y un son de panderetas. Me asomé a la ventana y me encontré con un oso, que la no muy bien aprendida danza ensayaba en dos pies. Dos cobrizos gitanos cantaban su melopea, un mono saltarín volteaba al extremo de una cuerda y unos cuantos muchachos admiraban el espectáculo.
Por la tarde salen, con el sol aún picante, las lanchas de los pescadores. Las filas de remos brillan a la luz áurea, y las embarcaciones del trabajo rudo y arduo toman el aspecto de galeras antiguas en desfile. Allá lejos se van, a buscar el bonito o atún, y la suella, la rebosilla y la sardina. Cuando se enciende el poniente es el retorno, a la vela. La mar brava, o el agitado nordeste, impiden a veces la pesca. Y la mala faena se ve en los rostros de los pescadores, cuando se acercan a la costa, en donde hay redes tendidas y mujeres que aguardan.
Viven estos excelentes hombres en pobres habitaciones. Tienen algunos un huertecito que aprovechan para sembrar maíz, patatas y coles. Esto no{222} les deja morir cuando falta el producto del trabajo. Tienen una iglesia chica y triste, en donde los más devotos forasteros retroceden ante el formidable ejército de pulgas, que sin duda el rey de las moscas, o sea Satán mismo, mantiene allí para perjuicio de los católicos veraneantes. Se divierten cada ocho días los buenos pescadores jugando a los bolos y emborrachándose convivialmente con vino de dos «perrones» botella. Sabréis que dos perrones son veinte céntimos de peseta.
El carácter de estas gentes curtidas por vientos y mares es pacífico y amable. Jamás he visto ni oído escándalos o riñas. Además, son generosos y altruístas. Unos a otros se ayudan y confortan. Cuando uno está en días de enfermedad o de escasez, los que pueden le prestan el apoyo que les es posible. Hablan su jerga asturiana casi siempre en voz alta, y esto se explica por la cotidiana labor que tienen sobre el mar, en donde están hechos a dominar el fragor de las aguas y el ruido de las rachas.
Estos mares son duros. El Cantábrico tiene celebridad terrible. Y aun en esta parte que ahora me parece tan poco hostil, pasan, en ciertas épocas, dramas tremendos. «Por allí—me dice un pescador, señalándome el extremo del rompeolas—, por allí murieron el invierno pasado catorce hombres. No se pudo salvar ni uno solo.» Estas aguas cambian de humor con rarísima rapidez; tan pronto hay calma azul, tan pronto carnerea la espuma. Recuerdo ya viejos versos:{223}
Como todas las gentes de mar, como las de Normandía, como las de Bretaña, éstas tienen sus devociones religiosas, su patrón celeste, su representante y delegado delante del Eterno Padre, Comodoro de los huracanes y Soberano Almirante de los ciclones de la muerte. Aquí es el bueno y tradicional San Telmo el que enciende sus iluminaciones en los árboles de los barcos en noches de tempestad, y aquí, en la procesión anual, va vestido de marinero, con la mano en el timón, entre los cantos y músicas, sobre la ría en calma. Esta fiesta, según se me informa, se verificará pronto, y ya tendré entonces ocasión para describírosla.
No han progresado mucho que digamos estos lugares desde el año de 1794, en que se publicaron las Memorias históricas del principado de Asturias y obispado de Oviedo, por el Dr. D. Carlos González de Posada, canónigo de Tarragona; libro editado en esa ciudad por el impresor Pedro Cavals. Allí, en unas cuantas notas geográficas, se dice de La Arena: «Puerto de mar a la boca del río Nalón,{224} dos leguas y media distante de Avilés, y de corta población.» Y de San Esteban: «Puerto de 50 vecinos en la misma boca del Nalón y frente a La Arena, sin más distancia que el río en medio; pueden fondear en él fragatas de 30 cañones; en sus inmediaciones se ha fabricado un dique o ribera, donde se depositan las maderas que bajan para la real armada por el río desde los montes del Tineo, Cangas, Salas, Miranda, Quirós, Lena, Aller, Langreo y otras partes. Estos dos puertos son del concejo de Pravia, cuya capital es la villa del mismo nombre, corte otro tiempo de algunos reyes de Asturias, etc.»
Esta quietud, esta pasividad, este tranquilo reposo en la naturaleza, ha de cambiar con las invasiones de vida moderna que están transformando a España. A un paso está Gijón, que es hoy uno de los emporios comerciales y manufactureros de la península, ciudad «europea» actualmente y cuya riqueza progresiva asombra. De ahí vendrá el soplo, el impulso, que ha de cambiar todo esto. Y perderá La Arena su poesía, ¡hélas!, y ya habrá aquí veraneantes que pasearán sus modas, y correrán por la playa otros automóviles que los cangrejos, y habrá casino con sus correspondientes petits-chevaux, y los que como yo buscan la actual paz y sosiego que dan estas cosas primitivas, se irán con la música y los sueños a otra parte. Aunque pronto no habrá rincón del mundo en donde refugiarse. La unificación del planeta será absoluta. Los manes de Ruskin y compañeros mártires se estremecerán en{225} la eternidad, y sobre el globo uniforme prodigará sus bostezos la humanidad uniformada.
Hay en la playa unas ocho o diez casetas de baño. La clientela no es numerosa, mas se aumenta el día festivo y el domingo con los visitantes que llegan de Oviedo. Las casetas son arrastradas por bueyes; y se ve pintoresco el buen animal del campo cuando camina llevando su edificio minúsculo hacia las olas.
A Hugo le daba horror, y lo dijo en versos poco graves, el imaginarse a Venus con pantalones. El Maestro habría experimentado algo más tremendo al contemplar la figura de algunas bañistas en estas castas costas. He advertido que no solamente la robusta y venerable matrona, sino la guapa y gallarda señorita, se enfundan en unos camisones prosaicos que las envuelven desde el cuello a los pies. Al verlas, ciertamente, el tritón más salaz recule épouvanté. Mas no percatan las pudorosas damas que las tales túnicas resguardadoras de misterios, una vez que se mojan, se pegan al cuerpo como los paños de los escultores a las estatuas de barro en los talleres, y que la indiscreción de la tela es entonces de una realidad irónica y flagrante.
He notado que las puestas de sol no son aquí, al menos por estos días, prestigiosas, ricas de colores y fuegos. Pocas veces he visto libre de nieblas la raya de lápiz horizontal. El sol, al irse, no se muestra sino a través de opacidades que apenas se tiñen de una difusa claridad de viejos oros. Tan solamente una vez formaron las nubes del fondo una{226} como cordillera de montañas obscuras, cuyos filetes bruñía de un fuego vivo y rojo al poniente en fusión. Mas el astro no se veía. Fué más tarde cuando, de repente, en medio de la cordillera negra, se abrió una tronera de metal incandescente, a través de la cual pasó un chorro solar. Duró esto unos instantes. Luego el disco vívido se fué opacando y se tornó color de sangre, cubierto de nuevo por los nubarrones amontonados. La cordillera se deshizo. Se fué como derrumbando blandamente aquella aglomeración de masas enormes y obscuras. El mar, que fué primero gris, luego plateado, luego violeta, luego verdoso, luego gris otra vez, se azuló profunda y nocturnamente en el último momento crepuscular. Grupos de gaviotas iban de un punto a otro de las aguas, que hacían su ruido de cascadas agitando sus sempiternos algodones sonantes, sus madejas de encajes sedosos; y coincidió la llegada de una vela latina, de una rezagada barca pescadora, con la aparición, siempre enigmáticamente luminosa, del milagro de las estrellas.
Ha pasado la fiesta de los marineros pescadores. El patrón ya sabéis que es San Telmo, el de los{227} fuegos. Si la religiosidad ha mermado entre estas buenas gentes, la superstición queda. En Dios se puede tener poca fe; pero lo que es en San Telmo... Desde por la mañana, temprano, sonaron los petardos y cohetes y se oyeron músicas por las calles del pueblecito de La Arena. San Esteban también estaba en movimiento. Ambos vecindarios se unieron para la fiesta. En la iglesia de La Arena hubo misa con sermón. La gente endomingada tuvo fervor. Estalló la gaita en una intempestiva Marcha Real cuando el sacerdote alzó.
Yo partí a San Esteban, al restaurant El Brillante, que es de D. Edmundo Díaz, un «cher confrère», pues es director de una revista y escritor ameno. Allí almorcé en una terraza con vista a la ría, por donde debía pasar la procesión. Y vi muy hermosas mozas, muy elegantes señoritas que llegaron de Oviedo. Hasta hubo por allí un automóvil y uno que otro kodak en finas manos.
La procesión fué después del almuerzo. Desde donde yo estaba pude dominar todo el espectáculo. El panorama era delicioso, al amor de una fresca temperatura. Era una decoración de nacimiento; en frente de mí, casitas blancas con techos rojos; allá, en la otra banda, casitas de «preseppio», y la colina pintoresca y cultivada en el fondo, al lado del Castillo y de La Arena. En La Arena divisaba ir y venir de gentes, mover de barcas, humo de cohetes. Y a este lado la población risueña, el «Brillante» en fiesta. El agua del Nalón, que corre al mar, azulada, argentada. El cielo de cobalto, rejado de vellones,{228} manchado de pincelazos de nieve. No lejos del lugar en donde escribía mis apuntaciones, está la casa del profesor Altamira, del hombre grave y estudioso que sabe tantas cosas. Es un «cottage» rojo, con barandas blancas, con un jardincillo en que hay verdores apacibles, flores e higueras.
Suenan a lo lejos tres bombas. Va a comenzar la procesión. El cielo se ha azulado aún más, como un cielo napolitano; y el agua está como el cielo, y es como un milagro azul que todo lo envolviera. «Je suis hanté: Azur! azur! azur!...» Veo venir algo que suscita en mi mente reminiscencias de Venecia, de una Venecia antigua y legendaria. Hasta el acento con que hablan los marineros que pasan bajo el balcón a que me asomo me parece veneciano. Y la ría, que es un lago suizo a veces, se me antoja ahora una especie de Canalazzo. Se acerca más y más la procesión en barcas. Entre las pequeñas de los pescadores viene, como un Bucentauro, gallardamente, el vaporcito en que está el santo. Y en el vapor del santo, y en otros que atrás vienen, y en las barcas de los pescadores, y en otras llenas de vecinos y curiosos forasteros, todo es una fiesta de banderas y banderolas, amarillo y rojo. ¡España! ¡España! ¡España!
Y ya no, no es una fiesta veneciana la que presencio, no es el triunfo marino del Bucentauro; es una fiesta española y asturiana. Son los buenos pescadores de un rincón del Cantábrico, que celebran el día de su patrón celeste, San Telmo. La impresión no es de soberbia, ni de función imponente por sus{229} lujos y pompas. No caen de las lanchas, como de las góndolas señoriales, paños de seda flecados y bordados de oro. La obsesión del cielo azul, agua azul, banderas y sombrillas sobre el cristal especular.
Aquí, a mi lado, charlan las damas, con ese son dulce de la provincia, de que ha hablado el perspícuo Azorín. Y hay son de músicas sobre las aguas de la ría. Las pesadas dragas, a un lado, descansan, pues es el día de gozo ritual para estos pueblos de pescadores y labradores. En la procesión viene adelante un barco negro, florecido y risueño de banderas; y trae el estandarte, un gonfalón rojo y oro. Y en la embarcación en que pasa el santo, van vecinos notables, autoridades, curas con sus roquetes y sus sobrepellices. Y veo luego la muchedumbre que acompaña, y una bandera roja, y una cruz de plata. Y hay por todas partes alegría, la alegría de un día de regatas.
¡Buen San Telmo, que sabes de los furores del mar, de las terribles rabias oceánicas, de galernas y aquilones, sé amigable y cordial con tus gentes de La Arena y San Esteban que, curtidos de sol y vientos ásperos, van a exponer la vida todos los días en la pesca de la sardina, del calamar, del atún! Aleja las malas artes de los «espumeiros», y a la racha de mala intención apártala de la vela que empuja la barca en que va el trabajador de las olas. ¡Sé propicio, buen San Telmo de los fuegos eléctricos, a estos pobres hombres! Tienen madres vestidas de negras telas viejas, esposas flacas, hijos anémicos.{230} Dales buen tiempo, mucha pesca, y así saborearán la borona del terruño, se alimentarán mejor, beberán más sanamente. ¡Pórtate bien, San Telmo, porque viene por ahí un diablo rojo que anda conquistando a los pobres del mundo, negando dioses y descabezando santos!
... Estaba yo ayer departiendo con Evaristo, mi barquero. El cual es un marinero rubio, seco, de ojos chispeantes. Tiene sus lecturas, y se las da de «espíritu fuerte» entre sus compañeros. No obstante, me dijo en medio de la conversación:
—Yo creo haber visto al diablo, señor.
—¿Cómo, Evaristo?
Y me contó una su nocturna aventura, complicada con un caso telepático que complacería al duque de Argyll.
—Melo de la Morena—me dijo—era un pescador como yo. Nos conocíamos desde muchachos y fuimos muchas veces juntos a la faena de la sardina.
Una noche—de esto hace poco tiempo—volvía yo por la ría, del lado en que se pescan los salmones, más allá del puente de Muros... Era como la media noche, y había obscuridad grande. Cuando al acercarme{231} en la lancha un tanto hacia la ribera, oigo:—«¡Evaristo! ¡Evaristooo!—Y la voz era tan espantosa y desusada, que se me erizaron los cabellos. No obstante, como yo venía acompañado de mi viejo padre, reconocimos juntos la voz de Melo de la Morena.—Es Melo de la Morena, dije yo.—Es la voz de Melo de la Morena, afirmó mi padre—. Pero, ¿qué andará haciendo a estas horas por aquí? ¿Y por qué su voz nos da miedo? Los gritos seguían pavorosos. Yo no creo en esas cosas, señor. Yo he leído que todo eso es superstición. Pero, de acuerdo con mi padre, nos alejamos ligeros del lugar, y de unos cuantos golpes de remo llegamos pronto a la casa. Por la mañana vi a Melo de la Morena:—Melo, ¿qué andabas haciendo anoche tan lejos, por el puente de Muros, como a las doce?—Yo estaba en mi cama, dijo Melo.—Pues mi padre y yo hemos oído tu voz que nos llamaba—. Yo me acosté muy temprano, repuso Melo—. Y lo terrible del caso es, señor, que un mes después Melo de la Morena, que fué a la sardina, se ahogó, y a mí me tocó sacar el cadáver del agua.
—A todo esto, Evaristo—le dije—, no ha aparecido el diablo.
—Es verdad—contestó—. Eso fué otra noche. Y digo sería el «diaño»; aunque no sé francamente si sería él... Usted verá. Y me narró sus aventuras de otra noche. Volvía a su casa, ya tarde, y cerca de las ruinas del Castillo de San Martín oyó que su padre le llamaba desde una barca para que le llevase a su casa. Acercóse, y vió una figura blanca, de{232} pie.—Vamos, padre; dijo Evaristo.—Ya voy—respondió la figura blanca—. Pero no se movía. Y Evaristo se cansó de llamar, y la figura seguía diciendo «ya voy». Hasta que Evaristo vió que aquello era cosa diabólica y se acercó más y descargó un remazo sobre la figura. La cual se deshizo como un humo.
—Evaristo—le dije—, indudablemente era el «diaño».
En esto estábamos cuando vimos pasar una mujer llorando, que corría hacia la costa. Y un hombre que llegó después, nos gritó:
—Una lancha se ha volcado, y traía trece hombres. Allá por la punta del muelle.
Fuimos a ver lo que pasaba.
El mar no estaba tan revuelto, mas soplaba un fuerte viento nordeste que había causado el desastre. A la vista de los que estábamos, en la costa, una barca de las que tornaban de la pesca se encontraba volcada. Se notaba el movimiento de los salvadores en las otras barcas. ¿Cuántos pobres pescadores se ahogarían? Yo oí cerca de mí gritos y sollozos. Viejas desoladas se llevaban las manos a la cabeza, tendían los brazos hacia las grandes olas. Mujeres más jóvenes, seguramente esposas, lloraban también. Lloraban niños; todo el mundo lloraba. Y la concurrencia de vecinos aumentó. Se rezaba. Se escuchaban lamentaciones: «¡Pobreciños!, pobreciños!» Una mujer andrajosa, alta, aullaba como una Hécuba. «Aquélla—me dijeron—tiene un hijo en la pesca; aquella otra tiene dos hijos; aquella otra su{233} marido y un hijo.» Así era la desolación. Jamás mis nervios han estado más vibrantes, ni mi corazón más apretado. En mí se refleja todo ajeno dolor; y aquella escena era para conmover a un hombre de bronce.
Y una anciana, toda trémula, no cesaba de repetir: «¡San Telmo, señor San Telmo, líbralos!» Al cabo de un largo rato vióse que de nuevo las lanchas se ponían en marcha, rumbo al acostumbrado desembarcadero. Todos nos dirigimos allá. ¿Habían quedado en el agua algunos pescadores?
¿Cuántos? ¿Qué rugido, qué clamor maternal íbamos a escuchar entre el grupo de mujeres cuando se acercasen a la playa los marineros y diesen cuenta del desastre? Se advertía que la lancha volcada venía a remolque, y que en algunas de las otras había tripulantes de ella. Por fin doblaron las embarcaciones el extremo del muelle, y entraron en la boca de la ría. Pronto estuvieron al habla, y las gentes empezaron a reconocer a los que venían. «Aquel es Pedrín.» «Aquel es Basilio.» «Aquel es Juan.» «Allá viene Anselmo.» Y venían voces de ellos: «¡No hay cuidado ninguno!» «¡Todos salvados!»
Todo fué entonces alegría. Desembarcaron mojados los náufragos. Uno de ellos venía muy enfermo, pero pronto se repuso. El «espumeiro» y la muerte quedaban vencidos. Yo creí del caso decir al buen San Telmo:
—¡San Telmo, te has portado bien!{234}
Siendo España un país favorecido por los «eclipses»—desde que se pone el sol en sus dominios...—he aquí que la reciente manifestación solar ha atraído a estas tierras, por unos momentos, la atención del mundo. De todas partes llegaron los sabios que pasan su vida ocupándose en los asuntos del cielo, y todos ellos, o casi todos ellos, como los antiguos astrólogos, son viejos, lo cual parece demostrar que, cuanto más se aleja el pensamiento de la tierra, más se alarga la vida. Vino Gaussen el patriarcal, con su cara de Hugo melenudo; vino Jansen venerable, con sus ojos meditativos y profundos entre la nieve de su senectud; vino Rayet sonriente con su corona de invierno, y otros cuantos más, con los más jóvenes, con los coroneles de la artillería óptica, y con las ayudantas, la inevitable compañía femenina, las cantineras de las batallas astronómicas. Llegaron de Inglaterra, Callendar que, de panamá y traje de playa, parece que anduviese en busca de casino, cuando anda por las nubes como un poeta nefelibata o no nefelibata, y en cálculos e inventos como el de su máquina para investigar la intensidad calorífica de la corona solar; Fouler, fino y estudioso, y Rayner que compite con Cahen, que compite{235} con Moulloy, que compite con Bonfield: entre todos brillan, a través de sus espejuelos, los ojos de sir Norman Lockyer, dulces de mirar hacia la altura. Y hay más ingleses. De Francia llegaron Deslandres, Fabry, Azambuja y el lírico Flammarion, cabelludo como un cometa, y más franceses grandes y medianos, todos llenos de ciencia. De Holanda, Ryland y Wilterdink, y más holandeses, graves y sabidores. De Austria, Boltzmann, y más austríacos; de Alemania, Olmsted, Hartmann, Dugan, y más alemanes; de Suecia, un buen grupo en que resplandece astralmente el gran Arrhenius, con Gustave Kobb; de Italia, los más notorios y más eficaces cazadores de secretos celestes, y de Estados Unidos un batallón, a cuya cabeza está el sesudo Campbell, director del californiano observatorio de Lick. La América latina estaba felizmente representada por Méjico, con un excelente cuerpo de astrónomos mejicanos, y Chile tenía a Ernest Greve, del observatorio de Santiago. Confieso que me sorprendió no encontrar un representante argentino, uno de esos bravos centinelas de la ciencia que montan guardia en Córdoba y en La Plata.
Las instalaciones fueron excelentes, y el Gobierno español y las autoridades recibieron a los enviados de las distintas naciones con cordialidad y la tradicional hidalguía. Flammarion, sobre todo, el más literato de los astrónomos, y por eso el más popular en todos los lugares adonde han llegado sus obras, es decir, en toda la tierra civilizada, fué saludado como un verdadero príncipe de la ciencia,{236} y paseó en carruajes reales y los monarcas le agasajaron, a él y a su excelente señora, que hace a maravilla, con dignidad serena, su papel de sabia consorte. Las diversas ciudades y pueblos en donde se instalaron los campamentos astronómicos ganaron crecidamente, pues por el motivo científico, el turismo europeo invadió por esos días la Península; y, como sucede en ocasiones semejantes, todo se puso por las barbas del sol y los cuernos de la luna: hoteles, habitaciones en casas particulares, alimentación y cuanto se hubo menester. Lord inglés hubo que pagó dos mil pesetas diarias el departamento para su familia. Y era como en el cuento del rey y los huevos. «¿Son muy raros aquí los comestibles y las habitaciones? No, señor; lo que son raros son los lores y los eclipses.» Así en Burgos, en Alcalá de Chisvert, en Castellón, en Sigüenza, en Cistierna, en Almazán, en todos los puntos elegidos por los sabios para sus observaciones, el negocio fué pingüe.
En España fueron grandes el movimiento y la curiosidad. Los trenes, la víspera y la mañana del fenómeno, iban cargados de gente a los lugares estratégicos. Y había de todas clases de trenes, como de todas clases de curiosos: trenes de lujo y trenes modestos, y hasta esos que aquí llaman «botijos», en que todo el mundo se embotella por más que módico precio.
Ya sabréis, naturalmente, que el Rey Alfonso, Rey de su tiempo y de su edad, no ha querido faltar a la cita de Burgos. Allá fué, con su agilidad y bizarría{237} de siempre, en su automóvil, y la Reina y las Infantas también fueron, desde el palacio de Miramar de San Sebastián, en donde se hallaban cumpliendo con las exigencias del veraneo. Y tras el Rey, la Reina y las Infantas, ya os imaginaréis la muchedumbre elegante que se desprendió de sus nidos de villegiatura para ir a la ciudad del Cid Campeador, en el taf-taf de moda o por el ferrocarril. Burgos fué la capital del eclipse, y el Rey aprovechó su permanencia para poner la primera piedra del monumento que se levantará al Mío Cid, y para inaugurar una nueva estación ferroviaria. Asimismo visitó conventos, hizo jiras cercanas y se preparó para ir en seguida a cazar rebecos a los picos de Europa. Visitó las instalaciones astronómicas nacionales y extranjeras, departiendo, como se sabe, en lenguas diversas, gracias a su educación políglota. Adolescente que pasa a hombre, fué vivaz, móvil, fué de un lado a otro, miró todo, se informó de todo; y sabiendo que, a pesar de ser Rey, el sol no podía retardar por él la función, estuvo, como todo el mundo, a la hora señalada, en el mejor punto para contemplar la maravilla misteriosa que se mostró en el firmamento.
El eclipse pasó. Y de todas partes dicen que, cuando reapareció la luz del sol, la gente ha gritado, aplaudiendo «¡Bravo!» No lo entiendo.
Esto no es nuevo. Pedro Antonio de Alarcón, el célebre autor del Escándalo y del Diario de un testigo de la guerra de Africa, presenció el eclipse de sol del 18 de Julio de 1860, y en las impresiones que de{238} él escribió, dice lo siguiente: «El día estaba sereno y caluroso. El sol inundaba de luz las soledades del espacio, animando y engrandeciendo el vastísimo paisaje. Largos y monótonos zumbidos de cigarras y de otros insectos voladores poblaban el aire de un sordo y soñoliento murmullo, que convidaba a la siesta. Callaban las aves, adormecidas por el calor, y callaban también los hombres, atentos al deicidio que se preparaba en los cielos... Eran ya las dos... la hora anunciada y esperada hace tiempo por los astrónomos...
... El eclipse había principiado, pero aún no se percibía alteración ninguna en la luz del sol.
A eso de las dos y treinta empezaron a palidecer las nubes, mientras el mar se ponía cada vez más sombrío.
La luz del sol era blanca como la de la luna, y la sombra de los cuerpos intensamente negra, pero de vagos contornos.
El cielo estaba despejado; la atmósfera, diáfana. ¡El sol se hallaba en el mediodía, y, sin embargo, se aproximaba la noche! Nuestros semblantes se iban poniendo lívidos... Una claridad fúnebre, que ya no era semejante a la luna, sino a la de la luz eléctrica, alumbraba fantásticamente la ciudad y las ruinas del Anfiteatro. Las nubes tomaban un color gris, como el de la ceniza. El mar continuaba obscureciéndose... ¡En esto (todo lo que yo digo sucedió en menos de un segundo), en esto expira instantáneamente el último fulgor, cambian de aspecto todas las cosas, vense lucir las estrellas cerca del astro agonizante,{239} levántase un espantoso viento, hace frío, corren las nubes, ennegrece el mar, camina la sombra a nuestros pies, parece ser que se desquicia el cielo, como cuando se muda una decoración en el teatro; muere el sol... y sustitúyelo un astro nunca visto, un meteoro fúnebre y grandioso; más bello que todo lo imaginado por el hombre! Un grito de terror sale de mil pechos. Las gentes sencillas que nos cercan creen indudablemente que se ha acabado el mundo. Pero al ver que el sol ha sido reemplazado por aquel fenómeno tan hermoso y sorprendente, nuevo alarde del poder y de la sabiduría del Eterno, prorrumpe en un aplauso, en un viva, en un «bravo», en una aclamación frenética y entusiasta.»
Don Pedro Antonio de Alarcón explica, pues, el motivo del aplauso; lo explica como poeta y como creyente. Yo supongo más bien semejante explosión de entusiasmo teatral una manifestación vulgar, no del pueblo, sino del público, de la concurrencia semileída, que celebra el hecho como el final de una función pirotécnica, o del ensayo de una nueva lámpara de luz eléctrica...
Ahora, he aquí mis impresiones personales.
... Yo estaba a la orilla del mar, en una pequeña terraza, o más bien jardinillo de la casa en que habitaba a las orillas del Cantábrico. La mañana había estado a trechos brillante, a trechos nublada. Más o menos, desde las once el sol comenzó a mostrarse con intermitencias. Había caído una cernida llovizna en las primeras horas y el aire estaba fresco. Las{240} olas formaban gran movimiento. No había, en lo que la vista alcanzaba, ni una sola barca pescadora. Comenzaron a salir de las casas vecinas algunos curiosos. No lejos, entre cardos y hierbas, picoteaban en el suelo varias gallinas. Muy cerca de mí, unos cuantos pájaros diminutos y grises, que llaman andarines, están alertas, vivarachos, afanosos; saltan de las tapias al suelo, y hacen por la vida. Todo el mundo miraba el cielo con un vidrio ahumado. Yo hice lo que todo el mundo, y apunté hacia Helios, consagrándole un recuerdo a mi compañero Martín Gil. Y vi que ya había pasado lo que llaman el primer contacto. En la bola incandescente del sol noté la intrusión de la luna. Varias veces observé, a medida que lo negro iba aumentando sobre la superficie solar. Y el sol fué cambiando de aspecto; ya fué una bolsa de oro, ya una raja de melón, ya una hoz.
La luz se había ido poniendo rojiza, y flotaba sobre el mar y sobre la tierra como una extrañeza fantasmagórica. Y fué de pronto el eclipse total. Al crepúsculo enfermizo que iba en progresión, sucedió una noche súbita, no de completa obscuridad, sino iluminada vagamente por uno como temeroso efluvio de luz. Vi los rostros de las gentes lívidos. Las gallinas habían buscado su refugio nocturno; los vivaces «andarines» dejaron de merodear, se juntaron como para el peligro. Dejaban acercarse a las gentes sin miedo, iban de un lugar a otro indecisos, y por último se acurrucaron junto a un muro. Habían salido unas pocas barcas. La obscuridad no{241} me dejaba percibirlas. Mas en la consternación de la Naturaleza toda, oía yo el son del mar como el comentario de un misterioso coro.
En larga banda pasó un ejército de gaviotas, quizá en busca de los nidos. Un repentino frío invadió la atmósfera. Sentí un verdadero malestar físico y una innegable inquietud moral. Mis ojos contemplaban allá arriba un astro milenario, un meteoro de funestos augurios. Yo no había visto nunca un eclipse; pero ese astro no me era desconocido: yo había, seguramente, tenido esa visión en muchos sueños; en verdad, era el mismo sol enfermo de mis pesadillas, de mis padecimientos hipnagógicos. Y pensé luego en las ancestrales angustias, en los terrores medioevales. ¿Se equivocaría la ciencia? ¿No habría gran verdad en el espanto de la humanidad antigua, que veía yo reflejado en el inmenso espanto de la Naturaleza? Sobre el fondo celeste se destacaba un sol negro. Y ese sol negro tenía un nimbo, un nimbo de luz blanca, un nimbo roto en rayos desiguales, de plata, de una plata que en momentos tuviese un tenue resplandor color de rosa. Era como una enorme hostia de sombra rodeada de una corona coruscante. Era el astro que antaño hacía temblar a los hombres, el astro de las guerras, el nuncio de las pestes, el precursor de las catástrofes.
Y no lejos del mensajero de las cosas infaustas y fatales, brilló por un momento, maravilloso, el diamante de Venus.
A un viejo criado que está cerca de mí, y que se consterna, le preguntó: «¿Qué tiene usted?» «Tengo{242} miedo», me dice. Y esa era la palabra; había miedo sobre el agua lívida del mar; miedo sobre el monte cercano; miedo en el aire; un soplo de miedo flotaba sobre la tierra conmovida.
Hasta que volvió a salir el sol. Y cantó el gallo. Y los andarines anduvieron y piaron por el jardín. Los pescadores que volvieron manifestaron que una gran cantidad de sardina había desaparecido, como llena de súbita locura, en el momento del eclipse. Surgió como una nueva mañana, y el día de oro continuó su rumbo. La Naturaleza recobró su tranquilidad. Volvió a pasar sobre las olas la banda de gaviotas. Leí este párrafo de la «Crónica de los Reyes Católicos», de Bernáldez, en que habla «del espantoso eclipse que el sol fizo: «...El dicho año de mil e cuatrocientos y setenta y ocho, a veintinueve días del mes de julio, día de Santa Marta, a medio día, fizo el sol un eclipse, el más espantoso que nunca los que hasta allí eran nacidos vieron, que se cubrió el sol del todo e se paró negro, e parecían las estrellas en el cielo como de noche; el cual duró así cubierto gran rato, fasta que a poco a poco fué descubriendo, e fué gran temor en las gentes y fuían a las iglesias, y nunca de aquel hora tornó el sol en su color, ni el día esclareció como en los días de antes solía estar, y así se puso el sol muy caliginoso». Buen Bernáldez, que no sospechaba el coronium, pero que vivía en una época en que todavía se temía el poder de Aquel a quien no es hoy de buen gusto nombrar.{243}
| Páginas | |
| El ejemplo de Zola | 7 |
| Gorki | 23 |
| El poeta León XIII | 35 |
| Libros viejos a orillas del Sena | 47 |
| Un cisma en Francia | 55 |
| Las tinieblas enemigas | 63 |
| Algunas notas sobre Jean Moreas | 73 |
| A propósito de Mme. de Noailles | 83 |
| Niñas-prodigios | 93 |
| Rostand, o la felicidad | 107 |
| La prensa francesa: | |
| I. Los diarios | 115 |
| II. Las revistas | 125 |
| La evolución del rastacuerismo | 133 |
| El escultor argentino Irurtia | 141 |
| Clésinger y su obra | 151 |
| Miss Isadora Duncan | 159 |
| Rémy de Gourmont | 167 |
| Henri de Groux | 175 |
| Lo que queda de Heredia | 191 |
| Nuevos poetas de España | 201 |
| En Asturias: | |
| I. Desilusión del milagro | 211 |
| II. A la orilla del mar | 220 |
| III. San Telmo | 226 |
| IV. San Telmo se porta bien | 230 |
| V. Un eclipse | 234 |
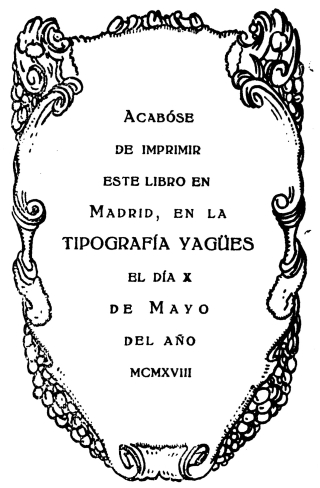
Editorial “MUNDO LATINO”
APARTADO 502.—MADRID
===Extracto del Catálogo general===