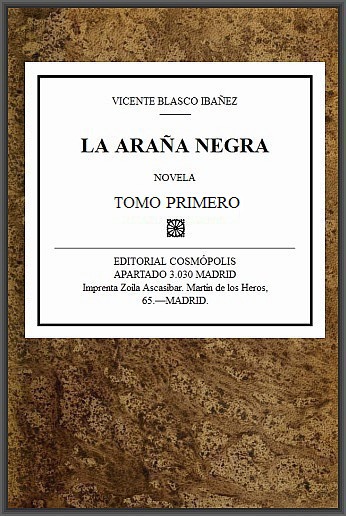
Project Gutenberg's La araña negra, t. 1/9, by Vicente Blasco Ibáñez This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: La araña negra, t. 1/9 Author: Vicente Blasco Ibáñez Release Date: May 30, 2014 [EBook #45829] Language: Spanish Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA ARAÑA NEGRA, T. 1/9 *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images available at The Internet Archive)
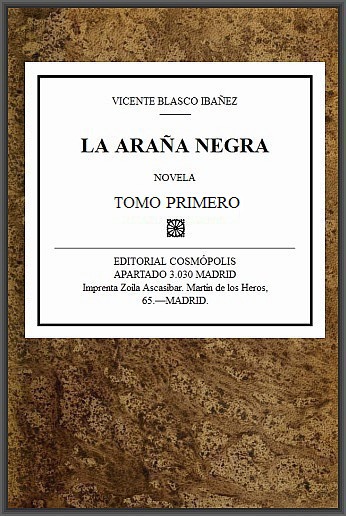
En esta edición se han mantenido las convenciones ortográficas del original, incluyendo las variadas normas de acentuación presentes en el texto. (la lista de los errores corregidos sigue el texto.)
PROLOGO:
I,
II,
III. |
VICENTE BLASCO IBAÑEZ
———
NOVELA
TOMO PRIMERO
![]()
EDITORIAL COSMÓPOLIS
APARTADO 3.030 MADRID
Imprenta Zoila Ascasíbar. Martín de los Heros, 65.—MADRID.
—No es ésta la mejor hora para hacer visitas. En este colegio se guardan muy bien las reglas, señor; no sé si la madre directora podrá recibirle..., pero, a pesar de esto, preguntaré.
Y el hermano Andrés, al decir estas palabras, se llevaba indolentemente una mano a su puntiagudo y mugriento gorro de seda, como queriendo medir con justo patrón un saludo que no fuese descortés, pero tampoco amable; uno de esos saludos que se guardan para las personas misteriosas que no se sabe de dónde vienen ni lo que quieren. Y sonreía con la expresión de un cancerbero, abriendo aquella bocaza frailuna, oscura, mal oliente, de profundidad interminable y adornada en su entrada con tres dientes gastados, retorcidos y amarillentos como las fichas de un dominó de café.
Aquel portero de religioso colegio, en su juventud lego de las disueltas Ordenes religiosas, defensor después del Altar y el Trono a las órdenes de Cabrera, criado de los jesuítas en Francia y en España, y empleado, por fin, de la pensión del Corazón de Jesús, miraba al recién llegado con la recelosa y hostil curiosidad propia de quien ha pasado casi toda su vida entre gente inquieta y aficionada a la sospecha, que cree la desconfianza un sentimiento natural y el espionaje un deber ineludible. Se veía en el hermano Andrés, con un poco de observación y a pesar de los estragos que la edad había hecho en su cuerpo flacucho, al antiguo lego tosco, brutal, de puños tan férreos como su estómago y dispuesto lo mismo a barrerle la celda al padre prior como a empuñar el trabuco carlista; pero su posterior roce con los jesuítas habíale creado una nueva personalidad que se adaptaba sobre su antiguo natural como el traje sobre el cuerpo, y en virtud de aquella cepilladura loyolesca sabía sonreír con mansedumbre evangélica, mirar a todas partes con los ojos fijos en el suelo y dar a su voz una entonación meliflua y humilde que hacía exclamar a más de una de las ricas devotas que visitaban el colegio:
—Este hermano Andrés es un santo varón.
Y al santo varón no le caía muy en gracia aquel caballero que, apeándose a la puerta del colegio de un carruaje de alquiler, con cierto misterioso recato, había entrado de sopetón en su portería. Había en él algo que alarmaba su olfato amaestrado en la sacristía y en las partidas carlistas, algo que el hermano Andrés había ya rotulado en su imaginación con el terrible título de “tufillo liberal”.
—Este hombre no es de los nuestros—se decía el seráfico portero mirándole al sesgo con desconfianza, y, efectivamente, todo en él se diferenciaba del aspecto de los asiduos visitantes del colegio. Estos eran buenas gentes que nunca hablaban alto, que decían al entrar: “¡Ave María!”, que preguntaban con cierta veneración por la reverenda madre superiora y de paso dirigían una sonrisa al conserje hermano en Cristo; que inclinaban la cabeza ante las innumerables estampas de santos de todas clases y tamaños que, colgadas de las paredes de la portería, convertían ésta en una verdadera corte celestial al cromo barato, y el recién llegado no decía una palabra sin mirar a los ojos de aquel a quien se dirigía; tenía un acento enérgico y vibrante que no se esforzaba en disimular; mostraba en sus ademanes una noble franqueza, había preguntado con desfachatez revolucionaria por la “señora directora”, y al fijarse en los bienaventurados de vivos colorines que adornaban el cuarto, ¡horror de los horrores!, al hermano Andrés le había parecido que a los labios del incógnito apuntaba una fugaz y amarga sonrisa.
Además, aquel rostro moreno de facciones pronunciadas, aquellos bigotes gruesos de un color rubio oscuro con reflejos metálicos y aquella frente surcada por una arruga vertical, signo en ciertos caracteres enérgicos lo mismo de cólera que de contrariedad, por un no sé qué misterioso, afirmaban cada vez más al religioso portero en la creencia de que aquel hombre, que por su aire marcial parecía un antiguo militar, no tenía nada de común con el Sagrado Corazón, con las monjas ni con sus visitantes.
—¿Si será alguno de esos revolucionarios arrepentidos que ahora han subido al Poder?—y esta consideración que mentalmente se hacía el portero, era la que le impulsaba a mostrarse fríamente amable y no contestar con aquella insolente sequedad que guardaba siempre para los impíos poco temibles.
—Voy a ver si dan permiso para que usted pase, y entretanto puede usted descansar aquí.
Esto lo dijo el portero tras el largo silencio transcurrido después de las palabras con que recibió al recién llegado.
Nada contestó éste, y el hermano, que había tomado de las monjas la curiosidad femenil, no se resolvió a moverse sin practicar algún sondeo en aquel incógnito que él calificaba de misterioso.
—¿Y qué nombre tendré que anunciar a la madre superiora?
—Es inútil; no me conoce.
—¿Creo que no vendrá usted por asuntos de ninguna señorita de las que están aquí a pensión?
—Vengo a ver a la señorita María Alvarez y Baselga, que hace tres años está en este colegio.
—Perdone usted, señor; aquí no hay ninguna señorita Alvarez.
—¡Cómo!...—exclamó con sorpresa el desconocido, mirando fijamente al portero.
—Usted se referirá, sin duda—continuó éste tomando un aire de compungido servilismo—a la señorita María Quirós de Baselga, condesa de Baselga.
Al oír estas palabras, el rostro de aquel hombre se transfiguró rápidamente; su habitual expresión noble y franca trocóse en reconcentrada y feroz, y con voz temblona por la cólera, gritó:
—Eso de Quirós es mentira; la señorita Alvarez, esa niña...
Pero calló como si comprendiera lo ridículo que resultaba discutir sobre apellidos con un portero curioso, y mirando a éste con aire de superioridad, le dijo:
—Estoy perdiendo un tiempo precioso para mí. Anuncie usted inmediatamente a la señora directora que hay un caballero que desea hablarla.
El hermano Andrés obedeció, saliendo de la portería, no sin antes saludar a aquel hombre que tal aire de imposición sabía mostrar, y abriendo la mampara de pintados cristales se internó en el patio del colegio.
El incógnito sentóse en el conventual sillón de cuero del conserje y esperó, dejando vagar su mirada sobre los mamarrachos artísticos que recibían el homenaje del fanatismo.
Reinaba la calma propia de un edificio que, a pesar de encontrarse en la parte más céntrica de una ciudad, aunque no muy grande, bastante populosa, tenía la defensa que le proporcionaba el estar enclavado al extremo de una calleja sin salida, que en su entrada de embudo recogía los ruidos propios de la vida y de la agitación, para irlos disminuyendo y conducirlos amortiguados hasta las puertas del Colegio, donde se extinguían como temerosos de salvar los umbrales de aquella casa dedicada a las oraciones y a una educación tan religiosa como extravagante.
Cuando el distraído incógnito, saliendo momentáneamente de su ensimismamiento, fijaba su mirada en la pequeña ventana de cristales algo empañados y orlada de estampitas que en la fachada se abría al lado de la gran puerta del colegio, veía a continuación de la mercenaria berlina, la callejuela en toda su extensión, solitaria, monótona y fría como la plegaria de una religiosa, y allá, a su término, el cruzar rápido de carruajes, el encuentro de transeúntes y todos los detalles propios de una vía concurrida, o más bien de la arteria principal de una ciudad de provincia.
De vez en cuando, sobre el confuso rumor que se producía en la gran calle y que llegaba al colegio como el rugido de un mar lejano, dominaban gritos estridentes que se repetían con metódica precisión.
Era el vocear de los vendedores de papeles públicos. Desde la portería no podían precisarse las palabras del oral anuncio; pero el desconocido lo había oído momentos antes y sabía lo que significaba.
Era la hoja extraordinaria que anunciaba cómo en la madrugada del día anterior el general Pavía había penetrado en el palacio de la Representación Nacional para disolver a viva fuerza las Cortes Constituyentes de la República.
El golpe de Estado, tan esperado por los elementos conservadores, se había realizado; la República no había caído aún de nombre, pero estaba muerta de hecho y el país buscaba ya con mirada indiferente cuál era el nuevo amo que iba a proporcionarle el soldado de fortuna, burlesco héroe del 3 de enero.
Cada vez que sobre el popular rumor alzábase el estridente chillido de uno de los voceadores, el desconocido pestañeaba como queriendo alejar una idea dolorosa que venía a turbarle en sus meditaciones harto graves.
No tardó el portero en volver. Sus pasos tardos y acompasados sonaron al otro lado de la mampara de cristales; ésta se abrió, y el hermano Andrés, asomando medio cuerpo, dijo con su eterna sonrisa:
—Cuando el caballero guste, puede seguirme.
Levantóse el interpelado, precedido de aquél, atravesó el patio, y dejando a un lado la gran escalera, obra maestra de pasados siglos, propia de aquel viejo caserón, con su gruesa baranda de labrada piedra, sus berroqueños follajes, sus leones rampantes roídos por el tiempo sosteniendo escudos borrosos, y sus peldaños gastados y angulosos como encías viejas, subieron una escalerilla de construcción moderna y poco extensa que conducía al entresuelo, donde estaban la habitación y el despacho de la madre superiora y el salón para recibir a los visitantes.
El que ahora entraba en el colegio fué conducido al despacho, pieza que a más del indispensable crucifijo gigantesco, cromos devotos y estanterías con libros empolvados encuadernados en pergamino, ostentaba varios grandes cuadros; el uno fiel retrato del pontífice, puesto en seráfica actitud, y los otros representando imágenes de santos, bulas concediendo indulgencias y labores caligráficas de las educandas.
Cuando quedó solo el visitante, sentóse en una butaca y esperó mirando fijamente el blanco retrato del Papa. Un ligero roce consiguió muy pronto sacarle de tal contemplación, y volviendo la cabeza un poco le pareció columbrar por los resquicios que quedaban entre un pesado cortinaje y el hueco de la puerta, blancas tocas, ojos de mujeres y bocas que cuchicheaban suavemente.
La fugaz visión desapareció; el desconocido engolfóse otra vez en sus contemplaciones y por tres o cuatro veces volvió a mirar a la puerta, viendo siempre alguien en acecho, sólo que en una ocasión no fueron tocas monjiles lo que distinguió, sino una negra sotana y unos ojos de ave de rapiña que desaparecieron con la rapidez de las fantasmagorías del sueño.
El incógnito sonrió pensando en la revolución que había causado en el convento su llegada y que tal vez habría hecho más misteriosa con sus palabras el mastuerzo del postero.
De pronto la cortina se levantó y entró en el despacho la superiora, una buena moza que, a pesar de hallarse ya lejos de los cuarenta, ostentaba con cierta satisfacción femenil su carne fofa, pero blanca, tersa y sonrosada a juzgar por los abultados carrillos, y llevaba con majestad, no exenta de coquetería, su blanca toca y sus gafas de oro.
Hablaba con gran corrección; pero a las cuatro palabras demostraba su origen francés, pues ciertas letras no podían pasar por su lengua sin ser graciosamente desfiguradas por aquella esposa del Señor.
—Dios guarde a usted, caballero—dijo al entrar—. Siéntese usted y diga en qué pueden servirle en esta santa casa destinada a educar a las jóvenes en el temor de Dios.
Y la buena madre, después de decir con gran calma estas palabras, sentóse majestuosamente en su poltrona, interponiendo entre ella y el visitante la mesa de trabajo cargada de papeles, de rosarios y de un sinnúmero de baratijas religiosas, y clavó en aquél sus gafas deslumbrantes.
El caballero acercó un poco la silla a la mesa, como para hablar más bajo, y con voz no muy segura comenzó:
—Señora... (aquí la religiosa hizo un mohín de disgusto, como rechazando tan mundano tratamiento).
—Señora—volvió a decir aquel hombre, como para demostrar que no retiraba la palabra—. Tengo gran prisa por terminar el asunto que aquí me arrastra, y en usted consistirá el verse pronto libre de mi presencia, que de seguro la distrae de más graves ocupaciones.
—Diga usted lo que desea—contestó impasible la superiora.
—Acontecimientos imprevistos me obligan a salir de España. No sé cuándo volveré; tal vez nunca, tal vez muy pronto. Una reciente tempestad ha caído sobre mí y otros muchos, y voy lejos, muy lejos, aunque proponiéndome volver así que cese lo que hoy me empuja. En tal situación, señora, antes de partir a un destierro en el que tal vez pierda la vida, vengo aquí a cumplir el más santo de los deberes, el deber de padre, que es el que con más fuerza conmueve mi corazón. En fin, señora, vengo a ver a mi hija; déjeme usted que la dé un beso y me voy al momento.
Y aquel hombrón todo músculos y energía, que en ciertos momentos miraba con una fiereza que no por ser noble imponía menos, al decir estas palabras hablaba con voz cada vez más temblona, y al final tiró con cierta violencia de sus grandes bigotes y se rascó en la frente como si con esto quisiera ocultar que sus ojos se ponían lacrimosos a causa de la emoción.
La superiora continuaba en tanto impasible, con el aire de una persona que oye cosas que no entiende.
El desconocido tomó tal expresión por una muestra de extrañeza y dijo sonriendo con melancolía:
—No extrañe usted, señora, que casi me ponga a llorar. Aquí donde usted me ve, me he conmovido muy pocas veces, y eso que en más de una he visto la muerte de cerca. Pero ya puede usted considerar lo que es un padre que en muchos años no ve a su hija, y... además, no sé si el beso que ahora la dé será el último.
Y el caballero, que luchaba por serenarse, pareció sentir nuevo enternecimiento.
Entretanto la monja despegó los labios y dijo con la solemnidad de una antigua sibila:
—Debo manifestar a usted que no entiendo lo que dice ni a qué hija se refiere.
El interpelado se incorporó en su asiento con nervioso arranque, manifestando en su mirada la mayor extrañeza; pero después pareció reflexionar, y sonriendo, dijo:
—Es verdad; usted dispense, señora. En mi cariñoso aturdimiento he olvidado manifestar a usted a quién quiero ver y cuál de sus educandas es mi hija. Mi hija es...
—Ante todo, caballero—dijo la superiora interrumpiéndole—. Es la primera vez que veo a usted y, por tanto, excusado es preguntarle si ha sido usted el que ha traído a este colegio a la señorita en cuestión.
—No la he traído yo.
—Ni la habrá conducido aquí alguien por encargo expreso de usted.
—No, señora.
—Pues ninguna de las educandas de la casa se encuentra en tal caso. Todas están aquí por la voluntad y disposición de sus padres o de las personas encargadas de su vigilancia.
—Señora, acabemos, y a ver si logramos entendernos. Yo vengo en busca de María Alvarez y Baselga, que es mi hija.
La monja hizo como quien repasa su memoria con gran detenimiento, y después dijo con sequedad:
—No hay aquí ninguna educanda de tal nombre.
—Señora—contestó el caballero con voz que iba inflamándose y tomando una entonación enérgica—, no perdamos el tiempo y vayamos rectamente al asunto. Aquí está la joven de quien hablo y necesito verla; si es que para entendernos debemos ir discutiendo apellidos, le preguntaré, ya que así usted lo quiere, en vez de por la señorita Alvarez, por la señorita Quirós.
Y al nombrar este apellido, recalcó las letras con cierta amargura despreciativa.
—Eso es diferente—dijo la superiora—. Aquí está como educanda hace tres años, la señorita María Quirós y Baselga, condesa de Baselga, pero yo ignoro con qué derecho quiere usted verla.
—Soy su padre.
—Su padre murió hace mucho tiempo.
—¡Mentira!—exclamó el hombre con iracunda voz.—Aquél no era más que un miserable, un autómata que, para sus fines particulares, movieron los...
Pero al llegar aquí se detuvo como si el lugar en que estaba y el sexo y clase de la persona a quien se dirigía le hicieran variar de tono.
—Perdone usted, señora—continuó—, este rapto de cólera, hijo de mi carácter arrebatado. Hace dos días que estoy fuera de mí y, en algunos instantes, me tengo por próximo a la locura. Créame usted señora directora, créame, pues le aseguro por mi conciencia de hombre honrado, de hombre que jamás ha mentido, que esa niña de quien usted habla, es mi hija. Usted tal vez me conozca, tal vez haya oído hablar de mí. Si la persona que trajo aquí a María, ¡a mi hija querida!, ha hecho ciertas revelaciones de familia, de seguro que mi nombre no le será a usted desconocido.
Se detuvo un momento para estudiar el efecto que sus palabras causaban en la superiora, y al verla impasible, dijo con cierta satisfacción propia del que ostenta un nombre que no tiene por qué ocultar:
—Yo, señora, soy Esteban Alvarez, ex comandante del ejército y uno de los pocos que huyen de su patria por no ver la deshonra consumada en la madrugada de ayer.
Y el que así se revelaba, bajó un instante la cabeza como para devorar la amargura que le causaban sus últimas palabras; momento que aprovechó la monja para fijarse rápidamente en el cortinaje que se había agitado ligeramente y dirigir una mirada a alguna persona oculta, a la que parecía decir:—¡Qué tal! ¿Me engañaba yo?
Cuando don Esteban volvió a fijar su vista en los espejuelos de la superiora, ésta, con cierta desdeñosidad, no exenta de evangélica lástima, dijo calmosamente:
—Efectivamente, conocía su nombre, señor Alvarez. ¿Y quién lo ignora en España? Por desgracia, hasta el fondo de las santas moradas en que se rinde culto a Dios, llega el infernal rumor del hervidero revolucionario y se conoce de oídas a los hombres impíos que, olvidando los más preciosos sentimientos, declaran la guerra al cielo y a sus servidores, dirigen a las hordas armadas para destruir lo tradicional y venerando de nuestra patria, y después, en ese centro de escándalos que llaman las Cortes, tienen el satánico atrevimiento de negar la existencia del que es autor del mundo y algún día ha de juzgarnos. ¡Señor Alvarez, le conozco bastante! Ojalá que su nombre no fuera tan popular, que con ello ganaría su alma y tendría más segura su salvación.
—No se trata de eso, señora—dijo don Esteban, que había oído con impaciencia—. Deje usted a un lado todas esas apreciaciones nacidas de sus ideas políticas y religiosas y que yo respeto. No le he preguntado si usted conocía mi nombre por la fama que mis actos peores o mejores le han dado, sino por haberlo oído en sus conversaciones con la persona que aquí trajo a María.
—La condesita de Baselga fué traída a este colegio por su tía, la señora baronesa de Carrillo.
—Justo. ¿Y nada le ha dicho a usted de mí esa señora?
—No creo que la baronesa, persona devota y temerosa de Dios como pocas, y perteneciente a una de las familias más ilustres, haya tenido nunca relación con los hombres de la República.
Estas palabras, dichas con acento melifluo, causaron a don Esteban el efecto de un latigazo, e incorporándose en el asiento, contestó:
—Valiente jesuitaza es la tal señora, y en cuanto a que yo haya podido tener relación con ella, cosas hay que tal vez usted no ignore (aunque finja lo contrario) y que nos ligan muy de cerca. En fin, señora, terminemos. Hágame usted el inmenso favor de que pueda ver a mi hija un sólo instante.
—Aquí no tiene usted ninguna hija, y extraño mucho que un hombre como usted, a menos de haberse vuelto loco, venga en circunstancias tan críticas para su seguridad, cuando tal vez le buscan para castigarle por sus excesos, a perturbar la tranquilidad de esta santa casa.
—Tiene usted razón, señora—dijo don Esteban con tristeza—. Me encuentro en circunstancias muy críticas y esto es lo que más debe moverla a acceder a mis deseos. En la madrugada de ayer, cuando vi mis ilusiones deshechas y que todos huían olvidando su deber creí volverme loco, y mi único pensamiento fué defender lo que tanto nos había costado alcanzar: esa República que ustedes maldicen y en cuya caída pueden reclamar parte; pero cuando me convencí de que la resistencia era imposible, de que estaba próximo a perder mi libertad y que lo más racional era la fuga, mi ferviente deseo consistió en ver a mi hija, al único ser que me liga a este mundo, y por eso, exponiéndome a la venganza de rencorosos enemigos que me odian por mis pasadas hazañas y me temen a causa de lo mucho que aún puedo hacer para que reviva la República, exponiéndome, digo, a tantos peligros, he abandonado Madrid, no para huir rectamente a Francia, como aconseja la conveniencia, sino para venir antes a esta ciudad a contemplar, sin duda por última vez, al ser inocente cuyo recuerdo llena mi existencia y derrama dulce calma en mi ánimo cuando me encuentro amargado por las luchas de la vida. Mi mayor felicidad sería lograr que mi hija, ¡mi María! me acompañase en el destierro que me aguarda, que fuese mi sostén en la vejez prematura que las circunstancias me preparan; pero sé muy bien, señora, que esto no lo lograré, pues ni usted me dará mi hija, ni yo a los ojos de la sociedad tengo derecho para reclamarla; pero ya que esto es imposible, señora, no ya como a directora de este establecimiento, como mujer de tierno corazón, como ser que aún recordará las tiernas caricias del hombre que le dió la existencia, la pido que antes de que yo parta me deje besar a la pobre niña, víctima en su nacimiento de un miserable engaño y sobre la cual un oculto poder que no quiero nombrar, porque con ello heriría la susceptibilidad de usted, parece que arroja una maldición. Señora, ¿quiere usted concederme lo que le pido?
Calló don Esteban y esperó ansiosamente la contestación de la religiosa; pero ésta no parecía apresurarse en hablar, por lo que aquel pobre padre añadió para reforzar sus anteriores palabras:
—Señora, en nombre de ese ser ideal, todo amor y bondad que continuamente tienen ustedes en los labios, en nombre de Dios, no niegue usted tan mezquino favor a un hombre que lo pide cuando más abrumado está por la desgracia.
La superiora, como mostrándose ofendida de que don Esteban introdujera a Dios en la conversación, se incorporó en su asiento, y con voz acompasada, después de envolver a su interlocutor en una mirada de olímpico desdén, dijo por fin:
—Este colegio, caballero, tiene reglas estrictas aprobadas por la superioridad, de las que no puede salir y a las que yo no faltaré nunca.
—¿Acaso esas reglas pueden privar que un padre dé un beso a su hija?
—Ya le he dicho a usted antes que no es padre de ninguna educanda ni menos de la señorita Quirós por quien pregunta, y como tampoco le tengo a usted por pariente ni por amigo de la familia, de aquí que me vea obligada a negarle lo que pide, pues nuestras reglas prohiben que las educandas sean visitadas por personas extrañas.
—¡Yo persona extraña!—exclamó don Esteban con indignación—. ¡Yo considerado como un desconocido, cuando vengo en busca de mi hija! Señora..., acabemos ya, pues la paciencia me falta y me siento capaz, cegado por la indignación, hasta de faltar a las conveniencias que un caballero debe siempre a una señora, aunque ésta se muestre cruel, tan sólo por obedecer los mandatos de la negra institución que la dirige y de la que es miserable ruedecilla sin conciencia ni voluntad en sus actos. Por última vez, señora; déjeme usted ver a mi hija.
Estas postreras palabras las dijo don Esteban en actitud humilde, suplicante, con los ojos casi llorosos y extendiendo sus brazos como si rogase.
Conmovía aquella hermosa figura varonil en actitud tan tierna; pero en el rostro de la superiora no se notó la más leve emoción y contestó con su seco acento:
—También yo digo que acabemos, caballero. Se acerca la hora de comer para las educandas, tengo que presidir la mesa y mi presencia es necesaria arriba para otros asuntos. Creo que no podrá usted quejarse de la calma con que he estado oyendo sus palabras, mezcla confusa de halagos e insultos. Le perdono a usted y le ruego se marche, pues me urge quedar libre.
—¿Marcharme yo? ¿Y sin ver a mi hija? Señora, eso jamás lo haré.
Y don Esteban se afirmó en su asiento, como si pretendiera clavarse en él y quedó en actitud provocativa, retando con la vista a la superiora a que lo arrojase del colegio.
Pronto abandonó tal actitud, para caer en una dulce abstracción. Llegaron a su oído, lejanas, amortiguadas y sueltas, algunas notas de armonium que sirvieron como de preludio a un coro de voces infantiles que estalló, a juzgar por lo lejano que sonaba, en el otro extremo del edificio.
La monástica calma que reinaba en el colegio permitía apreciar en sus detalles aquella agradable confusión de voces frescas, y aunque algo desentonadas y rebeldes a las reglas del canto, ingenuas y agradables, que evocaban en la imaginación grupos de atractivas cabecitas rubias o morenas y ramilletes de inocentes bocas entreabiertas por el indefinido anhelo propio de las soñadoras.
Don Esteban escuchaba con tal atención y arrobamiento, que su rostro había adquirido gran semejanza con el de los místicos que representa la pintura sagrada en los momentos de amoroso éxtasis.
En cada una de aquellas voces creía encontrar la de su hija, y tan pronto saltaba su imaginación de una a otra sin saber por qué, como acababa confundiéndose y dudando de su cariño de padre, que no le revelaba por el eco producido en el corazón cuál de los sonidos procedía de su adorada niña.
De pronto aquel hombre experimentó un rudo estremecimiento, una conmoción nerviosa que le sacó del rápido éxtasis, arrojándole nuevamente a la realidad.
Pensó en que su hija, aquel ser que llenaba de continuo su pensamiento, estaba allí, bajo el mismo techo que él, y que un ser sin sensibilidad, la monja que tenía enfrente, era el único obstáculo que se oponía a que él fuera a estrechar su tesoro entre sus brazos.
Esta última consideración conmovió su temperamento sanguíneo, terrible en las explosiones de ira. La sangre, agolpándose tempestuosa en la cabeza, coloreó fuertemente su rostro, sus ojos brillaron con reconcentrado fuego, y con voz algo enronquecida, dijo a la directora:
—Señora... No soy hombre que vuelvo atrás en mis propósitos. Me he propuesto ver a mi hija y la veré por encima de todos los obstáculos que usted y las demás monjas opongan.
Y don Esteban, levantándose, dirigióse con marcial continente hacia la puerta, mientras la monja, haciendo la señal de la cruz sobre su frente, como si fuese a morir, y con un espanto teatral, digno de mejor escenario, fué a cortarle el paso, interponiéndose entre él y la salida.
Ya llegaba el militar junto a la monja, ya extendía su brazo rígido y potente como un ariete para separar a la importuna de su camino, cuando la pesada cortina se levantó y entró en el despacho otra monja, o más bien dicho, un hábito y unas tocas mirando al suelo, bajo las cuales presentíase, aunque no con mucha certeza, que existía una cabeza y algo semejante a una inteligencia.
—Reverenda madre—dijo una voz gangosa que surgió por bajo las tocas, tan lejana y apagada como si saliera de una caverna—, don Tomás acaba de llegar y desea verla.
—Que pase el buen padre.
La superiora dijo estas palabras después de examinar con una rápida ojeada a su enfurecido interlocutor y conocer que éste había experimentado una pasajera calma en su ira con el anuncio de la visita.
—El talento de nuestro director—pensó la superiora—me sacará pronto de este compromiso.
Entró en el despacho don Tomás, arrastrando con tanta humildad sus hábitos clericales, que su tierna mirada parecía pedir perdón a la alfombra, porque la rozaba con los bajos de la sotana.
Su edad, unos cincuenta años; su estatura, más que regular; su defecto físico saliente, un arqueo de espaldas que casi llegaba a ser joroba, y su rostro, el de un hombre que en su juventud tuvo el pelo rojo y ahora, por causa de las canas, lo ostenta de un color indefinido y sucio; sus mejillas chupadas, su boca contraída por una eterna sonrisa, mezcla de la mansedumbre del esclavo y de la abnegación del mártir, pero que en ciertos momentos desaparece para que pase con la rapidez del relámpago una expresión altiva, sarcástica y soberbia, que parece indicar que sobre aquellos labios está en su casa, pues representa el verdadero carácter del individuo.
En cuanto a los ojos, eran fieles imitadores de la boca, pues miraban con la dulzura de la paloma..., cuando no tenían la misma expresión cruel, avarienta y cobarde del milano ladrón.
Saludó varias veces don Tomás con cierta cortedad, llevándose el mugriento sombrero de teja a la picuda nariz, hizo dos o tres genuflexiones, invocó la gracia de Dios para aquella santa casa y todos los presentes, y fué a sentarse en una silla inmediata a la que antes había ocupado don Esteban.
Este permanecía en pie en medio del despacho, mirando fijamente al don Tomás, que ponía su vista en todas partes menos en el rostro del militar.
Le conocía perfectamente don Esteban. Era el mismo cura que al entrar en el despacho había entrevisto tras el portier, atisbando en compañía de las monjas. Sin duda había seguido escuchando toda la conversación y entraba ahora como un recién llegado para auxiliar a la superiora.
—Maniobra jesuítica—se decía don Esteban—, buena para algunos imbéciles, pero que no sirve para mí. Este hombre debe ser de la célebre Compañía. Ahora veremos por dónde sale.
—Vaya, vaya—dijo en esto don Tomás, con su voz meliflua y humilde, al mismo tiempo que golpeaba acompasadamente una mano con otra, bondadosamente—. He venido a interrumpir a ustedes y lo siento mucho. Ha sido una verdadera inoportunidad el llegar a estas horas. Lo único que me consuela es que el asunto no será de gran interés, ya que la buena madre me ha permitido la entrada.
—Mire usted, caballero—contestó don Esteban, plantándose frente al cura con el aplomo de un soldado—. Ni cuanto esta señora y yo hemos hablado, ni el asunto que aquí me ha traído, le importan a usted nada; así es que hará muy bien en no mezclarse en ello. Por lo demás, le advierto que a mí no me gustan comedias en la vida, que las farsas las conozco inmediatamente, que usted ha oído escondido tras esa cortina todo cuanto hemos hablado, y que yo veré a mi hija a pesar de la oposición de esa señora y de la hipocresía de usted. Y den gracias que no me propongo llevármela, pues si en ello me empeñara, tenga por seguro que lo lograría, aunque hubiera de pasar por encima de usted, de esa monja y de todas las gentes que encierra esta santa casa.
—Conozco muy bien a don Esteban Alvarez—contestó el cura con su eterna sonrisa—para no dudar que sabe cumplir cuanto se propone, y más si es contra los respetos que se deben a las personas sagradas.
—Veo que no le es desconocido mi nombre y que no me equivocaba al creer que usted nos oía desde la puerta.
—Señor don Esteban—contestó el cura cambiando repentinamente su aspecto encogido y humilde por el aire de un hombre de mundo algo escéptico—. Con usted no valen engaños, cosa de que me alegro mucho, pues tampoco a mí me place la mentira. No he espiado tras esa cortina intencionalmente, como usted cree; pero sí debo manifestarle que he oído sus últimas palabras y a lo que usted viene aquí.
—Sabe usted amoldarse a todos los caracteres—dijo don Esteban con rudeza—. Es usted un perfecto jesuíta.
—¡Jesuíta! ¡jesuíta!—exclamó el cura con un asombro angelical—. En España no hay jesuítas; los arrojaron ustedes el año 68.
—Eso no importa; saben disfrazarse muy bien tales parásitos, y si usted no lo es, merece serlo. Pero, en fin, esto nada me importa. ¡Adelante! ¿Decía usted?...
—Que por deberes de mi ministerio, hace tiempo que lo conozco a usted de nombre. He sido por algún tiempo el confesor de la baronesa de Carrillo... No haga usted por esto mala cara. Mi dirección espiritual data de corta fecha; yo no conocía a la señora baronesa en la época que usted tuvo con ella y su sobrina, la condesa, asuntos de que no hay por qué hablar ahora. Continuando en lo que decía, debo manifestarle que conozco sus pretensiones sobre la señorita Quirós, que se educa en este colegio por encargo de su tía la baronesa, su empeño en pasar por padre suyo y el cariño que dice profesarle, y, por tanto, comprendo esta situación y me felicito de haber llegado en ocasión para servir de intermediario entre usted, víctima ciego de su arrebatado carácter, y esta santa mujer que, esclava de sus deberes, no quiere faltar a las leyes del establecimiento que dirige.
La “santa mujer”, al oír que don Tomás, en vez de apoyarla enérgicamente, comenzaba por ceder, le dirigió una mirada, mezcla de sorpresa y reproche, a la que él contestó con otra rápida e intensa, que demostraba autoridad y parecía decir:—Confía en mí; de este modo lograremos más que con una ruda oposición.
—Según eso, ¿usted está dispuesto a influir para que yo vea a mi hija?
—Sí, señor; y al ruego de usted uno el mío para que la reverenda madre permita que venga aquí la señorita de Quirós. ¿Accede usted a ello, madre directora?
Esta, cada vez más asombrada y bajo la fascinación de aquel hombre que parecía ejercer sobre ella una gran influencia, contestó haciendo con la cabeza un signo afirmativo.
—Ahora mismo—continuó el cura—verá usted a esa señorita. Va usted a cumplir su deseo, pero antes, en interés a su bienestar y tranquilidad de corazón, le ruego que desista de su empeño y se retire.
—¿Qué quiere usted indicarme con tan extraño consejo?
—Que esa señorita le odia a usted, pues se estremece de espanto al solo nombre de don Esteban Alvarez.
—¡Imposible! ¡Temblar una hija ante el nombre de su padre! Eso es un absurdo; alguna infame maniobra de los jesuítas, de ustedes, miserables, que pretenden robarme cuanto amo en el mundo. ¡A ver..., pronto..., venga aquí mi hija! Ahora más que nunca necesito verla.
Don Esteban dijo estas palabras con tal entonación, que la superiora, temiendo volviera a repetirse la escena de momentos antes, hizo sonar el timbre de su mesa, ordenando a la hermana que se presentó en la puerta que fuera en busca de la señorita Quirós.
Pasaron algunos minutos sin que ninguno de los tres pronunciara una palabra. Don Esteban, cruzando el despacho en paseo precipitado, la faz contraída y la vista fija en el suelo; la superiora, inmóvil, y don Tomás, pasándose de vez en cuando su repugnante pañuelo de hierbas por la cara y aprovechando tal telón para dirigir a aquélla rápidas miradas de inteligencia.
Sonaron ligeros y menudos pasos al otro lado del portier; levantóse éste, y entró en el despacho, con desenvoltura encantadora, una niña de ocho años, morena, de grandes ojos, de nariz un tanto gruesa, y llevando con cierta gracia ingenua el ingrato y desgarbado uniforme del colegio.
Saludó con un respetuoso mohín a la monja y al capellán y se quedó mirando fijamente a don Esteban como si quisiera adivinar quién era aquel desconocido.
Este no se pudo contener. Sonrió con el dulce entusiasmo de un iluminado que en sus desvaríos ve la gloria, y abalanzándose a la niña con los brazos abiertos, dejó escapar las palabras de cariño que a borbotones acudían a sus labios.
—¡Hija mía! Cada vez eres más semejante a tu pobre madre...
La niña, al sentir el abrazo rudo y cariñoso a la vez, el cosquilleo de los bigotes y el besuqueo de aquella boca ávida, miró a su directora y al confesor del colegio, como preguntándoles quién era aquel hombre.
—Señorita—dijo don Tomás, poniendo por primera vez serio su rostro y dando a sus palabras cierta intención—; al señor lo conoce usted perfectamente. Es don Esteban Alvarez.
Fué algo más que emoción lo que aquella niña experimentó al oír tal nombre. Su cuerpecito tembló nerviosamente como si estuviera en presencia de un gran peligro, su rostro tornóse pálido, y desasiéndose rápidamente de aquellos brazos que la oprimían, dió un salto de algunos pasos mirando a todas partes, como si no supiera por dónde huir.
—¡Cómo! ¿Qué es esto?—exclamó con extrañeza don Esteban—. ¿Huyes de mí? ¿Huyes de tu padre?
—¡Mi padre!—dijo la niña con pasmo que la obligaba a balbucear—. ¡Qué horror! Usted no es mi padre. Usted es don Esteban Alvarez, el verdugo de mi mamá, el ángel malo de mi familia.
Don Esteban mostró en los primeros momentos un asombro cercano a la imbecilidad. Miró a su alrededor como si dudara de lo que había oído y dió algunos pasos hacia la niña; pero ésta, exhalando un grito de miedo, fué a refugiarse tras la superiora.
Este grito pareció volver a la realidad al angustiado padre. Miró con todo el furor propio de tan dramática situación al cura y a la religiosa, y rugió:
—¡Infames! Habéis hecho más aún de lo que yo creía. Auxiliados por una familia fanatizada, no sólo me habéis separado de mi hija, sino que la enseñáis a que se horrorice y tiemble ante el nombre de su padre. ¿Qué espantosas mentiras habéis dicho a esa infeliz niña? ¿Qué tremendas calumnias habéis dejado caer sobre mi pasado? ¡Canalla vil!, hace un momento os despreciaba, pero ahora me causáis asco y temor; siento ansia de vengarme aplastándoos, y, ¡por Cristo!, que no saldré de aquí sin que sepáis quién soy, y cómo respondo a las maquinaciones del jesuitismo contra mi persona.
Y don Esteban, agitándose como un loco y hablando atropelladamente, agarró una silla, y levantándola como una pluma, se abalanzó sobre el cura y la monja.
Esta había perdido ya su presencia de ánimo y temblaba, pero el clérigo no se inmutó y fué retrocediendo hacia la pared, únicamente para ganar tiempo y poder decir antes de que descargara sobre su cabeza el primer golpe:
—Piense usted que los suyos han caído del poder, que el Gobierno le persigue, y que si da usted un escándalo la servidumbre del colegio llamará a la policía y resultarán inútiles todas sus precauciones para huir.
A las primeras palabras ya se detuvo don Esteban como si adivinara todo el resto. Aquel cura había sabido desarmar tanta indignación, recordando hábilmente un peligro.
Como rendido por la realidad, bajó lentamente su silla, recogió su sombrero, pasóse una mano por los ojos como si despertara de un sueño cruel, y se dirigió lentamente a la puerta.
Cuando llegó a ésta, volvióse pausadamente, y abarcando en una mirada a la niña y a los dos seres sombríos, dijo:
—Confieso que sois muy fuertes y que se necesita gran energía para luchar con vosotros. ¡Adiós, sabandijas infames! ¡Adiós, jesuíta! Derrama sin piedad tu saliva venenosa sobre mi historia; sigue tejiendo la negra tela de araña alrededor de esa familia cuya fortuna desea tu Orden, y escarnéceme e insúltame cuanto quieras, que día llegará en que pueda devolverte golpe por golpe. Hoy el porvenir es tuyo, pues viene la reacción a hacer de la desdichada patria blanda cama para que te revuelques a tu sabor. Mucha guerra os hice al triunfar la revolución, pero veo que aquélla no ha causado gran mella en vosotros, y os juro que no seré tan blando el día en que nuevamente estén los sucesos de nuestra parte. ¡Adiós, miserables! Seres sin piedad ni corazón, insensibles a todo sentimiento. Si tú eres la esposa de Dios y ése es su representante, yo os digo que Dios es un mito, pues si existiera, tendría méritos suficientes para ingresar en un presidio.
—En cuanto a ti, hija mía—continuó don Esteban con acento enternecido—, algún día te acordarás con pena de este infeliz que ahora te causa espanto. Tal vez dentro de algunos años, cuando te veas víctima de estas gentes que hoy te rodean, llames en tu auxilio a tu padre y éste no podrá acudir por haber muerto ya, o encontrarse lejos de la patria e imposibilitado de volver a ella.
Y el infortunado, al decir esto último, rompió a llorar, y como si no quisiera dar tal prueba de flaqueza ante sus enemigos, salió corriendo de la habitación, después de lanzar a su hija una postrera mirada de cariño.
Al pasar frente a la portería dió un rudo empujón al hermano Andrés, que quiso acercársele con su ademán obsequioso, y montando en el carruaje de alquiler que aguardaba a la puerta del colegio, gritó al cochero:
—¡A la fonda!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al apearse don Esteban y atravesar el patio del hotel oyó que le llamaban, y volviéndose, tropezó con Benito, su antiguo asistente, después ayuda de cámara, y en el momento, compañero de aventuras políticas.
—Arriba, en el cuarto, aguardan, don Esteban. Son varios correligionarios de esta ciudad que desean saber por usted la actitud que deben tomar.
—¿Cómo han sabido que estamos aquí?
—No lo sé. ¡Qué diablos!, cree uno que no lo conocen, y donde menos lo espera... En fin, que esto nos demuestra la necesidad de marcharnos a Francia cuanto antes. Esta tarde, a las cuatro, sale vapor para Marsella.
—Arréglalo todo para embarcarnos a tal hora, y alejémonos pronto de aquí. Ahora vamos a ver qué quieren esos amigos, aunque yo no tengo hoy la cabeza para estas cosas.
Cuando don Esteban entró en su habitación levantáronse de sus asientos para saludarle respetuosamente tres hombres de rostro honrado y enérgico que por sus trajes demostraban pertenecer a esa clase de pequeños industriales que son el principal nervio del país y el primer elemento de toda revolución.
Venían a cambiar impresiones, a recibir órdenes, a ofrecer su vida y la de algunos centenares de amigos en defensa de la forma de gobierno que acababa de caer. Habían sabido por un compañero que reconoció a don Esteban al bajar del tren que el célebre agitador se hallaba en la ciudad y deseaban ponerse a sus órdenes si es que el antiguo revolucionario quería desenvainar la espada vengadora contra los pretorianos del 3 de enero.
Aquellos honrados patriotas demostraban en su palabra defectuosa, pero firme, una completa confianza. Aún no era tarde; la reacción había triunfado en Madrid, pero todavía podía desvanecer tal victoria una protesta armada en las provincias, y para ello nada mejor que iniciarla en una capital de importancia.
Don Esteban oía con agrado aquellas valientes proposiciones, y por única contestación decía con triste acento:
—No puede ser; es ya muy tarde. Juzgamos por nuestro entusiasmo al país y éste se halla frío e indiferente.
Cuando los revolucionarios agotaron todos sus argumentos para convencer a don Esteban, éste les dijo:
—Es inútil que ustedes insistan. Saben hace ya mucho tiempo que estoy dispuesto a todas horas a dar mi vida por las doctrinas que profeso; pero en esta circunstancia no me arriesgaré a nada porque conozco perfectamente la situación. Nuestra República ha caído en medio de la mayor indiferencia del país; triste es confesarlo, pero entre nosotros debemos guiarnos ante todo por la verdad. Nació cuando menos lo esperábamos, y más por las desavenencias de nuestros enemigos los progresistas que por nuestro propio esfuerzo; se implantó sin ser precedida de esas tremendas, pero saludables convulsiones revolucionarias, y ha sido semejante a esas criaturas exiguas y débiles que al venir al mundo no producen a sus madres los dolores de un laborioso parto, pero que en cambio carecen de vida y llevan en su sangre la más espantosa anemia. Creedme, ciudadanos, no nos empeñemos en dar vida a un feto abortado. La República vino cuando la nación estaba ya cansada por las repetidas e infructuosas agitaciones de los partidos, y lo que hoy desea el país es paz, y por esto se irá, indudablemente, con aquel que se la dé. ¿Quién sabe si, guiado por tal deseo, aceptará dentro de poco la restauración monárquica? Afortunadamente, el espíritu republicano y federal existe cada vez más arraigado en el pueblo español, y algún día fructificará dando resultados más firmes y duraderos. En resumen, amigos míos, guarden ustedes su energía sin límites para el porvenir, y no expongan en el presente, sin esperanza alguna, unas vidas que son preciosas y de las que necesita nuestro partido.
Los tres revolucionarios, si no convencidos, mostráronse anonadados por la certeza de tales observaciones, y se despidieron de don Esteban tristes por no poder realizar sus nobles deseos.
Algunas horas después don Esteban Alvarez y su fiel acompañante salían de la fonda en un carruaje cerrado, dirigiéndose al puerto donde se preparaba a levar anclas el vapor que semanalmente salía para Marsella.
—¡Qué escándalo, padre mío!
Estas fueron las primeras palabras que, elevando los ojos al cielo y poniendo las manos juntas en dulce actitud, pronunció la directora del colegio apenas don Esteban salió de su despacho, y la niña fué internada nuevamente en el colegio.
—Efectivamente, reverenda madre—contestó el cura—; ese hombre es un pecador empedernido que para atacar a los representantes de Dios no vacila en insultar al rey de cielos y tierra.
—Decir que Dios... Vamos, que el cielo me libre de repetir, ni aun de recordar tanta blasfemia.
—¡Y atacar tan calumniosamente a nuestra Compañía!
—A la Compañía de Jesús, reverendo padre; a esa inmortal institución del más grande de los santos; del glorioso Loyola, que supo crear con su Orden la más firme columna del catolicismo y del Santo Padre.
—Es abominable. Ese infeliz tiene a Satanás en el cuerpo...
—Y a Voltaire en la lengua.
El reverendo padre acogió con una amable sonrisa este rasgo de erudición de la religiosa, y tras esto quedaron ambos silenciosos como pensando en un asunto importante, pero que ninguno de los dos quería ser el primero en exponer.
—Ese hombre—dijo por fin la superiora, no pudiendo resistir más tiempo el silencio—es un ser peligroso que algún día puede introducirse en la noble familia de Baselga, como ya lo hizo en otros tiempos, y matar la santa influencia que sobre ella ejerce la Compañía.
—Eso no puede ser, reverenda madre; don Esteban Alvarez no volverá nunca a España.
—Padre mío las amnistías políticas son frecuentes en este país, y aunque ahora se vea perseguido ese hereje, pronto podrá volver a España.
—Eso sucedería si nuestro hombre sólo fuera culpable de delitos políticos; pero ya arreglaremos las cosas de modo que aparezca complicado en delitos comunes para los que no haya indultos y que forzosamente conduzcan a un presidio. Esto le mantendrá alejado de España mientras viva.
—¡Santa mujer! Para la Compañía no hay nada difícil. Don Esteban Alvarez, meses antes de la caída de don Amadeo, mandó partidas republicanas en los montes de Cataluña, y ya sabemos que en España esa guerra irregular de guerrillas siempre es causa de atropellos, de los que bien pueden sacarse responsabilidades criminales para hacerlas caer sobre quien convenga. Nosotros tenemos en todas las esferas buenos amigos que nos sirven bien, y además, los sucesos políticos no pueden marchar mejor. Esto se va, reverenda madre, y pronto quedará desvanecido el andrajo de revolución que aun nos cubre. Dentro de poco, o triunfan los carlistas, cada vez más poderosos en el Norte, o surge victoriosa la restauración borbónica en la persona de don Alfonso. Nosotros jugamos en ambas partes, ayudamos a las dos causas, y resulte quienquiera victoriosa, los amos seremos siempre nosotros; ved pues, si podremos lograr que ese hombre peligroso no vuelva a España.
—Admiro vuestro talento, padre.
—No, hija: entusiasmaos ante la grandeza de la Institución de que formamos parte. Deseando extender la gloria de Dios, trabajamos sin descanso con el santo propósito de que el mundo entero adore su poderío tomándonos a nosotros por intermediarios. Grande es la empresa, inmensos medios se necesitan para ella y por esto no hay misión más noble ni meritoria a los ojos de la divinidad que la que ahora os toca desempeñar dando a Dios el alma tierna de una joven y al tesoro de la Compañía una respetable fortuna que nos pertenece y que hace tiempo vamos persiguiendo.
—Padre mío: humilde sierva soy del Señor, pero haré cuanto pueda por dirigir las aficiones de esa niña a la más santa de las vidas y que su fortuna venga a aumentar el tesoro de la gran empresa... para la mayor gloria de Dios.
—El os lo premiará, hija mía. Mucho tenemos que batallar para alcanzar la conquista del mundo y que en él se inaugure el verdadero reino de Dios: pero lo lograremos, reverenda madre, lo lograremos, porque nuestro ejército es invencible; los años pasan sobre él sin hacerle mella; los huecos que la muerte causa en sus filas se llenan inmediatamente y camina sin descanso, lentamente, a la sordina, siempre con el mismo derrotero y a la conquista de idéntico fin. La impiedad nos impone obstáculos y los saltamos; escudados en nuestros fines no reparamos en los medios; nuestras armas invulnerables son el oro, cebo eterno de los mortales, y la persuasión dulce y embriagadora, cuyo secreto poseemos; todo cuanto el diablo inventó para halagar las pasiones de los hombres lo empleamos para la mayor gloria de Dios, y seguimos adelante tranquilos y confiados, más que en nuestro propio valer, en los estatutos de la Orden, que la hacen inmortal. ¿Qué importa que nosotros, soldados de Cristo y del Papa pasemos rápidamente por la esfera de la vida sin darnos cuenta exacta de las conquistas que realizamos, si sobre nuestras tumbas queda siempre ese ejército invencible, esa sublime Compañía, eterno fénix que renace sobre las cenizas y que no descansará hasta el día del triunfo?
—¡Oh! Seguid, padre mío, seguid—dijo la superiora, a través de cuyas gafas se escapaba el brillo del entusiasmo—. Decidme esas palabras, que me llenan de vida.
—Tened fe en el porvenir de nuestra Orden y cumplid con entusiasmo la misión que ella os confíe. El mundo será nuestro. Las primeras fortunas de la tierra irán entrando poco a poco en nuestro tesoro. La confesión, el continuo consejo en el seno de las familias y la dirección espiritual realizarán tales milagros. Poco a poco nos apoderamos en todos los países de las principales fuentes de producción; llegará un día en que el comercio y la industria de la tierra serán nuestros, y entonces sonará la trompeta apocalíptica y comenzará el reinado de Dios. El Papa será el rey del mundo, la Compañía de Jesús estará como ahora encargada de dirigir al Santo Padre, y esos reyes, manada de imbéciles a quienes los revolucionarios atacan con razón, serán al frente de sus Estados simples gobernadores obedientes a la autoridad pontifical y al mandato de la Compañía. Cada nación, por grande que sea, equivaldrá a una provincia del inmenso Estado de la Iglesia ideal gigantesco que un día soñó el gran Gregorio VII y que realizaremos nosotros los hijos de San Ignacio. Acabará esa escandalosa doctrina que se llama democrática; la libertad morirá porque los pueblos han de ser cual los arbolillos de jardín que son más hermosos al crecer guiados por la férrea mano del hortelano; eso que llaman progreso desaparecerá de entre los humanos; el hombre no creerá satánicamente, cual hoy, que lleva en su cabeza una cosa que titula razón y con la que quiere explicarse todo lo existente; el sentimiento universal será la adoración a Dios y a sus representantes los compañeros de Jesús, y el mundo ofrecerá el hermoso espectáculo de una vasta congregación de devotos dirigidos espiritual y materialmente por nosotros. ¿Os agrada el cuadro? ¿Sentís renacer vuestra fe al pensar que trabajáis por tan santa causa?
La religiosa hizo con la cabeza enérgicas señales de aprobación y don Tomás añadió, cambiando su anterior tono de apóstol por el insinuante y dulce que le era peculiar:
—Pues para la sublime obra, la Compañía necesita dinero, mucho dinero. Cumplid, pues, vuestro encargo. Que la condesita de Baselga tome el hábito de religiosa y que sus millones ingresen en el tesoro que hace tres siglos venimos reuniendo... “ad majorem Dei gloriam”.
Un defensor del absolutismo.
En la madrugada del 1.º de julio de 1822, cuatro batallones de la Guardia Real salieron a la callada de Madrid y se trasladaron al Pardo, donde, con aire omnipotente, dispusieron que su amado rey el señor don Fernando VII recobrase todos sus derechos de monarca absoluto y que cayera el régimen constitucional nacido año y medio antes con la sublevación de Riego en Cabezas de San Juan.
Fué aquello una chiquillada valiente, que costó la vida a muchos infelices y en la que se dieron a conocer don Luis Fernández de Córdoba y otros futuros generales que entonces eran simples tenientes, o más bien dicho, pollos militares recién salidos del cascarón.
En aquella jornada, preparada en honor del absolutismo monárquico, sonó por primera vez el nombre de don Fernando Baselga, conde de Baselga, que era un rapaz recién salido de la escuela militar, vivo de genio, despierto de mollera en lo tocante a travesuras, gran amigo de los placeres y con el alma un poco atravesada, según decían sus compañeros; pero a quien se le dispensaban sus faltas, que no eran pocas, en gracia al alegre carácter y a la distinción caballeresca que sabía dar hasta a sus actos más ruines.
El subteniente Baselga, de la Guardia Real, era una esperanza para aquella corte de Fernando, que se sentía molestada bajo la influencia liberal de la situación y deseaba el restablecimiento del absolutismo, lo que significaba la vuelta de aquellos tiempos de Godoy y Carlos IV, donde cada mañana se comentaban los escándalos palaciegos ocurridos en la noche anterior, sucesos capaces de ruborizar a un Cuerpo de guardia, y se rendía homenaje al querido de la reina, la que, por su parte, cambiaba de amante cada semana.
Aquellos fueron los buenos tiempos, y no los que habían sobrevenido después de 1820, en aquella inaudita época constitucional, donde los mismos revolucionarios que trastornaron a la nación en las Cortes de Cádiz, aquellos plebeyos insolentes y deslenguados, enemigos de Dios y de la propiedad, como eran Argüelles, Martínez de la Rosa, García Herreros, y otros no menos nombrados, pisaban las alfombras del regio palacio con el carácter de ministros e iban a deslucir con sus casacas mal cortadas aquel brillante golpe de vista que presentaban los salones del rey, repletos de dorados uniformes, faldas de vistosos colorines y sotanas rojas o moradas.
Cuando el joven subteniente se hacía estas consideraciones, sentíase acometido de un furor sin límites. Aquello no era corte; el palacio real no pasaba de ser un campamento del pueblo, la ola democrática lo invadía todo y era preciso que los buenos servidores del rey se agrupasen a su lado para barrer a todos los “negros” y devolver al palacio su antiguo esplendor.
El condesito de Baselga experimentaba la misma desesperación del artista convencido de que posee condiciones para hacerse inmortal y que, sin embargo, no encuentra medios para darse a conocer del mundo.
El joven subteniente tenía la firme persuasión de que él podía ser el más brillante adorno de una corte, y se desesperaba al pensar que, por culpa de los liberales, allí no había bailes, saraos, ni ninguna de las grandes diversiones de los antiguos tiempos, pues el rey se pasaba la mayor parte del año en sus posesiones campestres huyendo de los motines, asonadas y manifestaciones con acompañamiento de pedradas y palos, que siempre venían a terminar frente a las ventanas de Palacio.
¡Si él hubiera nacido en otros tiempos!...
Ya se lo había dicho el revoltoso y viejo conde de Montijo, el mismo que el año ocho acaudillaba, vestido de chalán y con el nombre de “el tío Pedro”, el motín de los lacayos y trajineros contra el favorito Godoy.
—Muchacho, tú hubieras hecho una gran carrera a vivir en la corte de Carlos IV.
El no era ambicioso, no quería medrar; únicamente deseaba divertirse, y divertirse mucho, y para ello necesitaba un escenario digno de sus facultades, una corte donde menudearan las fiestas, las damas fueran traviesas, se tuviera alguno que otro duelo, y desde el rey abajo todos fueran galanteadores.
Para eso había entrado él en la Guardia Real, y como tenía la completa seguridad, por informes fidedignos, de que Fernando pensaba de igual modo y se veía obligado a reprimirse por culpa de los vencedores liberales, de aquí que profesara a éstos un odio más vivo e inexplicable que el que pudieran inspirarle sus tradiciones de rancia nobleza.
Por esto, olvidando momentáneamente el vino, la baraja y unas relaciones nada platónicas, que más por amor propio que por pasión había contraído con una duquesa casi cincuentona, dama de honor de la reina, hízose hombre serio, metióse a conspirador, y entendiéndose con su compañero de armas, el inquieto Córdova, que era quien se avistaba continuamente con el rey y estaba en el secreto de “la gorda” que se preparaba contra los liberales, encontróse a los veintiún años convertido en terrible sedicioso, aunque no dejando por esto de ser tan superficial como de costumbre.
Aquel condesito de Baselga era un hermoso ejemplar de la especie de fatuos dañinos, y honraba tanto en lo físico como en lo moral a su privilegiada clase demostrando que en la nobleza no todas las familias degeneran a pesar de los incesantes cruzamientos entre individuos de idéntica sangre.
Su familia, tan cargada de blasones y pergaminos como escasa en peluconas, habíase mantenido hasta entonces pegada al terruño en lo más aislado de Castilla la Vieja odiando a la corte y considerando únicamente como iguales a los individuos de aquella nobleza rústica, que no doblaba el espinazo ante los favoritos de los reyes, nobleza que guardaba encerradas en sus casas solariegas las tradiciones de los feudales tiempos y que se comía sus cosechas al calor de la blasonada chimenea, teniendo por única ocupación la caza y por exclusivo esparcimiento la diaria misa mayor, las vísperas y alguno que otro rosario.
La guerra de la Independencia por un lado y las Cortes de Cádiz por otro, removieron toda la nación; los franceses a cañonazos, y los diputados con leyes y decretos, sacaron de su marasmo a clases que permanecían tan quietas como la momia de un Faraón en lo más hondo de la Pirámide; y aquellos restos semifeudales de la nobleza castellana fueron arrojados de sus vetustos caserones por el azar de las circunstancias y entraron en plena vida para contaminarse, como todas las otras clases, con el ambiente social.
Entonces, como tronco que arranca y arrastra el torrente de una inundación, el joven conde de Baselga fué desgajado del riñón de Castilla donde había crecido y llegó a Madrid contando como único capital el puñado de duros que cada seis meses le enviaba el cura de su pueblo como administrador de sus reducidos bienes señoriales, y especialmente aquellas prendas físicas que, según testimonio de los expertos en achaques de corte, le harían ir lejos, muy lejos.
Sus progenitores habían muerto al terminar la guerra; su padre, a consecuencia de fatigas experimentadas en la lucha contra los franceses, pues había querido organizar una guerrilla y de la campaña sólo había sacado escasa gloria, muchas penalidades y bastantes golpes; y su madre, a causa de los numerosos sustos que la habían producido las continuas fugas y ocultaciones para no caer en manos de los invasores.
El condesito no tenía a los diez y seis años otro arrimo y amparo que el duque de Alagón, gran señor de la corte, con el que le unía un lejano parentesco; pero en esto le favoreció la suerte, pues llegó a Madrid en 1815, o sea cuando estaba en su período álgido la reacción, cuando el pueblo era feliz gritando: “¡Vivan las cadenas y la Inquisición!”, y España entera adoraba una trinidad tan respetable como la católica, compuesta por Fernando “el Deseado”, el exaguador Chamorro, bruto con suerte, que tenía el privilegio de provocar la carcajada real relatando chuscadas del Matadero, y el citado duque de Alagón, personaje respetable y necesario para la felicidad del Estado, cuyas funciones consistían en llevar la cuenta de los conventos de monjas que esperaban la visita de Su Majestad y acompañar al monarca en sus excursiones nocturnas a casa de Pepa “la Naranjera”, o alguna otra notabilidad manolesca que tenía el privilegio de distraer el fastidio de aquel a quien los predicadores de la época ponían en parangón con Dios.
Bajo la poderosa protección de tan digno personaje hizo el joven conde sus estudios.
Cerca de cuatro años invirtió en abrir un resquicio en su mollera a un escrúpulo de matemáticas y un poquillo de táctica y estrategia, pero como en aquel entonces tener un padrino como el duque de Alagón equivalía casi a ser pariente del Espíritu Santo, pronto ingresó en la Guardia Real con el grado de subteniente y fué presentado al rey y a las principales damas de la corte.
No fué pequeño el efecto que causó en Palacio, atendida la insignificancia de su posición. El monarca, que a la sazón andaba muy preocupado con la Constitución que acababa de jurar y las crecientes pretensiones de los liberales, desarrugó, sin embargo, el entrecejo y le dispensó una sonrisa y algunas chuscadas de su repertorio, con las cuales demostraba conocer las aventuras del joven subteniente, y en cuanto a las damas de la corte, señoronas de carne hinchada, mascarilla de colorete y peinado de tres pisos, le dedicaron las más insinuantes sonrisas y recogieron sus pomposos vestidos para que se sentara a su lado aquel nuevo manjar sano y apetitoso que llevaba en su interior la energía vital de cien generaciones libres de la anemia de las capitales y fortalecidas por la vida del campo.
En verdad que Baselga merecía tan afectuoso recibimiento.
Era el más hermoso animal que en muchos años había entrado en la corte para satisfacción del capricho femenil de las grandes damas.
Su esqueleto podía figurar, por su tamaño y fortaleza, en un museo, y sobre sus huesos de gigante llevaba un apretado tejido de músculos y nervios capaz de desarrollar la fuerza del atleta y refractario a la enfermedad y a la fatiga. Su rostro tenía una expresión ceñuda que al sonreír se convertía en maligna; llevaba con mucha gracia el recortado bigote y las patillas a la rusa, en moda entre los militares de entonces, y a tantos encantos físicos se unían los de una educación distinguida, pues manejaba el sable como un cosaco, bebía sin caer, como un arriero, miraba con desprecio a todo hombre que no llevaba uniforme y jugaba con privilegio de ganar siempre, ya que todas sus fullerías sabía sostenerlas después, como un matachín, con la punta de su espada.
Los cuartos que le enviaba el cura, su corta paga, algún que otro socorro que le dispensaba su protector el de Alagón, y las trampas en el juego, le permitían vivir con más boato que muchos de sus compañeros de armas, y hasta se susurraba entre éstos que la duquesa madura cuidaba de su brillante aspecto, renovándole el uniforme cada tres meses, con el fin de que se presentara como el oficial más elegante y apuesto de la Guardia.
Sus calaveradas y rasgos de carácter eran uno de los temas obligados en las tertulias elegantes, y hasta absolutistas tan ceñudos y malhumorados como el duque del Infantado y el padre Cirilo Alameda, reían a carcajadas al saber que Baselga se disfrazaba de majo e iba a las Cortes para tener el gusto de arrojar a los diputados cortezas de naranja, o se emboscaba al anochecer con algunos compañeros en la plaza de Palacio, embozado hasta los ojos y con el sable desnudo, para emprenderla a cintarazos con los mozuelos y mujeres que se colocaban bajo las ventanas del regio alcázar llamando a Fernando “feo narizotas, cara de pastel”.
Todas estas hazañas las consumaba el joven subteniente como en muestra de agradecimiento al rey y al duque de Alagón, y para desahogar la rabia que sentía contra aquellos liberales que, con sus costumbres puritanas, impedían que fuera la corte lo que en los buenos tiempos y que en ella pudiera lucirse un descendiente de los héroes de la reconquista que se llamaba don Fernando de Baselga.
La fama de los despropósitos que continuamente cometía el calavera subteniente fué haciéndose tan grande, que llegó a oídos de Fernando, y éste, que entonces se ocupaba en urdir la conspiración número mil y tantas contra la Constitución que voluntariamente había jurado, en uno de los conciliábulos que a altas horas de la noche celebraba en su alcoba con Alagón, Infantado y el joven Córdova, habló a éste de la necesidad de interesar en el plan a Baselga.
—Señor—contestó Córdova con el desprecio que los hombres de genio guardan para los fatuos—; ese hombre será útil para cuando demos el golpe; pero, entretanto, puede comprometernos.
—No importa; háblale de mi parte. Es un bruto que sabrá animar a la gente y te evitará descender a ciertos trabajos.
El joven subteniente, a quien el soberano había agraciado con tan hermosa calificación, recibió con el mayor placer las indicaciones de su compañero de armas, y estuvo a punto de desmayarse de satisfacción al saber que Su Majestad había pensado en él para tan delicada empresa.
Desde aquel momento se olvidó de todo para dedicarse exclusivamente a la vida de conspirador.
¡Qué actividad la suya! ¡Con qué elocuencia sabía hablar a sus compañeros para decidirles a que desenvainaran su espada contra el Gobierno! A los amigotes de riñas y francachelas pintábales con arrebatada oratoria la necesidad que había de cortar a los liberales esto, aquello y lo de más allá; a los que sentían sus mismas aficiones entusiasmábalos describiendo lo que sería la corte así que la Guardia echara abajo la maldecida Constitución, y a los que se mostraban tímidos e irresolutos intentaba atemorizarles diciéndoles con aire de matoncillo que así que triunfase la buena causa se procuraría hacer en las horcas una buena cuelga de aquellos que en los momentos de peligro no querían defender los sagrados derechos del rey.
Pronto tuvo Baselga terminados sus trabajos de preparación, y no debió hablar mal de ellos Córdova al rey, pues éste dirigía bondadosas sonrisas al subteniente siempre que lo veía en Palacio.
Por fin, llegó el momento de dar el golpe.
Con motivo de ciertas manifestaciones de desagrado que el pueblo hizo al rey, el 30 de junio, cuando se retiraba a Palacio, después de asistir a la clausura reglamentaria de las Cortes, hubo sablazos y culatazos entre la Guardia y la milicia nacional, con el consabido acompañamiento de corridas y cierre de puertas.
Baselga comenzaba a estar en su elemento y varias veces propuso a sus compañeros el dar allí mismo el grito de “¡Viva el rey absoluto!”, y volviendo a las Cortes, fusilar a todos los diputados.
Quería acelerar el movimiento con un acto disparatado, y ya que no pudo lograrlo en aquel momento, por la tarde lo consiguió, pues a las puertas del mismo Palacio Real, y por consejo suyo, unos cuantos soldados hicieron fuego por la espalda sobre don Mamerto Landaburu, capitán de la compañía de Baselga y a quien éste odiaba por sus ideas liberales.
Después de un crimen de tal importancia realizado al grito de “¡Viva la monarquía absoluta!” ya no cabían vacilaciones.
La milicia nacional, la guarnición de Madrid afecta al Gobierno, y el pueblo, caerían inmediatamente sobre los agresores y la conspiración quedaría desbaratada, lo que obligó a tomar a los conspiradores una resolución definitiva.
Cuatro batallones de la Guardia Real salieron aquella misma noche de Madrid, mandados por oficiales jóvenes y de poca graduación, pues el que más, era capitán.
El conde de Baselga iba al frente de medio batallón, contento de la aventura y con todo el empaque de un ilustre caudillo.
El 7 de julio.
Al anochecer del día 7 de julio, entre las gentes de alta estofa reunidas en los salones del Palacio Real, reinaba una alegría no exenta de zozobra.
Se esperaban graves acontecimientos para dentro de breves horas.
El rey, bajo frívolos pretextos, mantenía a su lado a los ministros liberales; los cortesanos comenzaban a tratar a éstos más como vencidos y prisioneros que como gobernantes, y fuera de las doradas cámaras, en las antesalas escalinatas y patios, vociferaban los soldados de la Guardia que no habían seguido a sus compañeros en la insurrección, y permanecían allí para guardar la persona del soberano.
Aquellos pretorianos, actores indispensables de la tragedia que se preparaba, eran tratados como canónigos por la servidumbre de Palacio, que se extremaba en llenar sus estómagos para que así adquirieran nuevas fuerzas y supieran batirse firmemente con los liberales.
Los platos humeantes, recién salidos de los fogones, los fiambres costosos, las frutas raras, los helados exquisitos y los vinos, que hacía ya muchos años dormían en las bodegas de Palacio bajo espesa capa de telarañas y polvo, salían a borbotones por la puerta de las cocinas en brazos de diligentes pinches, y eran distribuídos entre aquellos mocetones uniformados, tan gallardos como brutales, que con el fusil bajo el brazo recogían el regalo del rey y lo partían alegremente con sus amigas, alegres mujercillas que habían llegado de los barrios más extremos de Madrid al olor de la fiesta.
Las antecámaras estaban convertidas en comedor, y cada rincón o hueco de escalera en un burdel.
La licencia soldadesca se posesionaba a sus anchas del regio alcázar, y el rey y sus cortesanos lo veían pero callaban.
Convenía acariciar y sufrir antes de la pelea a aquellos perros de presa que iban a ser arrojados contra la Constitución.
A intervalos aparecía en los tejados de Palacio una gran linterna roja que se movía con señales de telegrafía misteriosa, y a la que contestaba allá a lo lejos, con idénticos movimientos, otra del mismo color desde las alturas del Pardo que ocupaban los batallones insurrectos.
Aquello, según las gentes enteradas de los secretos de Palacio, era la señal convenida entre el rey y sus pretorianos para que éstos cayeran sobre los liberales que defendían Madrid y que se mostraban descuidados y muy ajenos de esperar ataque alguno.
La contestación que marcaba el farol del Pardo, produjo en los regios salones la más grata impresión.
Los cortesanos se felicitaban mutuamente, y los frailes y clérigos estrechaban las manos de los grandes de España y generales de salón, dándose plácemes por el próximo triunfo que devolvería a las clases tradicionales sus antiguos privilegios, desterrando de la nación los demonios de la libertad y del progreso.
—¡Van a venir!—decía con gozo un obeso canónigo a un acartonado gentilhombre.
—Pronto tendremos absoluto a nuestro señor don Fernando.
—¡Absoluto!—exclamaba con alegría casi frenética y frotándose las manos el esférico prebendado—. ¡Absoluto! Eso es; y que podamos arrojar pronto lejos de nosotros la polilla liberal.
Fernando, en tanto, rodeado de sus inseparables duques de Alagón y del Infantado y de otros cortesanos íntimos, celebraba con su chusca risa de canalla la mala jugada que les preparaba a los liberales.
Los cuatro batallones de la Guardia no anduvieron perezosos en cumplir lo prometido por medio de aquel extraño telégrafo óptico.
Seis días de inacción, de crueles indecisiones y de ver que en toda España nadie se levantaba a secundar el movimiento, conforme el rey había prometido, destruyeron un tanto la disciplina militar e introdujeron el desorden en las filas.
Córdova hacía esfuerzos para que no se malograra aquella empresa, de la que él era el alma.
Los liberales, por una extraña apatía, habían dejado a los guardias que permaneciesen tanto tiempo sublevados en los alrededores de Madrid; pero era de esperar que de un momento a otro cayeran sobre ellos, aplastándoles con el peso de su superioridad, y por esto los directores del movimiento decidieron tomar la ofensiva presentándose inesperadamente en la capital y poniendo de su parte la gran ventaja de la sorpresa.
El condesito de Baselga ayudó mucho a Córdova en la tarea de decidir a los compañeros a caer sobre Madrid.
Aquel matoncillo de corte deseaba con ansia tomar parte en una función de guerra y hacer contra la libertad algo más serio que darse de sablazos con los milicianos en la plaza de Palacio o de bofetadas con los patriotas que aplaudían en la tribuna de las Cortes.
El deseo de los más levantiscos se impuso a la cautela de los más prudentes, y los cuatro batallones emprendieron la marcha a las diez de la noche.
Baselga mandaba una compañía, y muchas veces volvió la cabeza durante la marcha para contemplar el ciento de altas gorras de pelo que en correctas líneas se movían detrás de él entre el bosque de cañones de fusil que brillaban al fulgor misterioso de un cielo sin luna, pero poblado de estrellas.
Allá abajo debía estar Madrid, el antro donde se guarecía el monstruo liberal que aquellos caballeros andantes del absolutismo iban a exterminar; y los guardias miraban ansiosamente hacia adelante, como queriendo entrever los contornos de la población en la semiobscuridad de la noche.
Cuando los cuatro batallones llegaron a las tapias de Madrid, apoderáronse fácilmente de un portillo y entraron en la capital.
Cambió entonces el aspecto de aquellas fuerzas. Algunos de los reclutas de la Guardia, entusiasmados por el buen resultado de la sorpresa, gritaron: “¡Viva el rey neto!”; pero las escasas voces fueron ahogadas por los veteranos, soldadotes duchos en la guerra, que llevaban sobre su pecho, en forma de cruces, el recuerdo de las más célebres campañas de la Independencia y a quienes la gente llamaba los barbones de Ballesteros, por la gran afición que demostraban a dejarse crecer los pelos de la cara.
Había que caer por sorpresa sobre los liberales; era preciso no avisarles con gritos ni disparos, y por esto los batallones, a la desfilada y rozando las casas, fueron deslizándose a lo largo de las calles.
Aquellos paladines de la legitimidad monárquica avanzaban con la vil cautela del asesino que va a caer sobre el enemigo descuidado.
Pronto cesó tal situación. Al volver la cabeza del primer batallón una esquina, encontróse frente a una patrulla liberal que recorría, vigilante, la ciudad. Sonó un tiro, después una descarga, y los vivas a la Constitución y al absolutismo se confundieron con el tremendo rugido de la fusilería.
Había ya empezado el combate y Madrid despertó de su sueño.
La milicia corrió a las armas; elevóse en las calles un rumor semejante al bostezo de la fiera que despierta sorprendida por el primer tiro de los cazadores, y en los puntos más céntricos de la capital fueron reuniéndose los batallones de la milicia nacional y los patriotas armados que deseaban luchar por la libertad.
La plaza Mayor era el punto cuya posesión más interesaba a los insurrectos realistas y allí se dirigió la Guardia Real en varias columnas y siguiendo distintas rutas.
Baselga, sin separarse de Córdova, al que profesaba tanto respeto como admiración, púsose al frente de los quinientos hombres que iban a atacar la plaza por el callejón llamado del Infierno, y denodadamente comenzó a avanzar.
Aquel truhán palaciego era valiente y tenía la audacia del bandido cuando se ve en peligro.
El tiroteo que se inició en la calle de la Luna había puesto en guardia a los defensores de la plaza Mayor, y al extremo de aquella angosta y oscura callejuela, bajo el amplio arco que daba acceso a la plaza, destacábanse, al rápido resplandor de los fogonazos, los enormes chacós de los milicianos terminados en orondos pompones, y las figuras bizarras, aunque poco militares, de aquellos tenderos, abogados y oficinistas que en días tranquilos jugaban a soldados con infantil complacencia y que en aquella noche, por uno de esos raros fenómenos que surgen en la historia cuando menos se les espera, se disponían a morir como héroes.
La espesa granizada de balas de fusil rugía en la estrecha garganta de la callejuela, salpicando las paredes, acribillando puertas y ventanas y derribando los acometedores, de los cuales muchos avanzaban apegados a los muros y amparándose de sus huecos y salientes, mientras que otros, situados en el centro de la angosta vía, hacían fuego a pecho descubierto o desafiaban a la muerte, siguiendo adelante sin otra defensa ante su pecho que la punta de la bayoneta.
Baselga atacó con el ardor de un granadero. En el primer empuje se vió próximo a la sombría arcada, cuyas negras fauces se iluminaban con el instantáneo relámpago de la fusilería; casi llegó a tocar con la punta de su espada aquellos grupos de azules capotes, charreteras encarnadas y gigantescos morriones que cubrían, como animada barricada, la entrada de la plaza; pero inmediatamente tuvo que retroceder, pues se encontró solo. Ninguno de aquellos guardias de tan reconocida bravura había conseguido avanzar tanto.
Los audaces estaban tendidos en el suelo y los demás se replegaban al fondo de la callejuela, hostigados por las incesantes descargas de fusilería.
El condesito volvió adonde estaban los suyos y allí encontró a Córdova, que, con el rostro contraído por el furor y los ojos saltando de sus órbitas, arengaba a los soldados y se disponía a cargar a la bayoneta, forzando de este modo la entrada de la plaza.
Formóse la columna. Agitando sus espadas pusiéronse al frente los oficiales y aquella masa de hombres y de hierro que por debajo era monstruo de innumerables y feroces piernas, y por arriba confusa aglomeración de bayonetas y colosales gorras de pelo, partió con arrolladora furia sobre el montón de milicianos que servía de inexpugnable muralla a la arcada y que esperaba el ataque con el frío y terco valor del hombre pacífico a quien el entusiasmo convierte en soldado.
La granizada de plomo no detuvo al monstruo de hierro en su precipitada carrera; el suelo de la calle tembló bajo tan uniformes y aceleradas pisadas, y sobrevino el choque, brutal, ensordecedor y furioso como el tremendo topetazo de dos bestias prehistóricas.
Las bayonetas de una y otra parte se cruzaron buscando con rabia los enemigos pechos; los fusiles, todavía humeantes, voltearon sobre las cabezas, esgrimidos como mazas de combate, y a las respiraciones jadeantes acompañaron rugidos de rabia, gemidos de dolor y vivas a la libertad y al absolutismo.
El brutal encuentro duró sólo algunos instantes. Pugnaron ambas masas por repelerse mutuamente; las filas de la milicia parecieron abrirse un tanto con los movimientos de la lucha, y un gran número de guardias, aprovechando el claro, introdujéronse en la plaza con la audacia del que comienza a sentirse vencedor.
Un nuevo obstáculo vino a cerrarles el paso. Allí estaban, hasta entonces inactivos, los jinetes de Almansa, aquel terrible regimiento de Caballería cuyos soldados y oficiales eran el núcleo de todas las sociedades secretas y el principal elemento de las algaradas revolucionarias y que ostentaban el lema de “Libertad o Muerte”.
Cayó el tropel de caballos con arrolladora furia sobre la manga de guardias que iba introduciéndose en la plaza, y éstos viéronse arrollados y obligados a retroceder.
Aquellos terribles liberales sabían pegar recio con sus sables, y cuantos intentaron oponerse a la carga cayeron acuchillados por los centauros de la revolución.
Deslizábanse los viejos soldados por entre los grupos de caballos, pugnando por llegar al centro de la plaza; pero por todas partes encontraban cerrado el paso y tenían que retroceder esquivando con el fusil un diluvio de tajos y estocadas.
Baselga había sido de los primeros en penetrar en la plaza y quiso resistir antes que ser empujado por la Caballería nuevamente al callejón.
A los sablazos de los jinetes contestó con toda su habilidad de consumado espadachín; pero en una de las ocasiones que levantó su espada, un sable, resbalando a lo largo de ésta, cayó sobre su hombro derecho arrancándole media charretera y rompiéndole la clavícula.
Cayó inútil el brazo a lo largo del cuerpo; su mano abandonó la espada y se consideró próximo a perecer entre aquel torbellino de hombres, caballos y sables que vertiginosamente le envolvía.
Afortunadamente para él, la fuga de los guardias lo arrastró, y con toda la vaguedad de un sueño vino a recordar, cuando volvió a encontrarse en el fondo de la callejuela, lo que había ocurrido en la plaza y cómo salió de ella entre empujones, golpes y bayonetazos esquivados, por aquella arcada tan valientemente defendida por los milicianos.
Baselga, al verse con los suyos, que habían vuelto a rehacerse, recobró su habitual energía, y para demostrar con cierta pueril complacencia que no hacía gran caso de la herida, creyó muy propio proferir algunas interjecciones contra aquella “gentecilla” de la milicia que tan dura era de pelar y con tanta tenacidad defendía su alabada Constitución.
Para ser unos tenderillos—como decía Baselga despreciativamente—, se batían muy bravamente aquellos milicianos que juzgaban la Constitución del 12 como el arca santa en cuyo interior se encerraba el tesoro de todas las verdades y la suprema felicidad.
Ni por un instante decaía el entusiasmo de los defensores de la plaza Mayor y nadie se hubiera imaginado horas antes que aquellos batallones de la milicia, a los que daban cierto aspecto ridículo los honrados burguesillos de rostro bonachón y abdomen prominente, haciendo esfuerzos por tomar dentro de su uniforme un aire marcial, pudieran llegar a tal grado de heroísmo.
Mezclados entre los milicianos que vivaqueaban desde el anochecer en la plaza, figuraban los principales personajes de la revolución, los que gozaban de más grande popularidad.
Riego, vestido de paisano y presentándose como un simple diputado, animaba a los milicianos con marcial elocuencia e interrumpía su peroración para coger el fusil de un herido y dispararlo contra los asaltantes.
El general Morillo, el héroe de las guerras de América, con aquel gesto avinagrado que le era característico, dirigía la defensa sin bajar de su caballo, presentando fácil blanco a los tiros de los asaltantes.
El jefe de la milicia era el brigadier Palanca, aquel médico toledano que en la guerra de la Independencia abandonó la curación de enfermos para matar franceses y que a fuerza de seguir la original táctica de las guerrillas llegó a convertirse en un completo y popular caudillo y poco después en ardiente liberal.
Estos tres personajes mezclados con un sinnúmero de generales, diputados, periodistas y oradores de club, que eran la representación más genuina de aquella época revolucionaria, constituían el núcleo de la defensa, siendo el alma de aquel gigante de hierro y fuego que alargaba sus brazos relampagueantes y estremecedores por todas las avenidas de la plaza.
La defensa, en vez de decrecer con el tiempo, iba en aumento conforme transcurrían las horas, pues los liberales recibían nuevos refuerzos de los extremos de la capital.
Las columnas de la Guardia Real, lejos de manifestar debilidad al ver aumentado el peligro, redoblaban su empuje semejante al toro que se enfurece pugnando por derribar con la testa un resistente obstáculo.
Pronto tuvieron los sediciosos que luchar con un nuevo y terrible enemigo.
Los guardias, desde el fondo de las tres calles por donde dirigían sus ataques, vieron rodar bajo las arcadas bultos informes e inanimados que arrastraban los defensores de la plaza produciendo sordo ruido.
Al poco rato ya no fué la fusilería únicamente la que barrió las calles. Un fogonazo más intenso que los anteriores enrojeció las sombras, sonaron detonaciones ensordecedoras y la metralla rasgó rugiendo el espacio para ir a incrustarse en aquellas masas de carne que se amontonaban, preparándose a un nuevo ataque.
Los cañones daban una terrible superioridad a los liberales y los guardias reconocían que era preciso apoderarse de ellos o resignarse a morir despedazados por aquella lluvia de hierro.
Preparáronse a hacer el último esfuerzo y a morir si necesario era antes que retroceder y ser barridos por aquel vendaval de plomo. Había que hacer callar a las bocas de bronce aunque tuvieran que obstruirlas con sus propios cuerpos.
Sin otro guía que la desesperación, rugiendo de rabia, en completo desorden y viendo abiertos a cada instante nuevos claros en sus filas, partieron veloces las columnas, como si quisieran aplastar aquellas barricadas de hombres y cañones.
Estos redoblaron sus rugidos y pronto tuvieron junto a sus fauces de bronce el tropel de desesperados que buscando la muerte, aclamaban al rey, que a aquellas horas estaba en su palacio, si no muy tranquilo, bastante descansado.
Aquella lucha furiosa hasta llegar a la demencia tomó un carácter tan grandioso como el de los combates homéricos.
Los continuos fogonazos rasgaban en lívidas fajas la densa oscuridad y a su instantáneo resplandor destacábanse los movedizos contornos de aquel gigantesco montón de hombres tenaces en su idea de permanecer firmes o de avanzar.
Con la fantástica y atropellada rapidez de las visiones del delirio, vislumbrábanse en los instantáneos focos de luz que producía la pólvora, las casacas azules de los guardias con sus rojas franjas sobre el pecho a modo de alamares, las amplias levitas de los milicianos, las rojas charreteras en desorden, los rostros contraídos por el furor o ennegrecidos por la pólvora con la horripilante expresión de una imagen dantesca, las gorras granaderas y los morriones pugnando y entremezclándose y más encima un bosque centelleante de espadas y bayonetas, machetes y escobillones de artillería que se agitaban buscando la presa sobre quien caer.
Los cañones hacían fuego a quemarropa. Cada vez que rugían trazábase en la apretada masa de hombres un surco rojizo; retrocedía aquélla con instintivo movimiento y en el claro que existía por un momento, tendidos en el suelo o pugnando por sostenerse, como espectros de una pesadilla, veíanse seres mutilados y horribles que se retorcían con las contorsiones de infernal dolor.
Aquello ya no era el combate de soldados civilizados, era la apoteosis de la guerra, desprovista de toda conveniencia y mostrándose en su salvaje desnudez. La pasión política y la desesperación convertía a los combatientes en fieras. Un poeta al describir la nocturna batalla la hubiera comparado en tal momento a un canto con estrofas de hierro y fuego entonado en loor de la brutalidad de los hombres.
No podía durar mucho tiempo aquella hecatombe espantosa.
La Guardia, más por irreflexivo espíritu de conservación que por miedo, retrocedió, recibiendo por la espalda el fuego de sus enemigos; pero como avergonzada de su fuga, apenas se reconcentró al extremo de las calles, volvió otra vez al ataque con furia todavía creciente.
Aquellos jóvenes oficiales, calaverillas de la guerra, que habían efectuado la insurrección de la Guardia con la misma ligereza que una aventura amorosa, comprendía ya la terrible situación en que voluntariamente se habían colocado; veían claramente el compromiso terrible contraído con sus soldados, a quienes llevaban a la muerte y con su rey, que aguardaba el triunfo, y se arrojaban decididos sobre el enemigo pensando más en la muerte que en la victoria.
Hay que hacer justicia a aquellos jóvenes fanáticos del realismo absoluto que acometieron la loca aventura del 7 de julio y ensalzar el valor heroico que desplegaron por tan despreciable causa.
El condesito de Baselga estaba fuera de sí.
Sentíase avergonzado y loco de rabia al pensar lo que dirían al día siguiente las duquesas de la corte sabiendo que “los tenderos” de la milicia habían derrotado a los valientes y dorados mozalbetes de la Guardia; y esta idea horripilante le arrastraba al suicidio.
Ya no pensaba en penetrar en la plaza; tan sólo quería morir abrazado a uno de aquellos cañones que tanto daño causaban y que vinieran después las hermosuras cortesanas y hasta el mismo rey a contemplar el cadáver de tan glorioso mártir del absolutismo.
Guiado por tal idea, mostrábase bravo entre los bravos, marchando el primero en la columna, a pesar de que sólo con gran dificultad podía mover su brazo derecho.
La metralla pasaba rozándole y hacía caer a los que más cerca estaban; pero ni una sola vez se desviaba para tocar a aquel insensato que la llamaba a gritos. Los rugidos de los cañones parecían a Baselga sarcásticas carcajadas de la muerte que se burlaba de un amante tan porfiado.
Varias veces llegó a tocar con su brazo casi inútil el bronce de aquellos cañones, y otras tantas retrocedió arrastrado por el reflujo de los asaltantes, que sólo por algunos instantes podían permanecer batiéndose cuerpo a cuerpo y recibiendo las descargas a quemarropa.
En más de una ocasión la bayoneta de un miliciano pudo atravesar su pecho con un solo ligero empuje; pero los defensores de la portalada le respetaron, admirando su valor y tal vez compadecidos de su juventud.
Iba ya acercándose el amanecer, las sombras eran cada vez menos densas, y la Guardia, extenuada por tan gigantescos esfuerzos y cada vez más combatida por sus enemigos, convencióse de que era inútil su empeño.
Apenas esta convicción se extendió por las filas, aquellos bravos batallones, en los que figuraban los más aguerridos veteranos del ejército español, declaráronse en fuga.
Comenzaba el cielo a empaparse con la claridad de los rápidos crepúsculos del verano; esa luz azulada y vaga propia del amanecer, coloreaba los objetos, y los guardias, como horrorizados del desolador aspecto del campo de batalla, y aun del que ellos mismos presentaban, desordenáronse y apelaron a la fuga con dirección al palacio real en busca de asilo, como los facinerosos de las épocas de fanatismo que, huyendo de la justicia, se acogían al sagrado de las iglesias.
Los oficiales intentaron detenerlos; pero se vieron desobedecidos, arrollados, arrastrados por aquella vertiginosa corriente de hombres, y pronto los batallones, pocas horas antes de tan brillante aspecto, corrieron azorados, revueltos y en espantoso desorden, perseguidos de cerca por los defensores de la plaza Mayor.
Al entrar en la calle del Arenal aguardábales una tremenda sorpresa.
Las fuerzas liberales que ocupaban la Puerta del Sol acababan de recibir tres cañones del Parque y enviaron un certero golpe de metralla a aquel tropel de fugitivos.
Baselga marchaba de los últimos, avergonzado de la huída, y corría tan sólo para detener a sus soldados, que eran sordos a las voces de mando.
Cuando sonaron los metrallazos desde la Puerta del Sol, vió caer a dos soldados que iban delante, y al mismo tiempo sintió en una pierna un golpe semejante al de un tremendo garrotazo.
Miró... y estaba lleno de sangre. Algo entre angustia y asfixia subió de su estómago a la cabeza, parecióle que el suelo tiraba de él, y tambaleándose como un borracho fué a detenerse con dolorosa voluptuosidad en el umbral de una gran puerta.
A través de la nube sangrienta que empañaba sus ojos, vió Baselga pasar por el centro de la calle, con la rapidez de una tromba, a los batallones de la Milicia y del ejército liberal, que, con la bayoneta calada, iban en persecución del enemigo.
Después, todo quedó a su alrededor desierto y silencioso.
Un rápido y creciente entumecimiento invadía el cuerpo de Baselga, y sus facultades se amortiguaban gradualmente.
Cuando estaba ya próxima a extinguirse en él la noción del ser, le pareció que alguien tiraba de sus hombros y lo arrastraba.
—¿Será esto la muerte que llega?—pensó el destrozado realista.
E inmediatamente su cerebro quedó inmóvil, sumergiéndose en la sombra.
La casa misteriosa.
Desde principios de siglo, llamaba la atención de los vecinos de la calle del Arenal y aun de los que no siéndolo pasaban a menudo por dicha calle, un gran caserón situado frente al antiguo convento de San Felipe Neri, que tenía ese aspecto enigmático y terrible de los edificios sobre los que pesa una leyenda terminada con su correspondiente maldición.
Ancha puerta eternamente cerrada y casi revestida con las pellas de barro que sobre ella iban arrojando sucesivas generaciones de muchachos; largos y panzudos balcones aprisionando entre el labrado de hierro de sus balaustradas espesas capas de polvo y telarañas que se extendían hasta cubrir las rotas vidrieras; paredes pintadas al fresco con escenas mitológicas y atrevidos aleros con canalones terminados en boca de dragón que en los días de lluvia arrojaban un verdadero diluvio sobre los transeúntes; éstos eran los detalles más llamativos y principales de aquella fachada que bajo la máscara de su decrepitud inspiraba horror a todos los vecinos.
En las rendijas de la gran puerta crecían bosques en miniatura que movían mansamente sus verdes cabelleras al pasar un transeúnte por cerca de aquélla, y las ninfas y dioses olímpicos pintados en el muro estaban descoloridos por la lluvia y los vientos y ostentaban con ademán triste unas carnes enfermizas y amarillentas que habían surgido muchos años antes sobradamente rosadas del pincel de un artista italiano.
Allí se encerraba un misterio; algo sobrenatural, algo gordo que haría, sin duda, estremecer de horror hasta erizar el cabello; pero aunque resulte triste el confesarlo, no andaban muy conformes las tradiciones del barrio acerca del terrible suceso ocurrido en aquella enigmática escena.
En tal caserón, lo mismo podía haber vivido algún maldito hereje que vendiendo su alma al demonio fué arrastrado por éste al infierno en la hora de la muerte, con rayos, truenos y nubes de azufre a estilo de comedia de magia, que algún marido que terminara las adúlteras relaciones de su esposa dando de puñaladas a la amorosa pareja, y marchando después a un convento, no sin antes dejar bien cerrada la casa para que nadie pisara más el lugar del espantoso crimen.
Todas las leyendas de aquellos tiempos de fanatismo, credulidad y afición a lo absurdo, podían haber ocurrido en el caserón, incluso la de haber servido de fábrica a monederos falsos, que era lo que opinaba un barbero de la vecindad, hombre de cierta despreocupación y de eterno sentido práctico, que en punto a suposiciones se adelantaba algunos años a sus contemporáneos.
Sea cual fuera la historia de aquel caserón, por todos desconocida y que a causa de esto cada cual relataba a su modo, lo cierto es que en el barrio y en las gradas del fronterizo convento de San Felipe, lugar del célebre “mentidero”, era objeto de muchas conversaciones y de cierta preocupación respetuosa. Las viejas al pasar junto a él, hacían la señal de la cruz; los muchachos sólo en un arranque de audacia se atrevían a ensuciar su frontera arrojándola pellas de barro, y al cerrar la noche, más de un transeúnte, al acercarse al tétrico edificio, lo contemplaba con recelo y apresuraba el paso.
Por desgracia para los espíritus inquietos y amigos de novelerías, pronto cesó aquel misterio, pues una mañana aparecieron abiertos los antiguos balcones, mientras que por el ya franqueable portón entraban y salían a cada momento, para arreglar las diligencias propias de una instalación laboriosa, unos cuantos criados, entre los que se distinguían dos enormes negros y un vejete de aspecto tan ruin como repulsivo, que miraba a todos con airecillo de superioridad.
Ocurrió esto a mediados de 1819, cuando la primera reacción anticonstitucional estaba ya próxima a terminar y los absolutistas se iban alarmando en vista de las muchas conspiraciones liberales que se descubrían y las inequívocas muestras de revolución que se notaban en las provincias.
Estaba entonces la curiosidad de las gentes más excitada que nunca, así es que a los pocos días ya sabían los vecinos de la calle del Arenal quién era la persona atrevida que iba a habitar una casa de tan malos antecedentes.
Era la baronesa de Carrillo, joven señora americana, viuda de un alto funcionario, muerto en Méjico por los insurrectos, y que venía a España para salvar su vida y las muchas peluconas que constituían su fortuna, de los riesgos que pudieran correr entre el torbellino de la revolución.
Esto lo supieron los vecinos de boca de uno de aquellos negrazos a costa de pagar algunos vasos de vino en la taberna más cercana, y también lograron tener la certeza de que la tal señora era muy buena católica y temerosa de Dios, pues en su viaje la había acompañado un sacerdote y eran muchos los curas que la visitaron en todas las poblaciones de importancia que atravesó desde Cádiz a Madrid.
Esta última circunstancia tranquilizó a los curiosos vecinos y desterró de su ánimo toda sospecha de complicidad diabólica.
Una señora que estaba en tal intimidad con las gentes de iglesia, no podía tener ninguna relación con los malos espíritus que hasta poco antes habían habitado aquella misteriosa casa.
Los sucesos públicos que a poco sobrevinieron, el ruidoso triunfo de la revolución y las agitaciones propias de un pueblo que al verse en posesión de su libertad experimentaba idéntica impresión que un muchacho con zapatos nuevos borraron muy pronto en los vecinos de la calle del Arenal la curiosidad que les producía todo lo que se relacionaba con el célebre caserón y sus habitantes.
Las algaradas continuas, los motines a diario, los frecuentes paseos nocturnos del retrato de Riego a la luz de antorchas y las agitadas sesiones de los Clubs patrióticos, eran motivo de pública preocupación y más que suficiente para que la gente se olvidara de los chismes y enredos de vecindad que poco antes constituían su delicia y eran el tema obligado de conversación.
Poco a poco, en el transcurso de año y medio, el misterioso caserón de la calle del Arenal, a pesar de que su puerta sólo se abría varias veces cada día y de que la señora que lo habitaba tenía cierto empeño en dejarse ver poco, se convirtió en una casa vulgar, incapaz de llamar la atención de nadie.
Si los compadres del barrio no hubiesen estado tan ocupados en los asuntos políticos, y en vez de asistir por las noches a las tumultuosas sesiones de “La Fontana de Oro”, a oír los revolucionarios discursos de Alcalá Galiano, o a las Juntas organizadoras de la Milicia Nacional, hubiesen permanecido, como antaño, tomando el fresco a las puertas de sus casas, de seguro que hubieran visto algo digno de ser comentado y discutido.
Casi todas las noches el postigo de la gran puerta se abría lenta y silenciosamente casi al mismo tiempo que por la parte de Palacio aparecían en la calle dos hombres altos y recios que, a pesar de estar ya bien entrada la primavera de 1822, iban embozados en largas capas, semejantes a las usadas por los majos del Matadero.
Los dos embozados caminaban con afectada naturalidad hasta llegar a la casa, pues así que estaban junto al entreabierto portón, miraban a todos lados rápidamente y con alarma, acabando por desaparecer en la negra abertura que inmediatamente quedaba cerrada.
Aquellos dos hombres y algún que otro cura, de aire humilde y sonrisa seráfica, eran los únicos visitantes de la señora de la casa.
Aunque en la calle no dominara, por causa de las circunstancias, el mismo espionaje que antes, no por esto faltaban comadres curiosas que se hicieran pronto cargo de tales visitas.
Una vez conocidas éstas, la curiosidad se interesó en averiguar más, y pronto hizo un gran descubrimiento.
En una corta temporada que la familia real residió en los jardines de Aranjuez las nocturnas visitas quedaron interrumpidas.
La consecuencia que la curiosidad sacó de tal hecho fué inmediata. Los dos embozados pertenecían a la corte y eran, sin duda, condes o duques que se rozaban con las personas reales.
Dos años antes, cuando el grito nacional era “¡vivan las cadenas!”, y la aspiración de todo buen español “ser un gran servil”, tal descubrimiento hubiera bastado a aplacar la curiosidad de las vecinas, pues el deseo de saber lo que no las importaba, podía hacerlas dar con sus huesos en la Galera; pero no en balde se estaba en pleno período revolucionario y dominaba el deseo de conocer todos los secretos de los de arriba para hacerlos públicos y que el pueblo supiera qué clase de gentes eran aquellos nobles que se tenían por seres privilegiados.
Noches enteras pasaron las buenas vecinas tras las ventanas y rejas, espiando a los dos embozados, por si lograban distinguir sus rostros.
Pero fué inútil su intento, y no consiguieron distinguir la más pequeña parte de sus caras, cubiertas por las alas del sombrero, el embozo de la capa y la sombra de la noche.
La casualidad vino a satisfacer, por fin, los deseos de las curiosas.
Una noche (pocos días antes de la sublevación de la Guardia Real), el postigo se abrió como siempre y los embozados aparecieron al extremo de la calle, justamente cuando por la parte de la Puerta del Sol llegaba un mozalbete, a quien la sobra de alcohol hacía andar en zigzag, y que daba rienda suelta a su buen humor cantando con largos intervalos y algún relincho la copla liberal de 1813:
Los dos embozados, al ver aquel inoportuno transeúnte, procuraron evitar su encuentro marchando hacia el centro de la calle; pero el borracho, con la tenacidad imprudente propia de los que están en tal estado, puso especial empeño en manejar sus poco obedientes pies, de modo que fuera a tropezar con aquéllos.
Yendo de un lado a otro de la calle, los unos por evitar el encuentro y el otro buscándole, vinieron por fin a chocar.
El mozalbete dió con su barriga un fuerte golpe al más alto y elevó su aguardentosa cara a la altura del embozo, pugnando por deshacer éste, al mismo tiempo que exclamaba con ronca voz:
—¿Quién eres tú? Si tienes mucho frío, ven a echar unas copas.
El importuno se vió pronto sacudido por los dos embozados, que, sin preocuparse de que dejaban sus rostros al descubierto, le agarraron con sus manos, y después de moverlo en todas direcciones, le arrojaron al suelo.
El borracho cayó sentado, conmoviendo el suelo con sus posaderas, y en tan cómica actitud permaneció mucho rato, siguiendo con vista asombrada a los dos embozados, el más alto de los cuales reía estrepitosamente, procurando ahogar las carcajadas con el embozo.
Cuando ambos hubieron penetrado en el viejo caserón, el borracho, sin abandonar su actitud, rascóse la frente, como quien duda, y al fin murmuró, con la satisfacción del que se despoja del peso de un secreto:
—Que me maten, si ésos no son Narizotas y su alcahuete.
Las vecinas, que habían presenciado en sus escondites la anterior escena, oyeron estas palabras, que fueron para ellas una completa revelación.
Efectivamente; de los dos personajes, el más bajo tenía todo el aire del duque de Alagón, favorito de Su Majestad y autor de servicios semejantes a los que el jefe de los eunucos presta al Gran Sultán, y en cuanto al más alto, era, sin duda, el ser privilegiado cuyo retrato, por la gracia de Dios, figuraba en todas las monedas.
En la puerta de dicha casa fué donde cayó herido el conde de Baselga.
El señor Antonio.
A ser poeta el gallardo subteniente de la Guardia Real, el tiempo que permaneció sin volver a la vida le hubiera proporcionado tema suficiente para componer un poema describiendo las vagorosas fantasías de la nada.
Hubo un instante en que perdió la noción de ser; pero este estado negativo desapareció, y del mismo modo que se sale del sueño no para despertar, sino para entrar en el ensueño, Baselga comenzó a sentir y a pensar, sin volver por esto a la vida real, pues entró de lleno en las nerviosas fantasías del delirio.
Sus oídos zumbaban como si fuesen cañones conmovidos por ensordecedores disparos; le parecía que su cuerpo se hundía en un lecho de espuma de jabón, cuya profundidad no tenía término, y por encima de sus ojos, que veían estando cerrados, desfilaba una interminable procesión de seres vagorosos de color azulado y formas grotescas, a fuerza de ser extravagantes, que en la confusa memoria del subteniente despertaban el recuerdo de los célebres cartones dibujados por Goya, inagotable almacén de raras imaginaciones.
Algunas veces entre aquel extravagante desfile de visiones contorneábanse rostros conocidos aunque desfigurados por diabólicas sonrisas y, ¡cosa rara!, siempre eran aquellas fantásticas caras las de seres que tenían motivos más que suficientes para odiar a Baselga. Dos o tres muchachos de la Guardia, a quienes el subteniente había señalado con su sable por quejarse de sus fullerías en el juego, desfilaron haciendo visajes de alegría por encima de sus cerrados ojos, y tras ellos, pálido, ensangrentado y llevando en los labios el nombre de su mujer y de sus hijos, pasó el desgraciado Landaburu, aquel mismo capitán a quien por sus ideas liberales había hecho asesinar Baselga el día en que los batallones iniciaron su sublevación en la plaza de Palacio.
Aquellos fantasmas despertaban en el ánimo del atolondrado subteniente algo semejante a un remordimiento y los contemplaba con miedo como temiendo su venganza ahora que él se encontraba débil e incapaz de defensa.
Pronto experimentó algo que le hizo estremecer y dar gritos de miedo y de dolor. Los terribles fantasmas le rodearon con sus invisibles manos, comenzaron a arañar en sus heridas excavando hondo, como si buscasen algo, y cuando se cansaron de ver correr la sangre las oprimieron con sus pesados brazos, causando al infeliz un dolor que le estremecía de pies a cabeza.
Un calor insufrible se apoderó de todo su cuerpo: a Baselga le pareció que el cerebro hervía dentro del cráneo y que éste iba a estallar de un momento a otro, y tornó a abismarse en la sombra del no ser.
Cuando volvió a recobrar cierta noción de existencia, no fué para delirar, pues abrió los ojos y se convenció de que estaba en el uso de sus facultades aunque éstas estuviesen amortiguadas de un modo alarmante.
Lo primero que vieron sus ojos fueron otros, grandes, saltones y de un blanco amarillento, que le miraban muy de cerca y que correspondían a un rostro negro como el carbón, adornado con una boca de labios hinchados y coronado por una cabellera crespa y enmarañada.
Baselga, como buen realista católico, era supersticioso, y lo primero que a su debilitado cerebro se le ocurrió pensar fué que había muerto y que aquella cara negra y horrible que casi rozaba la suya era la del diablo en persona.
Pronto se tranquilizó, reparando a continuación de tal rostro el cuello de una casaca galoneada propia de un servidor de casa grande, pues repasando rápidamente en su memoria las leyendas piadosas y los cuentos de cuartel en que el diablo aparece bajo las más distintas formas, recordó que éste en sus ratos de buen humor sólo había descendido a disfrazarle de fraile, pero nunca se le había ocurrido vestirse de lacayo.
No tardó en salir de dudas, pues la cara negra habló, y arrastrando las sílabas con ese acento meloso de los americanos, preguntó al subteniente:
—¿Cómo se siente el niño?
A Baselga no se le ocurrió hablar y por toda contestación se sonrió de un modo lúgubre.
—Hace bien el niño en no hablar—continuó el negrazo con acento cariñoso—. Los hombres malos le han hecho mucho daño y en casa todos temíamos que iba a morir. Yo y el negro Juan fuimos los que bajamos a por el niño esta mañana cuando estaba casi muerto en la puerta.
El subteniente, impulsado por el reconocimiento, quiso incorporarse para dar la mano al negro; pero inmediatamente sintió agudas y estremecedoras punzadas en el hombro y la pierna, donde tenía las heridas.
Fijó su atención en estas partes de su cuerpo y notó que las tenía oprimidas con fuertes vendajes que le causaban cierta angustia.
—No se mueva el niño—dijo el negro con su acento indolente—. No se mueva, y si quiere algo pídalo que yo se lo traeré.
Separóse el negro al decir esto de la cama y entonces notó Baselga que junto a ésta y sobre una mesita ardía un quinqué con pantalla verde, objeto que entonces era de reciente novedad y que sólo se permitían usar las gentes acomodadas.
Aquella luz acabó por traer al herido a la realidad.
—¿Qué hora es?—preguntó con voz desfallecida después de hacer un gran esfuerzo.
—El reloj de San Felipe ha dado las nueve hace muy poco.
—¿Desde cuándo estoy aquí?
—Desde esta mañana, señor. La niña, desde el balcón, vió caer a su merced junto a la puerta y nos mandó bajar para que le entráramos en casa y no lo remataran los hombres malos. Toda esta noche pasada hemos estado oyendo los tiros; la niña no ha dormido, y el negro Pablo, que soy yo, quería ir, como en Méjico, a disparar contra los enemigos del rey.
Estas palabras acabaron de despertar los recuerdos en la memoria de Baselga, hasta entonces embotada. Aquello de “enemigos del rey” hizo revivir en el subteniente la pasión de conspirador absolutista y rápidamente acudieron a su mente los recuerdos de todo lo ocurrido en la noche anterior y al amanecer de aquel mismo día.
Baselga experimentó ansiosamente el deseo de saber cuál había sido la suerte de sus compañeros de armas, y preguntó con voz angustiada:
—¿Qué ha ocurrido en Madrid desde que caí herido?
—No sé, ciertamente, cuál ha sido la suerte de la Guardia. Negro Pablo no ha salido de casa en todo el día, porque la señora no ha querido que fuera yo en busca de un médico. El señor Antonio ha sido el encargado de traer al cirujano esta mañana y al volver le he oído hablar con la niña de graves sucesos que han ocurrido en la plaza de Palacio. Lo único que sé de cierto es que los hombres malos pasan a grandes grupos por la calle, cantando y dando vivas a eso que llaman libertad.
—No hay duda—murmuró Baselga, dejando caer la cabeza con desaliento—; esos tenderillos nos han vencido.
En aquel momento, amortiguados y como si provinieran de larga distancia, llegaron hasta la alcoba centenares de voces que con bastante discordancia cantaban el himno de Riego y daban vivas a la Constitución.
Era el pueblo liberal que todavía celebraba con alegres manifestaciones el triunfo de la mañana.
Baselga, a pesar de su debilidad y postración, se agitó como para huir de aquellas voces que llegaban hasta él con sonido debilitado por muros y cortinajes, y cerró los ojos.
—Señor—dijo el negro—. La niña y el señor Antonio me han encargado les avisara apenas recobrara usted los sentidos.
—¿Quién es la niña?—preguntó Baselga con extrañeza.
—Es mi ama, niña Pepita, la señora baronesa de Carrillo, viuda del gobernador de Acapulco.
—Y ese señor Antonio, ¿quién es?
—Es el señor; pero digo mal... no es el señor, pero poco le falta. Es como si dijéramos el amo de todos los que aquí vivimos, menos de la señorita.
—Será el administrador.
—Administrador, no, señor; pero sí una cosa parecida. Algunas veces—continuó el negro, sonriéndose con cierta malignidad—da consejos terminantes a la niña, que ésta sigue aun contra su gusto.
—¿Es joven tu ama?
—Casi como usted, y crea que si aquí se dejara ver tanto como en Méjico, había de encontrar a cientos los adoradores.
—Es guapa, ¿eh?—dijo Baselga, que a pesar de su triste estado comenzaba a preocuparse de niña Pepita, llevado de sus eternas aficiones galantes.
—Pronto la verá usted y podrá juzgar. Muchas señoras miro cuando salgo por Madrid, pero pocas he encontrado que puedan comparársele.
—Bueno; la veré y daré con justicia mi opinión.
Baselga, después de decir esto con displicencia, cerró los ojos, como para indicar al negro su cansancio, y ladeó un poco la cabeza, huyendo del reflejo de la luz.
El negro Pablo quedóse un rato mirándolo con estúpida fijeza, y únicamente se movió cuando le pareció oír pisadas que lentamente se acercaban.
Fuése el negro a la puerta de la alcoba, y sacando la cabeza por entre los cortinajes, reconoció al recién llegado.
—Señor Antonio—dijo con voz queda—, el niño se ha despertado ya. He hablado con él y ahora mismo acaba de cerrar los ojos.
Apartóse el negro y entró en la alcoba el señor Antonio.
Su figura era extraña, y atendida la época resultaba un espantoso anacronismo.
Ocurría aquella escena a mediados de 1822. Las modas igualitarias y democráticas inventadas por la Revolución francesa hacía ya bastantes años que imperaban en España, y, sin embargo, aquel hombre vestía como en tiempos de Carlos III, que sin duda fueron los de sus mocedades.
Llevaba el pelo largo, recogido con una cinta sobre la nuca y trenzado en coleta, y su traje componíase de chupa y calzones de paño negro, raído, manchado y polvoriento; camisa con girindola, medias de color indefinible y zapatos con hebillas holgados como pantuflas.
Tenía el rostro apergaminado y surcado por innumerables arrugas que al menor gesto titilaban y se ponían en movimiento semejante al oleaje de un mar alborotado, y sus ojos hundidos y pequeños apenas si marcaban la pupila verde, inmóvil y gatuna tras el empañado cristal de unas enormes gafas con pesado armazón de plata.
En el porte de aquella persona original percibíanse detalles que a primera vista conocíase eran característicos, y de éstos los más notables eran: el gran pañuelo de hierbas, asomando siempre sus mugrientas puntas por entre los faldones de la casaca; el rosario, de cuentas gastadas por el uso, escapando su extremo por uno de los bolsillos de la chupa, mientras que del otro colgaba, sirviendo de cadena del reloj, una rastra de medallitas terminada en esa cifra casi cabalística que designan los devotos con el título de “Nombre de María”.
El señor Antonio, tal vez por ser pequeño de estatura y falto de carnes, no andaba encorvado humildemente, como muchos de su clase; pero a falta de tal rasgo de servil amabilidad, disponía de una sonrisa que, aunque afeaba más aquel rostro chato propio de una momia, le daba cierto tinte de seráfica inocencia.
Baselga, que al notar la presencia del recién llegado había abierto los ojos, contempló con atención a aquel personaje de exterior tan raro, mientras que éste le miraba dulcemente con sus ojos claruchos de un modo que parecía pedirle perdón por la molestia que le causaba.
El señor Antonio, después de vacilar, se decidió a ser el primero en hacer uso de la palabra, y buscando en los registros de su voz el tono más melifluo y humilde, preguntó:
—¿Cómo se siente usted, caballero?
—Mal, muy mal—contestó Baselga, a quien causaban gran incomodidad los apretados vendajes.
—No lo extraño. Ha perdido usted esta mañana mucha sangre, y, además, las heridas son de consideración. A pesar de esto, tengo la satisfacción de manifestarle que su vida no corre peligro.
—¿Ha visto bien mis heridas el cirujano?
—Perfectamente. Es un hombre tan cristiano como inteligente, amigo de la casa e interesado en salvar la vida de todo buen defensor del rey y nuestra sacratísima religión. Cuando le extraía las balas esta mañana murmuraba oraciones para que Dios librara pronto a usted de aquel espantoso delirio, en el cual creía ver fantasmas que le arañaban las heridas.
Baselga recordó entonces su atroces pesadillas, de las cuales aún quedaba rastro en su memoria. Las manipulaciones del cirujano le habían parecido, en estado tan anormal, crueles tormentos de seres fantásticos.
—Hay que reconocer—continuó el señor Antonio—que Dios ha querido poner hoy a prueba la paciencia de los suyos destruyendo la obra de los buenos.
—¿Es usted de los nuestros?—preguntó Baselga mirando ya con cierta simpatía a aquel hombre que por su aspecto extraño le había sido antipático a primera vista.
—¿Y quién no lo es, caballero oficial?—contestó el vejete con enfática solemnidad—. Todo buen español debe ser enemigo de esos hombres desaforados, sin conciencia ni respeto a las leyes divinas y humanas, que no tienen más santos ni santas que Riego y la Constitución, que quieren la perdición de la Iglesia y de sus sagrados e inviolables derechos, que han arrojado a los buenos padres jesuítas que nuestro señor don Fernando VII había vuelto a España para que labrasen nuestra felicidad y que si Dios no lo remedia acabarán igualmente con el rey, pues a nombre de esa libertad que siempre tienen en los labios, aspiran a que desaparezca todo lo antiguo y más digno de veneración. ¡Locos! ¡Infelices! ¡Mentecatos! ¿Pues no hay entre ellos quienes hablan de eso que llaman democracia y hasta quieren poner en práctica aquí las infernales doctrinas de aquellos bandidos que hicieron el noventa y tres de Francia? ¡Imbéciles! Como si las naciones pudieran existir sin reyes que las gobiernen y frailes que las eduquen.
Y el vejete, que hablando al principio en tono natural, había ido exaltándose poco a poco, paseaba nerviosamente al decir las últimas palabras y cada uno de los epítetos que dirigía a los liberales, lo marcaba con iracundas patadas que daba contra el suelo como si bajo de sus pesados zapatos tuviera a la “Fontana de Oro” y a todos los clubs revolucionarios que funcionaban en Madrid.
Baselga comenzaba a mirar con admiración a aquel hombre.
El subteniente, a pesar de todo su entusiasmo monárquico, era incapaz de hilvanar un párrafo realista de elocuencia tan conmovedora como aquél y confesaba su pequeñez intelectual ante el vejete que poco antes le parecía despreciable.
El señor Antonio era, sin duda, un sabio tan eminente como el canónigo Ostolaza u otro de los frailes de la camarilla de Fernando, y el condesito de Baselga comprendía que podía recibir de sus labios grandes enseñanzas con que deslumbrar, el día que se encontrara restablecido, a sus compañeros de batallón.
Estuvo el subteniente mucho rato silencioso por si el viejo quería seguir hablando sin tener él la imprudencia de interrumpirle el curso de la peroración, y en vista de que no decía nada más contra la situación política, se atrevió a preguntarle, con la cortedad de un discípulo al dirigirse a su maestro:
—Diga usted, ¿qué ha ocurrido esta mañana al llegar los batallones de la Guardia a la plaza de Palacio?
—Una cosa inaudita. Los campeones de la Fe han sido derrotados y acuchillados por esos herejes. Dios, como antes he dicho, ha querido probarnos. Los batallones llegaron a la plaza, y allí se detuvieron. Sus perseguidores, los liberales, llegaron poco después y también descansaron las armas impuestos por ese respeto que inspira la mansión de los reyes. Entraron en tratos Morillo y los demás generales del Gobierno con el rey nuestro señor para ajustar las condiciones con arreglo a las cuales habían de rendirse los guardias; pero éstos, no queriendo pasar por tal deshonra, volvieron a tomar las armas, y bajando al Campo del Moro, huyeron de enemigos tan superiores en número.
—Y entonces, ¿qué sucedió?—preguntó Baselga con ansiedad.
—La caballería liberal y, sobre todo, el maldito regimiento de Almansa, cuyos individuos son todos francmasones o comuneros, aprovechándose del terreno llano, cargó a los cuatro batallones, y antes de que pudieran éstos formar el cuadro, los acuchilló a su gusto, dejando el campo sembrado de cadáveres.
—¿Y el rey?—volvió a decir el subteniente con impaciencia—. ¿Qué hacía el rey?
—El señor don Fernando, asomado a un balcón de su palacio, azuzaba a los liberales contra los guardias, gritando: “¡A ellos, hijos míos! ¡Que se escapan! ¡No dejéis uno con vida!”
—Eso es una gran canallada—dijo Baselga irreflexivamente dejándose llevar de su indignación.
El señor Antonio quedóse mirándole fijamente por algún tiempo, y, al fin, dijo con frialdad y calma:
—Caballero; el rey no se equivoca nunca, ni obra jamás como un canalla. Es un representante de Dios en la tierra, y sus actos son indiscutibles. Hay que analizar bien los hechos para atreverse a calificarlos. ¿Quién le asegura a usted que don Fernando no veía en lontananza amenazada su existencia por los vencedores liberales y únicamente para congraciarse con ellos dió aquellos gritos? ¿Valen unas palabras sin importancia la existencia de un rey? Nuestro monarca tiene el deber de vivir para que sea feliz nuestro pueblo e hizo bien en asegurar su existencia con unas palabrejas que esos liberales podrán interpretar como gusten, pero que no tienen importancia.
El ínclito de Baselga quedó aplastado por aquella lección de realismo, y miró al vejete aún con más admiración.
—Además, caballero—continuó el señor Antonio—, en todos los asuntos hay que guiarse por los consejos de la sabiduría. ¿Cree usted que los padres jesuítas son los hombres más sabios del mundo?
Baselga no tenía motivos para contestar, pues en su corta vida nunca había tratado a ningún discípulo de Loyola; pero recordando elogios que muchas veces había oído, y guiándose por sus aficiones reaccionarias, creyó muy del caso hacer un gesto como extrañándose de que hubiera quien pusiera en duda tan terminante verdad.
—Celebro que usted lo reconozca—dijo el vejete—. Pues bien; los jesuítas enseñan que para lograr un fin no hay que reparar en los medios, y el señor don Fernando no ha hecho más que seguir tan sabia máxima al obrar esta mañana del modo que ya he dicho.
El herido asintió a tales razonamientos, y como aunque le gustaban mucho las palabras del vejete, sentía cada vez más imperiosamente la necesidad de descansar, deseó que acabara pronto aquella conferencia para él fatigosa, y cerró los ojos.
—Comprendo que usted necesitará mucho descanso, porque su estado, aunque no peligroso, es bastante grave. Me retiro, pues, y le advierto que apenas necesite el más leve auxilio, aquí tiene a Pablo, que está completamente a su servicio y que dormirá a la puerta de su alcoba.
El negro afirmó las palabras del señor Antonio con una estúpida sonrisa.
Baselga, que comenzaba a sentir invadido su cuerpo por una atroz calentura, preguntó con interés:
—¿Ha dicho el cirujano cuánto tiempo tendré que permanecer de este modo?
—¿Tiene usted mucha prisa en abandonar esta casa?
—Siento impaciencia por ir a participar de la misma suerte que aquellos de mis compañeros que no hayan muerto.
—Pues siento decir a usted que tendrá que resignarse a permanecer mucho tiempo aquí aun cuando se encuentre bueno, a menos que quiera morir en un cadalso.
—¡Un cadalso!... ¿Tan cruelmente piensan los liberales castigar nuestra sublevación?
—Es que usted no es sólo reo de insurrección, sino de haber ocasionado la muerte a su capitán a las mismas puertas del palacio real.
—¿Cómo sabe usted eso?
—Señor conde de Baselga—dijo el vejete irguiéndose con cierta majestad—; cuando se forma parte de instituciones poderosísimas, aunque sólo sea como humilde átomo, se sabe mucho y se tiene conocimiento de todos los hechos de importancia y de quiénes son sus autores. Yo sé quién es usted, conozco su vida hace algún tiempo y también los grandes servicios que ha prestado a la buena causa de Dios y el Rey.
El desmesurado amor propio de Baselga sintióse halagado por aquellas palabras de tan entusiasta realista, y, a pesar de su calentura vió con dolor que el buen viejo se alejara.
—¡Buenas noches—dijo éste haciendo un ceremonioso saludo—, que usted descanse! Y en cuanto a ti, Pablo, ya sabes que estás aquí para obedecer las órdenes de este caballero.
Estaba ya el señor Antonio en la puerta de la alcoba, cuando Baselga, incorporándose cuanto pudo, le dijo, procurando reproducir el tono galante que había aprendido en los salones del regio palacio:
—Salude usted en mi nombre a la señora de la casa, y hágala patente mi profundo agradecimiento por su auxilio.
Volvióse el señor Antonio y dijo con expresión respetuosa:
—La señora baronesa de Carrillo, a pesar de su juventud y hermosura, es tan católica como juiciosa, y está aún más interesada que nosotros en defender los sagrados privilegios del rey.
Niña Pepita.
Era ya el octavo día que Baselga estaba en aquella cama, que, a pesar de ser mullida, monumental y de interminable anchura, resultaba para el joven potro inquisitorial que le producía las mayores desazones.
Nunca había permanecido él tanto tiempo acostado, y su sangre juvenil, a pesar de estar debilitada, enardecíase con aquella larga inercia, impulsando al subteniente a adoptar locas resoluciones.
El cirujano que le asistía estaba maravillado. Nunca había visto una encarnadura tan privilegiada como la de aquel hermoso animal, para quien las heridas graves eran insignificantes rasguños a juzgar por la facilidad con que se cicatrizaban y la poca molestia que le producían.
A los ocho días, Baselga estaba ya poco menos que bueno, y su único mal consistía en la gran debilidad que experimentaba a causa de la mucha sangre que perdió.
La herida del hombro estaba casi cicatrizada y la de la pierna, aunque no tan adelantada, la tenía ya próxima a curarse.
Baselga, obligado a permanecer inmóvil, distraía su fastidio dejando vagar su imaginación por el espacio de las ilusiones, y como la política sólo ocupaba en las aficiones del subteniente un lugar secundario, claro está que su pensamiento había de reconcentrarse en el objeto de todos sus apetitos; la mujer, y que esta mujer había de ser la baronesa de Carrillo, aquella niña Pepita, de que hablaba el negro tantas veces como se acercaba a la cama y de cuya hermosura hacía los más hiperbólicos elogios.
El joven, a excepción de los ratos que hablaba de política y de los sucesos del día con el señor Antonio, pasaba todo el tiempo conversando con el negro Pablo, sondeándole y excitándole su afición a charlar para ir recogiendo, entre la hojarasca de una palabrería bárbara e insustancial, detalles interesantes sobre la vida y el modo de ser de aquella beldad desconocida que ocupaba su pensamiento.
Conocía ya el subteniente hasta en sus menores detalles la historia de la baronesa y la clase de belleza que poseía.
Guiándose por las revelaciones del negro, sabía que niña Pepita era morena, que sus ojos negros tenían un mirar tan pronto grave como picaresco, y que su cuerpo poseía toda la majestad de una reina de teatro.
Su vida era vulgar aunque salpicada de alguno que otro lance novelesco.
Su padre fué el barón de Carrillo, criollo descendiente de uno de los compañeros de Hernán Cortés y que gozaba en Méjico de una buena fortuna sin límites, consistente en tierras que se encargaban de hacer productivas, animados por las caricias del látigo, innumerables cuadrillas de esclavos.
Solterón huraño e incorruptible, aquel hombre americano parecía nacido únicamente para las intrigas y las luchas que creaban el fanatismo religioso y el deseo de cimentar el poder universal de la Iglesia. Los jesuítas disponían a capricho de su persona y bienes, pues el barón de Carrillo cifraba todo su anhelo en aparecer como el soldado de la intolerancia más decidido y audaz de cuantos seguían el estandarte de Loyola.
Al expulsar Carlos III de España y sus dominios la negra polilla jesuítica, el de Carrillo, por inspiración propia o siguiendo los consejos de los dueños de su conciencia, protestó con las armas en la mano contra la pragmática del rey e inició una revolución de fanáticos, en la que le siguieron los ignorantes indios de tres rancherías. Pero el movimiento no tomó cuerpo y los jesuítas viéronse arrojados de Méjico, mientras que el barón, vencido por las tropas del Gobierno, fué encontrado en una fortaleza y contempló confiscada por la justicia toda su enorme fortuna.
Aunque el tribunal encargado de juzgarlo le consideró como traidor al rey, por ciertas consideraciones le perdonó la vida, y como premio a su afección por los jesuítas, fué condenado a eterna prisión, así como a la pérdida de todos sus bienes.
La calma de la cárcel y el fastidio que produce la soledad, arraigaron en aquel hombre adusto, fanático y casi autómata, un afecto hasta entonces desconocido, pues el barón, con la salud profundamente quebrantada y casi próximo a la muerte, se enamoró como un loco de la hija del comandante de la fortaleza donde vivía encerrado. La muchacha correspondió a su pasión y el resultado de tales relaciones fueron un casamiento y la venida al mundo de niña Pepita, que no conoció a sus padres, pues éstos murieron cuando tenía poco más de dos años.
La hija única del barón de Carrillo quedaba pobre y casi desamparada, pues la inmensa fortuna de su padre, al ser confiscada por el Estado, se había deshecho en manos de éste; pero a pesar de ello, nada faltó a la niña, cuyo progenitor era considerado por muchos como un mártir de la causa de Dios.
Un poder superior parecía velar por el bienestar de aquella niña, de cuya educación se encargó un señor Antonio García, comerciante de Veracruz hombre cristiano y honrado—según decían sus amigos—y que manejaba en su tráfico enormes capitales, que nadie sabía de dónde procedían, así como tampoco persona alguna podía averiguar dónde iban a depositarse las pingües ganancias que le producía su incesante comercio.
El ocuparse tal persona y algunas más de idéntica clase y profesión de la suerte de la criatura, hizo pensar y aun decir a ciertos incrédulos que el jesuitismo no había desaparecido de Méjico, pues aunque los padres con sotana habían sido barridos por la pragmática de Carlos III, aún quedaban allí los jesuítas de hábito corto, valiéndose del inmenso poder de su tétrica asociación para monopolizar el comercio y toda clase de industrias: pero tales palabras no pasaron de insignificantes murmuraciones, y la baronesa de Carrillo creció siempre amparada por oculta protección, hasta que a los dieciséis años se casó, o la casaron, con el nuevo gobernador de Acapulco, noble español, algo ya entrado en años, tan licencioso y calavera en la juventud como devoto en la madurez, y a quien el Gobierno envió a Méjico para que, robando con su alto cargo a indígenas y europeos, pudiera tapar las brechas que en su fortuna habían hecho el vicio y la disipación.
Acapulco era entonces puerto de gran importancia, del que partían los convoyes marítimos a Filipinas y el gobernador, su joven esposa y aquellos comerciantes misteriosos que habían amparado a ésta en su infancia supieron exprimir bien el jugo de tal feudo que derramaba por los abiertos poros de tributos, derechos de aduanas y gabelas, chorros interminables de peluconas.
Por desgracia para niña Pepita, llegaron los tiempos en que a los indígenas les pareció muy pesado vivir unidos a una nación que les explotaba dispensándoles el gran favor de tenerlos en perpetua barbarie, y comenzó la insurrección a levantar cabeza, obligando al gobernador de Acapulco a ejercer de guerrero saliendo a campaña en busca de los rebeldes.
Algunos años permaneció indeciso el éxito de la lucha; pero, por fin, la fortuna púsose de parte de los insurrectos, y como el esposo de la baronesa había demostrado su religiosidad y buen celo realista, fusilando a cuantos revolucionarios caían en sus manos, le tocó a su vez desempeñar el papel de víctima, y al caer prisionero de sus enemigos fué macheteado de suerte que su cadáver, al ser encontrado, sólo pudo identificarse por algunos indicios.
Quedó la bella Pepita viuda a los veintiséis años, sin familia y libre, y como no era prudente permanecer más tiempo en aquel país donde la revolución ganaba terreno por instantes y se corría peligro de que se cumpliera el refrán de “lo mal ganado se lo lleva el diablo”, la baronesa púsose en camino para España, llevando en su compañía la fortuna adquirida en Acapulco y a aquel señor Antonio, su eterno protector, que abandonó los negocios por la misma razón que su protegida.
Esta historia fué conociéndola Baselga a trozos, por boca de aquel negro que la relataba de un modo incoherente y teniendo el joven necesidad de llenar con su imaginación algunos claros que resultaban en lo narrado.
El romántico nacimiento de niña Pepita—como llamaba el negro a su ama, siguiendo la costumbre de los de su raza—, el país de donde procedía y el afán de lo desconocido, excitaban en el condesito el deseo de ver de cerca a aquella hermosura de un género para él completamente nuevo, pues toda su crónica amorosa reducíase a las marquesas y duquesas de Palacio, señoras elegantes y distinguidas, pero de edad ya algo madura, gastadas como meretrices apenas se mostraban con intimidad y afligidas por dolencias que dejaban en sus cuerpos indelebles rastros.
Aquella mujer, en cuya casa estaba, había de ser algo muy diverso a las ya por él tratadas; en su amor encontraría algo nuevo y original, que hasta entonces ignoraba, y esto le hacía desear con ansia el conocerla.
Baselga amaba ya a una mujer sin haberla visto; si es que amor puede llamarse la brutal pasión con mezcla de curiosidad que dominaba a aquel atleta, a pesar de su postración física.
Había, además, en aquella mujer un nuevo atractivo, y era algo de misterioso en su vida, pues el condesito, que tenía en su memoria el catálogo de todas las mujeres jóvenes, hermosas y elegantes que residían en Madrid y que sabía al dedillo sus nombres y aun las familias a que pertenecían, no recordaba haber visto nunca en el paseo del Prado, en el teatro del Príncipe ni en ningún otro punto de reunión de la sociedad distinguida a aquella baronesa de Carrillo, que, por otra parte, no debía tener gran deseo de ocultarse del mundo, pues habitaba una casa con honores de palacio en una de las calles más céntricas de la capital.
Cavilando Baselga continuamente sobre la incógnita hermosura pasóse los días de su curación, y tan preocupado llegó a estar, que en sus diarias conversaciones con el señor Antonio ya no se cuidaba de hablar de política ni de preguntar por la situación del rey y la suerte de Córdova y demás compañeros de la Guardia, pues hábilmente quería hacer recaer siempre la plática sobre la señora de la casa; pero el astuto vejete, que miraba al subteniente desde una altura inmensa, sabía desbaratar con una sola palabra todas las artimañas preparadas por aquél para hacerle hablar.
El señor Antonio tenía buen cuidado en decir al joven todos los días que la señora baronesa se interesaba por su salud, que deseaba su pronto restablecimiento y que ya tendría el gusto de saludarlo tan pronto como se lo permitieran las conveniencias sociales; pero en el resto de la plática no nombraba más a su señora, y, además, adivinando los pensamientos del joven, procuraba que éste tampoco trajera su recuerdo a la conversación.
Llegó, por fin, el día en que el cirujano, después de examinar minuciosamente las heridas, viéndolas perfectamente cerradas y limpio de calentura al paciente, le permitió que se levantase de aquel lecho que tanto le atormentaba.
Baselga no tardó en aprovechar el permiso, y calándose una bata del señor Antonio que le prestó el negro, salió de la cama para dar algunos pasos vacilantes por la habitación e ir, por fin, rendido por tal esfuerzo y la falta de costumbre, a sentarse en un sillón colocado junto a la única ventana de aquella estancia.
A través de los verdosos cristales veíase un patio de paredes negruzcas, cuyo extremo superior estaba bañado por el sol refulgente, propio de una mañana de verano.
El subteniente, obligado por el cansancio a permanecer en aquel sillón, distinguía, mirando arriba, un pedazo de cielo azul impregnado de esa luz viva y deslumbradora que embellece hasta los lugares más tristes y la hermosura de la naturaleza penetraba hasta el fondo de su pecho, produciéndole gran alegría y despertando en su cerebro un mundo de risueñas ideas.
Baselga se sentía feliz. Experimentaba la misma impresión que el náufrago que, después de luchar con las impetuosas olas y sentir bajo sus pies el abismo, pisa el firme suelo de la playa y se considera en salvo.
Sus heridas, la proximidad de la muerte, la terrible tragedia del 7 de julio, le parecían terribles ensueños de la noche anterior; su debilidad de convaleciente era lo único que le recordaba tales sucesos; pero, en cambio, sentía su pecho repleto de la satisfacción que le causaba la vida, encontraba el mundo más hermoso que nunca, mostrábase orgulloso de su juventud y de su fuerza, y su imaginación revolvía mil planes de futura felicidad.
Parecía que uno de los rayos de aquel sol que brillaba arriba, se había deslizado en el interior del cráneo de Baselga, para dar a todas sus ideas un color de rosa.
No pudiendo resistir el joven su satisfacción y deseoso de demostrarse a sí mismo que la debilidad de la convalecencia no había de causarle tan gran cansancio, se levantó del sillón, irguiéndose con arrogancia como si estuviera en una formación de la Guardia frente a Palacio, y con un paso que quiso hacer marcial, encaminóse a un gran espejo que ocupaba casi un lienzo de pared y se miró en él de pies a cabeza.
¡Vamos! Había que reconocer que la cara no estaba del todo mal. La tez la tenía descolorida y el pelo estaba enmarañado; pero esto le daba cierto aire interesante y romántico, muy propio para causar impresión en una mujer de carácter novelesco.
Baselga, satisfecho de su rostro, bajó su vista para examinar su cuerpo y..., ¡gran Dios!, no pudo contener un grito de sorpresa y de furor al verse en tan ridícula catadura.
La bata del señor Antonio ya le había parecido, al ponérsela, tan desteñida, sucia y mugrienta como todos los trajes del vejete; pero ahora contemplaba en el espejo lo mal que caía sobre su cuerpo y sentía impulsos de romperla en menudos pedazos.
Aquella pieza confeccionada para un cuerpo poco robusto, resultaba estrecha y corta puesta sobre las carnes del gigantesco condesito, y éste no podía ver sin sentir escalofríos de rabia sus piernas robustas y vellosas que asomaban por bajo la bata para ocultar sus extremos en unas pantuflas viejas, tan grandes, que a cada momento se escapaban de sus pies.
¡Dios de Dios! ¡Cuán ridículo estaba! Ahora lo único que le faltaba es que a la linda baronesa de Carrillo se le ocurriera entrar a visitarlo para burlarse gentilmente viéndole en tal facha.
Solamente la idea de que esto pudiera ocurrir, le helaba la sangre al fatuo subteniente, que sólo temía en el mundo al ridículo ante las mujeres; pero aún vino a hacer más grande su terror el oír de repente cierto roce de cortinas y el sonido de una carcajada femenil, a duras penas contenida.
El condesito quedó como petrificado, y durante algunos momentos no se atrevió a moverse ni a volver su vista hacia la puerta; pero no tardó en revivir en él su instinto de conquistador, y rápido cual un relámpago lanzóse a la entrada de la alcoba, tras cuyo tapiz le observaban indudablemente.
Cuando llegó a tal punto y levantó la cortina, no encontró a nadie, pero pudo oír el rumor de unos pasos ligeros que se alejaban y aun le pareció distinguir en la puerta fronteriza a la que él ocupaba, el extremo de una flotante falda azul, que desapareció con la rapidez de momentánea visión.
Baselga no dudó ya. La hermosa baronesa era quien le había observado tras aquel cortinaje y esto le puso de un humor infernal.
Nunca, ni aun en los días de mayor desesperación, había llegado él a imaginarse que una mujer hermosa debía contemplar al oficial más guapo de la Guardia en el mismo traje de un avaro de sainete, envuelto en viejos trapos manchados de grasa y con las piernas al aire.
Después de tal suceso, ¿cómo iba él a enamorar a una mujer que había tenido que reírse al verle en tan grotesca catadura?
Baselga, enterrado en su monumental sillón, pasó junto a aquella ventana un día de perros, y cuando el negro Pablo entró con su pucherete de enfermo, sintió la necesidad de desahogar su rabia y casi estuvo tentado de tirarle los platos a la cabeza.
Para colmo de tristezas, el joven, al dar algunos paseos por la estancia notó que su pierna derecha, aquella en que había recibido el casco de metralla, no funcionaba con regularidad y al andar le obligaba a balancearse sin gracia alguna.
Estaba cojo y el descubrimiento hay que decir que espantó a aquel valiente.
El que no había temblado durante el terrible combate de la plaza Mayor, se horrorizó de pensar que su hermoso físico acababa de ser afeado por un defecto visible.
No era muy de notar aquella cojera. Algún descuido de la curación, algún tendón interesado por la herida; pero lo cierto es que el subteniente ya no podía andar con aquella gallardía que tanto le distinguía en la corte.
Otro detalle para que se malograra la conquista de aquella Pepita que era su continua preocupación.
Acabó esto por poner a Baselga de un humor endiablado, y después de rasgar en dos manotadas la mugrienta bata del viejo, se metió en cama al anochecer, echando maldiciones a la Constitución de 1812, a Riego y a todo liberal, como si en ellos residiera la culpa de lo ocurrido en aquel aciago día.
Soñando en faldas azules, que se escapaban ligeras, en carcajadas burlonas, en batas sucias que le oprimían como corazas de hierro y en batallones de guerreros cojos, pasó el joven toda la noche presa de nerviosa inquietud, y cuando un rayo de sol le despertó traspasando los vidrios de la ventana y posándose en sus ojos, lo primero que éstos vieron en su silla cercana fué algunas prendas de ropa interior de fino hilo y un uniforme nuevo y vistoso de oficial de la Guardia Real.
Baselga, para convencerse de que no soñaba, saltó inmediatamente de la cama, y cuando, tocando aquellas prendas flamantes y ricas, se convenció de que estaba despierto, sintióse dominado por infantil alegría y comenzó a ponérselas con la satisfacción del muchacho que viste por primera vez su traje de hombre.
Cuando el condesito acabó de abrocharse su casaca azul, fué a mirarse en el gran espejo y experimentó una alegría sólo comparable por lo grande al disgusto del día anterior.
Sin salir de la habitación encontró todo lo necesario para lavarse y acicalarse y con fruición deleitante usó de aquellos artículos de perfumería puestos sobre una consola dorada y que eran reconocidos por el joven como procedentes de un tocador femenil.
En Baselga, el estómago era el órgano que más parte tomaba en todas las impresiones; así es, que cuando el negro entró con un enorme canjilón de chocolate y una pirámide de bollos de Jesús, devoró el contenido de los dos platos en un santiamén; y después, con aire satisfecho, encendió un cigarrillo y se preparó a preguntar al criado algo sobre su señorita.
Pero el negro Pablo le ahorró tal trabajo, pues con aire confidencial dijo casi al oído del subteniente:
—Hoy va a tener usted una visita. Niña Pepita vendrá a verle.
—¿Cómo lo sabes?
—He oído cómo se lo decía al señor Antonio, preguntándole si estaba ya aquí el uniforme que hace unos días encomendó. El otro uniforme tuvimos que tirarlo, pues estaba roto y sucio de sangre.
—¿Y sabes si tardará mucho la visita?
—No puedo asegurarlo. Niña Pepita tiene mucho que hacer por las mañanas. Ahora está en misa y después tendrá que hablar con los padres que vienen a verla casi todos los días.
—¿Qué padres son esos?
—Niña Pepita conoce muchos curas; ellos y dos señores que vienen algunas noches, son las únicas visitas de la casa.
El subteniente iba a preguntarle más; pero en esto se oyó un lejano campanillazo y el negro recogió apresuradamente los platos y salió diciendo:
—La señora vuelve de misa. Ya está ahí.
Baselga quedó paladeando la alegría que le causaba saber que de un momento a otro iba a presentarse allí aquella mujer que, aunque desconocida, era la señora de sus pensamientos.
Algunas veces acudió a su memoria el recuerdo de lo ocurrido en la mañana anterior, y esto le hizo experimentar cierta turbación; pero inmediatamente renacía su antigua osadía de conquistador y ansiaba la llegada de la incógnita beldad.
La impaciencia devoraba al condesito. Habían dado ya las nueve en el reloj de San Felipe y la baronesa no venía; y no fué esto lo peor, sino que la campana fué marcando las diez y las once, sin que la deseada beldad diera señales de vida.
El subteniente estaba con el oído atento, y cada ruido de pasos lejanos que llegaba a su habitación, le parecía ser la baronesa que se acercaba; pero al sufrir nuevas decepciones, aumentaba su impaciencia.
Levantóse del sillón repetidas veces, entretúvose en golpear con los nudillos los vidrios de la ventana tarareando cuantas marchas militares conocía y acabó por plantarse ante el espejo y abismarse en su propia contemplación, que era lo que más le distraía.
No estaba mal. El nuevo uniforme le caía a las mil maravillas y únicamente se notaba en él la falta de charreteras. Pero..., ¡al fin! ¡Para ostentar el distintivo de simple subteniente!...
Hacíase estas reflexiones por centésima vez ante el espejo, cuando oyó aquellos mismos pasos ligeros del día anterior que rápidamente se aproximaban.
Ahora sí que era ella.
Baselga estiró su casaca, agitó sus piernas para limpiar el blanco pantalón de arrugas y se apoyó en la dorada consola, tomando una actitud estudiada y escogida entre todas las posturas que puede tomar un hombre interesante.
Levantóse la cortina y entró la baronesa de Carrillo haciendo un gracioso saludo.
Baselga no se sintió cegado por tanta hermosura, como sucede a los héroes de las novelas, ni cayó de rodillas a los pies de la dama. Limitóse a examinar rápidamente a la baronesa con ojos de experto conocedor, la encontró soberbia y contestó al saludo con una respetuosa reverencia.
Niña Pepita no era hermosa, sino guapa. Era alta y maciza de carnes, sin carecer por esto de esbeltez. Su tipo de belleza no había que buscarlo en los perfiles ideales de una Venus griega, sino en aquellas figuras bizarras, carnosas y excitantes que, llenas de vida y de fuego, salieron del pincel de Rubens.
Su rostro moreno y con tendencia a la graciosa redondez, tenía el tinte ligeramente moreno de la perla, y sus dos principales adornos eran unos ojos grandes, negros, tan pronto soñadores como interrogantes, y una boca fresca, sonrosada y de labios algo gruesos, siempre entreabierta para ostentar la dentadura admirable. Una nariz que en su extremo se levantaba con cierta audacia, y algunos graciosos hoyuelos que aun se marcaban más al sonreír, completaban aquel rostro que, a poco de ser observado, ofrecía una mezcla extraña de aficiones a la alegría y a la devoción.
Baselga, aunque inclinado, miraba con el rabillo del ojo la mujer que tenía delante, y hacía de toda ella un detenido inventario, desde la negra cabellera agolpada sobre ambas sienes en escalonados rizos, según la moda de la época, hasta los pequeños, pero robustos pies que asomaban sus zapatitos de tafilete bajo la falda, que era de las llamadas de medio paso.
El vestido de seda color de rosa, estrecho, escurrido, rígido y con el talle bajo el pecho, conforme a la moda entonces dominante, dejaba adivinar un tesoro de embriagadoras formas, y Baselga, que sentía renacer en su interior la bestia carnal, miraba con ojos casi saltones la deliciosa y atrevida curva de un pecho espléndido, y las magnificencias que parecían vibrar a cada paso bajo aquella falda semejante a una tela mojada, según la fidelidad con que se amoldaba a los contornos.
Aquella buena moza parecía no saber lo que era cortedad ni haber experimentado rubor más que cuando a ella le conviniera; así es que miraba con cierta lástima al subteniente, que a pesar de toda su fama de calavera estaba turbado y balbuciente como un colegial al hacer su primera declaración.
La baronesa tomó asiento en el sillón ocupado hasta poco antes por Baselga e indicó a éste que viniera a colocarse en una silla inmediata.
El condesito vaciló. Iba a descubrir su cojera si no andaba con tiento y por esto movióse con embarazo aun conociendo que haría una figura muy ridícula.
—Ande usted con franqueza—dijo la baronesa riendo—. Ya sé que ha tenido usted la desgracia de quedarse cojo, y no es caso de que sufra por ocultarme un defecto.
El escopetazo era tremendo y Baselga quedó como dudando si había oído tales palabras.
¿Qué mujer era aquella que con tal frescura se expresaba?
El condesito reconoció que ante aquella beldad que pretendía conquistar, él quedaba muy pequeño y que para nada le valdrían sus experimentadas artes de calavera.
Galantería y devoción.
Cuando Baselga hubo tomado asiento frente a la dama y tan cerca de ella que sin esfuerzo alguno podía pisar uno de aquellos pies que con algo más importante asomaban bajo la falda demasiado recogida, quedó silencioso un buen rato, no sabiendo cómo expresarse con una mujer tan excesivamente despreocupada.
La baronesa, por su parte, seguía contemplando con aire burlón al gallardo subteniente y esperaba con calma sus palabras.
—¡Cuánto tengo que agradecer a usted bella dama!—dijo por fin el joven rompiendo aquel abrumador silencio—.
A usted debo la vida, pues sin su auxilio es probable que a estas horas no existiría ni tendría la dicha de haberla conocido.
—No he hecho más que cumplir con mi deber, galante conde. Yo soy tan realista y entusiasta por la buena causa como usted, y puede creerme que siento que la sociedad no permita a las mujeres ciertos desahogos, pues de lo contrario sería capaz de salir espada en mano a batirme con esa canalla liberal.
—Estaría usted graciosísima en atavío militar—dijo Baselga sonriéndose y recobrando su peculiar aplomo.
—No tanto como usted que siempre que entra en Palacio se lleva prendidos muchos corazones de los botones de su uniforme. Pero... ¿qué hace usted? Despacio, conde; no me pise el pie, que eso es costumbre de muy mal gusto, indigna de un seductor de tanto renombre.
Baselga quedó nuevamente desconcertado por aquella franqueza arisca, y ruborizándose como una niña, permaneció callado algunos minutos, mientras que Pepita le contemplaba con la superioridad de la mujer que tiene un frío imperio sobre sus pasiones y que sabe jugar con fuego sin quemarse.
—Baronesa—dijo por fin el subteniente buscando palabras para salir del paso—. A juzgar por sus palabras, usted me conoce hace algún tiempo.
—¿Quién no conoce en Madrid al conde de Baselga, la más gallarda figura de la Guardia Real, el hombre adorado por las damas más encopetadas de la corte?
—Parece baronesa, que se burla usted de mí al hablar en ese tonillo.
—Todo pudiera ser, señor Matamoros. ¡Eh! ¿Va usted, acaso a desafiarme?
—Hermosa baronesa: usted está autorizada para burlarse cuanto quiera de mí, para tratarme como un perro, para hacerme pedazos si quiere, porque yo le debo la vida, y aunque no...
—Usted nada me debe—interrumpió la baronesa—. Lo que por usted he hecho es un servicio propio entre correligionarios, y... nada más. Pero, continúe usted. Estábamos en el preludio de la declamación. Continúe usted y procure no turbarse, como sucede a los cómicos sin experiencia.
—Búrlese usted cuanto quiera, pero óigame. Decía yo que aunque no le debiera la vida, podría usted disponer de mi persona como de la de un esclavo, porque yo ya no soy dueño de mis acciones, porque yo...
—¡Yo... la amo!—dijo Pepita, riendo como una loca y levantándose del sillón para remedar la actitud de Baselga, que era la de un actor amanerado.
—No está mal, señor conde—continuó mirando burlonamente al joven—. Para ser un militar poco versado en literatura, según creo, sabe usted decir cosas muy bonitas; ahora sólo le falta comparar su amor al himno de un pájaro, al murmullo de una fuente o al susurro de un bosque, y que me maten si no parece usted el galán de una comedia de don Pedro Calderón.
Baselga volvió a quedar anonadado por la sempiterna ironía de aquella mujer, y únicamente supo decir con voz balbuciente:
—¿Se burla usted?
—¿Qué me he de burlar? Lo que estoy es admirada de la facilidad con que usted se enamora y de la manera original y distinguida con que sabe expresar su pasión. ¡Ah, gran calavera! Por eso tiene usted tanto partido entre las mujeres; con tan dulces palabras y algún pisotón que haga ver las estrellas no hay beldad que se le resista. ¿Es así como usted conquista a las duquesas de la corte?
Y la baronesa, al decir esto, se paseaba por la estancia lanzando carcajadas sonoras y deteniéndose algunas veces frente al espejo para echar sobre su persona una furtiva mirada.
Baselga estaba asombrado. Nunca había llegado a imaginarse una mujer como aquella y se sentía humillado ante el genio burlesco de la baronesa, que le dejaba cortado y balbuciente como un cadete.
Las continuas heridas que Pepita abría en su amor propio excitaban aun más su naciente pasión; pero esto no evitaba que se sintiera avergonzado por su derrota y que permaneciera en su asiento encogido y tal vez deseando que se abriera la tierra y lo tragara para no servir más de diversión a la burlona baronesa.
Cuando ésta se cansó de reír, acercóse algo sofocada al cabizbajo subteniente, y con acento cariñoso le dijo, tocándole en un hombro:
—¿Se ha enfadado usted acaso? Reconozco que he sido cruel; pero... ¿qué quiere usted? Este carácter maldito me obliga muchas veces a indisponerme aun con las personas que más estimo. Vaya, todo acabó; perdóneme usted, y en prueba de reconciliación y perpetua amistad, permito que bese usted mi mano.
Y la baronesa avanzó una mano de piel satinada, tibia y con graciosos hoyuelos, de la que se apoderó rápidamente el condesito, llevándola con avidez a su boca.
No fueron uno ni dos los besos que la dió Baselga, y poco a poco los labios se deslizaron al antebrazo, y aun hubieran llegado más arriba a no soltarse Pepita meced a un fuerte tirón, quedándose en guardia con la diestra levantada y en actitud graciosamente amenazante.
—Cuidadito, Baselga—dijo la hermosa con tono irritado y dulce—. Mire usted que puedo enfadarme y entonces soy terrible.
Y Pepita, como para demostrar que era verdad lo que decía, dió al joven una cariñosa bofetada que le supo a gloria.
—Ahora, siéntese usted—dijo la joven volviendo a ocupar el sillón—y hablemos como buenos y tranquilos amigos. ¿De dónde le ha venido esa rápida pasión que parece haberse creado con sola mi presencia?
—Baronesa, yo la amo hace ya muchos días.
—¿Sin haberme visto hasta ahora? Mire usted; eso sólo puede pasar en las novelas, y si sigue usted por ese camino, volveré a reírme. ¿Sabe usted, acaso, quién soy yo?
—Sí, una mujer enloquecedora a quien amo y debo la vida.
—La vida se la deberá usted al cirujano; pues yo, como antes he dicho, no he hecho más que socorrer a un héroe de mi mismo partido. Porque yo, sépalo usted bien, aunque parezca una mujer superficial, mordaz y casquivana, soy muy realista, muy católica y muy enemiga de esa canalla liberal. Para mí, después de Dios y de su representante en la tierra el Papa, sólo hay una persona sagrada, que es el rey.
—Y para mí también—se apresuró a decir Baselga para estar en consonancia con su adorada, que hablando de tales cosas se ponía tan seria como un diplomático.
—Ya sé que es usted un decidido defensor del absolutismo, y de ello ha dado buenas pruebas. ¡Lástima grande que tan buen muchacho tenga el feo vicio de hacer el amor a la primera mujer que encuentra!
—Eso no es verdad. Yo la hago el amor a usted, porque la adoro.
—¡Hombre! No diga usted disparates. Usted me ha visto por primera vez hace poco rato, e inmediatamente, sin tomarse ni tiempo para respirar, me ha espetado su declaración, que tiene aprendida de memoria y que suelta a todas cuantas ve.
—No es cierto. Yo no he amado nunca; yo, es el primer día que me siento dominado por la pasión.
—Cuénteselo usted a su abuela. ¿Conque no ha amado usted nunca? ¿Y dónde se deja a cierta airosa manola de la Ribera de Curtidores?
—Eso ha sido un entretenimiento sin consecuencias, y del cual apenas si me acuerdo.
—Pero no olvidará usted a la duquesa de León, dama de la reina y que tanto cuidado se toma por que sea usted el oficial más rumboso y bien vestido de la Guardia.
—Está usted tan enterada de mi vida—dijo Baselga sonriéndose—como yo mismo. ¿Es que hace tiempo me espía usted? Esto casi me haría creer que mi humilde persona es objeto de interés y que usted...
El condesito se detuvo indeciso, como si no se atreviera a terminar su pensamiento; pero la baronesa, lanzando nuevamente su sonora carcajada, exclamó:
—¡Habráse visto mayor mamarracho! Sin duda ha llegado a imaginarse, lo que menos, que yo le amo hace mucho tiempo en secreto y que procuro enterarme de su vida. Pues, hijo, está usted en el mayor engaño, y ahora me he convencido de que es verdad lo que las gentes dicen de usted.
—¿Y qué dicen de mí?—preguntó Baselga con acento de susceptibilidad herida.
—Pues que el condesito de Baselga es un buen muchacho, aunque muy ignorante y muy fatuo.
El subteniente se ruborizó hasta las orejas e hizo un gesto con el que parecía decir: “Eso no lo dirá ningún hombre delante de mí.”
En aquel momento sonaron las doce en el reloj de San Felipe y cada una de las campanadas parecía que iba borrando del rostro de Pepita aquella expresión burlona y mundanal que la caracterizaba.
Púsose seria, alzó los ojos al cielo, juntó las manos como una Purísima de Murillo, y con voz débil y gangosa, propia de un locutorio de convento, murmuró:
—A esta hora y a todas horas, sea bendito y alabado el Santísimo Sacramento en el altar.
Y a continuación rezó contritamente tres padrenuestros que fueron contestados por Baselga, aunque no con tanta devoción.
El joven estaba admirado y no sabía cómo calificar a aquella mujer que tan pronto se colocaba en actitudes provocativas, marcando sus espléndidas formas, como rezaba padrenuestros, y que entre dos carcajadas hablaba del monarca con tanta seriedad que daba a entender un fanatismo realista a toda prueba.
Comenzaba el subteniente a experimentar cierto respeto ante aquella hermosura que tenía el ambiente misterioso de las diabólicas apariciones de las leyendas.
Pero no duró mucho tiempo la actitud estática de la baronesa, pues su rostro volvió a adquirir la habitual expresión, y mirando burlonamente al joven, dijo:
—Quedamos en que usted decía...
—Baronesa, yo no decía nada; usted es la que de un modo gracioso me llamaba ignorante y fatuo.
—Y lo es usted, pues sus actos se encargan de demostrarlo. Sólo a un ente superficial se le ocurre hacer el amor a una mujer a quien no conoce. Bien andaría el mundo si todas las mujeres que recogen por compasión o por deber a un herido, hubieran de enamorarse de él. Vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Sabe usted algo de mi vida?
—Baronesa, yo creo conocer la historia de usted.
—Indudablemente, el negro Pablo le habrá distraído durante su curación relatándole un cúmulo de majaderías. Es un charlatán a cuya lengua impondré correctivo. Pero aunque usted crea conocer mi vida, eso no impide que sea una chiquillada el hacerme el amor a primera vista. Además, usted no se ha fijado en que hay desigualdad de edades, porque yo tengo cuatro o cinco años más que usted.
—El amor no reconoce edades.
—Ya lo sé—repuso la baronesa riendo con crueldad—; y por esto ama usted a la duquesa de León, que ya pasa de los cuarenta.
El recuerdo de la duquesa trajo sin duda a la memoria de Pepita los uniformes que aquélla regalaba a Baselga, y fijándose en el que ahora llevaba éste, preguntó:
—¿Qué le parece a usted ese uniforme?
—¡Ah, baronesa! Es una atención más que tengo que agradecer a la hermosa protectora que ha salvado mi vida.
—Nada de agradecimientos, pues el tal regalo ha sido por egoísmo, estimable conde. Para recibir la visita de una dama, había de encontrarse usted presentable, y ayer, permítame que le diga que estaba espantosamente ridículo con aquella bata sucia y estrecha.
El joven ruborizóse al recordar la grotesca aventura, y Pepita, como para consolarle, añadió:
—Hoy está usted muy guapo. De seguro que la duquesa se extasiaría contemplando a su lindo adorador. Pero, ¡calle!; falta una prenda que de seguro ese imbécil de Pablo habrá olvidado. Voy por ella.
Y la baronesa, antes de que Baselga pudiera oponerse, salió corriendo de la habitación, exhibiendo una vez más, con el menudo y acelerado paso, sus excitantes formas.
El condesito estaba tan anonadado por las continuas zurras que a su amor propio había dado aquella mujer con su inagotable ironía, que al quedarse solo no pensó en nada, pues parecía que la más absoluta estupidez se había apoderado de su cerebro.
No tardó en oírse el paso ligero de Pepita, que entró en la habitación agitando sobre su cabeza dos magníficas charreteras de oro.
Baselga, apenas las miró, dijo con la seriedad propia del militar que teme cometer una grave falta:
—Baronesa, eso no me sirve. Yo no soy más que subteniente, y esas charreteras son de capitán.
—Póngaselas usted y calle.
—Pero, baronesa, eso sería faltar a mis deberes, exponiéndome a un castigo, y yo no quiero hacerme reo usurpando una categoría que no tengo.
—Es usted muy tenaz, y si tan testarudo se muestra en hacerme el amor, casi acabará por rendirme. Vamos a ver: si yo le hubiera dejado hablar al hacerme la declaración, ¿no habría acabado por llamarme reina de belleza, como siempre dicen los adoradores ramplones en tales casos? Pues bien; yo, la reina, tengo a bien hacer a usted capitán.
—Baronesa—dijo Baselga poniéndose serio—; las cosas del ejército son demasiado graves para jugar con ellas.
—Y usted es un fatuo testarudo con el que no se puede hablar. ¿Cree usted que yo hago las cosas a ciegas? ¿O es que acaso ha llegado usted a imaginarse que sólo conocen al rey los oficiales de la Guardia Real?
—¿Qué quiere usted decir con eso?
—Quiero decir que nuestro señor, el rey don Fernando VII, en premio a su heroico comportamiento en la jornada del día 7, le nombra a usted capitán; gracia que le será reconocida el día en que los buenos servidores de Su Majestad barran de España eso que se llama Constitución. Yo, en representación de la augusta persona, confiero a usted tal empleo.
El condesito fué a protestar de aquello que le parecía farsa de mal gusto, o una de las muchas bromas a que tan aficionada se mostraba la baronesa; pero vió en el rostro de ésta tal expresión de seriedad, que se tranquilizó, y más cuando Pepita dijo para acabar de disipar sus dudas:
—Póngase usted las charreteras, señor capitán, que yo seré responsable de cuantos perjuicios puedan sobrevenirle por eso que usted cree usurpación de empleo.
Y luego añadió con expresión de orgullo y altivez:
—Obedeciéndome a mí, obedece usted al rey.
Baselga, subyugado por aquella mujer original que tan pronto reía y bromeaba con gran descoco como hablaba de política y tomaba aires de soberana, obedeció sus órdenes y colocó las charreteras sobre sus hombros, ayudado por Pepita, que más de una vez rozó sus robustos pechos con los brazos del joven.
No debió ser éste manco ni corto de genio, por cuanto la hermosa, tomando aquella actitud de ofendida sonriente que tan bien le cuadraba, exclamó levantando su manecita:
—Cuidado, don Fernando. Mire usted que si me enfado de veras, va usted a acordarse por mucho tiempo.
—Baronesa, es usted irresistible, y aunque me amenazara con los mayores castigos, me sería imposible permanecer quieto.
—Yo encontraré un remedio para su impresionabilidad. Me voy, y hasta mañana, en que podrá salir de esta habitación y comer con nosotros, no me verá usted.
—¿Y sería usted capaz de dejarme solo tanto tiempo?
—Hijo mío, aunque usted me crea una mujer superficial y casquivana, tengo muchas ocupaciones y no puedo disponer a mi antojo del tiempo. La comida me espera, y después tengo que recibir algunas visitas.
—¿Y se va usted así? ¿Sin dejarme la más leve esperanza?
—¿Qué es lo que usted quiere, hermoso condesito?
—Linda baronesa, oír de su boca que no le soy indiferente; saber que me ama.
—Mire usted, Baselga; es usted muy niño, y aunque yo no sea una abuela, allá va un consejo; para conquistar el corazón de una mujer lo de menos es amar; lo importante es hacer méritos para ser amado.
—¿Y podré yo conseguir el realizar esos méritos que me realcen a sus ojos?
—Veremos..., tal vez. Lo mismo puede usted conseguirlo mañana, que nunca.
Y Pepita, después de hacer al condesito uno de sus saludos irónicos, salió de la estancia riendo como una loca.
Sigue la conquista.
Nunca había estado Baselga en un estado moral tan raro.
Si aquello no era amor, sería que tal pasión no existe en el mundo.
El gentil militar no pensaba ya ni en el rey, ni en la Guardia, ni en los liberales; su única y constante idea era Pepita, aquel encantador diablazo con faldas; y tan enamorado estaba, que—¡caso asombroso!—hasta perdía las ganas de comer, pues su estómago no podía ya, como en pasados tiempos, engullirse un pollo grandecito, de una sentada, y absorber tres cuartillos de vino de otros tantos tragos.
El condesito languidecía, se encontraba más abatido que cuando huía perseguido por los defensores de la plaza Mayor, y hasta llegó, en el colmo de su desesperación amorosa, a intentar el escribir unos versos describiendo la inmensidad de su pasión.
Al bravo defensor del absolutismo le causaba algún rubor el pensar que en un rapto de locura había estado a punto de escribir versos, lo mismo que uno de aquellos pobres diablos periodistas u oradores del partido liberal, a los que él, como buen realista, que apenas si sabía leer y escribir, profesaba un odio sin límites; ni arrancándole la carne con tenazas le hubieran hecho confesar delante de personas tamaña debilidad, y lo único que le consolaba es que, después de emborronar muchos pliegos de papel, no encontrando un consonante a baronesa, ni sabiendo a ciencia cierta si los versos habían de medirse a palmos o a dedos, acabó por hacer trizas su engendro poético, arrojando los menudos pedazos de papel al vaso de noche.
Y la verdad era que Baselga no tenía motivos para mostrarse desesperado, pues sus asuntos amorosos, si no marchaban tan bien como deseaba su voluntad, tampoco iban del todo mal.
Por de pronto, el cirujano le había permitido que saliera de aquella alcoba, en la que tan malos ratos había pasado, y se paseaba por la casa, pudiendo distraer su imaginación tirando del rabo o haciendo otras diabluras a dos hermosos loros parlanchines, que sobre artísticas perchas estaban en el saloncito donde Pepita pasaba la mayor parte del día.
Además, comía en compañía de su adorada y del señor Antonio, y tenía la inmensa satisfacción de comprender cada vez menos el genio raro de aquella baronesa original que se burlaba de él, se complacía en martirizarlo, y apenas le veía un poco amoscado, sabía desvanecer el enfado con alguna palabrita dulce o algún bofetón cariñoso.
Cada una de aquellas comidas era para Baselga motivo de alegrías y de pesares; pero estas diversas impresiones iban tan seguidas y mezcladas, que cuando el joven quedaba solo, no sabía si sonreír de felicidad o entristecerse.
En la mesa, que era grande y semejante a las de conventual refectorio, tenía la dicha de sentarse a un extremo frente a Pepita y en amable vecindad con sus lindos pies, mientras que el señor Antonio, siempre grave y ensimismado, ocupaba el otro extremo como para demostrar que pertenecía a una clase inferior y que no osaba faltar a la sagrada ley de castas, digna de respeto entre buenas gentes realistas.
Por lo regular venía a mediodía algún convidado con sotana, que era el que merecía todos los honores, y que con su presencia quitaba a la reunión de los dos jóvenes el alegre carácter que solía tener.
En los primeros días de su restablecimiento, notó Baselga que el número de clérigos convidados era grande, siendo aquéllos cada vez diferentes, y tampoco le cayó en saco roto la afición que tales señores tenían a mirarlo como un bicho raro y la maña con que sabían sondearlo, haciendo que expusiera sus opiniones políticas, sin que él se diera inmediata cuenta de ello.
Afortunadamente, el desfile de negras sotanas y caras austeras o astutas cesó muy pronto, y sólo de tarde en tarde aparecía a la hora de comer alguno de aquellos pájaros, que eran de mal agüero para el amor de Baselga.
¡Cuán feliz era éste cuando a la hora de comer sólo se reunían en torno de la mesa Pepita y el sombrío administrador!
La baronesa era un encantador diablillo que mortificaba al joven haciéndole al mismo tiempo concebir risueñas esperanzas.
Se burlaba lindamente cuando con palabras alambicadas pretendía expresarla su amor; a cada uno de sus floreos estúpidos, aprendidos en los salones de Palacio, respondía arrojándole a las narices bolitas de pan; contestaba a los continuos pisotones por bajo de la mesa con alguna graciosa coz; le recordaba su cojera, defecto que hacía salir de quicio al condesito, y cuando ya había puesto bien a prueba su voluntad y estaba una vez más convencida de su amorosa paciencia, le llamaba “¡hijo mío!”, con aquel tono zalamero que producía en el pecho de Baselga extrañas vibraciones, le tiraba cariñosamente de las patillas, y hasta algunas veces le permitía que le besara la mano.
Cuando Pepita no estaba de mal humor permitíale estar en su saloncito mientras ella hacía alguna labor, rezaba oraciones o tocaba el piano, y allí se pasaba el joven las horas muertas recorriendo con la vista una y otra vez todos los detalles de aquel hechicero cuerpo desde los pies a la cabeza, o quedándose como hipnotizado al escuchar a la baronesa, que con su voz pastosa y sonora de contralto cantaba danzas mejicanas o sentimentales romanzas italianas, en que el poeta hablaba siempre de amor, de besos y de morir.
Aquella habitación, que parecía impregnada por el perfume de Pepita, era para Baselga como un oasis delicioso en el desierto de su vida. Las paredes, rameadas por el pincel de pintor churrigueresco; los cuadros de santos y santas; el retrato obscuro en que el difunto gobernador de Acapulco ostentaba su rostro avinagrado y los dos loros chillones y aleteadores, eran testigos cada día de fogosas declaraciones repetidas por centésima vez, siempre con idénticas palabras, de irónicas carcajadas que parecían no tener fin, de audaces tentativas del condesito, que quería prevalerse de la fuerza de sus músculos y de soberbias bofetadas con acompañamiento de sonrisas que terminaban siempre el conflicto.
Baselga estaba cada vez más desesperado.
Pensando a todas horas en Pepita y su rara conducta, el menguado cerebro del condesito acabó por sacar la consecuencia de que la baronesa le amaba. Y si no..., vamos a ver. Si a Pepita le era antipática su persona, ¿por qué sufría aquella pasión tenaz, y viéndole ya curado no le plantaba con muy buenas palabras en la puerta? ¿Por qué quería tenerle en su casa y no le permitía salir ni aun de noche, diciéndole que le buscaban con gran empeño por Madrid los revolucionarios, con los cuales había ido a palos tantas veces antes de la sublevación de la Guardia? ¿Por qué, en fin, tras las crueles burlas y los golpes, que aunque dados con acompañamiento de sonrisas no eran por esto menos pesados, se cuidaba tanto de desenojarlo con palabras cariñosas o con alguna que otra concesión?
El joven, haciéndose tales reflexiones, se convenció de que la baronesa le amaba y que debía esperar a que ésta modificase su conducta extravagante.
Pronto tuvo ocasión Baselga de convencerse de que al menos una vez su cerebro había pensado con cierta cordura y que nada perdía en esperar.
El verano hacía sentir sus rigores con ese encono que guarda siempre para la coronada villa, población privilegiada por la naturaleza, pues el invierno la dedica sus más crueles y mortíferos fríos y el estío sus más abrasantes e irresistibles calores.
En el interior de aquel caserón se respiraba una atmósfera pesada y sofocante, y era preciso buscar el viento de la calle, que tenía un poco más de frescura y pureza.
Aquella noche Pepita observó con su adorador una magnanimidad sin precedentes, pues en vez de despedirse de él al poco rato de terminada la cena y rezado el rosario, como ocurría siempre, enviándole a su cuarto a que charlase con el señor Antonio hasta la hora de acostarse, le invitó a pasar al saloncito, en el que sólo entraba de día, y puesta ya en el camino de las concesiones, le permitió asomarse al balcón.
Eran ya más de las nueve; la luna alumbraba el otro lado de la calle, dejando envuelta en la obscuridad la fachada de la casa, y transitaba poca gente, pues era noche en que por ciertas agitaciones políticas del momento, la gente bullanguera estaba aplaudiendo en los “clubs” patrióticos a los oradores más fogosos. No había, pues, peligro de que Baselga fuera reconocido por algún transeúnte.
Pepita estaba adorable puesta de pechos al balcón y contemplando con soñolienta mirada aquel trozo de cielo azul que parecía un toldo tendido entre los tejados de ambos lados.
Desde aquel balcón no se veía la luna, pero su luz daba un tinte blanquecino al azulado éter sobre el cual los titilantes astros destacaban sus cuerpos de inquieto brillo, semejantes a las pupilas de un niño martirizadas por extraordinario resplandor.
Era una de esas noches en que se siente con más fuerza que nunca el deseo de vivir y en las que debe ser más dolorosa y desesperante la llegada de la muerte; noches en que la inspiración, despertada por el tibio ambiente de la naturaleza, sale de la mansión de lo desconocido y desciende sobre el cerebro humano, o en que el amor se infiltra en la sangre para conmover los cuerpos jóvenes y exuberantes de vida con agudos pinchazos de pasión que hacen desperezarse hambrienta la bestia carnívora que todos llevamos dentro de nuestro ser.
Baselga se encontraba a sí propio desconocido. Sentía una dulce embriaguez y un abandono voluptuoso y hasta le parecía que iba a caer nuevamente en el feo vicio de hacer versos.
Aquel viento caliente que cada vez que abría la boca se colaba hasta el fondo de su pecho, le enardecía la sangre y le producía igual efecto que si estuviera en una de las alegres francachelas con sus compañeros de batallón apurando a docenas las botellas.
En la agradable obscuridad que envolvía al balcón, percibía el opaco perfil de aquel rostro encantador y sentía impulsos de morder sus labios frescos y sensuales y la barbilla, partida por delicioso hoyuelo.
Su olfato aspiraba con delicia el perfume embriagador que exhalaba aquel cuerpo robusto, incitante y de artística exuberancia, cubierto por un vestido de verano de traidora sutilidad, pues al más ligero roce dejaba adivinar la tersa finura de aquellos miembros ocultos como misterioso tesoro.
Baselga se apoyaba cada vez con más fuerza sobre el hermoso busto, y una de sus manos, deslizándose por la barandilla, fué a buscar otra de las de Pepita, oprimiéndola con fuerza así que la encontró.
La baronesa, faltando a su costumbre, no protestó; dejó hacer a su adorador, y hasta le pareció a éste que aquella mano tibia y satinada correspondía a sus amorosos apretones, sin que por esto la dueña dejara de mirar al cielo.
—¡Si supieras cuánto te amo!—murmuró Baselga con voz tenue al mismo tiempo que doblaba su cabeza descansándola sobre el hombro de Pepita.
Esta salió entonces de su celeste contemplación, y volviendo los lindos ojos, miró al condesito de soslayo con expresión de cariño.
—¡Oh!, ¿me amas?, ¿me amas?—preguntó el joven con entusiasmo, creyendo adivinar la expresión de aquella mirada.
Pepita parecía poseída por la misma embriaguez que su adorador, y éste, siguiendo su instinto o como queriendo aprovecharse de aquella excitación que la contemplación de la Naturaleza producía en la hermosa, rodeó con su brazo la gentil cintura, atrayendo a la baronesa sobre su pecho.
Pero aquella caricia produjo en Pepita un efecto semejante a una descarga eléctrica.
Conmovióse todo su cuerpo con rápido estremecimiento, agitó su cabeza como si despertara de un pesado sueño y se separó del joven con rudo empuje, yendo a colocarse al otro extremo del balcón, en la actitud sombría propia de una mujer ofendida.
—Fernando—dijo con voz vibrante por la cólera, después de contemplar con cierto ceño al condesito—. Eres un hombre enfadoso por lo tenaz, y acabaré por aborrecerte si persistes en tu conducta.
—Señora, yo...
—Háblame de tú, como antes lo has hecho. ¿No te satisface esta concesión? Tuteémonos ya que nos amamos.
—¡Por fin! ¡Oh, felicidad! ¿Tú me amas?
—Sí, te amo; ¿para qué seguir ocultando tanto tiempo mi pasión? Te amo, pero no te acerques tanto; no pretendas arrancarme por la fuerza una sola caricia, porque te aborreceré.
—¿Por qué tan esquiva?
—Respeta los caprichos de mi carácter. Soy una loca, pero conviene que sepas que aquel hombre que por mí quiera ser amado, tendrá que considerarse siempre inferior a mi persona y obedecerme en todo. Si yo me diera por vencida y cayera trémula, pasiva y sin voluntad en tus brazos, yo tendría que ser tu esclava en vez de tu señora.
—Yo seré a tu lado todo cuanto quieras: tu esclavo, tu servidor en cuerpo y alma; dispón de mí como gustes, pero no huyas, no me arrojes lejos de ti, me abraso..., ten compasión de mi amor.
Y Fernando adelantó algunos pasos; pero Pepita fué retrocediendo hasta llegar a un extremo del largo balcón, y levantando su diestra, dijo con voz que tenía algo de rugido:
—¡Si avanzas más, te abofeteo como a un esclavo! ¿Crees tú que a mí se me conquista por el sistema aprendido en el Cuerpo de guardia? ¿Te figuras que a una mujer como yo se la domina con cuatro suspiros y oprimiéndola por la cintura? Soy dueña absoluta de mis pasiones y me avergonzaría de que éstas me dominaran alguna vez. Yo mando en mi voluntad sin que ésta logre dominarme nunca, y aunque te amo, me creería deshonrada si cayera en tus brazos sin darme exacta cuenta de ello. Yo seré tuya cuando me plazca y no cuando lo quiera el amor.
—¿Qué debo hacer, pues?
—Esperar.
—Es imposible; me devora la impaciencia. Además, tú eres muy loca, y ¿quién me garantiza que mañana me querrás lo mismo que hoy?
—¡Imbécil! Una mujer como yo sólo ama una vez, y el hombre que logra interesarla puede estar seguro de su felicidad.
—¿Y tú me amas así?
—Mucho antes de que tú cayeras herido a la puerta de esta casa y de que lograras conocerme, ya tu nombre había llegado a mis oídos, y mi curiosidad me había arrastrado a conocerte personalmente. Te conozco muy bien, y el amor no realza a mis ojos tu persona. Sé que eres un inocente lleno de fatuidad, que te crees irresistible por tu fama de espadachín y algunas fáciles conquistas; pero a pesar de todo hay en ti algo que para mí te distingue de los demás hombres, y te amo. No tengo inconveniente en manifestártelo: te amo.
—¡Angel mío!—exclamó Baselga, halagado por aquel “te amo” tan encantador, y avanzando nuevamente.
—¡No te acerques, o te golpeo! Si quieres que te aborrezca, no tienes más que desobedecer mis mandatos. Esta situación es insostenible para ti, que eres impaciente, y para mí, que la encuentro ridícula. Retírate, que en tu habitación te aguardará Antonio. Habla con él de política, intenta distraerte y espera, procurando no ser importuno.
—¿Y cuándo seré feliz? ¿Cuándo podré llamar mía a la mujer que me ama?
—No tengas prisa y consuélate con la esperanza de que he de ser tuya antes que de otro. El día en que me encuentres más fría, más desapasionada, más dueña de mi voluntad, entonces será cuando me arrojaré en tus brazos. La hora de mi caída no la habéis de determinar ni tú ni el amor: he de señalarla yo misma; yo, a quien de hoy en adelante obedecerás con la fidelidad pasiva de un ser sin voluntad.
Una sorpresa.
Llegó, por fin, para el impaciente Baselga la hora de su felicidad, que fué aquella en que se contempló dueño de la mujer ansiada.
Después de la nocturna escena en el balcón, transcurrieron aún muchos días sin que la baronesa se mostrara dispuesta a acceder a los deseos del condesito; pero por fin, éste se consideró dichoso viendo, cuando menos lo esperaba, caer en sus brazos el ansiado tesoro de belleza.
Sentada al piano e interrumpiendo el canto de aquellas melancólicas romanzas italianas, fué como Pepita declaró a Baselga, con una mirada llena de voluptuosidad y hechiceras promesas, que estaba dispuesta a ser suya.
Aquella fué la primera vez que el audaz joven logró acercarse a Pepita sin miedo a sus bofetadas, y desde entonces pudo considerarse dueño absoluto de la mujer cuya imagen tantas noches le había robado el sueño.
Los dos amantes se entregaban a su pasión, sin recelos ni preocupaciones, y casi puede decirse que hacían una vida marital.
Los criados, y especialmente los dos negros, nada parecían comprender, y en cuanto al señor Antonio, como miraba siempre al suelo, le era fácil dejar de ver las muestras de cariño que se daban los arrulladores pichones.
Baselga estaba en sus glorias. Jamás en sus ensueños de libertino había soñado una mujer como aquélla, y a veces, en los instantes de mayor placer, llegaba a dudar si estaba despierto, o era víctima de fantástica ilusión.
Aquel hércules del absolutismo, en materia de amores había estado reducido hasta entonces a conquistas sin importancia, y ahora que su buena estrella le deparaba tanta felicidad experimentaba la misma impresión que el ebrio de baja estofa que, al verse dueño de abundante depósito de puro néctar, quisiera tener cien bocas para beber más aprisa.
El amor de aquel calavera novel y de aquella mujer casquivana conocedora del mundo, no tenía nada de la dulce placidez de las pasiones sublimes, pues estaba reducido a un delirio carnal, pero tan fuerte y arrollador que casi llegaba a la locura.
Baselga mostrábase cada vez más confuso en lo tocante a su querida. Antes de realizar la conquista (que de tal sólo tenía el nombre), creía que lograría conocer el verdadero carácter de Pepita; pero conforme iba ganando su confianza y penetraba en los secretos, materia de cariñosas confidencias, encontrábase más desorientado, no sabiendo, al fin, en qué concepto tener a su amada.
A todas horas mostrábase dominante y celosa de que su voluntad imperara sobre las de todos cuantos la rodeaban.
Si Baselga, en sus raptos de entusiasmo amoroso, había prometido ser su esclavo, ahora veía realizado su ofrecimiento, pues Pepita procedía con él, así que se veía desobedecida, casi del mismo modo que con los dos negros.
Pero fuera de este rasgo dominante, todos los demás de su carácter eran tan ligeros, variables e indecisos, que acusaban un desarreglo cerebral.
Entregábase al placer con el instinto carnívoro propio de una fiera insaciable, y cuando más dominada parecía por la locura apasionada, cambiábase rápidamente la expresión de su rostro, sus ojos arrojaban lágrimas y con voz quejumbrosa comenzaba a condolerse de sus grandes pecados y a pedir a la Virgen y a todos los santos que la perdonasen.
Unas veces llamaba a Fernando, gritando como una loca, su ángel bueno, su Dios, y le besaba en la boca y en los ojos, acabando por morderle la nariz; y otras le arrojaba de su lado con varonil empuje, le amenazaba iracunda y le decía que en su cuerpo se encerraba el diablo que quería tentarla y hacerla suya para arrastrarla al infierno.
Dos o tres veces que Baselga, valiéndose de su intimidad con Pepita, intercaló en su conversación soeces juramentos de cuartel en que las cosas de la religión no salían muy bien libradas, la joven tornóse pálida mostrando una indignación sin límites, y en cambio, cuando por la falta más pequeña daba de puñetazos a los infelices negros, blasfemaba como una furia, sin que, al parecer, le importara un ardite lo que pudieran pensar de ella en el cielo.
El condesito estaba asombrado por aquel carácter original, que cada vez se hacía más raro; pero como al fin su voluntad no era de las que podían sostener grandes resistencias, ni su cerebro de los que se entregan a largas observaciones, optó pronto por la pasividad y se entregó por completo a aquella mujer que hacía de él cuanto quería.
¡Cuán feliz se consideraba el ínclito don Fernando! Los celos eran lo único que de vez en cuando, como tétrica sombra, turbaban su dicha; pero como no tenía ningún fundamento para dudar de la fidelidad de aquella mujer, tales pensamientos se desvanecían rápidamente y apenas si conseguían tener fruncido su entrecejo breves minutos.
Pepita salía poco de casa, y todo el día y gran parte de la noche lo pasaba a su lado, procurando endulzar aquella reclusión forzosa a que lo obligaba la vigilancia de los liberales.
Por miedo a las murmuraciones de los criados y por no hacer demasiado ridícula la posición del señor Antonio en la casa, Baselga se retiraba todas las noches a su cuarto antes de las doce, pero durante las horas que seguían a la cena y después de bien rezado el rosario, los dos amantes, agitados por todos los caprichos de una concupiscencia nunca harta, daban abundante pasto a la bestia carnal que se agitaba furiosa dentro de sus cuerpos.
Algunas veces, la nocturna entrevista no se verificaba, con gran disgusto del joven.
Pepita alegaba para ello indisposiciones momentáneas o actos de devoción que había de hacer en determinados días, y el condesito tenía que darse por satisfecho con tales explicaciones e ir a pasar la velada con el señor Antonio, que siempre, con cierta superioridad, se ocupaba de cuestiones tan atractivas como hablar contra Carlos III o su ministro el conde de Aranda, y sobre los graves males que producía a su patria el general descreimiento sostenido por la masonería.
Una noche de aquellas en que Pepita se encerró a las nueve en sus habitaciones, Bastera encontróse al poco rato cansado por la monótona charla del vejete, y deseando salir de su habitación y dar un paseo por la casa, pretextó una apremiante necesidad física para abandonar al señor Antonio, quien pareció mostrar algunas contrariedades por la salida del joven.
Las habitaciones principales estaban ya a obscuras, pero el joven, habituado a pasar por ellas, avanzó con resolución, aunque tropezando de vez en cuando con algún mueble.
Baselga sintióse acometido de pronto por una curiosidad digna de un amante. ¿Qué haría Pepita en aquellos instantes? ¿Pensaría en él? ¿Estaría rezando a sus santos favoritos, cuyo catálogo era interminable?
Apenas se hizo tales preguntas, tomó una resolución algo indigna de su caballerosidad, pero propia de un amante apasionado.
Con el intento de espiar a su amada, dirigióse a tientas hacia el célebre saloncillo inmediato al cual se encontraba el dormitorio de la hermosa; pero al llegar al corredor que conducía a aquél, encontró cerrada la puerta.
Miró por la cerraja y a lo lejos vió, amortiguada por la densa sombra interpuesta, una gran faja de luz que marcaban los entreabiertos cortinajes del saloncillo.
El corazón del condesito latió con violencia; no por considerar que allá dentro, envuelta en aquella luz, estaba la mujer amada, sino porque le pareció escuchar el amortiguado eco de una voz que no era la suya, pues tenía un timbre hombruno y aun cierta gangosidad que no le era desconocida.
Algún tiempo pasó escuchando con una oreja aplicada al ojo de la cerraja y haciendo los mayores esfuerzos por percibir aquella conversación muchas veces interrumpida y que llegaba hasta él como el susurro de una lejana fuente.
¡Oh desesperación! Aquellos sonidos confusos perdían, al llegar a él, su contorno de palabras y no podía adivinar su significado. La voz hombruna le ponía fuera de sí. No cabía dudar: Pepita se libraba de él algunas noches para encerrarse con un hombre.
Esta idea hizo renacer en su pecho todos los celos infundados y sin objeto, que tantas veces le habían atormentado, y por primera vez sintió, con la vehemencia propia de su carácter algo salvaje, la pasión que ha sido autora muchas veces de las más célebres venganzas.
Siguiendo los impulsos de su voluntad, hubiera derribado a patadas aquella puerta penetrando como un torbellino destructor en el cuarto de Pepita; pero aunque parezca extraño, hay que decir que aquel gigantazo tenía cierto respeto y no poco miedo a su amada; de tal modo había conseguido esclavizarlo la gentil mejicana.
Esto le hizo revestirse de paciencia, y siguió escuchando, a pesar de que con ello experimentaba en su parte moral horribles tormentos.
Fuese realidad o fantasía de su imaginación acalorada por los celos, lo cierto es que de pronto llegaron a sus oídos alborozadas carcajadas, y hasta le pareció que con ellas iba mezclado su nombre. Entonces ya no quiso escuchar más. La puerta tembló, conmovida por tremenda patada que hizo cesar el murmullo de aquellas voces.
Baselga, por la fuerza de la costumbre, se llevó la mano al costado buscando la espada, y al notar que no la tenía pensó en sus robustos puños, capaces de echar abajo una pared.
—Abre, Pepita—mugió con su vozarrón, enronquecido por la ira—. ¡Abre, o echo la puerta abajo!
Durante algunos instantes la más profunda calma contestó a tales palabras; pero por fin oyéronse pasos varoniles en el largo corredor, y la puerta se abrió, delineándose en la obscuridad la figura de un hombre de aventajada estatura.
Apenas se presentó éste, Baselga se arrojó sobre él, y agarrándole por los hombros con sus férreas manos, de dos soberbios empujones y chocando a cada paso con las paredes del pasadizo, lo arrastró al saloncillo.
Cuando el apretado grupo que formaban aquellos dos hombres, agitándose, tropezando con los muebles y llevándose tras de sí los cortinajes, llegó, semejante a veloz proyectil, al centro del saloncillo, Baselga prorrumpió en un juramento y, manifestando una sorpresa sin límites, soltó a su contrincante, que de seguro guardaba indelebles señales de sus manos.
A la luz del rojo fanal que pendía del florón del techo, acababa de reconocer a su pariente y protector el duque de Alagón.
Pero la anterior sorpresa no valió nada en comparación con la que experimentó al volver la vista y ver sentado frente a Pepita, que le miraba sonriendo irónicamente, un personaje de gran nariz, ojos maliciosos y chuscos, cabeza poco poblada y labios abultados y colgantes, que reía con cierto aire canallesco al ver la original entrada de los dos hombres.
—¡Señor!—murmuró Baselga con la mayor confusión, haciendo una gran reverencia.
Entretanto, el duque de Alagón se rascaba los hombros en actitud compungida, como para borrar las huellas que en ellos habían dejado los dedos de Baselga, y su amo, sin cesar de reírse, le dijo con voz algo gangosa:
—Duque, ¡vaya un pedazo de bruto que tienes por pariente! Este jayán te paga los beneficios a coscorrones.
—Señor—dijo el joven con humildad—, perdóneme Su Majestad este arrebato.
—Necesitado estás de perdón, pues tal manera de presentarse es impropia de un oficial de mi Guardia, y más en casa de una señora. ¿Es así como correspondes a la hospitalidad de la baronesa de Carrillo?
Baselga hubiera querido desaparecer como por ensalmo, pues estaba pasando uno de los ratos más malos de su vida. Verse amonestado duramente por su rey, y puesto en ridículo ante la mujer querida, constituía una situación demasiado fuerte para aquel realista y enamorado.
—Di, incorregible calavera—continuó el soberano—. ¿Te parece bien venir a estorbar los negocios de tu rey con tales escándalos?
—Señor—contestó Baselga, que buscaba una ocasión de lucir su realismo a toda prueba—, si yo hubiera sabido que aquí se encontraba mi rey y señor, me hubiera guardado de entrar sin ser llamado.
—Así lo creo, y terminemos esta cuestión que tanto disgusto me causa. Te veo con charreteras de capitán, lo que demuestra que no has andado tardo en gozar el premio que te concedí a instancia de esta linda señora por tu heroísmo en el 7 de julio.
—Señor, vuestra majestad es muy magnánima conmigo.
—Ahora sólo te falta justificar ese ascenso con nuevas hazañas. Con vuestra desgraciada sublevación me habéis puesto en tremendo compromiso; los liberales me martirizan más que nunca y necesito de buenos servidores como tú que vayan a ponerse al frente de los fieles vasallos que en varias provincia se baten, formando las bandas de la Fe.
—Su majestad—dijo el conde con cierta fiereza—me tiene a sus órdenes como firme servidor. Mi sangre y mi espada están a su disposición.
—Bueno, retírate, y mañana recibirás órdenes mías. Procura en adelante tener la cabeza menos ligera y no comprometer con irreflexivos ímpetus el honor de una respetable dama.
El rey, en señal de despedida, tendió su mano al capitán, que con cara compungida, después de hincar una rodilla en tierra, la besó contritamente. ¡Pícara imaginación! ¿Pues no le pareció poco rato después al loco Baselga que aquella mano tenía algo del perfume gentil del cuerpo de Pepita?
El conde salió de la estancia acompañado del de Alagón, y entonces, Fernando, inclinándose con cierto garbo manolesco sobre la hermosa baronesa, que durante la anterior escena no había cesado de reír, exclamó:
—¡Chica! No has tenido mal gusto. Ese condesito es un animal, propio de tu carácter. Vais a formar una adorable pareja de locos; cada uno de género distinto.
—Le tengo alguna voluntad, tal vez por lo fácilmente que se amolda a todos mis caprichos. Es un matachín tan valeroso como inocente, lo que no impide que se tenga por un calavera consumado.
—Sin embargo, creo que después de esta escena no va a tener gran fe en ti y que te será difícil hacerle tu marido.
—Ya se encargarán de esto los buenos Padres.
—Buenos ayudantes tienes. ¿Qué no se logrará con su apoyo? A ellos debo la dicha de conocerte.
—Vuestra majestad está esta noche muy galante.
—Mi majestad lo que está es muy aburrido de ver que para que des un beso es necesario pedírtelo.
Sonó un beso tan fuerte, prolongado y escandaloso, que todavía lo hubiera oído Baselga a no estar en aquel instante hablando con el duque de Alagón.
Cuando los dos nobles llegaron al extremo del corredor, que poco antes habían pasado furiosamente agarrados y topando con las paredes, el capitán se paró para decir con ansiedad a su ilustre pariente:
—Pero tío, ¿qué es esto?
—Sobrino: cosas en las que harás muy bien en no mezclarte, si es que quieres ser fiel cortesano y buen realista. Y ahora que estamos solos, te advierto que si no fuera porque la violenta escena de antes no ha tenido más testigos que el rey y esa señora, a pesar de ser mi pariente y de toda tu fama de espadachín, te batirías mañana conmigo.
—Algo imprudente he estado, lo confieso; pero sepa usted que esa mujer me pertenece.
—Lo sé perfectamente, y también lo sabe el rey.
—¿El rey?... Pues entonces, ¿a qué viene aquí?
—Sobrino—dijo Alagón dando a su voz un tono misterioso—. A ti se te puede decir, pues eres de casa. La señora baronesa de Carrillo tiene un talento político de primer orden, y el rey viene aquí muchas noches a que le dé consejos sobre los actuales conflictos.
Aquella noche el conde no pudo dormir tranquilo. Tanta satisfacción le causaba ser amado por una mujer a quien el rey pedía consejo y que era casi un ministro universal con faldas.
La confesión.
Al anochecer del día siguiente, Baselga supo por boca de su amada que en el salón de visitas le esperaba el padre Claudio, deseoso de hablar con él de asuntos muy graves.
¿Quién era el padre Claudio?
Entre la inmensa banda de tétricas sotanas que por turno iban pasando por los salones del vetusto caserón o se sentaban a la mesa de Pepita Carrillo, el padre Claudio constituía una brillante excepción, y tal vez por esto era recibido con más grandes honores.
Rodeado de tantos rostros huraños o forzadamente amables, pero siempre con el sello especial de la idiotez disimulada o de la astucia encubierta, el de aquel cura destacábase luminoso, atrayente y como esparciendo efluvios de una dulzura evangélica.
Era el padre Claudio muy joven para tener tan gran imperio sobre los que le rodeaban, pero sin duda este ascendiente se lo proporcionaba su hermosura física, su exterior simpático y el encanto dulce y persuasivo de su conversación.
Su cabeza, de fino cutis y cabello corto, ensortijado y aplastado sobre la frente, recordaba la de aquellos elegantes romanos del tiempo del Imperio; su figura era de proporciones artísticas y los pies y manos, por su pequeñez y delicadeza, casi hacían creer que la flamante y bien cortada sotana ocultaba el cuerpo de una fina damisela.
Hablaba con voz dulce y reposada y todas sus palabras tenían un carácter tan vagoroso, que las hacían casi semejantes a los perfumes agradables que exhalaban las vestiduras del elegante sacerdote.
Había devota que oyendo las palabras del padre Claudio quedaba extasiada en la contemplación de su tez fresca y transparente y de sus cabellos de un rubio apagado, pero brillante comparándolo mentalmente con el ángel Miguel y demás elegantes de la corte celestial.
Sólo un detalle venía a afear aquel rostro, modelo de bondad y hermosura angélica. Los que le trataban con cierta confianza sabían que su frente se contraía en ciertos momentos con coléricas arrugas, y que sus ojazos azules, cándidos y casi inmóviles, en muchas ocasiones dejaban pasar por su fondo rápidos chispazos de una ira tan intensa que asombraba y permitía adivinar en sus pupilas, en los instantes de alegría, una ambición que por lo inmensa causaba miedo.
Semejantes a esos mares tranquilos y risueños, cuna de belleza y de poesía que, cuando se alteran con el viento de la tempestad son más terribles que el Océano, aquellos ojos imponían, cuando, despojándose de su falsa expresión, transparentaban las pasiones que se agitaban en el cercano cerebro.
El padre Claudio era un hombre terrible, que unía con pasmosa habilidad la bondad con el odio, la sencillez con la astucia y la humildad con una ambición sin límites.
Aquel “dandy” de sotana era semejante a las pequeñas víboras de las selvas índicas, que escogen siempre por nido la corola de una flor.
Para él nada había imposible, ni retrocedía ante obstáculo alguno. Todo cuanto le era útil, lo tenía inmediatamente por moral, y de aquí que reparara poco en los fines de sus empresas, fijando únicamente su atención en los medios, pues tenía cierta preocupación de artista en su modo de obrar.
Aborrecía el ruido, el escándalo y los procedimientos brutales tanto como era partidario de la cautela, la sagacidad y los golpes rápidos y silenciosos.
Para el padre Claudio el rey de la Naturaleza no era el león, sino la serpiente, y le inspiraba más admiración el avance traidor, rastrero y espeluznante de ésta que el ataque brutal, pero franco e instintivo de aquél.
Pertenecía a la misma categoría que Nerón y demás delincuentes artistas que encubrieron sus más tremendos crímenes bajo un manto de belleza.
El padre Claudio era capaz de asesinar, con tal de que la hoja del puñal estuviera cubierta de rosas.
Esta quintaesencia de maldad le hacía ser más respetado y temido por sus compañeros y subordinados, y por otra parte, sus prendas físicas y aquel carácter de apóstol que tan a la perfección le disfrazaba, valíanle una admiración sin límites entre sus amigos devotos que ponían sus conciencias bajo la absoluta dirección del hermoso padre.
En casa de Pepita, don Claudio imperaba como un soberano; el señor Antonio mostraba ante él una servil humillación que ni el más adulador lacayo podía tener a su alcance, y hasta la casquivana baronesa no osaba en su presencia dejar la menor libertad a su estrafalario carácter, y acogía con aspecto contrito las dulces reprimendas que el padre tenía a bien dirigirla.
También en Baselga causaba gran impresión aquel cura elegante que apenas si tendría seis años más que él.
El condesito admiraba la finura de sus ademanes, su carácter simpático y su gran ilustración; pero aún había en su persona una cosa que le subyugaba más, y era que en ciertos momentos tenía el empaque de un caudillo, y el oficial de la Guardia profesaba admiración y respeto a todos esos hombres especiales que son enérgicos sin manifestarlo y parecen nacidos para mandar.
Tres o cuatro veces había comido con el padre Claudio en casa de Pepita y casi sintió tanto como ésta el que no fuesen más frecuentes las visitas del cura, pues le eran tan simpática su conversación sencilla, pero amena, como enojosa la presencia de los otros clerigotes, por lo regular groseros y bruscos en sus palabras y modales.
Cuando Baselga entró en el salón de visitas, el padre Claudio se levantó del sillón que ocupaba en un rincón oculto bajo la sombra.
El quinqué colocado sobre el ligero velador tenía puesta de tal modo la pantalla que bañaba con viva y rojiza luz medio salón, dejando la otra parte envuelta en la más densa obscuridad.
Besó el capitán aquella mano blanca fina y casi femenil que le tendió el cura con graciosa amabilidad, y se sentó, obedeciendo su indicación, junto a la lámpara que hacía resaltar todos los detalles salientes de su rostro enérgico.
Sacó el padre Claudio de una petaca de oro, cubierta de filigranas, dos cigarrillos casi microscópicos, que olían a perfumes de tocador más que a tabaco, y después que vió arrojar al militar las primeras bocanadas de humo, dió principio a la conversación.
—Señor conde, vengo de parte del rey, que, según creo se dignó hace poco tiempo anunciaros que os comunicaría pronto sus órdenes.
—Así es, padre Claudio. S. M. me honra distinguiéndome entre sus más fieles vasallos.
—El señor don Fernando (que Dios guarde)—y al decir esto el cura, a pesar de encontrarse casi invisible en la sombra, se inclinó por la fuerza de la costumbre—desea auxiliar por cuantos medios pueda a los buenos españoles que en Navarra, en Aragón y en Cataluña luchan por los santos derechos del Altar y el Trono, y para esto necesita del apoyo de todos sus leales servidores.
—Dispuesto estoy a obedecer sus órdenes. Mi vida es suya por completo.
—El rey tiene la certeza de ello, y por esto le designa a usted para que sea portador de varios encargos que envía a los defensores de la Fe, y al mismo tiempo ordena que se una usted a esas legiones de esforzados defensores de la legitimidad, con la seguridad de que allí será más útil su espada que en otro cualquier lugar.
—Dispuesto estoy a obedecer. ¿Cuándo tengo que partir?
—Mañana al romper el día. Debe usted agradecer al soberano esta determinación respecto a su persona. Aquí peligra su vida, y la Policía por un lado y los patriotas por otro, buscan a usted, tanto en Madrid como fuera de él, ganosos de castigarle como a uno de los principales promovedores de la jornada del 7 de julio. ¿Se acuerda usted del teniente Goiffeaux?
—Sí; un buen muchacho francés que pertenecía a mi mismo batallón. Es grande amigo mío; ¿qué ha sido de él?
—La semana pasada fué ajusticiado en la plaza de la Cebada, como autor del asesinato perpetrado a las puertas de Palacio en la persona del capitán Landaburu. Calcule qué sería de usted si fuera descubierto por esos furiosos liberales que tienen al conde de Baselga por el principal autor de tal hecho.
El joven capitán, a pesar de su carácter tan enérgico como ligero, no pudo menos de sentirse impresionado por el trágico fin de su amigo, y quedó durante algunos instantes silencioso y como en profunda reflexión. Por fin, rompió el silencio para preguntar:
—¿Y qué misión es la que me confiere el rey cerca de los caudillos de la Fe?
—Su Majestad desea que usted sea portador de cincuenta mil duros pertenecientes a la asignación que le da el Gobierno liberal y que él con un desprendimiento digno del mayor elogio destina a la formación de nuevas partidas realistas en el Alto Aragón que nos libren pronto de la maldecida Libertad. Usted se pondrá al frente de las que se vayan creando y de seguro que con una brillante campaña hará méritos para ser recompensado largamente por el soberano el día en que triunfe la buena causa.
Baselga, a quien el combate de la plaza Mayor, su amistad con Córdova y hasta el roce con Pepita habían hecho bastante ambicioso, soñaba desde poco tiempo antes con la gloria guerrera; así es que recibió con el mayor gozo aquel tácito nombramiento de caudillo del absolutismo.
—Padre Claudio—dijo con arrogancia y transparentando en sus ojos el entusiasmo que le dominaba—. Si habla vuestra reverencia con el rey, dígale que podrá tener servidores que valgan más que yo; pero tan entusiastas y decididos al sacrificio, ninguno. Iré donde me mandan y volveré vencedor más pronto o más tarde, pues de lo contrario seré un mártir más entre los innumerables que han dado su vida por la buena causa.
—¡El Dios de los ejércitos irá contigo y te protegerá!—dijo don Claudio con cierto aire de inspirado, y extendiendo su mano de dama dió la bendición al capitán.
El sacerdote, durante la anterior conversación había estado desde el fondo de la obscuridad observando aquel rostro brutal pero franco, en el que tan claramente se transparentaban las internas impresiones, y con exacto conocimiento de la situación, creyó muy del caso la reciente invocación bíblica que acabó de entusiasmar al inculto cruzado del fanatismo.
Baselga quedó como reflexionando bajo el peso de aquella santa bendición, y el clérigo dijo al poco rato:
—Mañana saldrá usted de Madrid al amanecer, precedido de un hombre de confianza que vendrá a buscarle, y fuera de las puertas encontrará un carruaje de camino bajo cuyos asientos, y en onzas de oro, estarán los cincuenta mil duros. El mismo hombre le dará cartas del rey para sus defensores en Aragón. De preparar a usted para que salga de Madrid sin ser conocido, se encargará el respetable administrador de la señora baronesa, quien le afeitará cuidadosamente y le dará unos hábitos de sacerdote que ya tiene en su poder.
—Haré cuanto indica vuestra reverencia.
—Mucha prudencia al atravesar las calles de Madrid, y piense usted que son muchos los que le buscan, que usted es muy conocido y que un sacerdote en estos abominables tiempos revolucionarios inspira tantas sospechas como en otras épocas veneración.
—No tema usted. Sabré fingir perfectamente, sólo por darles un buen chasco a esos aborrecidos liberales.
Quedaron después de esto callados un largo espacio los dos hombres, y al fin, el condesito fué el primero en romper el silencio, preguntando con interés:
—¿Sabe ya la señora baronesa mi próxima partida?
—La conoce perfectamente, pues ella ha sido la más interesada en proporcionarle ocasiones de lucir su heroico valor y alcanzar su legítima gloria.
Baselga, que hasta entonces había permanecido obsesionado por la ilusión de convertirse en un célebre caudillo, comenzaba a recordar apasionadamente a Pepita, cuya imagen se le aparecía ahora más seductora que nunca.
La idea de alejarse en breve de la mujer adorada aumentaba el valor de su hermosura, y el placer de sus caricias aparecía centuplicado en la imaginación de Baselga.
¡Abandonarla cuando en su ser no se había saciado la terrible hambre amorosa que su belleza provocaba! Aquel libertino defensor de los reyes y los curas, sentía cierta desesperación y aun se mostraba inclinado a maldecir las circunstancias que le arrancaban de las delicias del amor y le arrojaban rápidamente del cielo al suelo.
Don Claudio, siempre recatándose en la sombra, contemplaba fijamente al capitán, y en la sonrisa que vagaba por sus labios comprendíase la facilidad con que iba leyendo en la frente de aquél todos sus pensamientos.
—Señor conde—dijo el cura cambiando con gran maestría el tono de su voz, que de ligera y meliflua se trocó en grave—. Dentro de pocas horas va usted a partir para cumplir una importante misión y poner en práctica lo que, al ceñir espada, juró usted como cristiano caballero.
Baselga, que pensando en su próxima y dolorosa separación de la mujer amada tenía la frente apoyada en la mano, levantó la cabeza como sorprendido al oír aquellas palabras dichas en tono solemne.
—Va usted a entrar—continuó don Claudio siempre con la misma entonación—en esa vida accidentada y abundante en peligros, propia del valiente que tiene que luchar contra superiores y temibles enemigos. Grandes serán las aventuras de que estará erizada su próxima existencia; aunque el Señor tiene contados los días de sus criaturas, nadie sabe en el mundo cuál será la última hora de su vida y hay que temer a la muerte.
—¡Padre!—dijo Baselga con arrogancia—. Yo no la temo, y eso que no ha mucho me vi casi en sus brazos. Soldado soy y mi destino es morir en el campo de batalla: otra clase de muerte, la consideraría deshonrosa.
—Está muy bien lo que usted dice; pero considere que no todo es morir, que más allá de la tumba existe otra vida y que conforme a la doctrina que enseña la Santa Madre Iglesia hay que pensar en tener la conciencia lo más limpia de pecados que sea posible, para cuando hayamos de comparecer ante el Tribunal de Dios. El buen católico antes de morir descarga su pecho del peso de las culpas en el regazo del confesor. Usted va a cumplir una noble misión, en la que tal vez le busque la muerte. ¿Se encuentra el alma de usted limpia de culpas?
Baselga quedó anonadado por estas palabras y miró con gran confusión al sacerdote, que poco a poco había ido arrastrando su sillón hacia el que ocupaba el capitán, y que ahora avanzaba su cabeza de modo que destacara su artístico perfil sobre el foco de luz del quinqué.
El condesito estaba tan aturdido, como muchacho que en la escuela es sorprendido por el maestro en flagrante delito, y no encontraba palabras para contestar.
Excitado por la mirada bondadosa y angelical del cura se decidió al fin a hablar y al principio no consiguió más que embrollarse en un sinnúmero de confusas palabras.
—Yo... padre... la verdad... ando bastante descuidado en materias de religión. Creo en Dios, en Jesucristo, en el Papa y en todo lo que manda la Iglesia; en otros tiempos me sabía el catecismo de memoria, pero ahora... ya ve usted... los amigos, la vida militar, las locuras de la juventud... en fin, que hace mucho tiempo que no me he confesado y que, de morir en este momento, el diablo tendría mucho que hacer con mi alma.
—A tiempo está usted, hijo mío, de conjurar el peligro. En mí, que soy indigno representante de Dios, encontrará usted el medio de librarse del peso de tantas faltas.
—Yo quisiera confesarme, pero... ¿en este sitio? ¿En un salón de visitas?
—Dios está en todas partes y en todas también puede su sacerdote oír la confesión de un pecador. Acérquese usted más... así está bien. Y ahora si tiene usted verdadero fervor por reconciliarse con Dios, ábrame su pecho y no tema en revelarme la verdad sin miedo a la enormidad de los pecados pues el Supremo Hacedor no quiere que el culpable agonice bajo el peso de sus faltas, sino que viva y se arrepienta.
Estuvo Baselga por mucho rato cabizbajo, ensimismado y como contrayendo todos los pliegues de su memoria para que no quedara trasconejado el recuerdo de las más pequeñas de sus faltas; pero cuando ya se disponía a hablar, le interrumpió don Claudio para decirle:
—Supongo que no irá usted a imitar a ciertas devotas viejas que tienen como pecados nimiedades insignificantes y ridículos escrúpulos. Aquí más que confesor y penitente somos dos hombres, y, por tanto, hemos de hablar con franqueza e ir derechamente a la verdadera importancia de las cosas. Empiece usted, hermano, y diga todo aquello que considere realmente como pecado.
Baselga hizo un poderoso esfuerzo para romper los lazos con que el amor propio y la vergüenza sujetaban su lengua, y con el rostro teñido de rubor comenzó así:
—Padre; me acuso de haberme valido de mi habilidad en el juego para robar con malas artes el dinero de mis compañeros.
—Mala cosa es el juego; pero como culpables son igualmente todos los que se dejan dominar por vicio tan reprobable, no cayó usted en pecado mortal al explotar la simpleza de los que confían su suerte a la baraja. Adelante, hijo mío.
—Me acuso de haber hecho uso de mi espada, sin razón alguna, contra personas a quienes antes había ofendido, derramando su sangre injustamente.
—Gran pecado es atentar contra la vida del prójimo, mas sin embargo, todo aquel que lleve espada, se tenga por caballero y ostente un nombre ilustre, tiene el deber de velar por su prestigio personal y no incurrir nunca en la nota de cobardía. Además, así como la Providencia veló por la vida de usted podía haber ocurrido todo lo contrario, en cuyo caso tanto se exponía usted como su contrincante a morir en el lance. No es, pues, muy grave este pecado. ¡Animo, hijo! ¿Cuáles son los otros?
—Yo fuí el que instigué a los soldados a dar muerte en la plaza de Palacio al capitán Landaburu, y confieso que el recuerdo de su mujer viuda y de sus hijos huérfanos me ha quitado el sueño muchas noches.
—Digno de execración es siempre el asesinato; pero hay que convenir en que aquel hecho nada tuvo de tal. La muerte violenta de Landaburu fué uno de tantos incidentes propios de época de agitación, y sin duda aquel desgraciado fué designado por Dios para servir de triste ejemplo a sus compañeros en política y hacerles ver prácticamente cuán terrible es el fin de los hombres que se separan de las buenas doctrinas. Landaburu era un impenitente revolucionario a quien usted conocía muy bien; ¡quién sabe si Dios quiso castigarle por sus malos pensamientos y lo escogió a usted como ejecutor de sus venganzas! No es, pues, tan enorme este pecado. Adelante, hijo mío, adelante.
Baselga estaba encantado por la bondad de aquel sacerdote que todo lo encontraba bien; que en vez de las reprimendas esperadas, le dirigía amables sonrisas y que demostraba un empeño paternal por desvanecer todos los remordimientos en el pecho del penitente.
Con un confesor tan “de manga ancha” que sabía desmenuzar los pecados de modo que perdieran su carácter horrible, dejándolos reducidos a simples faltas, se podía hablar con entera tranquilidad, y por eso el condesito, cobrando cada vez más confianza, repasó por completo todo lo grave de su pasado y al fin llegó a sus amores con la baronesa.
Al pensar en tal aventura, su lengua se detuvo. El capitán creía circunstancia indispensable en todo galanteador caballeresco guardar eternamente el secreto de sus amores; así es que no se mostró propicio a revelar lo ocurrido en aquella casa entre Pepita y él; tanto más cuanto que el padre Claudio era amigo de la baronesa.
El sacerdote, que con mirada atenta seguía contemplando al joven, pareció adivinar nuevamente los pensamientos que se agitaban bajo su frente, y para desvanecer todo escrúpulo dijo así:
—Hace usted mal si es que piensa ocultarme por miras particulares algún suceso importante de su vida. Engañándome a mí engaña usted a Dios, y de poco puede servir a su alma una confesión incompleta e inspirada en miras egoístas. Todas las preocupaciones mundanas deben expirar al pie del confesonario; para el representante de Dios no han de guardarse secretos, tanto más cuanto que lo que usted diga aquí quedará como encerrado en una tumba. ¡Vamos!, decídase usted, hijo mío, y ya que se ha propuesto implorar la protección de Dios descargando su conciencia de culpas, no oculte ni una sola de éstas.
El condesito, impresionado por aquella voz dulce y atractiva decidióse a hablar, aun faltando a su condición de amante reservado y silencioso. Además pensó en que Pepita se confesaba igualmente con don Claudio y que, como buena católica, ya le habría revelado todo lo ocurrido.
Así que Baselga se decidió a decir la verdad, y dejó escapar un verdadero chaparrón de palabras que fué la relación completa y detallada de todo lo ocurrido entre él y la baronesa desde el día en que se conocieron hasta la hora presente.
El cura escuchaba con aparente atención las palabras del penitente; pero un profundo observador hubiera adivinado en él la distracción que le causaba oír por segunda vez la relación de sucesos que ya le eran conocidos.
Cuando Baselga, acalorado en la descripción de su última conquista, deslizaba algún detalle de color algo subido y se detenía como avergonzado, el clérigo le animaba con un gesto de benevolencia, y el joven seguía adelante en su relación, encontrando cierto placer en revelar a un hombre (aunque éste fuese un cura) toda la felicidad que había gozado.
Cuando el condesito terminó de hablar, vió con cierto recelo que don Claudio se ponía muy serio por primera vez y aún se alarmó más al oír que con voz algo irritada le decía:
—Después de lo que usted acaba de decirme, es casi imposible que yo le dé la absolución.
—¡Cómo! ¿Qué dice usted, padre mío?
—Usted, llevado de sus antiguos hábitos de galanteador irreflexivo, ha abusado de la generosa hospitalidad que le dispensó una mujer que aunque a primera vista parezca algo ligera es modelo de virtudes. La baronesa ha perdido su honor en los brazos del hombre a quien salvó la vida, y éste obraría con una deslealtad nunca vista e impropia de un caballero si se negara a reparar el mal que causó.
Baselga quedó anonadado bajo aquella severa reprimenda.
—Va usted a partir—continuó el sacerdote—dentro de breves horas, y Dios sólo sabe dónde podrán arrastrarle los azares de la guerra. El corazón de usted es ligerísimo, su facilidad amorosa grande en extremo, y casi es probable que cuando termine la guerra usted haya dado su afecto a otra mujer y olvidado a la baronesa, en cuyo caso, ¿cuál será la suerte de esa desgraciada señora, modelo de virtudes, pero a quien el amor ha hecho pecar?
—¡Oh!, no, padre. Yo nunca olvidaré a Pepita: la amo mucho.
—El amor, cuando no está santificado por la bendición del sacerdote, es fugaz pasión que el menor vaivén de la vida hace desaparecer. No basta que usted quiera a Pepita, es necesario afirmar esa pasión con algo más serio que los juramentos de amor.
—¿Y qué puedo hacer yo, padre mío?—dijo Baselga, a quien las palabras del cura habían conmovido.
—Hoy casi nada. La orden del rey le obliga a partir dentro de breves horas y no hay tiempo para que usted legitime por medio del casamiento canónico sus amores con la baronesa.
—Entonces, ¿cuál ha de ser mi conducta para que vuestra reverencia me dé la absolución?
—Ya que es imposible por el momento el borrar las anteriores faltas con el matrimonio, jure usted ante Dios que está en el cielo y en todo lugar que dará su mano y su nombre a la mujer amada tan luego termine la comisión que ahora le encarga su majestad.
—Dispuesto estoy a jurarlo, padre mío.
Entonces, Baselga, por indicación del cura, púsose en pie, y extendiendo su diestra a un antiguo cuadro que representaba a Cristo, macilento y negruzco, fué repitiendo el juramento que palabra por palabra le dictó don Claudio, y al final de cuya fórmula pedía para sí todos los tormentos del suplicio y los dolores de la tierra si dejaba de cumplir lo prometido.
El mastuerzo que con tanto valor sabía batirse en las calles de Madrid, sentíase ahora conmovido por las palabras que le hacía pronunciar el hábil capellán y le faltó poco para derramar lágrimas de alegría cuando le dijo don Claudio con acento melifluo.
—Hermano; de rodillas.
Oyó Baselga latinajos que no entendía y con ademán compungido recibió la bendición de aquella mano fina y aristocrática, que después besó contritamente.
—Ahora—dijo don Claudio levantando del suelo al capitán—, a luchar como un héroe por la santa causa de la Iglesia y del Rey.
—Lucharé hasta morir—contestó el joven con resolución que no daba lugar a dudas.
—¿No es verdad que se siente usted mejor después de la confesión?
—Me encuentro poseído de un bienestar inmenso.
—El pecador que tiene fe en Dios, siempre experimenta tan grata impresión después de desahogar su pecho de culpas.
—Ya hemos terminado—continuó el cura después de un breve silencio—; retírese usted a hacer sus preparativos de viaje y avístese con el señor Antonio, que ya ha recibido las instrucciones necesarias. Además, autorizo a usted para que cuando vea a la señora baronesa, le revele cuanto aquí ha ocurrido. Es una santa mujer que experimentará una alegría sin límites al saber que usted ha jurado ser su esposo tan pronto como lo permitan las circunstancias.
—¡Adiós, padre!—dijo el capitán con algún enternecimiento—. Que el cielo permita nos volvamos a ver pronto.
—¡Adiós, hijo mío! Que el Señor proteja a usted.
Y aquel Pedro el Ermitaño del realismo español, estrechó con cariño la mano del cruzado que iba a defender en los montes la tiranía del monarca y el restablecimiento de la Inquisición.
Cuando los pasos de Baselga hubieron dejado de sonar en la habitación vecina, el cura sonrióse con aire satisfecho, y dirigiéndose a la puerta del salón contraria a aquella por la que había salido el joven, levantó el pesado cortinaje, preguntando con voz meliflua:
—¿Está usted contenta, Pepita?
—Mucho, padre mío. ¡Cuánto tengo que agradecer a usted!
Y la baronesa, diciendo estas palabras entró en el salón. Sus mejillas estaban coloreadas por la alegría y en toda ella conocíase el vivo placer que le había causado la anterior escena.
—Esto es un servicio más que usted tendrá que agradecer a la poderosa Compañía que la protege desde la cuna.
—Lo agradezco con toda mi alma, padre Claudio, y crea vuestra reverencia que siento no corresponder con más fuerza a tan grandes y continuos favores.
—Con que tenga usted al rey mucho tiempo hechizado con sus gracias y disponga un poco de su voluntad, nosotros nos damos por satisfechos.
—Eso hago y eso haré tan bien como me sea posible. Mis ilusiones se realizan y desde la cumbre a que me elevan los favores de la Orden, podré servir mejor a los intereses de la Compañía. Unicamente me faltaba un marido, y éste ya le tengo gracias a la sabiduría de vuestra reverencia, que tan acertadamente sabe dirigir las conciencias. Querida predilecta del rey, pero teniendo que vivir oculta por no poder presentarme en sociedad como la viuda forastera, problemática y sin amistades, me es imposible servir tan bien a la Orden como lo haré el día en que figure en la corte como la esposa de un hombre que ha prestado grandes servicios a la causa del rey. Baselga es un necio, pero tiene algo de héroe, y si no lo matan, conseguirá abrirse paso y llegar a los más altos puestos. Yo necesitaba un marido de tal clase y vuestra reverencia me lo asegura valiéndose de su profundo talento que a todos convence. ¡Cuán agradecida debo estar a la Orden que me protege!
—Baronesa: el que trabaja “para la mayor gloria de Dios”, se ve colmado siempre por el Altísimo de inmensas felicidades.
1823
En 1823 cambió por completo la decoración para liberales y serviles que con tanta saña venían combatiéndose hacía tres años.
Al rey que decía “a sus súbditos” “marchemos todos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”, mientras ocultamente favorecía con dinero y con hombres las sublevaciones absolutistas en los montes de Cataluña y Navarra, le parecía todavía insuficiente el armar tropeles de fanáticos que combatieran en favor del Altar y del Trono, y solicitó el auxilio de Francia, que envió a España al duque de Angulema con sus cien mil hijos de San Luis.
Fué aquélla una época de desbordamiento y de impudor. Nunca se había visto un pueblo más propenso a la mudanza, a la traición y a la desvergüenza.
Largos años de tiranía habían corrompido el sentido moral de nuestro pueblo; la revolución sólo había servido para hacerlo más bullanguero, y ni una sola de las ideas democráticas que los oradores predicaban en los clubs, conseguía penetrar en aquella juventud que todavía era hija legítima y directa de la generación de Pan y Toros.
Los que antes iban con gran fervor a las procesiones o eran cofrades del Rosario de la Aurora, asistían ahora a los clubs, cantaban a grito pelado en las calles los himnos en moda u organizaban las manifestaciones cívicas. He aquí toda la reforma que la revolución consiguió hacer en el pueblo español.
El rey, a pesar de la Constitución y de todos los esfuerzos de exaltados y comuneros, seguía siendo la personificación del país; lo que el monarca hacía, los súbditos lo imitaban, y como Fernando VII era canallesco, desvergonzado y traidor, el pueblo no conocía ni aun de oídas el pudor político, y cuando aún repetía el eco sus gritos de ¡viva la Constitución!, volvía la hoja rápidamente para pedir a gritos el triunfo del rey “neto” y la vuelta de los felices tiempos en que funcionaba la Inquisición, los jesuítas dirigían el Gobierno y el amo de España mostraba el sobrehumano talento que le había dado Dios para presidir las corridas de toros.
La política, en los últimos tiempos de aquella época constitucional, estaba reducida a una serie de vergonzosos engaños. La agonía del trienio liberal puede definirse diciendo que fué una espantosa traición.
Fernando engañaba a los liberales, y mientras firmaba cuantos manifiestos le ponían delante y en los cuales se entonaban himnos laudatorios a la Constitución, solicitaba con gran urgencia el auxilio de las bayonetas francesas; Morillo hacía traición a sus compañeros los generales La Bisbal y Ballesteros; La Bisbal le imitaba y Ballesteros, por no ser menos, uníase a los invasores para derribar al Gobierno, que confiaba en el apoyo de sus espadas.
La Constitución era una enferma atacada de rápida tisis y los hombres, dueños del Poder, semejaban embrollada consulta de médicos pedantes, ocupados en discutir el nombre y etimología de los medicamentos que pensaban emplear, mientras la paciente se moría a toda prisa.
No faltaban liberales entusiastas dispuestos a dar su sangre por aquella Constitución que tantas veces habían jurado sostener, pero estaban en minoría y sus esfuerzos se perdían entre la indiferencia y el envilecimiento del pueblo.
El heroico Mina resucitaba en Cataluña la epopeya de la independencia, luchando con escasas fuerzas contra las hordas realistas y las legiones invasoras; pero su sublime tenacidad tenía el pálido reflejo de un rayo de sol en el fondo de putrefacta laguna.
Aquella revolución moría como mueren todas las formas de Gobierno que no llegan a ser populares. Sólo la clase media había abierto sus ojos a la luz de la libertad.
El pueblo, llevando todavía en su mente el recuerdo de los privilegios señoriales y de las rapiñas de la Iglesia, estaba tan ciego, que tomaba sus armas para defender la causa de los nobles y de los curas.
Pudo muy bien el Gobierno constitucional organizar una tenaz defensa que hiciera más lenta la marcha del tropel de alguaciles que Francia nos enviaba para reponer el absolutismo en su primitivo ser y estado.
Con esto no se habría salvado la libertad, pero habría caído con más honra, y los Borbones de la nación vecina no se hubieran engreído y puesto al nivel de Bonaparte por una guerra en la que los reclutas de la restauración no dispararon dos veces sus fusiles.
Pero los liberales adoptaron sus resoluciones con demasiada lentitud, confiaron su defensa a militares de dudosa fe política, y cuando vinieron a apercibirse de sus desaciertos, vieron sus órdenes desobedecidas y que la traición de sus generales dejaba libre el paso al chaparrón de la venganza absolutista que iba a caer sobre ellos con furor terrible.
El final del período liberal tuvo algo de la rapidez del vértigo y mucho de la vaguedad del sueño.
EL avance de las bayonetas francesas hizo salir de Madrid a toda prisa a ministros y periodistas, diputados y milicianos, formando inmensa caravana que, semejante al vagabundo pueblo de Israel, llevaba como arca santa la chusca persona de Fernando VII. Este se reía interiormente de la candidez de aquellos revolucionarios tan respetuosos siempre con el mismo hombre que les daba muerte. Todos ellos sabían que el mismo monarca era quien movía el ejército invasor que venía pisándole los talones, y ni a uno solo de los fugitivos se les ocurrió encargar a su fusil la misión de librar a España del monstruo que pocos meses después había de ensangrentarla con horribles venganzas.
El más vergonzoso rebajamiento se había apoderado de nuestro pueblo, y como si quisiera poner su adoración al nivel de su vileza, tributaba homenajes a los seres más abyectos.
El país, que doce años antes había admirado a Mina y al Empecinado, se entusiasmaba ahora con las proezas de cuatro bandidos que vestían el sayal frailuno y con la cruz en una mano y el trabuco en la otra, iban sembrando el incendio y la muerte, queriendo exterminar “a los negros” hasta la cuarta generación. Los mismos que habían aplaudido a Argüelles y a Muñoz Torrero, miraban ahora como dechados de sabiduría a los pedantes y covachuelistas que componían la Regencia de Urgel.
El “Trapense”, una fiera con hábito, era el héroe de la situación. Creíase que su trabuco tenía el poder de hacer milagros, y cuando el fraile guerrillero, llevando a la grupa a la hermosa aventurera Josefina Comeford, penetró en Madrid, el mismo pueblo que tres años antes había tirado de la carretela en que iba Riego, se arrojó bajo las herraduras del caballo con la misma entusiástica indiferencia del indio que desea ser aplastado por el carro del ídolo y ganar el cielo.
Una bendición de aquella mano era una dicha que muchos solicitaban. La mano del “Trapense” estaba, sin duda, santificada por Dios, pues nunca la abatía el cansancio. Prueba de ello, era la rapidez y limpieza con que degolló uno tras otro, sin interrupción, setenta y seis soldados constitucionales, que fueron hechos prisioneros en la toma de Seo de Urgel.
Barrido de Madrid y Sevilla, el Gobierno liberal, siempre fugitivo y vagabundo con rumbos inciertos, fué a refugiarse en Cádiz. La Constitución de 1812, semejante al hijo pródigo, después de correr grandes aventuras, volvía decaída y derrotada a morir en el mismo punto donde nació.
Allí fueron a buscarla sus implacables enemigos, y el ejército de Angulema, en unión de algunas de las hordas realistas que le precedían, a guisa de avanzadas, estableció el sitio de Cádiz.
Los muros de la inmortal ciudad volvieron a conmoverse con el estampido de los cañones franceses; pero entre el sitio de 1810 y el de 1823, hubo tanta diferencia como la que existe desde el drama a la comedia.
Ni Angulema era Soult, ni aquellos liberales, fugitivos, desilusionados, y que se batían por “el qué dirán” y por dar a su bandera cierta gloria antes de plegarla, podrían compararse con los gaditanos de 1810, que, después de asistir a las sesiones de las célebres Cortes, empuñaban el fusil con la mente llena de sublimes pensamientos e iban a morir en las trincheras.
En el último sitio de Cádiz se luchaba sin ánimo de triunfar y únicamente por cumplir con el deber. Todos los personajes que estaban encerrados en Cádiz sabían cuál iba a ser su muerte y la aguardaban pacientemente. Argüelles pensaba en la próxima emigración; el canónigo Villanueva se entretenía escribiendo sonetos y letrillas contra Angulema y los absolutistas; el marino Valdés se convencía de que era inútil pensar en revivir la célebre defensa por él organizada en 1810, y, entre tanto, Fernando distraía sus ocios remontando cometas de varias formas y colores en el tejado de la Aduana, sistema de telegrafía óptica que enteraba a los sitiadores de cuanto en la plaza ocurría.
La toma del Trocadero fué la única operación que honró militarmente a los invasores; pero aquel simple acto de guerra, que resultaba una bagatela para las legiones de Napoleón, fué pregonado por la Fama del realismo como una hazaña al lado de la cual las proezas de Aníbal y de Alejandro quedaban obscurecidas.
La restauración borbónica, tan mezquina en Francia, como en España, necesitaba aumentar la importancia de los hechos para adquirir ese prestigio que tan necesario es a los tiranos.
Por desgracia para la causa realista, la gloria le volvía la espalda, y para que el mundo no se apercibiera de tal desdén, se veía obligada a falsificar los hechos. Ni más ni menos que esos amantes desdeñados en cuya boca los más insignificantes favores de la mujer ansiada se convierten en comprometedoras y decisivas concesiones.
Cómo termina un calavera
Entre el tropel de esbirros de la tiranía, que como un cinturón de hierro y bocas de fuego rodeaba los muros de Cádiz, figuraba el conde de Baselga, realista decidido y hombre de gran porvenir, del cual se ocupaban periódicos tales como “La Atalaya de la Mancha”, “El Regenerador”, y otros papeluchos redactados por furibundos frailes, citando al Capitán de la Guardia como un modelo de fieles defensores del despotismo.
¡Quién podía saber con certeza el número de barbaridades que el ilustre Baselga había cometido desde agosto de 1822 hasta aquel momento, defendiendo en los montes con más aire de bandido que de militar la causa del Rey y de la Religión!
Al frente de unas guerrillas compuestas de fanáticos y de gente perdida, había pasado más de un año en los montes de Aragón, operando unas veces con entera independencia y otras a las órdenes de Bessieres, el aventurero francés que en 1822 era sentenciado a muerte por conspirador republicano y en 1823 se distinguía mandando a los feroces “feotas”, nombre que los liberales daban a los defensores del absolutismo, por llamarse con énfasis soldados de la Fe.
Con gran disgusto de Baselga, las necesidades de la guerra le habían llevado de Aragón a Valencia, y de este último punto tuvo que salir para Andalucía, no pudiendo dirigirse a Madrid, donde ya funcionaba con el carácter de Gobierno la reaccionaria regencia formada en Urgel.
El conde ansiaba ardientemente ver a Pepita, cuyo recuerdo no se apartaba de su memoria, y ya que le era imposible cumplir su deseo, consolábase escribiéndola largas cartas siempre que le era posible, y en las cuales, con toda la corrección de que era susceptible su rudeza y pasando por alto los homicidios ortográficos, describía una vez más la constante grandeza de su pasión.
Cuando a principios de julio llegó aquel paladín del absolutismo a las inmediaciones de Cádiz con sus feroces hordas, más para entorpecer que para ayudar las operaciones de bloqueo que ejecutaban los franceses, el administrador de Correos de Puerto de Santa María le entregó una carta, cuya procedencia adivinó antes de abrirla.
El corazón le latió agitadamente, pues en las letras desiguales y arrebatadas de la cubierta, le pareció ver la nerviosa mano de Pepita manejando la pluma con loca precipitación.
Era la primera carta que recibía de la mujer querida desde que se separó de ella.
Al principio, Baselga sólo se fijó en las palabras cariñosas y apasionadas, en las promesas de eterno amor, en aquellos requiebros melosos y aniñados, propios de la imaginación de una criolla; pero después sus ojos que saltaban apresuradamente de renglón en renglón con el ansia de leer de un golpe toda la carta, paráronse sorprendidos en unas palabras misteriosas, cuyo significado no lograba comprender.
Pepita hablaba de circunstancias que hacían visible su deshonra, de sucesos acaecidos después de su partida que echaban un borrón sobre su buen nombre; aludía con cierto misterio al último mes de abril, y terminaba anunciando que el buen padre Claudio enviaba al campamento sitiador de Cádiz un hombre de confianza para que tratase con él de un asunto grave. “De tu resolución—decía Pepita—, del acuerdo que tú tomes, depende que yo viva o muera. La pérdida definitiva de mi honor acabará mi existencia.”
Baselga leyó una y otra vez la carta, deletreó todas sus palabras, y, al fin, se quedó tan ignorante y confuso como al principio.
¿Qué peligros para el honor de Pepita serían aquéllos? El fogoso militar, pensando que la mujer amada pudiera encontrarse en apurada situación, soñaba ya en villanos enemigos y acariciaba la espada en su cinto, y en el cerebro la descabellada idea de partir inmediatamente con dirección a Madrid para emprender a estocadas a todos cuantos turbasen la tranquilidad de la hermosa baronesa.
El ver incluído en la carta el nombre del padre Claudio, excitaba aún más la curiosidad del condesito; pues éste reconocía que el afable sacerdote no se iba a mezclar en asuntos de poca monta ni a tomarse por éstos la molestia de enviar emisarios a Cádiz.
Dos días pasó Baselga dominado por una constante preocupación, y a tal punto llegó ésta, que por las noches los oficiales franceses y algunos guerrilleros que habían organizado una timba en el campamento, en la cual tallaba el conde por derecho propio, le ganaron cuanto dinero puso en la banca, sin que al antiguo fullero se le ocurriera sacar a plaza sus indiscutibles habilidades.
En la tercera noche, Baselga, que arruinado ya, había pasado de banquero a la simple calidad de mirón, fué avisado por su asistente de que fuera de la tienda le esperaba un caballero que decía acababa de llegar de Madrid.
Júzguese con qué rapidez acudiría el joven al llamamiento y cuál sería su sorpresa al conocer que el enviado del padre Claudio no era otro que el señor Antonio, el vejete realista que completaba su antiguo traje con un gran sombrero de los que se llevaban a principios del siglo, llamados de “medio queso”.
El conde experimentó la mayor alegría al ver al eterno acompañante de su amada. Hasta le pareció que en él había algo que evocaba la seductora imagen de Pepita y que su mugrienta casaca exhalaba el mismo perfume de su hechicero cuerpo. Quien haya estado enamorado comprenderá inmediatamente tan extraña aberración.
No fueron pocas las preguntas que apresuradamente disparó Baselga sobre el vejete; pero éste, con gran calma, le agarró suavemente por uno de sus brazos y le fué alejando de la tienda.
—Si le parece a usted, señor conde—dijo el señor Antonio—, pasaremos por sitio donde no nos puedan oír, pues tengo que comunicarle cosas graves.
Dirigiéronse los dos hombres a los límites del campamento y comenzaron a pasear a lo largo de una de las trincheras, cuidando de no acercarse demasiado a un centinela que contemplaba curiosamente las idas y venidas de aquella pareja, cuyas sombras dilataba fantásticamente la luna sobre el suelo.
—Comenzaré por indicarle—dijo el viejo—que yo no vengo enviado aquí por mi señora, sino por el reverendo padre Claudio.
—Lo sabía desde anteayer.
—¿Le ha escrito a usted mi señora?—preguntó con sorpresa el vejete—. Lo ignoraba; pero ya nos lo recelábamos el bueno del padre y yo. La pobre baronesa... ¡le quiere a usted tanto!
Y el señor Antonio quedóse cabizbajo al decir estas palabras, como si lamentara en el fondo de su pecho que su ama se hubiese enamorado de semejante perillán.
—Yo—continuó el viejo con acento triste—conozco a la señora baronesa casi desde que nació, y aunque cometa una censurable irreverencia, digo que la amo como si fuese hija mía. Juzgue usted cuál será mi dolor hoy que la veo deshonrada.
—¡Deshonrada!..., ¿por quién?
—Usted lo sabe mejor que nadie. La señora, corazón sencillo e ingenuo, se dejó engañar por un hombre audaz que cayó moribundo a la puerta de su casa, y el premio de su cristiana caridad ha sido la deshonra.
—¡Señor Antonio! Mida sus palabras, que ya sabe usted quién soy yo y qué genio gasto. La señora baronesa me ama tanto como yo a ella; pero esto no autoriza a nadie para que hable de deshonra ni ponga mi honor en duda.
—Es ya inútil todo fingimiento. Lo sé todo, y así como yo, cuantos entran en nuestra casa de Madrid. La pasión carnal que usted encendió en el pecho de la señora la hizo caer, y hoy el fruto del pecado atestigua su deshonra.
—¡Fruto de deshonra!—exclamó el joven, con tanta extrañeza como miedo—. ¿Qué quiere usted decir, señor Antonio? ¡Por Dios!, explíquese usted.
—La señora baronesa ha tenido una niña hace tres meses. Usted es su padre.
Ante esta lacónica respuesta, Baselga no supo lo que le pasaba. De un golpe penetró en el misterio que envolvían las palabras de la carta de Pepita, y quedó asombrado, pues todo lo esperaba menos aquella noticia.
—¡Ya ve usted—continuó el viejo—cuán dolorosa es la situación de mi señora! ¡Una dama modelo de virtudes y de recato, una señora considerada hasta por el mismo rey a causa de su profundo talento, caer de repente de tan envidiable altura para ponerse al nivel de una mujer perdida! Señor conde; la infeliz nada dice contra usted, le ama tanto, que no se queja; pero si usted es cristiano, si en su corazón, ya que no el amor, la compasión ocupa algún vacío, ya sabe usted cuál es el deber que tiene que cumplir. Usted es caballero y a su consideración de honrado dejo el asunto.
Baselga estaba demasiado impresionado por la noticia para fijarse en tales palabras que llegaban a sus oídos como un murmullo sin sentido.
Aquella solución de sus amores le tenía anonadado. Por una extraña analogía, pensando en la deshonra de Pepita, surgió en su memoria el recuerdo de la última noche que pasó en su casa, de la confesión con el padre Claudio y del terrible juramento que éste le había hecho prestar ante la imagen del Crucificado.
La idea de faltar a lo jurado cruzó rápidamente como soplo diabólico por su cerebro; pero inmediatamente la sola posibilidad del perjurio produjo un escalofrío al caudillo de la Fe.
El señor Antonio contemplaba con atención al joven, y comprendiendo las impresiones que le agitaban, continuó:
—Yo vengo aquí enviado por el respetable padre Claudio con el solo objeto de recordarle un juramento sagrado que usted hizo en cierta noche y saber si está dispuesto a cumplirlo. Nada sabe la baronesa de este paso que damos, pero el respetable sacerdote, como su director espiritual, y yo como su más antiguo servidor y amigo de su padre, tenemos el deber de explorar el ánimo del que es causa de su deshonra para obrar en consecuencia, manifestando antes a usted que si no está dispuesto a cumplir sus promesas, jamás volverá a ver a mi señora, pues ésta se encerrará en un convento a llorar sus culpas. No queremos, tanto el padre Claudio como yo, que continúen esas relaciones escandalosas e inmorales que arrojan negra mancha sobre el blasón de una casa digna de toda clase de respetos.
La terrible amenaza de no ver más a Pepita fué lo que más impresión causó en el ánimo de Baselga.
Hay que confesar que éste, durante su año de campaña, no se había olvidado de Pepita, sin dejar por esto de hacer de las suyas en cuantos pueblos encontraba y veía hermosura femenil con digna representación; pero a pesar de tales recuerdos, hacía tiempo que del cerebro del militar se había borrado la idea de casarse. De sus amores guardaba constantemente el recuerdo de la hermosura de Pepita y el grato sabor de los placeres, pero la confesión y el juramento con el padre Claudio se habían perdido en su memoria, hasta aquel momento en que surgían con nueva e importante fuerza.
El conde tenía que decidir entre su libertad de célibe y su amor, y estaba demasiado impresionado para no inclinarse por este extremo.
—Señor Antonio—dijo después de reflexionar largo rato—. Los caballeros nunca dudan en reparar el mal que hayan hecho, y más si el amor va unido a sus generosos sentimientos. Diga usted al padre Claudio, que tan pronto como nos apoderemos de Cádiz y yo presente mis respetos al rey, iré a Madrid para casarme inmediatamente con la baronesa.
El viejo, al escuchar estas palabras, hizo las más grandes demostraciones de alegría y exclamó enternecido:
—¡Oh, gracias, señor conde! No esperaba yo menos de usted. Le pido con toda mi alma que me perdone las palabras que hace poco le dirigí. Reconozco que estuve sobradamente fuerte y que me dejé arrastrar por una ira injustificada; pero... la baronesa es el ser en quien he depositado todo mi cariño de anciano, y cuanto a ella atañe produce en mí más impresión que mis propios negocios.
Una vez convenida entre los dos hombres la resolución del grave asunto, Baselga sintió gran curiosidad por conocer detalladamente la existencia de su amada durante el largo año de separación, y el señor Antonio se vió bastante apurado para contestar por completo el diluvio de preguntas que Baselga dejó caer sobre su persona.
La baronesa había procurado ocultar su estado durante el tiempo que le fué posible, y las frecuentes dolencias que experimentaba su organismo atribuíalas al disgusto que le causaba la escasez de noticias de su Fernando y el no saber tampoco a dónde dirigirle una carta. Pero, por fin, llegó un día en que le fué imposible ocultar por más tiempo su estado disimulándolo con dolorosos artificios, y confesó entre lágrimas y rubores su triste deshonra ante el padre Claudio y el administrador, que eran las únicas personas de su confianza.
El parto se había verificado en el mes de abril, y la niña, que en honor al padre había sido bautizada con el nombre de Fernanda, gozaba de buena salud.
Baselga escuchaba con embeleso la relación del vejete.
En sus sentimientos, después de pasada la primera impresión y los efectos de la lucha entre el amor y la libertad celibataria, causaba honda sensación la idea de ser padre.
¡A quién no produce alegría la paternidad!
El condesito sentíase orgulloso de haber dado al mundo un nuevo ser, y lleno de satisfacción pensaba que aquella obra era suya y muy suya.
Para apoyar tal certeza, buscaba en los rincones de su memoria el recuerdo de la época en que Pepita cayó en sus brazos, y con ayuda de los dedos iba contando los meses desde julio a abril, y al encontrar que eran nueve justos, se convencía de que su paternidad era cierta.
Aquella última aventura de su vida de calavera le causaba un placer nunca experimentado, a pesar de su desenlace de comedia vulgar, que nada tenía de novelesco y original.
En cuanto al silencio que Pepita había guardado desde abril hasta el presente mes de julio, el señor Antonio se encargaba de justificarlo explicando la carencia de noticias acerca del paradero del conde.
Este no encontraba ni un solo motivo capaz de turbar su felicidad y estaba dispuesto a cumplir su juramento. Tan pronto como terminasen sus compromisos de guerrillero realista, iría en busca de su hija y se casaba; sí, señor, se casaba con una viuda, pero joven y hermosa, aunque esta resolución arrancara una carcajada burlona a todos sus antiguos compañeros de libertinaje.
Los negocios de la Orden.
Fué bastante cruel en la capital de España el invierno de 1825.
Los temporales sucedíanse con alarmante frecuencia; cuando no llovía, nevaba y un viento frío y huracanado limpiaba las calles de transeúntes, encargándose al mismo tiempo de llenar los cementerios, esparciendo pulmonías a granel.
Parecía que la Naturaleza deseaba imitar con sus furores los actos de la triunfante reacción.
A las cuatro de la tarde de uno de aquellos días, o sea cuando las sombras nocturnas comenzaban ya a invadir las calles cubiertas por espesa capa de nieve, un hombre con sotana, de pie tras los vidrios de un balcón perteneciente a una casa vieja con honores de palacio, contemplaba un grupo de voluntarios realistas que, parados en el centro de la calle, entonaban la “Pitita bonita con el piopom...”, canción insustancial y ridícula que había venido a sustituir al marcial himno de Riego y que era el canto de guerra de los defensores del absolutismo.
Aquellos bravos voluntarios de la reacción no hacían mucho caso del frío, sin duda a causa de la gran cantidad de vino que calentaba su estómago; y con sus ademanes grotescos, sus discusiones incoherentes, su canto monótono y sus movimientos inseguros, parecían causar gran placer al cura, que sonriente les atisbaba tras el balcón.
Era joven el curioso ensotanado, y, sin embargo, al primer golpe de vista tenía el aspecto de un hombre que ha llegado a la decrepitud. Su cabeza enorme, que aún parecía más grande sosteniéndose al extremo de un cuello flaco y prolongado, tenía grandes manchas de calvicie, pues sólo a trechos ostentaba manojos de cabello, áspero e hirsuto, iguales a punzantes brochas de rojo esparto; su rostro estaba surcado de arrugas que, por lo inmóviles y petrificadas, semejaban las huellas que las continuas lluvias dejan en las cariátides de una fachada, y sus ojillos verdosos, hundidos y chispeantes, así como su boca de delgados labios, tenía una expresión que causaba miedo, por lo mismo que era eternamente sonriente.
Adivinábase en aquel cuerpo flacucho, largo y un tanto encorvado, un cúmulo de malos instintos y una gran propensión a encontrar el placer en la contemplación del dolor.
Se veía en él inmediatamente al ser nacido para el mal, que de niño se divierte en atormentar a cuantos le rodean, que de hombre prepara con la fruición de un artista el ataque contra sus semejantes y que, al llegar a la vejez, muere poseído de desesperación por no haber tenido mano suficiente para estrujar el mundo entre los dedos.
Era uno de esos ambiciosos insaciables que sienten la nostalgia de la gloria. Pero su gloria es el triste y fatídico prestigio de los grandes criminales.
Ante la imagen de Nerón, era capaz de sentir el mismo desconsuelo que César delante de la estatua de Alejandro cuando se lamentaba de ser desconocido a la misma edad que el caudillo macedónico era ya célebre.
Gozaba con la degradación humana; le gustaba en extremo que el hombre apareciera al nivel del irracional, y de aquí que sintiera idénticas impresiones que un filarmónico en un concierto, contemplando a los realistas ebrios que en medio de la calle gesticulaban grotescamente como monos.
Era malvado, y por eso aspiraba a la destrucción de todo cuanto de grande y noble había en el mundo; pero era cobarde y por esto había ingresado en la Compañía de Jesús.
Formando parte de la inmensa y misteriosa falange creada para combatir al progreso y a la dignidad humana, podría hacer uso de todas sus infames cualidades sin miedo al castigo. La solidaridad jesuítica le ponía a salvo, y si le atacaban, miles de sotanas negras saldrían inmediatamente en su defensa. Además, en ninguna otra parte como en el mundo creado por Loyola, podían apreciar sus brillantes facultades de bandido.
Detrás del jesuíta, que seguía derecho tras las vidrieras, existía un espacioso salón que apenas si lograba alumbrar la mezquina claridad del crepúsculo que penetraba por el balcón y la luz de una gran lámpara con pantalla verde que estaba en lo más hondo de la habitación, colocada sobre una gran mesa de caoba groseramente tallada y de patas macizas, igual a las que aun hoy se ven en el atrio de las iglesias sirviendo de despacho a las juntas de cofradías.
A lo largo de las paredes y alzándose hasta tocar el techo, estaban puestos en fila grandes armarios repletos de libros encuadernados en pergamino y de ventrudas carpetas, todo clasificado y rotulado escrupulosamente, a juzgar por las pequeñas tarjetas pendientes de libros y legajos con números y letras que formaban jeroglíficos enrevesados, solamente comprensibles para su autor.
Tal era la abundancia de escritos en aquella estancia, que parecía que por ella había pasado una inundación de papeles, dejando su rastro en todas partes.
En el suelo y sobre las sillas, veíanse montones de pliegos y cuadernos cubiertos de renglones apretados, y alrededor de la mesa, la avalancha de papeles aún era mayor, pues se erguía formando gruesas columnas que amenazaban desplomarse sobre la escribanía, cubierta de capas de tinta seca y rematada por un busto de San Ignacio.
El lienzo de pared que se extendía detrás de la mesa era el único desnudo de armarios y legajos; pero estaba ocupado por un gran mapa de España, hecho a mano, y una gran parte del cual quedaba envuelto en la sombra.
El jesuíta, siempre de espaldas a la habitación, con las manos metidas en los bolsillos de la sotana y chupando el residuo de un cigarrillo de papel, seguía contemplando la calle sin que lograran hacerle volver la cabeza las diabluras de un gatazo blanco, gordo y lustroso como un canónigo, que saltaba sobre un ancho brasero cuando no se entretenía en arañar estridentemente los hilos de la alambrera.
De pronto, un hermoso coche, que por su forma moderna y elegante parecía impropio de aquel tiempo en que todavía imperaba la pesada y antigua carroza, penetró en la calle con ligereza, ahogándose el ruido de sus ruedas en la espesa alfombra de nieve.
El jesuíta lo reconoció inmediatamente.
—¡Su reverencia, que llega!—murmuró, e inmediatamente se retiró del balcón para ir a ocupar su asiento junto a la mesa, no sin antes dar una patada al gato por puro gusto de hacer daño.
Púsose inmediatamente a escribir en un papel colocado en el centro de la gran cartera de badana y así estuvo mucho tiempo sin levantar la cabeza, hasta que, por fin, oyó rumor de pasos cerca de la puerta.
Entonces levantó el rostro, fingiendo admirablemente una expresión de sorpresa.
Quien entró fué el padre Claudio. Arrojó su sombrero y manteo sobre una silla, dirigió como saludo al escribiente una sonrisa protectora, propia de un superior distinguido, pero amable, y fué a sentarse al lado del brasero con aire mujeril, subiéndose un poco la sotana y mostrando sus ajustados zapatos con hebillas de oro y sus medias de seda negra, que comprimían las pantorrillas, de líneas correctas y artísticas como las de una dama.
Después de remover las brasas y de acariciar al gato, que fué a frotarse cariñosamente contra sus piernas, fijó su vista en el otro jesuíta, que desde la llegada de su reverencia se había quedado inmóvil y con la cabeza baja, como si esperara para seguir trabajando la orden de su superior.
—¿Has trabajado mucho?
—Así, así, reverendo padre. Mi voluntad es más grande que mis fuerzas.
—¿Despachaste ya el correo?
—En ello estoy, reverendo padre. Tengo ya escritas las contestaciones a las cartas recibidas ayer. No son tantas como en otros días.
—¿Llegó ya el correo de hoy?
—El hermano portero del Seminario lo trajo hace una hora. He examinado todas las cartas y aguardo vuestras órdenes para contestar.
—Bien; procedamos con orden. Primero las contestaciones a las cartas de ayer.
—Aquí están escritas y sólo esperan vuestra firma. Las copias están puestas ya en cifra en el libro de memorias.
—¿Qué le dices al superior de nuestra casa de Zaragoza?
—Lo que vuestra reverencia me indicó. Que es imposible enviarle un ochavo y que él es quien debe procurar lo necesario para que la Orden sea rica y poderosa en Aragón, y enviar además aquí cuanto pueda.
—Esa es la verdad. Los jesuítas, cuando se establecen en un punto, es para sacar de los buenos devotos los medios para proseguir su campaña en bien de Dios y de la Religión, y no para gastar en provecho del pueblo el dinero que la Orden atesora después con tan grandes esfuerzos. Nosotros sólo somos esponjas que chupamos el zumo del país en que nos establecemos para exprimirlo después sobre nuestra caja de Roma. ¡Medrada estaría nuestra Orden si en vez de atesorar derramara su dinero en los países donde está establecida! El que piensa lo contrario no es buen hijo de nuestro santo padre Ignacio.
—Lo mismo creo yo, reverendo padre—apuntó servilmente el amanuense.
—Creo, hermano Antonio, que habrás escrito en tono fuerte al superior de Aragón.
—Así es, reverendo padre.
—Muy bien. Ya pensaremos en reemplazar a ese padre con otro que sea más activo e inteligente y que no nos venga pidiendo auxilios a pretexto de los grandes daños que en nuestras antiguas posesiones causaron los revolucionarios durante su gobierno, y de la pobreza de los devotos para contribuir a su reparación. Adelante. ¿A quién más has escrito?
—Conforme a la lista que vuestra reverencia me entregó y a sus indicaciones, he contestado al alcalde corregidor de Murcia.
—Es un caballero honrado, ferviente defensor de Dios y del rey y digno de nuestra estimación, por el afecto que siempre ha demostrado a la Orden. ¿No nos felicitaba porque el señor don Fernando había decretado nuestro restablecimiento, poniendo las cosas de la Orden tal como se encontraban antes de la maldita revolución del veinte?
—Sí, reverencia. Yo le he contestado dándole gracias por el afecto que demuestra y rogándole cuide de favorecer y dar protección en todas ocasiones a los padres que hemos enviado a dicha provincia.
—Está bien. ¿Cuáles son las otras contestaciones?
—A James Clark, en Gibraltar, excitándole a que vigile cada vez más a los emigrados liberales y que vea el modo de impulsarlos a que intenten un desembarco en las costas de España.
—Sí; eso sería de muy buen efecto. El rey fusilaría unos cuantos de esos miserables que tanto daño nos han hecho, y los que aún piensan ocultamente en el restablecimiento de la libertad, acabarían de desengañarse y se arrojarían en nuestros brazos.
—Clark pide dinero para seguir sus trabajos.
—Di mañana al padre Echarri que le remita diez onzas.
—Al librero Suárez, de Barcelona, le he dicho que puede enviar los dos mil ejemplares de “Triunfos recíprocos de Dios y de Fernando VII”.
—Es una buena obra escrita por un fraile, que, aunque no de nuestra Orden, nos es muy adicto. Conviene hacerla circular, pues de este modo el pueblo odiará cada vez más a los liberales y estará por completo sumiso a la paternal autoridad de Fernando y a nuestra santa dirección. Avisa al padre Echarri para que envíe el importe de los libros y los reparta en las escuelas y entre los voluntarios realistas que sepan leer... Afortunadamente, éstos no son muchos.
—Al superior de Jaén le he excitado para que no deje de la mano el negocio de la condesa de la Fuente y que procure que el testamento se haga cuanto antes.
—Muy bien. Esa buena condesa es vieja y achacosa; su fortuna asciende a cuatro millones, y justo es que nosotros seamos sus herederos, ya que durante muchos años hemos estado encargados de la administración de su casa.
—A don José López, el secretario del obispo de Oviedo, le he escrito recomendándole que vigile bien al deán. Al deán le he encargado que no pierda de vista a don José López.
—Muy bien. ¿Y qué más?
—A don Nazario Ercilla, canónigo de la catedral de Oviedo, le he dicho que siga observando atentamente al deán y al secretario del obispo.
—Perfectamente. Con tres agentes distintos no es posible el engaño ni los informes falsos.
—He incitado a nuestro comisionado en Sevilla a que siga en los cafés y tabernas hablando pestes del Gobierno y haciendo la apología de Riego y la Constitución.
—Eso es lo que conviene, y harás bien en escribir mañana mismo de un modo idéntico a todos nuestros agentes asalariados en las principales capitales. Conviene que, hablando como furibundos revolucionarios, echen el anzuelo: pues tal vez algunos de los que aún son admiradores de la muerta Constitución, en el calor del entusiasmo, se delaten sin conocerlo. Es útil en la actual situación dar trabajo a las comisiones militares permanentes, que no saben ya a quién enviar a la horca.
—Al marqués del Pino, de Córdoba, le he contestado diciendo que vuestra reverencia no olvida su pretensión y que interpondrá en Roma su influencia para que Su Santidad le conceda los honores de camarero secreto de capa y espada.
—Has hecho bien. Nada me cuesta halagar con tales nimiedades la frivolidad de ciertos seres. Además, el marqués es gran amigo nuestro y hace poco decidió a una prima suya a que hiciese testamento en nuestro favor.
—Al “Patilludo” le he escrito al cortijo de Sierra Morena, que ya conoce vuestra reverencia, amenazándole con nuestro desagrado si no es más puntual en enviar la mitad del producto de sus operaciones. Diez coches de posta han sido robados en el pasado mes; en ellos iba gente rica, la mayor parte indianos que habían desembarcado en Cádiz, y sin embargo, ha tenido la desvergüenza de enviarnos solamente cien peluconas.
—¿Le has escrito en tono fuerte?
—No he ido corto en amenazas.
—Así debe hacerse. Ese canalla debe saber que nuestra protección no se vende barata y que, si no envía más dinero, cualquier día haremos que el Superintendente de Policía del reino le envíe a sus guaridas de Sierra Morena una partida de caballería, y entonces no le valdrá el haberse batido contra los liberales a las órdenes del conde de Baselga... ¿Qué más hay?
—He escrito al comandante de los realistas de Haro manifestándole nuestra satisfacción por el acierto con que sabe castigar a los emigrados liberales paseando por las calles a sus esposas emplumadas, montadas en un borrico y con un cencerro al cuello, entre la rechifla y las pedradas de los buenos cristianos; igualmente doy las gracias, en nombre de Dios, al prior de los capuchinos de Castellón por el acierta con que ha sabido conquistar el alma de la esposa de un ex diputado que está en Londres, haciendo que olvide a este maldito, que deje de escribirle y que entre en una casa de religiosas; y he dicho a Antonio Ullastres, zapatero de Barcelona, que ha hecho muy bien en dar informes desfavorables en el expediente de purificación del general Castaños, pues, aunque éste en el año diecisiete fusiló por orden del rey a un general hereje como Lacy, después no se ha mostrado muy obediente a la causa del altar y el trono y transigió, aunque encubiertamente, con el Gobierno de la Revolución.
—¿No hay nada más?
—Nada, reverencia. Aquí tengo apartadas todas las contestaciones que sólo esperan vuestra firma o vuestro nombre de guerra. No son tantas como en otros días.
—Ya habrás hecho en el resumen diario de trabajos el extracto de la correspondencia.
—Sí, reverendo padre. He procurado corregirme de los defectos que en mí había notado y el resumen va tan conciso como claro, sin confusiones ni ambigüedades.
—Haces bien, pues en tal trabajo consiste tu porvenir. Dicho resumen va dirigido a nuestro general en Roma y queda sepultado en nuestros archivos, donde existen las biografías secretas y retratos morales de cuantas personas de alguna significación existen en el mundo. Es un arma invencible que ningún rey ni potestad de la tierra posee, y juzga tú si con su ayuda podemos tener por segura nuestra victoria sobre el universo. Conviene, pues, que el diario informe vaya redactado con claridad y exactitud notables, tanto más cuanto que la mayor parte de las personas que nos escriben envían también a Roma copia de sus documentos y allí unos y otros sufren el consiguiente cotejo. Si logras hacerte notar por tu veracidad y exactitud, tu suerte está ya hecha; pero si en los informes faltas a la verdad, ya sabes cuál será tu castigo. Nunca podrás figurar como un verdadero hijo de Loyola ni pronunciarás el juramento “en cadáver viviente me convierto”.
El hermano Antonio pareció conmoverse un tanto por esta amenaza, y como si quisiera cambiar la conversación, cogió de un extremo de la mesa algunas cartas abiertas.
—Estas son, reverendo padre, las cartas llegadas esta tarde. ¿Quiere su reverencia que le indique el contenido?
—Habla y después me dirás los informes de nuestros agentes en Madrid.
—Esta carta es del superior del colegio de Vitoria. En la ciudad se habla mucho contra un hermano coadjutor que, según dicen, intentó forzar a la hija de un militar desterrado y pendiente de purificación. La familia dice pestes contra el coadjutor y nuestra Orden y el superior pregunta qué es lo que debe hacerse... ¿Qué contestamos?
Reflexionó un breve espacio el padre Claudio y después dijo a su secretario que se preparara a tomar notas de las respuestas:
—Ese escándalo es demasiado importante para dejarlo sin remedio. El prestigio de nuestra Orden exige una inmediata reparación. Al hermano coadjutor que lo envíen al colegio de Sevilla, y allí que esté durante quince días arrodillado a la hora de comer frente a todos sus compañeros, con un cartel al cuello que diga: “Lascivo”. En cuanto a la familia de la muchacha, recomienda a la Comisión militar permanente de Vitoria que la vigile de cerca, y a la primera ocasión oportuna, envíe el padre a presidio o lo ahorque si le parece mejor. Así aprenderán esos impíos a no llevar en lenguas a la Compañía de Jesús.
—El agente de Salamanca escribe que a nuestro amigo, el boticario don Leandro, lo han metido en la cárcel como autor de la muerte de tres domésticas que en diversas épocas han desaparecido de su casa. El boticario solicita la protección de la Orden, y jura que es inocente.
—Nada tendría de particular que fuese verdadero el asesinato de esas muchachas. El tal don Leandro es un tuno redomado, pero hay que confesar que nadie le va a la mano en la confección de venenos. ¡Con qué lentitud y disimulo matan! ¿No es verdad, hermano Antonio?
Y el hermano jesuíta, al decir estas palabras, sonreía tan malignamente que su rostro tenía la misma expresión de esos diablos berroqueños, que, horripilantes y sarcásticos, surgieron en los frisos de las catedrales bajo el cincel de los escultores de la Edad Media. El amanuense le imitó con una de sus más fúnebres sonrisas, y así permanecieron largo rato, como recreándose en el recuerdo de hechos pasados.
—Favoreceremos a don Leandro—dijo, al fin, el padre Claudio—pues no es racional que nos privemos de tan hábil y sumiso proveedor. Mañana recuérdame, cuando vaya a Palacio, que debo hablar con don Tadeo Calomarde, para que, como ministro de Gracia y Justicia, mande al corregidor de Salamanca que ponga en libertad al boticario.
—La casa Gómez, de Cádiz, anuncia que ha vendido a buen precio la partida de café que nos enviaron de Puerto Rico.
—Envía la carta al padre Echarri, nuestro administrador.
—El agente de Jábea dice que el alijo de tabaco se ha llevado a cabo sin otra novedad que la de tender de un trabucazo a un guardia de costa. La ganancia de esta operación pasará en su concepto de seiscientas onzas.
—Avisa también al padre Echarri, que siempre experimenta un santo gozo cuando ve aumentar el tesoro de la Orden.
—El superior del colegio de Granada se queja de la propaganda que unos frailes dominicos hacen en aquella ciudad contra nuestra Orden. La semana pasada predicaron un sermón en el que pintaban a los jesuítas como intrigantes, sin conciencia, más amigos de los negocios que de la religión y deseosos de avasallar al mundo.
El padre Claudio, al oír esto perdió la calma. Su sonrisa desapareció y un relámpago de ira pasó por sus ojos.
—Esos frailuchos—dijo con voz algo temblorosa por la cólera—son una canalla soez y grosera que nos hace cruda guerra y a los que necesitamos amordazar. ¿Por qué nos combaten? ¿No los dejamos tranquilos? Durante largos siglos han estado todos ellos, y especialmente los dominicos, monopolizando un instrumento tan valioso como la Inquisición, y explotando toda Europa. Ya que han tragado bastante, que nos dejen ahora hacer nuestro agosto a los hijos de Loyola, pues lo contrario es ser soberbios, y Dios no quiere más que servidores humildes y pobres como nosotros.
—Esa es la verdad, reverendo padre—dijo el secretario, que no perdía ocasión de adular a su superior—. Vuestra reverencia habla con la elocuencia de un Bossuet.
Ya sabré poner remedio a la osadía frailuna haciendo que toda España odie a esos seres que uno de los malditos escritores de la Revolución definió graciosamente diciendo que eran “groseros animales que asomaban la cabeza por una ventana de paño pardo”.
Quedó el jesuíta pensativo, como combinando un plan contra aquellos competidores que disputaban a la Orden la explotación del fanatismo, y después dijo al secretario con resolución:
—Antonio, mañana llamarás al gacetista Martínez.
—Reverendo padre, ese sujeto es un borracho del que no puede sacarse partido. Aún no ha hecho las letrillas satíricas que le encargamos contra los absolutistas templados que aconsejan al rey la clemencia con los liberales. Y eso que el padre tesorero se las pagó por adelantado.
—Cállate y no repliques—dijo el superior dirigiendo una altanera mirada al amanuense—. Llamarás a Martínez y le encargarás que sin perder tiempo escriba un folleto diciendo que la Compañía de Jesús ha tenido más sabios, oradores y publicistas que todas las Ordenes religiosas juntas, y que los frailes (especialmente los dominicos) son gentecilla borracha, disoluta, avarienta, mujeriega y todo cuanto de malo existe. Martínez es un exclaustrado que abandonó el hábito por su mala conducta, así es que estará bien enterado de las hazañas de sus antiguos colegas.
—Está bien, reverendo padre. Pero ruego a vuestra reverencia que se acuerde de lo que nos ocurrió hace dos años en tiempos de la Revolución, cuando le encargamos aquel folleto en el que, a nombre de la libertad, se pedía la santa guillotina, el amor libre y la comunión de bienes; todo para desacreditar a los liberales. Cobró el folleto por adelantado, se lo bebió en unas cuantas borracheras y ésta es la hora que aún no lo ha escrito.
—En vez de llamarlo a él, avístate con su querida, la Pepa, y dale el importe del escrito. Ella es mujer capaz de acelerar la redacción del libro, dando al autor una paliza diaria hasta que lo acabe. Toma nota del asunto, despáchalo mañana mismo, y a ver si la semana que viene está ya el manuscrito en la imprenta. ¡Lástima que ese perdido tenga una pluma sangrienta, de la que tanto necesitamos! Vamos a otro asunto.
—No queda más que esta carta, que es del arzobispo de Valencia.
—¿Qué quiere su ilustrísima?
—Pregunta qué es lo que debe hacerse con Ripoll, el maestro de escuela de Ruzafa.
—Grande hereje es ese maestro, y no parece sino que el diablo hable dentro de su cuerpo. Figúrate, hermano Antonio, que en todos los tonos y con la firmeza del que asegura una verdad indiscutible, afirma que la Santísima Trinidad es una farsa, que la misa es un sainete, que todas las religiones son falsas y malas, sin exceptuar la católica; que el hombre no debe creer en otra cosa que en su propia razón, y no sé cuántos disparates más, que apoya siempre con testimonios sacados de las endiabladas obras de Voltaire, Rousseau y demás filosofastros que formaron la endiablada Enciclopedia. ¡Bien marcharía la Religión y medrados estaríamos nosotros si el pueblo creyera lo mismo que ese maestro hereje!
—El arzobispo se muestra admirado por el valor y la fuerza de voluntad del preso.
—¿Qué es lo que hace?
—Los presos, en la cárcel de Valencia, están subyugados por la humildad y los buenos sentimientos que demuestra el hereje. A sus perseguidores, los hijos de la Fe, les devuelve palabras cariñosas por insultos; con discursos halagadores anima a los presos a que sepan sobrellevar su suerte y a no encenagarse en el vicio, y varias veces se ha despojado de sus ropas en el rigor del invierno para cubrir las desnudeces de empedernidos criminales.
—En muchas ocasiones he visto, con sorpresa, cómo algunos de esos herejes, enemigos del rey y de la Religión, procedían tan santamente. Misterio es éste que me llama mucho la atención, y aun me hace creer que quien tan meritorias obras hace es el diablo, que se alberga en su cuerpo, y que con tales demostraciones quiere atraerse a los incautos y a los asombrados.
—Así será, reverendo padre. Vuestra sabiduría descubre siempre la verdad.
—¿Y pregunta algo su ilustrísima?
—Sí. Consulta a vuestra reverencia de qué modo ha de proceder para castigar a ese impío. Los buenos católicos de Valencia quieren aprovechar tan buena coyuntura para restablecer la Inquisición, quemando vivo al maestro en medio de la plaza del Mercado, y el arzobispo desea saber si puede hacerse tal fiesta en honor de Dios, sin peligro de que se queje el Gobierno de Su Majestad.
—Difícil es eso. Nuestra aliada, Francia, a quien debemos la caída de la Constitución, no quiere consentir, a pesar de todo su realismo, que vuelvan los felices tiempos de la Inquisición. Un auto de fe en una capital tan importante como Valencia motivaría grandes protestas de las potencias de la Santa Alianza.
—¿Qué es, pues, lo que debo contestar?
—Dile al arzobispo que se contente con ahorcar al impío Ripoll. Lo importante es librar a la sociedad de un monstruo que tan descaradamente blasfema de la religión y atenta contra los derechos de la Iglesia; lo de menos es que muera achicharrado o pendiente de una cuerda. ¿No tiene el arzobispo constituída una especie de Inquisición con el título de Junta de la Fe? Pues que esa Junta se convierta en tribunal, y que juzgue al maestro, condenándolo a muerte. Di a su ilustrísima que no tema las reclamaciones del Gobierno, y que cuente con nuestra valiosa protección. Si los embajadores se quejan ya sabremos arreglar el asunto. Organizaremos otra conspiración como la de aquel Bessieres (que santa gloria haya) y diremos a las potencias extranjeras que es necesario dejar al pueblo amante del Rey y de la Religión que desahogue sus instintos contra los liberales y los impíos, pues de lo contrario se corre el peligro de que se subleven a cada momento los voluntarios realistas.
—Reverendo padre, vuestro inmenso talento se manifiesta en todos los asuntos.
Aquella nueva muestra de adulación rastrera causó grata impresión en el padre Claudio, que permaneció durante algunos minutos silencioso, como gozándose en sus ideas.
—Además—dijo al amanuense, cual si le acometiera súbita inspiración—, los buenos católicos de Valencia pueden cumplir sus deseos. La horca puede compaginarse con la hoguera. Di al arzobispo de Valencia que ahorque a Ripoll primeramente y, después, que arroje su cadáver en un tonel pintado de llamas. Será quemado aparentemente, pues el tal tonel vale tanto como la hoguera del Santo Oficio. Por algo se ha dicho que con la intención basta... Pasemos ahora a los informes de nuestros agentes de Madrid.
La policía jesuítica
—¿Qué agentes son los que han venido hoy?—preguntó el padre Claudio a su “alter ego” o, más bien, a su “socius”, como se dice en el lenguaje usado entre los hijos de Loyola.
—Esta tarde sólo he recibido la visita de tres: el camarero de Palacio, el oficial del ministerio de Gracia y Justicia y el empleado de la embajada de Francia.
—Empieza por el último. ¿Cuáles son sus informes?
El amanuense consultó las abiertas páginas de un grueso cuaderno, en el cual anotaba las delaciones de los espías de la Compañía, y después de repasar las últimas notas con una rápida ojeada, contestó:
—El embajador piensa pedir mañana una audiencia al Rey para quejarse en nombre de su Gobierno del carácter brutal que reviste la restauración absolutista. Hoy, a la hora del almuerzo, ha dicho a algunos amigos que le acompañaban que está harto de las barbaridades de los realistas españoles, y que M. Chateaubriand le ha escrito autorizándole para que manifieste al Rey que Francia se cree ya deshonrada por haber favorecido con su ejército una reacción que pone a España, en cultura y humanidad, más abajo que el imperio de Marruecos.
—Eso es una exageración propia de un poeta como el ministro francés—dijo el jesuíta sonriendo con expresión de desprecio.
—El embajador ha dicho, además—continuó el hermano Antonio consultando de vez en cuando las notas—, que aunque su Gobierno no le ordenara tal comisión, él la haría por propia voluntad muy gustoso, pues se conduele de la brutalidad de los victoriosos realistas. Además, ha dicho que de todo cuanto sucede es culpable la Compañía de Jesús, y que no ha de parar hasta que acabe con el prestigio y la influencia que hoy ejerce la Orden.
—¿Eso ha dicho el botarate francés?—exclamó el padre Claudio sonriendo de un modo que causaba miedo—. Ya voy cansándome de sus continuas fanfarronadas y comprendo que es preciso librarnos de él. A ver, Antonio, cómo buscas inmediatamente en el archivo la nota del embajador.
Levantóse el secretario de su asiento, y colocándose casi en el centro de la habitación, paseó su mirada rápidamente por los grandes estantes, agobiados bajo el inmenso peso de papeles y libros.
Después, con la seguridad del can que ha olfateado el rastro, dirigióse a uno de los estantes, y sin consultar las colgantes etiquetas, sacó una abultada carpeta. ¡Ya estaba seguro aquel ratón de archivo de no equivocarse!
Descargó el pesado paquete sobre la mesa, hojeó los diversos cuadernos que contenía, y separó uno, cuya cubierta tenía este lema: “Nota relativa al barón de La Tour-Royal, embajador de Francia”.
—Aquí está—dijo el hermano Antonio enseñando el legajo a su superior.
—Busca la página referente al carácter, y lee.
Pasó el secretario algunas hojas, y encontrando al fin lo que buscaba, comenzó a leer:
—Carácter del anotado. Enérgico, pundonoroso y susceptible. Como en su mocedad se batió en la Vendée contra la Revolución, guarda ciertas costumbres militares y es incapaz de tolerar ninguna ofensa. Se ha batido muchas veces. Es hombre temible. Cree mucho en el rey y poco en Dios. Antes de la Revolución fué de los nobles que aplaudían las impiedades de Voltaire.
—No dice más, reverendo padre—añadió el lector.
—Dice bastante—contestó el padre Claudio—. Ahora mira en la sección de documento útiles; tal vez encontrarás en ella dos cartas adheridas que nos serán de gran provecho en esta ocasión.
El hermano Antonio volvió a buscar, y al poco rato tremolaba en la diestra dos pequeños pliegos.
—Aquí están, reverendo padre.
—Mira la firma, y ve si son de la señora baronesa de “La Tour-Royal”.
—Efectivamente, reverendo padre. A lo que veo, son dos cartas de amor.
—Así es. La esposa del embajador hace más de un año que tiene por amante a un gallardo oficial de la Guardia, y a él van dirigidas las tales cartas. El oficial es antiguo penitente de un padre de la Orden, y éste logró arrancárselas. Mañana las enviarás con persona de confianza y en sobre cerrado a ese embajador tan lenguaraz, para que se convenza de su deshonra.
El secretario miró a su superior con la expresión de un discípulo ante el maestro. Con ser él un malvado sin escrúpulos ni preocupaciones, reconocíase pequeño ante el padre Claudio.
—Ahora veremos—continuó éste—si el embajador de Francia sigue haciéndonos daño. Nuestros informes nunca mienten. Ese hombre tiene un carácter belicoso e incapaz de sufrir la más leve mancha en su honor. Se ha batido en varias ocasiones, y ahora se batirá otra vez con ese militar elegante que posee a su mujer. Si le mata el oficial, nos libramos para siempre de tan enojoso enemigo, y si él mata al amante de su esposa, el suceso causará suficiente escándalo para que el Gobierno francés le releve del cargo y lo llame a París. De un modo o de otro nos libraremos de ese enemigo de los defensores de Dios.
El secretario había quedado como embelesado por la diabólica astucia del superior, pero éste no podía permanecer inactivo mucho tiempo.
—¿No tienes más noticias de la Embajada? Pues a otro asunto. A ver lo que dijo el empleado de Gracia y Justicia.
—No son gran cosa sus revelaciones en comparación con las de otros días.
—¿Qué hace Calomarde?
—Nada entre dos aguas y quiere estar bien con tirios y troyanos para hacer mejor su santa voluntad.
—Obra mal el bueno de don Tadeo siguiendo esa conducta. Eso de halagar al mismo tiempo a unos y a otros para explotarlos mejor a todos, sólo lo podemos hacer los jesuítas, y el que quiera imitarnos corre peligro de que le declaremos la guerra.
—Calomarde se permite ya tener voluntad propia y olvida que fué vuestra reverencia quien lo elevó al ministerio.
—Es un hijo ingrato. Nos sirve de buena voluntad, pero algunas veces olvida su deber. Habrá que echarle una buena reprimenda.
—Hoy mismo ha dado dos excelentes canonicatos a unos paisanos suyos, dejando para otra vacante que se presente a un recomendado de vuestra reverencia. Además, en la confiscación de los bienes de los emigrados liberales se queda la mayor parte de los productos de las ventas y sólo nos envía a nosotros miserables cantidades, y esto a regañadientes. A pesar de portarse mal, se ha hecho tan desvergonzado, que en su despacho ha tenido el atrevimiento de decir que estando bien con el rey, le importa muy poco quedar mal con los jesuítas.
—¿Eso ha dicho?—exclamó con sorpresa el padre Claudio.
—Así lo ha asegurado nuestro agente, que es hombre incapaz de mentir.
—Ya arreglaremos las cuentas al ministro favorito de Su Majestad. Saca del archivo la nota referente a la vida y actos de don Tadeo, y en la sección de documentos útiles encontrarás la carta dirigida al obispo de Sigüenza, acusándole recibo de los tres mil duros a cambio de la mitra. Bien es verdad que don Tadeo destinó de dicha cantidad treinta mil reales para nuestra Orden, por gastos de comisión; pero esto no consta en la carta, y además, el bueno del ministro se guardará mucho de decirlo. ¡Bonita será la cara que haga Su Majestad mañana al enseñarle yo el documento en que el ministro favorito se delata tan claramente! Cuando el rey le eche una filípica que le ponga las orejas coloradas, don Tadeo adivinará de dónde procede el golpe, y en adelante será más cauto y tratará con más respeto a nuestra Orden.
—¿Busco ahora la carta, reverendo padre?
—No; mañana me la darás cuando vaya a Palacio a la hora de la misa. ¿Qué más hay en el ministerio?
—Nada que nos interese.
—Pasemos pues, a las revelaciones del camarero de Palacio. Es buena persona, muy temeroso de Dios y de sus representantes, y estoy por decir que es el mejor de nuestros agentes.
—Soy de la misma opinión.
Y el hermano Antonio, después de halagar otra vez con tales palabras la vanidad de su superior, consultó las notas y comenzó a decir:
—Las noticias de Palacio son, como de costumbre, abundantes, aunque no de gran importancia. ¿Por dónde le parece a vuestra reverencia que comencemos?
—Di primero todo lo referente al rey.
—Su Majestad se muestra algo preocupado por la actitud de Francia y las demás potencias de la Santa Alianza, las cuales no le dejan respirar ni obrar con libertad, pues, como de costumbre, apenas da una ley contra los liberales, llueven sobre él amenazadoras notas diplomáticas, en las que los soberanos le aseguran que van a dejarlo solo si se obstina en extremar la reacción. Aún se preocupa más de la falta de buenos espadas desde que Pedro Romero se retiró del arte a causa de sus achaques y de la decadencia que viene notándose en el ganado que se presenta en la plaza de Madrid.
El hermano Antonio miró de reojo al padre Claudio, y viendo que se sonreía despreciativamente, creyó muy del caso el imitarle.
—Anoche—continuó el amanuense—hablaba en su tertulia de la necesidad de remediar prontamente esa decadencia que deshonra a la nación, y apuntó la idea de establecer en Sevilla una escuela de tauromaquia. Calomarde se atrevió a hacerle algunas objeciones, y el rey consintió en dejar la realización de tal proyecto para más adelante.
—¿No hay nada referente a la vida secreta?
—Sí, reverendo padre. El rey muestra ahora gran afición por una manola que vive cerca de la puerta de Toledo y es hija del tío Quitapellejos, honrado dependiente del Matadero. El duque de Alagón le acompaña muchas noches a la casa de esa rústica beldad. Esta nueva conquista es en Palacio desconocida para todos menos para nuestro agente, que ha logrado descubrirla a fuerza de paciencia y astucia.
—Desconocida es tal aventura, pues ni aun yo tenía noticias de ella. ¿Y qué hace el rey con la condesa de Baselga?
—La baronesa de Carrillo pasa en la corte todavía, para los que se precian de conocer los regios secretos, como la querida predilecta de Su Majestad; pero lo cierto es que don Fernando (que Dios guarde) parece hastiado de ella, pues sólo acude a sus citas de tarde en tarde, y más por la fuerza de la costumbre que por la del amor.
—Mala noticia es ésta—dijo el padre Claudio poniendo la cara seria—. Pepita, gracias a sus relaciones con el rey, nos presta grandes servicios. Nosotros tenemos gran influencia en el ánimo de Su Majestad; pero aquello que éste no nos concede, lo alcanza la baronesa cuando tiene a su regio amante ebrio de lujuria entre sus brazos. ¿Qué hacemos si el rey abandona definitivamente a la hermosa señora de Baselga y va en busca de las manolas del Matadero?
—La noticia es tanto más grave cuanto que nuestro agente asegura que don Fernando está cada vez más enloquecido por la hermosa hija del matarife, y muchos días espera con impaciencia la noche para dirigirse a su casa.
—Lo comprendo; es la pasión senil. El último amor de un viejo, o sea la lujuria más terca y persistente. Será necesario poner en juego toda la linda locura de Pepita, y que invente nuevas gracias para atraerse al rey.
—Será inútil, reverendo padre, pues Pepita, según los informes, está también cansada del soberano y busca distracción a su tedio, llamando a su casa, siempre que su marido está de servicio en Palacio, a un guapo mozo que figura como agregado a la Embajada inglesa y que se llama el “baronet” sir Walace.
El padre Claudio, a pesar del imperio que tenía sobre sus sensaciones, mostró algún asombro ante aquella revelación que no esperaba, y murmuró con enfado:
—Ya hace tiempo que creo, con razón, que con mujeres nada puede hacerse. Esa Pepita es una...
Y el hermoso jesuíta largó una palabra tan castellana y clásica como poco culta. Después dijo con voz más fuerte:
—Hace mucha falta en aquella casa el señor Antonio. Cuando el general de nuestro instituto envió desde Roma la orden para que el viejo volviera a América, donde podría servir mejor nuestros intereses, presentí que pronto nos sería muy necesaria su presencia. Si él estuviera en casa de la baronesa, ni entraría ese inglés ni Pepita hubiera dejado escapar al veleidoso rey; pero está casi sola, su marido es un imbécil que no ve ni oye más que cuanto su mujer quiere, y ya dice el refrán que la cabra apenas se ve suelta siempre tira al monte. Lo vuelvo a repetir: esa Pepita es una perdida, digna de que la abandonemos y aun de que digamos a su marido todo cuanto hace, para que éste, que es un barbarote, la estrangule sin misericordia.
Y al decir esto el padre Claudio, brillaba en sus ojos aquella chispa maligna que transfiguraba su rostro de un modo horrible, poniéndolo en armonía con su oculto pensamiento.
—Nada se pierde—añadió el jesuíta cuando pasó el primer ímpetu de su rabia—en echar un buen sermón a Pepita, que la lleve nuevamente a la buena senda. Es una loca tan inclinada a la devoción como a prostituirse, y tal vez tocando sus aficiones religiosas la arrastremos nuevamente a sufrir pacientemente las caricias del rey, que, en verdad, no deben ser muy gratas para una mujer joven y hermosa.
—Difícil lo veo, reverendo padre. La baronesa está tan entusiasmada con el inglés, que, según las revelaciones de nuestro agente, en el baile que hubo anteanoche en Palacio iban los dos ocultándose tras los cortinajes de los balcones, buscando siempre huecos obscuros y solitarios.
—La baronesa es una mujer caprichosa, nacida para cometer estupendas locuras, pero con una gran dosis de ambición. Mientras fué en Madrid una desconocida, nos obedeció fielmente, cifrando todo su empeño en agradar al rey; pero desde que conoció al conde de Baselga y se casó con él, viéndose al poco tiempo dama de Palacio y uno de los más lindos adornos de la corte, ha dado por satisfecha su ambición y hoy únicamente piensa en satisfacer sus pasiones sin trabas de ninguna especie y a gusto de su variable voluntad. Mañana hablaré con ella y le haré entender que, si por creerse satisfecha no quiere servirnos, nosotros tenemos medios para romper lo que ella considera hoy como felicidad, arrojándola en la desgracia.
—En estas notas, reverendo padre, hay algo muy interesante respecto al marido de la baronesa, o sea el conde de Baselga.
—Habla, hermano Antonio.
—Nuestro agente sorprendió el otro día algunas palabras de la conversación que en la antecámara de la reina sostenía la duquesa de León con otra dama de honor.
—¿Qué tiene que ver en el anterior asunto la duquesa de León?
—Vuestra reverencia olvida, sin duda, que la tal duquesa, antes que el de Baselga conociera a doña Pepita, era su querida y hasta se cree que corría con todos los gastos del gallardo militar, incluyendo la confección de sus uniformes.
—Es verdad; no recordaba tal antecedente, que de seguro figura en nuestra nota acerca de la duquesa de León. ¿Y cuáles eran las palabras de ésta?
—Aunque nuestro agente no escuchó toda la conversación, comprendió inmediatamente que las dos damas trataban del conde de Baselga. La duquesa hablaba de su antiguo amante, que ahora se mostraba frío e indiferente por culpa de su esposa, que le tenía sujeto con sus embelecos y que, en cambio, le hacía traición, no con un amante, ni con dos. Cuando nuestro agente se acercó más, la duquesa hablaba misteriosamente de venganza, de abrir los ojos al mentecato y de terribles pruebas de que podía disponer.
—Eso es muy grave—dijo el padre Claudio—. Pepita puede oír nuestros consejos y volver a atrapar al rey, en cuyo caso sería un tremendo inconveniente el que su marido conociera los deslices de la baronesa, pues el tal Baselga es un gañan algo idiota que no conoce eso que en el mundo llaman honor, pero que por amor propio es capaz de no consentir como amante de su esposa ni aun al mismo rey.
Quedóse reflexionando un buen rato el padre Claudio, y al fin añadió:
—La duquesa de León es un gran peligro. La conozco bien y sé que es una mujer terca capaz de cumplir cuanto diga. Además, esas viejas libidinosas, cuando se enamoran de un hombre, no retroceden ante ningún obstáculo. Si ella ha hablado de pruebas, es porque las tiene o piensa adquirirlas pronto... Afortunadamente, la duquesa es penitente mía y podré dentro de pocos días sondear su conciencia desde el confesonario.
Calló el jesuíta por algún tiempo, y al fin añadió con aire de hombre preocupado:
—Sin embargo, no dejan de interesarme esas pruebas de que habla la duquesa. ¿Adivinas tú cuáles pueden ser, hermano Antonio?
—No, reverendo padre. Doña Pepita no es mujer capaz de haber escrito cartas a sir Walace ni al lindo frailecito de la Merced, que es el amante que tuvo antes del inglés y cuyas relaciones tan hábilmente supo estorbar vuestra reverencia. No existiendo cartas, no sé qué pruebas pueda tener la duquesa de León.
—Hay otra prueba más terrible y concluyente que una persona astuta, como lo es la duquesa, podía aprovechar si nosotros no estuviéramos alerta.
—¿Cuál es, reverendo padre?
—El testimonio de la mujer que asistió a Pepita en su parto, la cual puede citar la fecha cierta en que éste se verificó.
—Reverendo padre, esa mujer ya sabéis que es mi madre. Ella hace cuanto yo quiero y nunca traicionará los intereses de la Compañía.
—En ello confío. Ya sabes que buscamos a tu madre para tan delicada misión confiando en tu palabra, y tampoco debes olvidar que a mí me debes cuanto eres, y que así como puedo encumbrarte más alto de lo que te imaginas, puedo arrojarte al suelo y aniquilarte como un insecto si es que haces traición a la Orden.
—Lo sé, padre mío, lo sé perfectamente—dijo el secretario sonriendo con afectada humildad.
Reflexionó el padre Claudio y añadió con tono imperativo:
—Dirás mañana a nuestro agente en Palacio que vigile de cerca a la duquesa de León, procurando penetrar en sus propósitos. Yo buscaré el medio de que me revele su pensamiento, y al mismo tiempo procuraré extinguir en el conde de Baselga toda sospecha, si es que esa alegre vieja ha intentado ya excitar sus celos y su instinto receloso. Pasemos a otros asuntos. ¿Qué más se dice en Palacio?
—En el cuarto del infante don Carlos se conspira, y tanto su esposa, doña Francisca, como el obispo de León, preparan una sublevación en Cataluña, en la que entrarán todos los realistas descontentos con la política que actualmente sigue don Fernando.
—Me voy convenciendo de que estos realistas son gente más levantisca e ingobernable que los mismos liberales...; pero más vale así, pues hay que reconocer que don Carlos, príncipe piadoso, amante de Dios y obediente en todas ocasiones al clero y a la Compañía de Jesús, sería más buen rey que don Fernando, que, aunque adicto a la religión y sumiso a nuestros consejos, se ve tentado de continuo por el demonio de la carne y deja plantados a lo mejor a los representantes del Altísimo para irse tras la primera falda bien contorneada que encuentra al paso.
—Don Carlos haría la felicidad de España.
—Prohibo, hermano Antonio, que te permitas tener opiniones políticas. Eso es indigno de un hombre que ha prometido dejar a sus superiores que discurran por él. Sin embargo, en esta ocasión, te digo que estás en lo cierto. Don Carlos, rey, sería para nosotros tan ventajoso como tener un individuo de nuestra Orden en el trono, pero su corona es hoy por hoy problemática, y no es caso de que vayamos a exponer lo cierto por lo dudoso. ¿Manda actualmente don Fernando? Pues permanezcamos a su lado y dejemos conspirar a esos furibundos realistas, que si algún día llega su triunfo, tendremos tiempo para ponernos al lado de don Carlos y ser los primeros en recoger mercedes. Hermano Antonio, no olvides nunca esta política, que es la que debe seguir todo buen jesuíta.
El secretario acogió la lección con aire de gratitud y creyó del caso dar a su rostro una expresión de asombro, que interpretaba la admiración producida por las palabras de su maestro.
—Las noticias de Palacio han terminado ya, reverendo padre, y a los trabajos del día sólo hay que añadir la plática que he tenido esta tarde con el brigadier Chaperón, presidente de la Comisión militar permanente de Madrid.
—¿Ha venido aquí ese bárbaro?
—Sí. Quería visitar a vuestra reverencia y saber de propios labios si estabais satisfecho de su conducta, y me ha dicho, con el aire de satisfacción propio del que cumple con su deber, que si en el mes pasado ahorcó siete liberales en la plaza de la Cebada, en el presente piensa que lleguen a una docena, además de que tiene en lista unos doscientos individuos parientes hasta de sexto grado y amigos de vista de los emigrados revolucionarios, los cuales a la mayor brevedad serán enviados a los presidios de Africa.
—Chaperón es un partidario tan decidido de la causa de Dios y del rey, que el Gobierno debía citarlo como modelo digno de imitación a esas comisiones de las provincias que sólo envían cada vez un liberal a la horca. ¡Lástima que tan perfecto campeón de la Fe sea un poco imbécil y no se le pueda confiar otro trabajo que el exterminio de los revolucionarios!
—El brigadier desea que vuestra reverencia le recomiende al rey, y que éste, en vista de sus nobles servicios a la causa del absolutismo, le conceda un ascenso, una gran cruz o cualquiera otra distinción.
—Puede contar con ello. Hoy somos nosotros los dueños de la situación, y cuanto indicamos se realiza inmediatamente.
El jesuíta, al decir esto, inclinó la cabeza sobre el respaldo del sillón, y con los ojos cerrados permaneció algunos instantes sonriendo, como el que paladea risueñas y halagadoras ideas.
—Hermano Antonio—dijo de pronto el jesuíta, estremeciéndose para sacudir el dulce sopor que le había acometido—. A ti te lo digo todo porque tengo confianza en tu discreción y me siento inclinado a tratarte con franqueza. Los asuntos de nuestra Orden en España no pueden ir mejor. Después de la caída de la Constitución, el rey se ha arrojado por completo en nuestros brazos, y esta tarde misma, al volver de su diario paseo, y en uno de los salones de Palacio, ha dicho ante la turba cortesana, en la que figuraban los generales de los dominicos, de los franciscanos y de otros institutos religiosos, que sólo tiene confianza en los jesuítas, que sólo fía en nuestra fidelidad, y que si antes de 1820 hubiéramos sido nosotros sus consejeros de gobierno, seguramente que no hubiera triunfado la revolución. ¿No es esto suficiente motivo para mostrarse satisfecho? ¿No te sientes orgulloso de pertenecer a una Orden que tanta admiración inspira a su rey?
—¡Oh, seguramente, reverendo padre!
Y el secretario, al decir esto, no mentía, pues sus mejillas cadavéricas, coloreadas por un fugaz rubor, demostraban lo caldeada que estaba su soberbia por tales palabras.
—Comienzan ya—continuó el padre Claudio—a brillar para nuestra Orden aquellos felices días del reinado de Carlos II, en que éramos dueños de la nación y movíamos a nuestro gusto los resortes del Estado. Ya no nos veremos obligados a asustar a los reyes como lo hicimos con el impío Carlos III, enemigo de nuestra preponderancia, organizando el motín de Esquilache y enviándole anónimos en que le amenazábamos de muerte. Nadie nos arrojará de aquí; somos los amos y ya no tendremos que esgrimir pistolas ni puñales, como lo hicimos en Portugal con el rey José y en Francia con Enrique III y Enrique IV. ¿Para qué?... Hoy los reyes, en vez de nuestros mortales enemigos, son nuestros lacayos, viven la vida que nosotros les damos y están sujetos a nuestra voluntad. En el régimen absolutista, el rey es un sol cuyos rayos llegan hasta el antro más obscuro de la nación, y, sin embargo, la luz de ese sol nosotros la mantenemos...; nosotros, que trabajamos en la densa sombra.
Y el padre Claudio, al decir esto, reía sarcásticamente. Su secretario le imitaba; pero esta vez no era por adulación, sino porque le producía inmenso placer la completa victoria del aborto de Loyola.
—Nada puede oponerse a nuestro soberano poder—continuó el jesuíta levantándose de su asiento, impulsado por la fiebre del entusiasmo y repeliendo al gatazo que hasta entonces había estado enroscado sobre sus piernas—. ¿Ves a don Tadeo Calomarde, que se cree omnipotente sólo porque el rey le aprecia a causa de su actividad de ardilla? Pues que procure que yo no levante mi omnipotente mano pues de un revés lo arrojaré del ministerio cuando quiera, y se verá pobre y desgraciado, si es que no va a morir en la horca como otros favoritos regios. ¡Y qué digo Calomarde! El mismo don Fernando caería, si alguna vez se mostrara rebelde a nuestros mandatos y no quisiera adoptar las dulces insinuaciones de nuestra Orden. En las arcas de la Compañía hay dinero suficiente para comprar un reino y para armar un ejército ante el cual el de Jerjes parecería miserable pelotón; y en cuanto a gente que nos defendiera, demasiado sabes que en España tenemos hoy más de la que podamos desear. Mira, Antonio; mira una vez más, y podrás convencerte de que España es nuestra.
Al padre Claudio el entusiasmo y la contemplación de la grandeza que su persona representaba, poníanle nervioso y le hacían pasearse por la habitación con la impetuosidad de una fiera que encuentra pequeña su jaula.
Al decir sus últimas palabras, cogió el gran quinqué que estaba sobre la mesa, y levantándolo al nivel de su cráneo, bañó en luz el colosal mapa de España, que ocupaba la pared libre de armarios.
—Pasea bien tus ojos por ese mapa—continuó diciendo a su secretario—, y verás cómo España semeja un pedazo de firmamento en el que las cruces negras brillan tan compactas e innumerables como las estrellas en el cielo.
Efectivamente, sobre aquel mapa destacábanse un sinnúmero de crucecillas negras de varios tamaños, que parecían esparcidas a la ventura, pero que ocupaban los mismos sitios que las ciudades, los pueblos y los lugares sin importancia en los mapas ordinarios. Bajaban serpenteando a lo largo de las costas, saltaban a las cercanas islas, extendíanse sobre las tortuosas cordilleras, enseñoreábanse de las provincias del centro y hasta ocupaban las Canarias y las Antillas, que en cuadro aparte figuraban a un extremo del mapa.
Estaban tan inmediatas las cruces, que sus aspas casi se tocaban unas con otras y formaban como una negra red que envolvía el territorio español, dándole el aspecto de un insecto enredado en fúnebre telaraña.
El padre Claudio, con la cabeza erguida y la soberbia expresión de un general ante su ejército, abarcó de una mirada la colosal obra de su Orden, y sonriendo después con aire satisfecho, continuó:
—Ya sabes tú lo que representan estas cruces. Cada una de ellas equivale a un miembro que desde aquí puedo yo mover a mi voluntad, así como a mí y a todos los vicarios que están al frente de una nación nos maneja el general desde Roma, y cómo a éste lo impulsa Dios. Las cruces más grandes representan ciudades de importancia, donde hay colegios y casas profesas que hacen una continua propaganda en favor de la Orden; las medianas son poblaciones de menor importancia donde tenemos misiones permanentes, y las más pequeñas equivalen a lugares y villorrios, en lo que no nos faltan amigos fieles y obedientes a nuestros mandatos. España entera tiene su centro y su eje en esta habitación. Para moverla y que se alce en éste o en otro sentido, el mismo día y a la misma hora, sólo es necesario que tú tomes la pluma y yo te dicte. ¿Hay alguien que posea tan inmenso poder? ¿Quién es más dueño de España: don Fernando VII o nosotros? ¡Ah! Si todos los reyes comprendieran de lo que la Orden es capaz y los sujetos que los tiene, no nos concederían tanta estimación ni nos protegerían. ¿Ves cuánto se afana el infante don Carlos por quitarle la corona a su hermano? Pues todo cuanto haga será inútil si nosotros permanecemos impasibles, y en cambio dentro de un mes ocuparía el trono si así conviniera a los intereses de la Orden; para esto bastaría que yo hiciese un llamamiento a nuestros innumerables agentes.
La contemplación de su propio poder pareció calmar al padre Claudio, que recobrando su aspecto habitual, frío y sonriente volvió a dejar el quinqué sobre la mesa, y fué a sentarse junto al brasero, mientras su secretario le miraba con admiración.
—Reverendo padre—dijo tras una larga pausa el hermano Antonio—. Cada vez me siento más orgulloso de pertenecer a la Orden de nuestro santo padre San Ignacio, y cuando os oigo hablar con acento tan inspirado me miro con asombro pues me parece que yo, miserable gusanillo, crezco al compás de vuestras palabras hasta convertirme en un gigante.
El padre Claudio se sonrió por aquella lisonja, y dijo a su secretario con tono protector:
—Crecerás, no lo dudes; crecerás, hermano Antonio; pero es preciso, como antes te dije, que permanezcas fiel a nuestra Orden y que jamás me hagas traición a mí, que soy tu superior. Tienes condiciones para brillar en nuestra sociedad. Eres astuto, conoces a los hombres, sabes aprovecharte de sus debilidades, no reparas en los medios y, sobre todo, el bien y el mal son indiferentes a tus ojos, pues uno y otro valen lo mismo y deben emplearse en una empresa siempre que así convenga. Con tales condiciones se puede formar un excelente jesuíta, y tú lo serás. Sólo te falta despojarte de ciertas preocupaciones mundanas. Todavía eres hombre y te falta algo para convertirte en un completo hijo de Loyola, que debe ser máquina inconsciente para los mandatos de los superiores, e inteligencia despierta para cuantos se encuentran a un nivel más bajo.
—Reverendo padre—dijo con humildad el jesuíta—. Yo hago cuanto puedo, y siento no tener más voluntad para aprovecharme de vuestras notables lecciones.
—Si me sigues e imitas en todos mis actos, puedes llegar a ser como mi sombra, y algún día, cuando la Orden me llame a más altos destinos, ocupar tú la dirección de España, que hoy desempeño. Yo siento simpatía por ti, ¿por qué he de ocultarlo? En tus actos veo mi propia personalidad como en un fiel espejo, y reconozco que tus facultades son iguales a las mías para ayudar a la conquista del mundo en nombre de Dios, que es el fin que persigue nuestra Orden. Unicamente hay en ti defectos que afean tu mérito y que yo corregiré.
—Decid, padre mío; os escucho ansioso.
—Eres desordenado hasta el punto de que parezca que has declarado una cruda guerra al método. En esta misma habitación tienes una clara muestra de tu defecto culminante. Los papeles más importantes están archivados con el orden más caprichoso y extravagante, y documentos preciosos ruedan a cada momento sobre sillas y mesas, sin método alguno. Tú te entiendes y sabes guiarte en tal dédalo, pero esto no impide que te agites en un caos incomprensible para los demás, por lo mismo que tú eres su único creador. Te parecerá nimia tal vez esta observación, pero has de saber que en un jesuíta lo más esencial es un orden rígido e inmutable, al cual deben sujetarse su persona y sus actos. Tu vida debe ser semejante al reloj de la alta torre que lo mismo en los días serenos que en medio de la tempestad, deja oír sus horas impasible y con igual indiferencia. El desorden es indicio de carácter propio, y el jesuíta debe perder todo lo que le sea personal y le emancipe de las reglas de la Orden. Mírame, estudia mis actos, y verás cómo la pulcritud y el orden, que siempre acompañan a la verdadera astucia, facilitan mucho el éxito de las empresas.
El hermano Antonio escuchaba atentamente la lección de su superior, quien continuó con su acostumbrado aire de protección:
—Además, tu terrible defecto, al par que te hace desmerecer como buen secretario, te pierde como campeón de nuestra Orden. Como eres desordenado, gustas de los golpes ruidosos y de efecto, y muchas veces atacas antes de hora, lo que facilita la defensa del enemigo. Tu odio es terrible, pero tiene el tremendo inconveniente de que puede ser leído en tu rostro mucho antes de que estalle. Imítame a mí, que me encubro con el contrario bajo la forma más agradable. Si cuantos me rodean me conocieran bien, temblarían en el instante que yo sonriera más placenteramente.
Quedó unos instantes silencioso el lindo padre acariciando con aire distraído al gato, que había vuelto a colocarse sobre sus piernas, y de repente agarró una de las patas delanteras del felino, y extendiéndola, dijo al secretario:
—Aquí tienes la verdadera imagen del perfecto jesuíta. Este animal acaricia con su fina mano, toma un aire humilde que atrae y cuando menos se espera hace valer sus afiladas uñas, que oculta cuidadosamente. Nosotros somos los gatos, que nos tendemos humildemente a los pies de la sociedad, pidiéndola su calor y su protección; el que se deje acariciar por nosotros que tenga por seguro el arañazo.
El secretario púsose a reflexionar sobre la metáfora de su maestro, pero cuando estaba en lo mejor de sus reflexiones fué llamado a la realidad por tres rudos golpes de timbre que sonaron dentro de la casa aunque algo lejanos.
—¡Tres toques!—dijo el padre Claudio—. Una carta es. Antonio, marcha a recogerla inmediatamente, pues, traída a estas horas, debe tratar de asuntos interesantes.
El lobo de París al lobo de Madrid
—Carta es, reverendo padre—dijo el secretario al volver a entrar en el salón—. Acaba de traerla el portero de nuestro colegio, y dice que aún no hace un cuarto de hora se la ha entregado el correo de Burgos, el cual ha llegado con retraso a causa de las nieves que obstruyen el paso del Guadarrama.
—¿De dónde viene la carta?
—A juzgar por el sobre, procede de París.
—Ya hacía tiempo que no teníamos noticias de nuestros hermanos de Francia. A ver, hermano Antonio, rompe el sobre y dame su contenido.
El padre Claudio acercó su sillón a la luz y recibiendo el pliego que su secretario le tendía respetuosamente, paseó rápidamente su vista por él.
Estaba escrito en latín, con caracteres menudos y erizados de caprichosos rasgos.
Decía así:
†
A. M. D. G.
“El Vicario General de Francia al Vicario General de España; Salud y la bendición de Cristo.
Respetable hermano: Conviene a los intereses de nuestra Orden que a la mayor brevedad enviéis informes completos acerca de la vida de don Ricardo Avellaneda, y una relación detallada de todos los bienes que posee en España, en concepto de administrador legítimo de su hija María, único fruto de su difunta esposa.
El señor Avellaneda fué de los españoles que en 1808 se unieron a Napoleón y su hermano José Bonaparte y a quienes el pueblo llamaba “afrancesados”. Desempeñó altos cargos en la corte del rey intruso, y cuando éste tuvo que huir a Francia, él siguió a su soberano, y desde entonces vive en París, no queriendo volver a España, a pesar de las amnistías, por miedo a los insultos de liberales y reaccionarios.
Su mujer fué patriota y se separó de él por no seguirle en la traición. Como los cuantiosos bienes eran de esta señora, que hizo bastantes donativos para el sostenimiento de las tropas españolas, las llamadas Cortes de Cádiz respetaron su fortuna y no la confiscaron como hicieron con otras familias afrancesadas.
Dichos bienes ascienden a unos quince millones de francos, según nuestros informes.
Enteraos vos por ahí para ver si estamos engañados, y decidnos el resultado de vuestras gestiones.
El asunto es de gran interés para nuestra Orden, pues se trata de que los quince millones ingresen en nuestro tesoro.
Tan gran fortuna sólo tiene derecho a percibirla una niña, que en la actualidad cuenta ocho años de edad y que nació aquí cuando la esposa del señor Avellaneda se decidió a hacer las paces con su marido y vivir con él en París.
La señora de Avellaneda murió hace un año; su esposo está algo resentido en su parte moral, y al paso que va pronto caerá en completa imbecilidad. En cuanto a la niña, tiene aficiones a la vida monástica, que nosotros nos encargaremos de fomentar. Hemos conseguido introducir en la casa a uno de nuestros hermanos, que es español, el cual ejerce gran influencia sobre la hija, y es probable que también logre conquistar al señor Avellaneda.
El día en que la joven sea mayor de edad y pueda disponer, con arreglo a las leyes, de su colosal fortuna, estará ya en un convento, y entonces la Compañía será su heredera, pues María, al abrazar la vida monástica, renunciará antes sus bienes terrenales en favor nuestro.
Vuelvo a recomendaros la urgencia en los informes que os pedimos, pues ya veis que el asunto es de importancia.
Que el corazón de Jesús sea con vos y os conceda largos años de vida.
Fabián Renard (S. J.)”
Cuando el padre Claudio hubo terminado la lectura de la carta, quedóse pensativo y murmuró:
—No es mal golpe el que preparan nuestros hermanos de París. Quince millones de pesetas son un bocado que aquí en España sólo muy de tarde en tarde se ofrece a nuestra voracidad.
El jesuíta dió después la carta a su secretario para que a su vez la leyera, y cuando hubo terminado le dijo:
—Buscarás mañana mismo esos informes que se nos piden de París.
—No es tarea fácil, reverendo padre. En nuestro archivo sólo hay notas muy incompletas sobre el señor Avellaneda, pues éste figuró en España cuando nuestra Orden estaba expulsada, y marchó al extranjero antes de nuestra restauración.
—Irás mañana, en nombre mío, al ministerio de Hacienda, y el señor López Ballesteros nos proporcionará los datos que deseamos acerca del valor y calidad de los bienes de Avellaneda. En cuanto a la carta del vicario de Francia, debes unirla a la nota del señor Avellaneda, pues tal vez algún día tengamos los jesuítas de España relaciones íntimas con dicho señor. Si los sesenta millones de reales llegan a escaparse en Francia de nuestras garras, aquí los buscaremos hasta apoderarnos de ellos.
El secretario se levantó para buscar en el archivo; pero en el mismo instante volvió a sonar la campanilla de antes, sólo que ahora dió cinco toques con diferentes intervalos. Aquello era una especie de telegrafía acústica que comprendieron perfectamente los dos jesuítas.
—Es una visita—murmuró el padre Claudio—. ¿Quién podrá ser a estas horas? Hermano Antonio, sal a recibir al que llega. Debe de ser un amigo, ya que lo deja pasar nuestro portero.
Los pesares de Baselga.
—El señor conde de Baselga—dijo Antonio, volviendo a entrar en el despacho.
Más allá de la puerta sonaban pasos ruidosos y desiguales, que se acercaban rápidamente, acompañados del metálico retintín de unas espuelas. Al fin, don Fernando Baselga entró cojeando en la habitación.
El campeón del 7 de julio estaba algo desfigurado. Tres años habían sido suficientes para robarle mucha de su antigua gallardía, y tanto la cojera como una prematura obesidad encubrían con cierto aire de pesadez su antiguo aspecto marcial.
Atento siempre a presentar un continente interesante, el gallardo soldado del absolutismo, que tanto se distinguía en paradas, ejercicios y guardias, marchando con varonil contoneo al frente de su compañía, no podía ahora conformarse con la necesidad de marchar cojeando a la vista de las damas palaciegas y de sus mismos subordinados; así es que cuando Fernando VII, restablecido en su trono de monarca absoluto, quiso premiar los servicios de tan excelente partidario dándole las charreteras de comandante, Baselga solicitó la merced de pasar a servir en la caballería de la Guardia, con la esperanza de que, puesto su airoso cuerpo sobre un inquieto corcel, nadie notaría aquel tremendo defecto físico, que aún le hacía odiar más encarnizadamente a los liberales.
Cuando el comandante, después de besar reverentemente la mano del padre Claudio y accediendo a las indicaciones de éste, se sentó frente a él al amor del brasero, paseó sus ojos con curiosidad por toda la habitación, demostrando a la vista de tan gran cantidad de papeles el asombro propio del que tiene la lectura y escritura por necesidades de último orden y sólo muy de tarde en tarde hace uso de ellas.
—Ante todo—dijo Baselga, después de satisfacer un poco su curiosidad—, debo pedir a usted, padre mío, mil perdones por la libertad que me tomo al venir a buscarle a este sitio sin su permiso.
—Querido hijo, usted ya sabe el cariño que, tanto yo como toda la Orden, le profesamos, y que puede buscarme en todas partes así como necesite de mi humilde persona.
—He estado en la casa profesa a preguntar por usted, manifestando que tenía alguna urgencia en verle, y el padre Echarri me ha encaminado a esta casa, en la que sólo admite usted las visitas de muy contadas personas; distinción que, en el caso presente, me honra sobremanera.
—Los negocios son muchos, querido conde; el tiempo muy limitado, y hay que aislarse un poco para huir de las estorbosas visitas de los importunos. Por esto ocupo esta casa, antigua mansión de los marqueses de Orduña, personas devotísimas que en el siglo pasado la cedieron a nuestra Orden. Cuando don Carlos III (a quien Dios perdone) nos expulsó de España, esta casa quedó cerrada, guardando el archivo que ahora ve usted y que no lograron descubrir los alcaldes del rey, pues eran pocas las personas que conocían su existencia, así como tampoco que fueran jesuítas los que vivían en el viejo palacio. Aquí han vivido y trabajado mis antecesores en la dirección de la Orden, y aquí estoy yo, que, rodeado de tan preciosos documentos y evocando los pasados recuerdos, trabajo con más fe y me siento más fuerte y hasta con mayor confianza en las bondades de Dios.
Permanecieron silenciosos los dos interlocutores después de tales palabras; Baselga, mirando con atención la parte de los armarios adonde llegaba la luz de la lámpara, y el jesuíta contemplando con aire interrogador al comandante, como esperando que éste manifestase el objeto de la visita.
Por fin el padre Claudio notó que Baselga miraba con cierto recelo al hermano Antonio, el cual había vuelto a sentarse junto a la mesa y escribía con la indiferencia de un autómata.
El jesuíta comprendió que la presencia del secretario estorbaba al conde, y dijo con acento de superioridad benévola:
—Hermano Antonio, retiraos, que ya habéis trabajado hoy bastante.
Salió el secretario, después de saludar con dos reverentes cortesías, y apenas se hubieron perdido sus pasos a lo lejos, Baselga dió un suspiro, que tenía algo de rugido, y con expresión infantil exclamó, inclinando su gigantesco cuerpo sobre el jesuíta:
—¡Padre mío! Soy muy desgraciado.
—¿Desgraciado usted?—dijo el jesuíta con extrañeza—. Señor conde, eso es insultar a Dios, que le concede a usted toda clase de felicidades. Es usted el esposo de una mujer modelo de virtudes; tiene una hija encantadora, que es su propio retrato; la paz del cielo reina en su casa; goza en Palacio de una envidiable posición; ¿qué más puede usted desear?
—No me quejo de mi suerte—contestó Baselga con aire contrito—. Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Mi felicidad no consiste en mi mayor o menor fortuna, sino en mi esposa, que parece empeñada en hacerme desgraciado.
—¿Falta acaso a sus deberes la señora condesa?—preguntó el jesuíta con cierta alarma.
—No, padre mío. Pepita es honrada y, aunque alguien quiera hacerme sospechar de su fidelidad, no tengo el menor dato para dudar de ella.
—¿Cuál es, pues, la causa de su pena?
—Pepita no me ama.
—¿No le ama su esposa? ¡Ella, que tantas veces ha asegurado que sentía una loca pasión por usted! ¿Cómo puede ser eso?
—Hace usted muy bien en extrañarse. También experimento yo igual impresión cuando, considerando el pasado, contemplo ese cambio radical que hoy me entristece. Es verdad que Pepita me amaba mucho antes y que correspondía con agrado a mi cariño, pero hoy me acoge en todas ocasiones con el más terrible desvio, y comprendo que ya no soy para ella el mismo que en otros tiempos. Su antiguo amor ha desaparecido.
—Permítame usted, conde, que le indique que muchas veces un exceso de amor puede hacer ver desvio en donde no existe. El amor es pasión desigual que, aunque no se desvanece, se amortigua con el roce, y además la esposa cristiana debe profesar a su marido una pasión tranquila y cercana a la pureza, pues el amor tempestuoso e insaciable sólo es propio de impúdicas cortesanas. Debe usted pensar además que la señora condesa tiene una pequeña hija, la linda Pepita, y que forzosamente el lugar que ésta ocupa en el corazón de la madre priva al esposo de una parte de cariño.
—¡Ay, padre mío! ¡Cuán satisfecho estaría yo con que el desvío que noto en Pepita fuera motivado por su cariño a nuestra hija! Pero desgraciadamente la pequeñuela es víctima igualmente del desvío de mi esposa, y apenas si de vez en cuando logra recibir de ella una mirada. La infeliz niña no tiene otro amor que el mío, y yo soy quien con más asiduidad cuida de ella. Pepita hace más de un año que está preocupada a todas horas con un pensamiento desconocido. No sé cuál pueda ser la causa de tal preocupación, pero de seguro que no somos ni su hija ni yo.
—Esto es grave—murmuró el padre Claudio involuntariamente, mostrándose después como arrepentido de que se le hubieran escapado tales palabras.
—¡Y tan grave, padre mío!—respondió inmediatamente Baselga—. En mi ánimo nunca había arraigado la sospecha, pero hoy me siento inclinado a dudar de la que lleva mi nombre.
—¿No se ha quejado usted nunca a su esposa por tal desvío?
—Más de una vez; pero ella se vale de la superioridad que ejerce sobre mí, y a todas mis palabras responde con burlas que me enardecen la sangre.
—¿Tan escaso dominio ejerce usted sobre la condesa?
—Padre Claudio, es deshonroso para un hombre de mi clase confesar tan vergonzosa debilidad, pero debo manifestarle que Pepita ejerce sobre mí tan completa dominación, que en punto a libre voluntad estoy yo al lado de ella a más bajo nivel que el último de sus criados. Cuando la declaré mi amor me impuso por condición el que abdicara mi voluntad poniéndome por completo a merced de la suya, y desde entonces soy un infeliz esclavo de sus caprichos y carezco de libertad aun para quejarme. No sé cómo es, pero yo, que, como usted sabe muy bien, no tengo miedo a nada y no me atemorizo ante el más grande peligro, en presencia de Pepita enojada tiemblo como un niño y sólo sé hablar para formular excusas y pedir perdón.
El padre Claudio, oyendo las expresiones de aquel infantil gigante, pensaba interiormente en que Pepita era una buena discípula que honraba a sus maestros, y muy digna de vestir la sotana jesuítica por la habilidad con que sabía dominar ajenas voluntades.
Pero otro sentimiento era el que en aquel instante agitaba al discípulo de Loyola.
Consideraba la debilidad de aquel gigantazo, rendido ridículamente cual otro Hércules por el amor, y a la vista de aquella pusilanimidad sonreía soberbiamente, apreciando mejor su propia voluntad, férrea e inquebrantable, que le hacía vivir independientemente de las seducciones mujeriles.
El padre Claudio era incapaz de caer nunca víctima de un amor apasionado. Tenía una castidad casi salvaje, pues en aquel cerebro, ocupado casi por completo por una ambición sin límites, no quedaba el más pequeño rincón para ningún tierno afecto.
Podría el hermoso padre, agitado por el aguijón de la carne, ceder ante las seducciones de elegantes devotas, pero enamorarse hasta abdicar la propia voluntad, era imposible.
Un hombre como él necesitaba para sus fines una completa independencia. Para sostenerse en las alturas a que le empujaba su soberbia, era preciso estar libre de pasiones que con su peso le arrastrasen al abismo del descrédito. Una mujer era un bagaje pesado, que podía causar su perdición.
No amaba el jesuíta, porque con esto tendría que pasar a ser esclavo el que ansiaba llegar a dueño del mundo. De aquí que el padre Claudio considerase con el desprecio que se guarda para los seres ínfimos a los que acudían a él en demanda de consejos, dominados por despótica pasión.
Pero el jesuíta, después de recrearse en la superioridad que le daba su falta de afectos, goce que se transparentó rápidamente en sus ojos con una llamarada de satánica soberbia, creyó del caso acudir a sus intereses, y con acento meloso dijo a aquel campeón del fanatismo, cuya conciencia tenía bajo sus órdenes:
—¡Vamos, hijo mío! Veo que todas sus sospechas carecen de fundamento. Algo hay de cierto en cuanto usted manifiesta, y es que la condesa, a juzgar por las anteriores revelaciones, le trata con algún desvío; pero la mujer es ser caprichoso y variable que muchas veces, sin motivo alguno, cambia inesperadamente de conducta y aborrece las cosas por un momento para quererlas después con más grande pasión. Pepita es algo voluble; la conozco hace mucho tiempo, sé apreciar sus excesos de imaginación, que la arrastran a locos caprichos; pero fundándome en esto mismo, puedo asegurarle que su amor apasionado de otros tiempos renacerá cuando menos lo espere, y entonces usted podrá considerarse nuevamente como un ser feliz. No hay, pues, motivo para que usted sospeche de su fidelidad, de lo que yo me congratulo mucho.
Calló el jesuíta y estudió atentamente el rostro de Baselga para apreciar el efecto que le causaban sus palabras, pero quedóse intranquilo al ver que el conde seguía con el semblante fosco y como preocupado por una dolorosa idea que no se atrevía a exponer.
—¡Cómo, hijo mío!—dijo entonces el jesuíta con acento dulce y atrayente—. ¿No está usted convencido de la inocencia de la condesa? ¿No la cree usted fiel a sus deberes de esposa?
El comandante permaneció silencioso algunos instantes como si dudase en expresar su pensamiento, pero al fin se decidió:
—Padre mío—dijo con voz lenta y como haciendo grandes esfuerzos de voluntad para hablar—. Mucho me cuesta decirle lo que realmente pienso de mi esposa, pero al fin para ello he venido aquí, y debo hablar aunque esto me produzca gran dolor, pues por primera vez me atrevo a tener voluntad y a hablar contra la que lleva mi nombre.
—Hable usted, hijo mío, sin ningún reparo. Para quitarle todo escrúpulo le oiré en confesión, como en otro tiempo hice.
—Sí; así será mejor. Dirigiéndome al sacerdote me será menos difícil el hablar que si lo hiciera al amigo.
Y Baselga, con voz algo temblorosa y poseído del respeto que le inspiraba el joven jesuíta, comenzó a relatar sus relaciones con la duquesa de León desde la época en que comenzaron hasta el mes de julio de 1822, en que los sucesos políticos le hicieron conocer a la que ahora era su esposa.
El padre Claudio le escuchaba con atención, a pesar de que cuanto decía lo tenía por muy sabido, y únicamente de vez en cuando mostraba alguna impaciencia al notar que el conde se separaba de lo importante del relato para hacer digresiones con el solo objeto de justificar sus deslices amorosos a los ojos del sacerdote.
—No veo, señor conde—dijo el jesuíta cuando el comandante hubo terminado de referir sus amores con la duquesa—, qué relación haya entre esa pasión pecadora y la fidelidad de su esposa. Hasta ahora sólo encuentro que ésta es la más indicada para sospechar de la fidelidad de usted.
Bajó Baselga la cabeza como abrumado por el peso de la encubierta recriminación, y dijo humildemente:
—Es verdad, padre mío; mi esposa, si se fija en mi vida pasada, tiene motivos para sospechar y no estar segura de mi fidelidad conyugal; pero también yo, si atiendo a las palabras de personas que dicen quererme bien, puedo convencerme de que Pepita falta a sus deberes.
—¿Quiénes son esas personas? ¿Acaso la citada duquesa?
—La misma, padre mío. Hace pocas horas he hablado con ella en Palacio, y con sus palabras ha logrado encender en mi alma un verdadero infierno.
—¿Le ha dado a usted pruebas de la infidelidad de su esposa?
—¡Ah! ¡Ojalá! Así, al menos, saldría pronto de dudas y no sufriría esta cruel zozobra que me consume.
—¿Qué es, pues, lo que la duquesa ha dicho?
—Hace muchos días que se goza en atormentarme cada vez que me encuentra en las antecámaras de Palacio. La primera vez que nos vimos después de mi casamiento creí que iba a ser víctima de una escandalosa explosión de celos, pues la duquesa es una mujer rara y despreocupada, cuyo carácter varonil creo que usted conocerá; pero muy al contrario de lo que yo esperaba, me acogió con vulgar amabilidad y hasta con un aire de fría indiferencia que... ¿por qué no he de confesarlo?, produjo cierta impresión en mi dignidad de antiguo amante.
Sonrió el padre Claudio al escuchar estas palabras dichas con ingenuidad; le imitó Baselga con risa algo estúpida, y siguió adelante en su revelación.
—Me habló de mi mujer con indiferencia y me aseguró que su deseo era verme feliz, pues ya se había curado de los antiguos amores, dándome expertos consejos para que fuera feliz en mi nuevo estado. Esta bondad me impulsó en adelante a no rehuir su trato, y la duquesa y yo, siempre que nos encontrábamos, hablábamos con el amigable cariño de dos viejos que, fríos y desapasionados, recuerdan las calaveradas de sus buenos tiempos. Poco a poco y casi sin que yo lo notara la duquesa fué cambiando de táctica en sus conversaciones. Yo no recuerdo cómo fué, pero lo cierto es que comenzó a introducir en mi ánimo la sospecha y a hacerme pensar que mi esposa podía muy bien engañarme, siendo como era, joven, hermosa y de carácter alegre. Me habló de la vida un tanto misteriosa que llevaba antes de casarse conmigo, de sus entrevistas políticas con el rey, de cierto fraile que hace algunos meses venía con frecuencia a nuestra casa, y hasta de mi hija, ¡de la pobre niña!, y tal entonación diabólica supo dar a sus palabras, al par inocentes, que la sospecha penetró en mi alma, y tan fuertemente se arraigó en ella, que por más que lucho y me esfuerzo no la puedo arrancar.
—Señor conde. Me parece que es usted víctima de una excitación nerviosa o, más claramente dicho, de una loca preocupación, pues en todo cuanto me manifiesta no hay nada de particular ni que autorice a poner en duda la virtud de Pepita.
—No he terminado aún. Hace dos días, la duquesa se atrevió a decirme claramente que mi esposa me engañaba y que ella tenía razones para creerlo. Calcule usted el efecto que esto causaría en mí, que cada vez estoy más enamorado de mi esposa. Hubiera dado cualquier cosa por que la duquesa se hubiera convertido en hombre para poder arrojarla por una ventana; tal fué la rabia que experimenté; pero debo de estar en las garras del diablo, ya que, después del odio, la curiosidad se apoderó de mi alma y en vez de enfurecerme con mi antigua amante, descendí hasta suplicarla encarecidamente que me diera pruebas para creer en sus palabras.
—¿Y las ha dado?—preguntó con alarma el padre Claudio.
—No, padre mío. Pero hace poco acaba de prometerme que encontrará el medio de que vea yo por mis propios ojos cómo soy un marido infeliz. Dice que tiene en su poder las pruebas y que sólo espera una ocasión propicia para mostrármelas. Esa mujer conoce sin duda esta impaciencia que me devora, y se propone atormentarme haciendo que se prolongue por mucho tiempo. Crea usted, padre mío, que daría parte de mi vida por saber ciertamente esta misma noche si son ciertas las palabras de la duquesa, pues la zozobra me agita hasta el punto de privarme del sueño y tenerme en un estado semejante a la locura. ¿Será cierto lo que dice la duquesa? ¿Qué le parece a usted, padre Claudio? Yo estoy sumido en una confusión que me abruma. En ciertos momentos me siento inclinado a creer en la inocencia de Pepita; pero en otros el recuerdo de su frialdad y del despego con que nos trata a mí y a mi hija, me acomete rápidamente y entonces adquiero el convencimiento de que tiene un amante y lo busco por todas partes. Mire usted si los celos y las dudas me tienen loco, que he llegado a sospechar del mismo rey.
Y el furibundo realista, como si se sintiera súbitamente avergonzado por esta confesión, calló, al mismo tiempo que el jesuíta le decía adoptando un aire paternal:
—No hace usted bien en dudar tan a tontas y a locas de su esposa, pues ésta merece más consideración por parte de su marido, que no tiene ningún motivo para creerla infiel. Y si no, vamos a cuentas, señor conde: ¿qué dato medianamente serio tiene usted para dudar de Pepita? Todas sus sospechas se basan en las pérfidas insinuaciones de una mujer que desea vengarse de pasados desdenes y que para ello agota su ingenio dándose maña en influir sospechas; empresa fácil tratándose de un hombre tan crédulo y susceptible como lo es usted.
Y a este tenor siguió hablando el jesuíta, aguzando su ingenio para probar a Baselga cuán desacertadamente obraba al creer en las palabras de su antigua amante.
Todo cuanto iba encaminado a desvanecer las sospechas en el ánimo del conde no parecía causar a éste gran efecto; así es que el padre Claudio prefirió halagar la tendencia a creer en su desgracia que mostraba aquél, y le pareció salir mejor del asunto terminando su discurso de este modo:
—En fin, señor conde, usted ha venido a buscarme y a consultarme sus penas, y esto basta para que yo me interese en ellas y procure con toda mi alma que usted salga cuanto antes de ese estado anormal en que se encuentra. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Saber con certeza si su mujer le es infiel? Pues solamente le ruego que en adelante no dé más oídos a las pérfidas insinuaciones de la duquesa, que yo me encargo de averiguar lo que haya de verdad en el asunto, y demasiado sabe usted que a mí me sobran medios para esta clase de negocios. Restablecer la paz en los hogares de las buenas familias cristianas es mi deber, y si me ayuda la bondad de Dios, es muy posible que dentro de muy poco pueda decirle con entera franqueza lo que haya de verdad en el asunto, aunque confío que de todas las pesquisas, la virtud de la condesa, groseramente calumniada, saldrá pura y sin mancha.
—¡Gracias! ¡Muchas gracias!—dijo Baselga estrechando una mano al jesuíta—. Eso es lo que yo deseaba de usted, y ahora me siento más tranquilo, pues confío en que pronto podré saber la verdad.
Permanecieron los dos hombres por algún tiempo hablando de cosas indiferentes, tales como de la salud del rey, de la persecución de los liberales y de las disposiciones de Calomarde, y al fin Baselga se levantó, comprendiendo que con su presencia estorbaba al padre Claudio en sus importantes trabajos.
—¡Que Dios sea con usted, señor conde!—dijo el jesuíta levantándose y dando su mano a besar—. Confíe en que muy pronto cumpliré sus deseos y le pagaré esta visita yendo a su propia casa a revelarle cuanto sepa.
El padre Claudio tiró del viejo cordón de una campanilla y a su cascado timbre, que sonó en lejana habitación, acudió el hermano Antonio, el cual apareció en la puerta, no sin antes anunciar su llegada con fuertes pasos, como para borrar toda sospecha en el ánimo de su superior de que hubiera podido estar oyendo la conversación.
—Hermano, acompañad al señor conde.
Salieron de la estancia el militar y el lego, y volvió a sentarse el padre Claudio, quedando profundamente pensativo.
Algunos minutos después, los pasos del secretario, que volvía, le sacaron de su meditación.
—¿Quiere algo su reverencia?—preguntó con humildad el jesuíta desde la puerta.
—Antonio—dijo el padre Claudio con voz algo fosca—. No sé por qué me temo que en el asunto que lleva entre manos la duquesa de León nos va a traicionar tu madre.
—¿Por qué dice eso vuestra reverencia?
—La duquesa asegura que ya tiene pruebas para advertir a Baselga de su deshonra, y como ya sabes, tu madre es en este asunto el testigo de mayor fuerza.
—Eso no prueba que mi madre vaya a hacernos traición.
—¡Bah! Tú conoces perfectamente el afecto y la adhesión sin límites que ella profesa a la duquesa. Fué doncella de ésta y la tercera en todas las escandalosas aventuras que la dicha dama corrió en su juventud, y además debe estarle agradecida por la protección que tanto a ti como a ella os dispensó. Recuerda que aun no hace diez años tu madre era casi una ramera vagabunda que arrastraba por las calles de Madrid a un pillete repugnante y sarnoso, hijo de padre desconocido, que eras tú, y que la señora duquesa, en un arranque de su carácter caprichoso, que tan pronto la arrastra al bien como al mal, dió a tu madre los medios para que pudiera ejercer de partera, y a ti te hizo ingresar en nuestra santa casa, no parando hasta lograr que yo fijara en tu persona la atención. Tu madre está profundamente agradecida, y de seguro que la menor indicación de la duquesa la recibirá como una orden. Cree que estoy grandemente arrepentido de que el secreto del parto de Pepita lo confiásemos a una mujer como tu madre.
—Reverendo padre, mi madre no hablará. Me quiere demasiado para comprometer con tal imprudencia mi porvenir dentro de la Orden.
—Que así sea es lo que yo deseo. De todos modos, nada perderás en verla mañana mismo y aconsejarla que haga por creerse ella misma que la hija de los condes de Baselga nació en el mes de abril de 1823, y no en el de junio. Si revelara la verdad, el conde de Baselga sabría que esa niña que considera como a hija no tiene nada de su sangre.
—Mañana mismo veré a mi madre y lograré que ésta sea muda hasta para la duquesa. Entre ésta y el hijo, a mí es a quien prefiere.
—Yo veré también a primera hora a Pepita. Tiempo es ya de que vuelva a sentar la cabeza y se convenza de que yo no consiento por mucho tiempo que se emancipe de la Orden. El que entra en nuestra familia y goza los beneficios del jesuitismo, nunca podrá ya recobrar su libertad. Acuérdate siempre de esto, hermano Antonio. Los lazos con que el hijo de San Ignacio se une a la Orden, sólo pueden desligarse con la pérdida de la vida.
V
La víbora y el lobo
Estaba Pepita Carrillo, en las primeras horas de la mañana siguiente, leyendo en aquel gabinete donde se habían desarrollado las primeras escenas de sus amores con Baselga, cuando uno de los dos negros que la servían de criados entró a anunciar la visita del padre Claudio.
Como en aquella época la chimenea francesa era un mueble desconocido, y hasta en el Real Palacio se empleaban los más vulgares medios de calefacción, la condesa de Baselga se calentaba junto a un gran brasero, leyendo al mismo tiempo la vida del santo del día en un tomo del “Flos Sanctorum”, mientras que de vez en cuando, con aire distraído, mojaba un bizcocho en una jícara de chocolate puesta sobre la inmediata mesilla, y lentamente lo llevaba a la boca.
Cuando el criado iba a retirarse después de anunciar la visita, la condesa cesó de leer, y con el rostro contraído por furibunda expresión, preguntó al negro:
—¿Todavía no ha vuelto?
—No, ama mía. Desde ayer por la mañana, en que desapareció, nada hemos podido averiguar sobre su paradero.
—¿Habéis avisado a la Policía?
—Hace un momento he llevado la carta de la señora condesa a la Comisaría, y me han dicho que harán cuanto puedan por atrapar al negro Juan.
—Ese bergante debe de haberse emborrachado en alguna taberna y allí estará durmiendo la mona. ¡Flojos serán los latigazos que va a llevarse apenas lo encuentren! Los de ayer le parecerán delicias comparados con los que le dé apenas lo traigan. Sois todos unos canallas dignos de la horca.
Y la baronesa, después de desahogar de tal modo su malhumor con el negro Pablo y el fugitivo, dió orden para que pasara adelante el jesuíta, e instintivamente fué a mirarse en un espejo, arreglando rápidamente su peinado, bastante descuidado a aquellas horas.
Puesta aún frente al espejo, vió entrar al padre Claudio, que dejó su sombrero sobre una silla y sonriente, como de costumbre, fué a sentarse junto al brasero.
—¡Gracias a Dios!—dijo Pepita riendo graciosamente—que vuestra reverencia se digna visitar esta casa.
—Mis negocios son muchos, hija mía, para que yo pueda dedicar ni una sola hora a visitar las personas a quienes quiero bien. Y por cierto que me conduelo mucho de no poder ser más asiduo en venir a esta casa, pues de lo contrario evitaría algunos males.
—¿Qué quiere decir vuestra reverencia?
El jesuíta, en vez de contestar, miró a la puerta con cierta zozobra, y después dijo en voz baja:
—¿Está el conde en casa?
—Salió hace más de una hora. Según me han dicho los criados, vinieron a buscarlo muy temprano. Sin duda le ocupan mucho los asuntos de la Guardia. Puede vuestra reverencia hablar con entera confianza.
Pepita, interesada por el aspecto un tanto misterioso del jesuíta, experimentaba grandes deseos de que hablara, y había ido a sentarse frente a él.
—Puesto que estamos solos—dijo el padre Claudio—, hablemos con entera franqueza. Hace tiempo que nos conocemos, Pepita, y, por tanto, inútil es todo fingimiento.
La condesa asintió a estas palabras con movimientos afirmativos de cabeza, y el padre Claudio continuó hablando:
—Vamos a ver: ¿cuánto tiempo hace que el rey no ha venido a visitarla?
La hermosa quedóse algo pensativa y después dijo con un gracioso acento de indiferencia:
—Pues... la verdad: no lo recuerdo ciertamente. Creo que hace más de un mes que el señor don Fernando no se acuerda de mí, y yo, por mi parte, si he de hablar con franqueza, debo decir que me place mucho tal ausencia, pues el rey, a pesar de toda su majestad, es un hombre que cada vez me resulta más antipático.
Y Pepita, al decir las últimas palabras, reía como una loca, sin parar mientes en la seriedad del jesuíta.
Este lanzó una severa mirada a la alegre condesa, y dijo con voz lenta, como para que ésta le entendiera mejor:
—No son ésas las instrucciones que yo tuve a bien el dar a usted, atendiendo a los intereses de la Orden. Usted debía tener al rey sujeto a su voluntad y no dejar que fuera a ponerse a los pies de otras mujeres.
—Pero ¿qué he de hacer yo, reverendo padre? ¿He de ir acaso como una ramera a mendigar sus caricias y a decirle: “Amame, porque así le conviene al padre Claudio”? No, reverendo padre; han pasado ya aquellos tiempos en que podía hacer sin deshonra cuanto la Orden me exigía; pues hoy la dignidad me impide obrar como en pasadas épocas, cuando no tenía una hija, ni llevaba un nombre tan limpio y honroso cual es el de Baselga.
Pepita, al decir esto, miraba descaradamente al jesuíta, como retándole a que arguyera algo contra sus palabras; pero éste se limitó a mirarla con desprecio y decir en voz baja:
—¡Siempre farsanta! ¡Siempre amiga de mentir!
Quedó un tanto desconcertada la condesa con estas palabras, pero rápidamente recobró su aplomo, y dijo con tono compungido, como de una niña a quien regañan injustamente:
—¿Por qué dice usted eso, padre mío? ¿Cree usted acaso que no debo velar por el buen nombre de mi esposo? Imposible parece que sea usted quien me aconseje lo contrario.
—Lo que parece imposible—dijo el jesuíta con voz algo temblona por la ira—es que sea usted embustera hasta el punto de venir alardeando de virtud con una persona que ha tanto tiempo la conoce. ¿A qué hablarme de su hija? ¿Acaso no sé yo tan bien como usted que su padre no es Baselga, sino el señor don Fernando? ¿Y a qué decirme que no puede seguir faltando al hombre que le ha dado su mano, si yo sé perfectamente que después del rey han sido ya varios los que han sostenido con usted adúlteras relaciones? Tales excusas son inútiles para librarse de los santos compromisos que con nosotros tiene usted contraídos.
La condesa pareció quedar anonadada por estas palabras, y sólo supo disculparse con voz temblorosa:
—No es verdad, padre mío. A usted le han informado mal. Mi único amante ha sido el rey.
—¡Embustera, como de costumbre! ¿No recuerda usted al lindo frailecillo que yo alejé de esta casa y que compartía con usted locos placeres mezclados con actos de devoción? ¿Cree usted acaso que yo no conozco a un “baronet” agregado a la Embajada inglesa que se llama sir Walace?
El jesuíta vió que estas últimas palabras producían en la condesa un tremendo efecto y continuó diciendo con acento cada vez más severo:
—Nuestra Orden lo sabe todo, y desde mi despacho tengo yo noticia exacta de cuanto hace la señora de Baselga, mujer ingrata que paga los beneficios con desaires, olvidando, sin duda, que los mismos que la encumbraron tienen poder para arrojarla al precipicio. Tiene usted amantes, falta a cada momento a sus deberes de esposa, ¿y aún se atreve usted a hablarme de honor para eludir el cumplimiento de las dulces obligaciones que le ha impuesto la Orden? ¿Dónde están aquellas promesas de eterna adhesión que usted nos hacía en otro tiempo? ¿Qué se ha hecho del agradecimiento que demostraba cuando gracias a nuestros esfuerzos la baronesa aventurera Pepita Carrillo se convirtió primero en poderosa manceba del rey y después en esposa del conde de Baselga?
Cada una de las palabras del jesuíta, dichas lenta e intencionadamente, causaban tal impresión en el ánimo de la hermosa, que ésta quedó mucho tiempo cabizbaja y pensativa, no atreviéndose a mirar de frente al airado acusador. Por fin pareció adoptar una resolución, y levantando el rostro, fijó sus ojos en los del padre Claudio, diciéndole con aspereza:
—¿Qué es lo que desea usted de mí?
—Así la quiero ver a usted: franca y resuelta, sin apelar a escandalosas mentiras. La Orden necesita que usted vuelva a atraer al rey para que no perdamos nuestra antigua influencia. A usted le sobran medios para ello; estoy convencido de que el rey la ama, y que si la abandona momentáneamente, es sólo porque nota desvío y frialdad. Hoy don Fernando, en busca de una mujer sumisa a sus caprichos, desciende hasta los barrios más bajos, y de seguro que volverá al lado de usted en cuanto sepa que no encontrará una mujer fría e indiferente que se entrega por deber y no sabe fingir pasión. ¿Está usted dispuesta a obedecer a la Orden siendo para el rey lo que era en otros tiempos?
—No—contestó resueltamente la condesa.
En el rostro del jesuíta pintóse una mezcla de asombro y de rabia, pero esto sólo fué momentáneamente, pues sus labios volvieron a mostrar la acostumbrada sonrisa.
—¿Dice usted que no?... ¿Y por qué?
—Porque yo amo a un hombre y he jurado con toda mi alma serle fiel y no mentir con otro la pasión que por él siento.
—De seguro que ese hombre no será su esposo.
—Es verdad. Pero el que no sea mi esposo no impide que yo esté loca por él.
—¿Ese afortunado mortal será sin duda sir Walace?
—El mismo. Le amo hasta el punto de que yo misma me asusto ante la inmensidad de mi pasión.
—¡Hermosa frase!—dijo irónicamente el jesuíta—. Sin duda usted decía lo mismo hace pocos meses y también se asustaba ante la inmensidad del amor que profesaba al frailecito.
Pepita acogió estas palabras con una graciosa sonrisa, y en tono de broma contestó:
—Tal vez. Debo confesar que al hombre que nombra vuestra reverencia también lo amé mucho.
—Lo mismo dirá usted dentro de poco de ese inglés a quien tanto cariño profesa, y que no tardará en ser sustituído.
—Todo puede ser. Conozco bien mi carácter, y sé que mis pensamientos son tan mudables, que ni yo misma mando en ellos.
El padre Claudio, a pesar de su sangre fría, mostróse un tanto asombrado ante la cínica franqueza de Pepita.
—Acabemos pronto, hija mía—dijo adoptando aquel tonillo dulce, insinuante y familiar que guardaba para las grandes ocasiones—. ¿Cuándo le digo al rey que lo esperas impaciente y que piensas en él a todas horas? ¿Cuándo quieres recibirle?
—Nunca—contestó Pepita, haciendo un mohín de desprecio—. El tal don Fernando es un ente repugnante y, por añadidura, algo viejo. Yo estoy ya en los treinta, y a mi edad sólo se siente simpatía por la juventud hermosa y robusta.
—¡Franca confesión de prostituta!—murmuró el padre Claudio.
El jesuíta quedóse perplejo buscando el medio mejor para vencer a la terca condesa, que contestaba a todas sus indicaciones con cinismos, y sonriendo cada vez más placenteramente, la preguntó:
—¿Cree usted que su marido cuando se enfada es terrible?
—Ya lo creo; mi marido...
—Dígalo usted con franqueza. El señor conde es un bruto.
—Eso es. Le conoce usted muy bien.
—El la ama a usted cada vez con pasión más fogosa.
—Así es, y debo confesar a vuestra reverencia que me incomoda con sus caricias. Es un infeliz digno de que se le quiera, yo soy la primera en reconocerlo; pero tiene la desgracia de estar unido a una mujer loca como yo lo soy, y a quien gustan todos los hombres menos el legítimo. Sus caricias me causan náuseas, y hay momentos en que me aburre, hasta el punto en que me dan tentaciones de revelárselo todo y gritarle: “¡Márchate, animal! En otro tiempo creí que te amaba, pero hoy estoy convencida de que puedo querer a todos, menos a ti... y al rey”. Cada vez que le veo acariciar a mi hija, me escarabajea en la lengua el deseo de decirle que es tan hija suya como del Gran Turco, sólo por el placer de ver la cara de idiota que pondría.
—Muy bien, hija mía. ¿Y qué le parece a usted que haría el conde si se convenciera de que su mujer le engaña? ¿Hasta dónde llegaría su cólera cuando supiera que sus compañeros se burlan a sus espaldas y le tienen por un marido digno de lástima?
La condesa se estremeció, y por su rostro extendióse momentáneamente una gran palidez, mientras que el jesuíta, cada vez más sonriente, decía con acento melifluo:
—¿Cómo le parece a la señora condesa que su marido procederá cuando lo sepa todo? ¿Dando de puñaladas, como los protagonistas de las comedias, o estrangulando, como un gañán?
Pepita era cobarde y además impresionable a causa de su temperamento nervioso. Las palabras del padre Claudio, dichas con una calma que aterraba, lograban desvanecer su afectada serenidad, y su imaginación reproducía con exactitud las amenazas que el jesuíta apenas si indicaba. La condesa se vió ya lívida y estrangulada, con el rostro golpeado y la amoratada lengua asomando entre los dientes, o tendida sobre un charco de sangre y destrozado el pecho a puñaladas, teniendo al lado, como imagen de la venganza, al iracundo Baselga, poseído de un furor gigantesco.
Estos fantasmas, que pasaron rápidamente por su imaginación, le produjeron un terror que el jesuíta adivinaba mientras permanecía silencioso y atento, deseando prolongar la agitación de la rebelde adepta.
Esta no tardó en ir recobrando su serenidad, y deseosa de tranquilizarse a sí misma, dijo al jesuíta con tono triunfante:
—Afortunadamente, no hay pruebas que demuestren a mi esposo cuál es mi conducta.
—Las hay, Pepita, y la persona que las posee tiene interés en mostrárselas al conde.
—¿No será usted esa persona?
—No; pero algún ascendiente tengo sobre ella y puedo hacer o evitar que el conde sepa toda la verdad.
Sonrió la condesa al oír estas palabras, y el jesuíta adivinó que aquella mujer experta dudaba de la veracidad de sus amenazas.
—¿Cree usted acaso que lo que digo es una mentira inventada por mí para lograr mi objeto?
—Todo pudiera ser; ya sabe vuestra reverencia que nos conocemos hace tiempo.
—Pues bien; hagamos la prueba, si a usted le parece bien. Niéguese usted a obedecer mis indicaciones, que yo permaneceré inactivo, dejando que la persona que posee las pruebas las entregue al conde, y antes de veinticuatro horas tal vez éste se convencerá de hasta dónde llega su deshonra.
Dijo esto el padre Claudio con tanta firmeza, que Pepita se persuadió de que sus amenazas eran ciertas, y reflexionó largo rato sobre la resolución que le convenía adoptar.
Estaba Pepita demasiado ligada a la tenebrosa Orden, y había tomado gran parte en sus tramas para dudar del poder de los jesuítas. El padre Claudio era la cabeza visible de la Orden, y desobedecerle era lo mismo que ponerse en pugna con la Institución más poderosa de su época, que sabría vengarse de un modo tan oculto como seguro.
La hermosa condesa tembló ante la perspectiva de crearse tan tremendos enemigos, y de tal modo perdió la serenidad, que mirando al impasible padre Claudio con aire propio de quien pide compasión, le dijo humildemente:
—Estoy dispuesta a cumplir las órdenes de vuestra reverencia.
—Así la quiero ver, hija mía. Permanezca usted siempre fiel a nuestro glorioso Instituto, y no dude que Dios y nosotros nos encargaremos de darla toda clase de felicidades. ¿Está usted dispuesta a recibir al rey?
—Le recibiré cuando quiera vuestra reverencia.
—Bueno. Ya avisaré oportunamente a la señora condesa. Por de pronto, anuncio a usted que he de poder poco, o el conde no sabrá nada de los deslices de su esposa.
Pepita inclinó la cabeza, y ocultándola entre sus manos, comenzó a llorar. El padre Claudio la contempló con la indiferencia del que está acostumbrado a tal clase de arranques, y únicamente preguntó al poco rato por pura cortesía:
—¿Qué le ocurre a usted, Pepita?
—Soy muy desgraciada, padre mío.
—¡Desgraciada!... Todos lo somos en este mundo; pero usted es de las que menos derecho tienen a quejarse, pues las felicidades de la tierra le sonríen y alcanza honores que le envidian otras mujeres.
—¡Vaya un honor! ¡Ser la querida de un rey gotoso, feo y de carácter antipático! ¡Ay, Jesús mío!... ¡Soy muy desgraciada!... ¡Y pensar que yo he nacido para amar a un hombre que nunca se fija en mí!...
Y al decir esto, Pepita levantó la hermosa cabeza, que bañada por las lágrimas resultaba más interesante, y con sus ojazos empañados por el llanto, lanzó una diabólica mirada al bello jesuíta.
No se necesitaba ser tan sagaz como el padre Claudio para comprender la significación de aquello. Además, no era la primera vez que la hermosa condesa pretendía inflamar con tan claras indirectas al almibarado padre.
La esclava del jesuíta quería convertirse en dominante señora, y para ello pretendía encender en él una pasión. Apoderándose de la parte de hombre que encerraba aquel negro hábito, podría dominar la parte de autómata teocrático que ocultaba.
Pero el jesuíta comprendía la importancia de las amorosas demostraciones; sabía que aquello no significaba más que el deseo de arrojarse en brazos de un hombre joven, que era dueño de su voluntad, para librarse de las caricias de un ser que le repugnaba, a pesar de su condición regia; y como esto no convenía a los planes del padre Claudio, de aquí que éste, para librarse de la tentación que le ofrecía aquel cuerpo hermoso, al par que exuberante de robustez y vida, se apresuraba a desaparecer.
Púsose en pie, tomó el sombrero y se despidió de Pepita, diciéndola con un tonillo jovial, aunque algo autoritario:
—Conque quedamos en que usted será obediente y buena hija de nuestra Orden. ¡Buenos días y que el Sagrado Corazón le guarde!
Salió el jesuíta rápidamente de la habitación, y Pepita, secándose las lágrimas con dos rudos restregones, fijó su centelleante mirada en la puerta, y dijo con voz colérica:
—¡Imbécil! Huye, como el casto José, de una mujer hermosa. No quiere comprometerse por miedo a que dominen su voluntad. ¡Monstruo! Sin duda en los novicios de la Orden encontrará consuelo para sus pasiones.
FIN DEL TOMO PRIMERO
| Los errores corregidos por el transcriptor: |
|---|
| pertenciente=> perteneciente {pg 11} |
| Palacio=> Palaico {pg 32} |
| dificios=> edificios {pg 43} |
| quenes=> quienes {pg 54} |
| fracmasones=> francmasones {pg 55} |
| Méiico=> Méjico {pg 59} |
| covoyes marítimos=> convoyes marítimos {pg 60} |
| distiguida=> distinguida {pg 62} |
| tiene utsed=> tiene usted {pg 70} |
| pemitía=> permitía {pg 78} |
| pemitía=> permitía {pg 79} |
| salidad=> salida {pg 85} |
| hemosa=> hermosa {pg 86} |
| deseperación=> desesperación {pg 86} |
| fueza=> fuerza {pg 87} |
| contamplaba=> contemplaba {pg 95} |
| odivinado=> adivinado {pg 99} |
| Hemano=> Hermano {pg 100} |
| deculpas=> de culpas {pg 100} |
| pemita=> permita {pg 101} |
| hemosa=> hermosa {pg 105} |
| quellos=> aquellos {pg 113} |
| Superitendente=> Superintendente {pg 119} |
| únicamete=> únicamente {pg 131} |
End of Project Gutenberg's La araña negra, t. 1/9, by Vicente Blasco Ibáñez
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA ARAÑA NEGRA, T. 1/9 ***
***** This file should be named 45829-h.htm or 45829-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/5/8/2/45829/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.