
Project Gutenberg's Papeles del doctor Angélico, by Armando Palacio Valdés This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Papeles del doctor Angélico Author: Armando Palacio Valdés Release Date: May 4, 2012 [EBook #39613] Language: Spanish Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PAPELES DEL DOCTOR ANGÉLICO *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
| En esta edición se han mantenido las convenciones ortográficas del original, incluyendo las variadas normas de acentuación presentes en el texto. (nota del transcriptor) |
D. ARMANDO PALACIO VALDÉS
TOMO XVI
PAPELES
DEL
Doctor Angélico
MADRID
Librería general de Victoriano Suárez.
Calle de Preciados, número 48.
1921
OBRAS DE PALACIO VALDÉS
4 PESETAS TOMO
EL SEÑORITO OCTAVIO, un tomo.
MARTA Y MARÍA, un tomo. Traducida al francés, al inglés, al sueco, al ruso y al tcheque.
EL IDILIO DE UN ENFERMO, un tomo. Traducido al francés y al tcheque.
AGUAS FUERTES (novelas y cuadros, un tomo). Traducidas al francés, al inglés, al alemán, al holandés, al sueco y al tcheque. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
JOSÉ, un tomo. Traducida al francés, al inglés, al alemán, al holandés, al sueco, al tcheque, al danés y al portugués. Edición española con notas en inglés para el estudio del español en Inglaterra y E. U. A.
RIVERITA, un tomo. Traducida al francés.
MAXIMINA (segunda parte de Riverita), un tomo. Traducida al inglés.
EL CUARTO PODER, un tomo. Traducida al francés, al inglés y al holandés.
LA HERMANA SAN SULPICIO, un tomo. Traducida al francés, al inglés, al holandés, al ruso, al sueco y al italiano. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
LA ESPUMA, un tomo. Traducida al inglés.
LA FE, un tomo. Traducida al francés, al inglés y al alemán.
EL MAESTRANTE, un tomo. Traducida al francés y al inglés.
EL ORIGEN DEL PENSAMIENTO, un tomo. Traducida al francés y al inglés.
LOS MAJOS DE CÁDIZ, un tomo. Traducida al francés, al holandés y al noruego.
LA ALEGRÍA DEL CAPITÁN RIBOT, un tomo. Traducida al francés, al inglés, al sueco, al holandés y al italiano. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
LA ALDEA PERDIDA, Un tomo.
TRISTÁN O EL PESIMISMO, un tomo. Traducida al inglés.
SEMBLANZAS LITERARIAS (Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles, Nuevo viaje al Parnaso), un tomo.
PAPELES DEL DOCTOR ANGÉLICO, un tomo. Traducidos al alemán.
AÑOS DE JUVENTUD DEL DOCTOR ANGÉLICO, un tomo.
LA NOVELA DE UN NOVELISTA, Un tomo.
LA HIJA DE NATALIA, un tomo.
SANTA ROGELIA, un tomo.
OBRAS DE PALACIO VALDÉS
CUATRO PESETAS TOMO
El señorito Octavio.—Un tomo.
Marta y María.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al sueco, al ruso y al tchèque.
El idilio de un enfermo.—Un tomo. Traducida al francés y al tchèque.
Aguas fuertes (novelas y cuadros).—Un tomo. Traducidas al francés, al inglés, al alemán, al holandés, al sueco y al tchèque. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
José.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al alemán, al holandés, al sueco, al tchèque y al portugués. Edición española con notas en inglés para el estudio del español en Inglaterra y Estados Unidos de América.
Riverita.—Un tomo. Traducida al francés.
Maximina (segunda parte de Riverita).—Un tomo. Traducida al inglés.
El Cuarto Poder.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés y al holandés.
La Hermana San Sulpicio.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al holandés y al sueco.
La espuma.—Un tomo. Traducida al inglés.
La Fe.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés y al alemán.
El Maestrante.—Un tomo. Traducida al francés y al inglés.
El origen del pensamiento.—Un tomo. Traducida al francés y al inglés.
Los majos de Cádiz.—Un tomo. Traducida al holandés.
La alegría del capitán Ribot.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés y al holandés. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
La aldea perdida.—Un tomo.
Tristán, o el pesimismo.—Un tomo. Traducida al inglés.
Semblanzas literarias (Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles, Nuevo viaje al Parnaso).—Un tomo.
Papeles del doctor Angélico.—Un tomo. Traducidos al alemán.
Años de juventud del doctor Angélico.—Un tomo.
OBRAS COMPLETAS
DE
D. ARMANDO PALACIO VALDÉS
TOMO XVI
MADRID
Librería general de Victoriano Suárez.
Calle de Preciados, número 48.
1921
Gráficas Reunidas, S. A. Madrid.

![]() OR qué le llamábamos doctor Angélico? Porque era ya doctor en Ciencias
cuando nosotros cursábamos aún el año preparatorio de Jurisprudencia, y
porque se llamaba Angel, Angel Jiménez. Una bromita de chicos que él no
tomaba a mala parte porque era la bondad personificada.
OR qué le llamábamos doctor Angélico? Porque era ya doctor en Ciencias
cuando nosotros cursábamos aún el año preparatorio de Jurisprudencia, y
porque se llamaba Angel, Angel Jiménez. Una bromita de chicos que él no
tomaba a mala parte porque era la bondad personificada.
La primera impresión que Jiménez producía era de desvío, casi de miedo. Unas barbas aborrascadas, unos cabellos crespos, un color cetrino, unos ojos negros ligeramente hundidos, de mirar insistente y duro; no exageraría diciendo agresivo. Pocos hombres serían capaces de resistir aquella mirada. Pero en los años que nosotros contábamos todavía no se tiene miedo a los hombres, y nuestra fuerza de afinidad no ha sufrido menoscabo. Además, Jiménez era doctor, nos llevaba cinco o seis años de edad, y en aquel período de la vida tales diferencias constituyen una superioridad a la cual rendíamos tributo, perdonando sus palabras sarcásticas y sus modales bruscos.
El primero que se convenció de que aquel hombre no era un ser atrabiliario fuí yo. Paseábamos una mañana emparejados por los corredores de la Universidad esperando la hora de clase, pues Jiménez, que aspiraba a hacerse doctor también en Filosofía y Letras, cursaba aquel año las mismas asignaturas que nosotros. Le narré, por incidencia, cierto rasgo de abnegación llevado a cabo por un individuo de mi familia, y al pasar por delante de una ventana, como la luz le diese de lleno en el rostro, observé que sus ojos estaban rasados de lágrimas, aunque sin perder su habitual dureza.
Aquella señal de sensibilidad me lo hizo simpático, y me ligué a él con franca amistad. Detrás de mí fueron todos. A los pocos días el doctor Angélico fué estimado como merecía y alcanzó cariñosa popularidad, no sólo entre nosotros, sino entre todos los alumnos de la Facultad de Derecho. Seguro estoy de que no vive alguno de mi época que no le recuerde.
Nuestra amistad, sin embargo, no pasaba del compañerismo de los corredores. Cuando nos encontrábamos en la calle, solíamos saludarnos y charlar un rato, y alguna que otra vez me invitó a entrar en un café y beber una botella de cerveza. Pero ni yo sabía nada de su vida, ni él de la mía. Él callaba; yo también.
Al terminar la carrera entré en el Ateneo como socio, y allí volví a encontrarle y nuestra amistad se hizo más estrecha. Entonces pude obtener casualmente algunos datos biográficos, gracias a un paisano suyo, socio también de aquel Centro.
Jiménez era hijo de un comerciante y banquero que residía en un pueblo importante del norte de España. Cuando terminó la segunda enseñanza, su padre, lisonjeado por las notas y premios que había obtenido, y más aún por los elogios que se hacían de su inteligencia, consintió en enviarle a Madrid para seguir la carrera de Ciencias. Mas, una vez concluída, quiso que se restituyese al pueblo y le ayudase en sus negocios. Se iba haciendo viejo, estaba fatigado, y, sobre todo, no valía la pena de que su hijo obtuviese, al cabo de largos estudios, una cátedra dotada con tres o cuatro mil pesetas anuales. Jiménez logró, aunque con trabajo, que le permitiese seguir la carrera de Filosofía. Llegó a graduarse al fin, y entonces su padre le hizo saber perentoriamente que, o venía a trabajar al escritorio, o no contase con él para nada.
Ahora bien, Jiménez odiaba de muerte el escritorio de su padre, no tanto por el olor de las pieles curtidas que allí había, como por la vista de las cifras. Una vez puesto en tal disyuntiva, como era tozudo y orgulloso, rompió por todo y se quedó en Madrid. Se quedó a la clemencia de Dios y de la patrona.
«¡Pasó aquel chico una crujía!» Así exclamaba su paisano cuando me refería estos datos. En efecto, yo recordaba haberle visto en dos o tres ocasiones mal trajeado y sucio; pero lo achacaba a desidia. Acometióle también por aquella época una fiebre tifoidea que le retuvo en cama cerca de dos meses. Hubiera ido al hospital, seguramente, sin la caridad excepcional de su patrona, que le prodigó los tiernos cuidados de una madre.
Por fin, terminaron relativamente sus desdichas cuando entró de redactor en un diario de la mañana, con doscientas pesetas mensuales de sueldo.
Éste era su medio de vida cuando volví a encontrarle en el Ateneo. En su biblioteca pasaba las tardes devorando libros y sin tomar parte casi nunca en nuestras discusiones ruidosas de los pasillos.
—Mucho lees, Jiménez—le decíamos alguna vez poniéndole la mano sobre el hombro.
—Es que no tengo dinero—replicaba tranquilamente sin levantar la cabeza.
Bien adivinábamos que aquello no era cierto. Su pasión por el estudio era nativa, no accidental. En su periódico y en algunas revistas científicas comenzó a publicar artículos que llamaron sobre él la atención del mundo literario.
Una tarde, el mismo paisano que me comunicara los datos antecedentes, llegó a mí afectando misterio, y me dijo al oído:
—Sabrá usted que el padre de Jiménez le ha girado quinientas pesetas. Parece que el buen señor, halagado con el nombre que su hijo se va haciendo en las letras, ha vuelto sobre su acuerdo.
—Me alegro—repliqué.
—Pues no se alegre usted, porque se las ha devuelto.
Quedé estupefacto. El paisano se desató en recriminaciones contra él, llamándole necio y orgulloso repetidas veces. Yo le escuché distraído, y quedé largo rato pensativo.
Posteriormente supe que, por mediación de uno de sus tíos, se había reconciliado con su padre y había aceptado al fin la pensión. Dejó el periódico donde trabajaba, y dejó de colaborar en los demás. No volví a leer su nombre en letras de molde. Entonces pudo advertirse claramente que no era la falta de recursos lo que le impulsaba al estudio, porque su afición arreció con tal motivo.
Seguimos siendo buenos amigos, aunque su carácter, profundamente reservado, no permitía ciertas expansiones que la amistad arrastra consigo, particularmente entre jóvenes. Paseábamos juntos muchas veces, nos juntábamos otras en el Ateneo o en el café; pero nada que fuese personal e íntimo salía de sus labios.
En aquella época comencé yo a escribir novelas y a darlas a la estampa. El único amigo que no me habló de ellas fué Jiménez. Este silencio afectado hirió mi amor propio y me causó una sorda irritación que estuvo a punto de enfriar nuestras relaciones y aun de darlas al traste. Propenso estuve a achacarlo a miserables celos de oficio. Por fortuna, obró pronto en mí la reflexión como bálsamo bienhechor. Me persuadí de que Jiménez estaba por encima de tales ruines pasiones; que era un hombre de carácter noble, de puras y rectas ideas, aunque un tanto excéntrico. Había que perdonarle esas y otras extravagancias.
La muerte de su padre le arrancó de aquí. No le vi durante largos años. Supe que se había casado, y volví a hallarle establecido en Madrid. Poco después quedó viudo y se marchó de nuevo. Por fin, ya viejo y bastante quebrantado de salud, vino otra vez aquí, y entonces nuestras relaciones se anudaron aún más cordialmente. Jiménez huía de todo el mundo, menos de mí. Esta preferencia me ligó a él de corazón.
Alquiló una casita aislada con jardín en uno de los barrios extremos de Madrid. Allí habitaba, servido por un ama de gobierno y algunos criados, y en aquel nido frío y solitario le visitaba una que otra vez, y charlábamos de nuestros buenos tiempos de Universidad y de Ateneo, y bebíamos una botella de cualquier cosa. No pasó, sin embargo, mucho tiempo sin que su salud, ya vacilante, empeorase hasta el punto de inspirar alarma. Decayó rápidamente. Ignoro si era el hígado, o el pulmón, o el corazón, pero el doctor Angélico tenía alguna víscera dañada. Con este motivo, yo solía menudear mis visitas y acompañarle largos ratos.
Pocos días después de una memorable conversación que sirve de epílogo a este libro, se presentó en mi casa su criado.
—Señorito, el doctor está muy malito. Por la noche se nos quiso morir y, en cuanto amaneció, dió orden para que viniese a buscarle.
Comprendí que había llegado el instante supremo.
—Y ¿qué opina el médico?—pregunté hondamente afectado.
—No sé decirle; pero, a juzgar por la cara triste que tiene doña Pepita (el ama de gobierno), no debe de hallarle bueno.
Tomé un coche y nos trasladamos al hotelito. Hallé a Jiménez con el semblante terriblemente descompuesto. La muerte estaba ya impresa en él. Doña Pepita cerró con mano temblorosa la puerta y nos dejó solos.
—¿Qué es eso, doctor?—dije acercándome a su lecho y afectando alegría para ocultar mi emoción—. ¿Empiezas a ser mimoso como una solterona?
Al mismo tiempo fijé la vista involuntariamente en la reproducción al óleo de una de las vírgenes de Murillo que pendía sobre su cama. Sujeto al marco había un magnífico ramillete de flores, recientemente colocadas allí, a juzgar por su frescura.
Jiménez advirtió la mirada, y dijo sonriendo:
—¡Ya lo ves! El doctor Angélico termina como el doctor Fausto; a los pies de la Virgen María.
—Pero ¿has tomado la resolución de terminar?
—Ha llegado el cese, querido... Acércate un poco... Es posible que te inspire pavor la muerte... Cuando llegue el momento, ya verás cómo no es tan fiera como la pintan.
Al pronunciar estas palabras sonreía dulcemente. Yo sentí el corazón oprimido. Hizo una pausa, y con trabajo siguió diciendo:
—Te he nombrado mi testamentario... Perdóname: no tengo hoy otro amigo más íntimo... Lo que se ha de hacer con mi fortuna ya lo verás en el testamento... Toma esos papeles que hay sobre la mesa, y llévatelos a tu casa...
Sobre la mesa, en efecto, vi dos grandes legajos amarrados con una cuerda.
—Entre ellos—prosiguió—, los hay puramente literarios. Sírvete de ellos como quieras, o quémalos... Pero si publicas algo, que no sea con mi nombre... Al mundo no le importará mucho que haya existido un tal Jiménez que ha dicho bastantes tonterías y una que otra cosa regular...
En vano traté de infundirle esperanza de curación. Estaba absolutamente convencido de que moría, y este convencimiento le dejaba tranquilo, como si fuese a cambiar de domicilio. Comprendí que se fatigaba hablando, y me resolví a dejarlo. Embargado por la emoción, me marchaba sin los papeles. El me llamó para recordármelos.
—Volveré a la tarde—le dije.
—No; no vuelvas hasta la noche—me respondió.
Al salir al jardín con los legajos y montar en el coche no pude ya reprimir las lágrimas.
¿Sabía que iba a morir antes de llegar la noche? Ahora creo que sí.
El criado vino a avisarme al obscurecer de que su amo se marchaba por momentos. Cuando llegué, el doctor Angélico había dejado de existir. En torno de su cadáver, aún caliente, se hallaban el médico, un sacerdote y doña Pepita.
El médico, pálido y triste, exclamaba:
—¡Era un nombre!
El sacerdote murmuraba gravemente:
—¡Era un cristiano!
Los papeles de Jiménez necesitaban, como los jeroglíficos egipcios, prodigios de atención y perseverancia para ser descifrados. Además de su letra perversa y abreviaturas, se hallaban escritos con lápiz unos, otros con tinta, en todos los tamaños y formas imaginables: tan pronto pliegos en folio semejando memoriales a la Alcaldía, como esquelitas diminutas de las que se envían a la tienda de comestibles. La mayor parte redactados en español; pero los había también en francés y en inglés.
No me decidí, por lo pronto, a ser el Champollión de aquella bárbara escritura. Los dejé dormir largo tiempo en un armario. Pero habiendo resuelto no escribir ya para el público, y careciendo de otras ocupaciones que me distraigan, emprendí, pasados algunos años, la tarea; y después de algunos esfuerzos he logrado, en parte, llevarla a cabo. Digo en parte, porque los papeles que ahora se publican no son todos los que me entregó.
Indudablemente, algunos de ellos parecían destinados a la publicidad por la forma en que están escritos. La gran mayoría, no obstante, son apuntes o notas rápidas sugeridas por algún incidente de la vida o por sus lecturas, y desde luego se puede asegurar que sólo los escribía para descargarse de sus impresiones, necesidad absoluta que experimentan todos los solitarios.
Mi obra no ha sido de interpretación solamente, sino también de arreglo. He juntado las notas cuando me ha parecido bien, o las he fraccionado; también las he completado en ocasiones y las he puesto títulos. Además, he suavizado algunos conceptos, sobradamente decisivos, porque entiendo que, de haberlos él publicado, hubiera hecho lo mismo. No se habla en público como se habla solo.
Estos papeles, tomados en conjunto, resultan una biografía, aunque más interna que externa. Por ellos se verá con bastante claridad qué clase de hombre era el doctor Angélico; se comprenderá su espíritu, su ingenio, sus aficiones, sus odios, sus amores, sus opiniones y sus manías. Al terminar mi tarea me hice cargo de que no había descifrado unos manuscritos, sino un carácter. Le había tratado con intimidad bastante tiempo, y, sin embargo, no había logrado penetrarle por completo.
Acaso se me moteje por no haber respetado su última voluntad, dándolos con su nombre a la publicidad. He pensado que, de haberlos impreso bajo el velo del anónimo o con nombre supuesto, no habría de faltar quien me los achacase. No quiero ufanarme con plumas ajenas, ni ser tampoco responsable de las opiniones que acerca de muchas cosas divinas y humanas se hallarán estampadas en las siguientes páginas. Por otra parte, no puedo menos de sentir alegría y consuelo difundiendo y, si fuera posible, perpetuando el nombre de un amigo querido. El lector decidirá si valía la pena de sacarlo del olvido.
A. P. V.


 ÁS de una vez me acaeció despertar, tras un corto sueño durante el día,
tan sorprendido de mi existencia como si realmente naciese en aquel
instante.
ÁS de una vez me acaeció despertar, tras un corto sueño durante el día,
tan sorprendido de mi existencia como si realmente naciese en aquel
instante.
«¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Qué es el mundo?», me preguntaba estremecido. Tan grande era mi estupefacción, que me costaba trabajo el no romper en gritos de terror y admiración. El velo de lo infinito temblaba delante de mí como si fuera a descorrerse. Un relámpago iluminaba el misterio. Mi alma en aquel instante no creía más que en sí misma; pensaba vivir en el seno del Todo; no se daba cuenta de que ya estaba desprendida, y rodaba como una hoja que el huracán arrastra. «Estas formas que veo—me decía—son extrañas a mi ser; yo no pertenezco a ellas, ni ellas a mí. ¿Será verdad que mi alma sueña los cuerpos?» La muerte me parecía tan inconcebible como la nada. El relámpago descubría un horizonte indeciso, inmenso, azulado. En los confines lucía una aurora. «Mi sitio está allí: allí quiero ir. ¿Pero mis ojos podrán recibir los rayos de ese sol cuando se levante?»
Aquel despertar antojábaseme un sueño, y apetecía dormir para despertar realmente. Sí; quería despertar para comprender, para vivir; quería romper los muros de mi propio ser y asomarme a lo eterno. ¡Cómo reía el espíritu en aquel momento del protoplasma, la generatio spontanea, la teoría celular, la evolución, y de todas las demás explicaciones que se han dado de lo inexplicable!
Vivimos sobre una pequeña hoja como el gusano, la recorremos lentamente, descubrimos sus pequeñas vetas, que nos parecen caminos maravillosos; pensamos conocer los secretos del Universo porque conocemos sus partes blandas y duras. Llega el relámpago, y los ojos, aterrados, descubren la miseria de nuestra ciencia. ¡Oh pequeña hoja del saber humano, cuán pequeña eres!
Pasó el momento de la sorpresa; me levanto del sillón donde he dormitado; voy a la cervecería; veo al mozo echarme unas gotas de coñac en el café; oigo a mi lado discutir a unos autores sobre el estreno de la noche anterior, si ha sido un éxito teatral, o puramente literario. Y me parece que el mundo no tiene nada de particular.
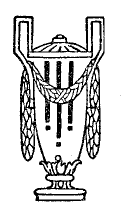

 NTRE los concurrentes asiduos a la Cervecería Escocesa, donde
acostumbraba a tomar el café hace años, se contaba el coronel Barrios.
Era un hombre corpulento, de facciones correctas y enérgicas, gran
bigote entrecano y grandes ojos negros. Hablaba poco y acertado, y no
solía mezclarse en nuestras discusiones literarias, que escuchaba
sonriendo; pero cuando se tocaban puntos de ciencia o de filosofía,
echaba su cuarto a espadas, demostrando que conocía las ciencias
naturales y que meditaba sobre sus problemas. Mis apartes con él eran
frecuentes, porque me placía mucho su grave amabilidad, la corrección de
sus modales, la calma y la fuerza que transpiraba toda su persona.
NTRE los concurrentes asiduos a la Cervecería Escocesa, donde
acostumbraba a tomar el café hace años, se contaba el coronel Barrios.
Era un hombre corpulento, de facciones correctas y enérgicas, gran
bigote entrecano y grandes ojos negros. Hablaba poco y acertado, y no
solía mezclarse en nuestras discusiones literarias, que escuchaba
sonriendo; pero cuando se tocaban puntos de ciencia o de filosofía,
echaba su cuarto a espadas, demostrando que conocía las ciencias
naturales y que meditaba sobre sus problemas. Mis apartes con él eran
frecuentes, porque me placía mucho su grave amabilidad, la corrección de
sus modales, la calma y la fuerza que transpiraba toda su persona.
Una tarde se discutió en la cervecería la cuestión de la inteligencia de los animales. Los unos, sostenían su diferencia cualitativa con la del hombre; los otros, su diferencia cuantitativa solamente. Había sido fuerte la disputa, y altas las voces. Cuando, al cabo, se deshizo la tertulia, quedamos solos delante de la mesa Barrios y yo. Aquél había tomado parte en la discusión, pero no en los gritos, pues aun en los momentos de mayor exaltación no le abandonaba la mesura. No obstante, a pesar de su calma y corrección, sostuvo, como de costumbre, ideas extremas. Porque Barrios era francamente materialista, a la moda antigua, sin paliativos ni distingos, como Vogt, como Büchner, como Haeckel. Quedamos los dos solos, repito, y permanecimos largo rato silenciosos. El coronel parecía hondamente preocupado por las ideas vertidas durante la discusión. Al cabo, sacando un cigarro puro y encendiéndolo, comenzó a hablarme en voz baja:
—Jamás se me ha pasado por la imaginación, después que fuí hombre, que nuestro planeta, como todos los demás astros, sea otra cosa que una momentánea y efímera condensación de la materia imponderable que llamamos éter. Es imposible tomar en serio la idea de un Dios consciente y providente. La causa suprema del Universo no es una, sino dos: la fuerza de atracción y la de repulsión. Con estas dos fuerzas, que obran lo mismo en los astros que en los átomos elementales, se explica perfectamente todo, desde el nacimiento de un cristal hasta el de un pensamiento luminoso. Una actividad creadora, sobrenatural, una fuerza que exista fuera de la materia, es pura imaginación poética. Además, repito que la considero inútil, porque la creación y la extinción de los mundos y de la vida que en ellos se desenvuelve, se explica de un modo perfectamente satisfactorio por las causas mecánicas naturales, por las fuerzas inherentes a la materia...
Barrios quedó algunos instantes pensativo, y, al cabo, prosiguió en voz aún más baja:
—Y, sin embargo, en medio de esta perfecta claridad que ilumina a todos los fenómenos vitales, y a despecho de la lógica inflexible que ha introducido la doctrina del transformismo en la historia de la creación, de vez en cuando asoma la oreja una duda, un punto negro, como si dijéramos, la garra del fantasma teológico que, antes de escapar envuelto en su velo mítico, nos quiere hacer un pequeño arañazo en la piel... Yo he sentido este arañazo, y aún lo siento, y es lo raro que cada vez me penetra más en la carne. Fué allá en Cuba, durante la guerra. Era yo capitán y mandaba una columna volante, y puedo decir a usted que era una vida de perros, no de hombres, la que llevábamos. Meses y meses corriendo la manigua con un calor sobrenatural, padeciendo el hambre, la sed, los tiros de los insurrectos y, lo que era aún peor, las picaduras de los mosquitos. En dos años no he dormido una docena de veces bajo techado. Pues bien, en cierta ocasión, como en tantas otras, sin que viésemos al enemigo, sentimos de improviso una descarga. Dos soldados cayeron heridos. Nos lanzamos furiosamente en persecución de los agresores, y logramos darles alcance: hubo un ligero tiroteo, pero, al fin, como de costumbre, se me escaparon de las manos, dispersándose. Cuando llegué, jadeante, a un claro de la manigua, el sargento me dijo:
»—Mi capitán, aquí hay un hombre herido; ¿qué hacemos?
»Dirigí la vista hacia el sitio que me señalaba, y vi un hombre como de treinta años tendido en el suelo, que se incorporaba trabajosamente apoyándose en una mano. Entonces la guerra se hacía con extraordinaria crueldad, y ni ellos nos perdonaban a nosotros, ni nosotros a ellos. Así, que respondí sin vacilar:
»—Remátalo.
»Al oir mi respuesta aquel hombre no pronunció una palabra; pero me dirigió una mirada..., ¡qué mirada, amigo Jiménez! Yo sentí algo, aquí dentro del pecho, muy extraño. El sargento instantáneamente apoyó el cañón del fusil sobre su frente, y le deshizo la cabeza. Fué tan rápida su acción, que, aunque yo quisiera, no habría podido volver sobre mi resolución. ¿Volvería si me hubiese dado tiempo para ello? No lo sé. De un lado, la excitación que produce la lucha, por otro, el deber de no flaquear delante de los inferiores, me habrían obligado quizás a mantenerla. Lo único que puedo decirle es que, después de muerto aquel hombre, me sentí profundamente triste. Olvidé por completo el incidente mientras duró la guerra; pero al volver a España empecé a recordarlo, y siempre con vivo malestar. Transcurren los años, y cuanto más viejo me hago, con más persistencia lo recuerdo. Temo, en verdad, que llegue el día en que no pueda apartar de mí los ojos de aquel hombre.
Guardó silencio el coronel unos instantes, sacudió la ceniza del cigarro, y añadió después con leve entonación colérica:
—Todo esto es pueril, no hay que dudarlo, y me lo repito cien veces al día. Los hombres no podemos ahuyentar jamás por completo los fantasmas con que nos han hecho miedo en nuestra infancia... Porque, en último resultado, ¿qué tenía yo que ver con aquel hombre? Él y yo no éramos otra cosa que una agregación de átomos, y luego de células, que, por leyes mecánicas y fatales, se unen para formar un organismo. Las fuerzas que a ello han contribuído son eternas, y en el tiempo infinito han formado otros seres más rudimentarios y los formarán más perfectos. ¿Qué importa que aquel hombre muera, ni que muera yo, ni que muramos todos? La hormiga que aplastamos con el pie en el camino es una maravilla de perfección también. El mismo trabajo le ha costado a la Naturaleza formar una hormiga que un vertebrado superior; esto es, ninguno. Y, sin embargo, aplasta usted una hormiga, y ninguna emoción experimenta, corta usted la cabeza de un vertebrado superior, de un ave o de un mamífero, y ya comienza usted a sentir cierto sacudimiento nervioso vecino del remordimiento. Pero mata usted voluntariamente al vertebrado llamado hombre y la tristeza, más tarde o más temprano, se apodera de usted y no le deja ya en toda la vida. Se invoca la ley de la solidaridad, es cierto. Damos un puntapié a un perro, chilla, y los demás se ponen a ladrar. Pero esta emoción tiene por causa el miedo, no el afecto o la compasión. Lo mismo aúllan si ven alzado el palo sobre ellos. Se dirá que en el remordimiento interviene también el miedo a los castigos de la vida futura. ¿Y el que está perfecta, absolutamente persuadido, como yo, de que no existe vida futura? ¿Verdad que es extraño, amigo Jiménez?
—En efecto, es un poco extraño.


 L hombre del mundo que yo pensaba menos expuesto a volverse loco era mi
amigo Montenegro.
L hombre del mundo que yo pensaba menos expuesto a volverse loco era mi
amigo Montenegro.
Era un ser tímido, reflexivo, metódico, lector asiduo de La Época, apuntador incansable de todos sus gastos, hasta de las cajas de cerillas que compraba.
Y, sin embargo, cayó repentinamente en una espantosa demencia.
Una tarde le encontré en el Retiro, y me pidió un millón de pesetas para la canalización del río Manzanares. Se trataba de un negocio que importaría, aproximadamente, cincuenta millones; él se había suscrito ya por veinticinco: le faltaba la mitad; pero contaba con los banqueros más importantes de Madrid, y conmigo, por supuesto.
Para llevar a feliz término este proyecto grandioso, le parecía muy conveniente, se puede decir indispensable, hacerse diputado. «Ya ves, en España la política lo absorbe todo... Si uno no es diputado», etc., etc.
Montenegro lo fué. Es decir, no lo fué; pero como si lo fuese. Una tarde se presentó en el Congreso poco antes de abrirse la sesión; hizo avisar al presidente de que un señor diputado electo deseaba jurar. El presidente ordenó todo lo necesario para tan solemne acto, el crucifijo, los Evangelios, etc.
Se dió la voz: «Un señor diputado va a prestar juramento.»
Los que estaban en los escaños se pusieron en pie, y Montenegro, vestido de etiqueta y escoltado por los maceros, se presentó en el salón y avanzó majestuosamente hacia la Presidencia.
¿Por qué ríe todo el mundo a carcajadas? Es que Montenegro llevaba un zapato negro de charol y otro de color. El presidente le pregunta su nombre, se entera de que no es diputado, sospecha que se trata de un loco, y lo hace retirar.
Más adelante se presentó en el Palacio Real, dió el nombre de un ex ministro del tiempo de la República poco conocido personalmente en Madrid, y logró llegar de esta suerte hasta la cámara regia. Averiguada en el momento la superchería, le agarrotaron como un paquete postal y lo enviaron a la cárcel. Costó un trabajo increíble a su familia persuadir a las autoridades de que no se trataba de un espeluznante complot anarquista. Convencidas, al fin, lo entregaron, a condición de que se le recluyese en un manicomio.
Así se efectuó. Mi buen Montenegro pasó algunos meses en un establecimiento de alienados de Carabanchel. Pero como no había motivo para tenerle encerrado, porque era el hombre más sensato del mundo, el director lo restituyó a su familia, manifestando que se hallaba completamente curado.
Después le encontré en la calle muchas veces, y solíamos charlar un rato. Algunas veces me convidó a almorzar, y luego nos dábamos un paseo en coche por el Retiro.
Precisamente durante uno de estos paseos saltó nuestra conversación a la metafísica. Montenegro había leído bastante, y era hombre que le gustaba investigar la causa de las cosas y sorprender los secretos de la Naturaleza. Sostuvo aquella tarde una opinión que a mí me pareció al pronto paradójica, a saber: que la pretendida diferencia entre las leyes morales y las leyes físicas no era más que una ilusión del entendimiento humano.
—No existe ley alguna, amigo Jiménez, que no dependa de una voluntad, y, por tanto, que no sea moral. Primitivamente, éste fué el concepto de la ley: una orden, una limitación dictada en nombre de una autoridad. Más tarde, pasando de la esfera moral a la física, este concepto se desnaturalizó. Un hecho se reproduce invariablemente y de un modo inevitable mediante ciertas circunstancias, y lo llamamos ley, esto es, una orden o prohibición. Nuestros primeros padres así lo comprendieron, y por eso veían detrás de cada fenómeno de la Naturaleza el agente secreto o el dios que lo producía. No había leyes inmutables para ellos, porque todas pendían de una voluntad libre que podía cambiar. Pero nosotros al observar que el fenómeno se reproduce incesantemente, y que el agente no se hace visible jamás, deducimos que no existe, abstraemos los fenómenos de la voluntad y les damos existencia propia... ¡La ley, la ley! ¿Qué es la ley? Para mí, sin la voluntad, es una palabra vacía.
—Querido Montenegro—le respondí—, me parece que equivocas los términos. Existen dos clases de fuerzas. Unas tienen conciencia de sí mismas y obran con intención: son los agentes libres de que tú hablas. Pero hay otras que no tienen conciencia de sí mismas: son los agentes ciegos del mundo material. De aquí la necesidad de reconocer dos clases de leyes, las leyes del orden moral y las leyes del orden físico.
—¡Ahí está el error! Esa separación es puramente arbitraria. Tú ves que dos bolas de billar se aproximan y chocan. De aquí deduces que hay un hombre que ha herido una de ellas con un taco. Pero ves que dos astros en el cielo se aproximan también y chocan, y en vez de deducir que existe un ser que los ha lanzado el uno contra el otro, te satisfaces con decir: «Ese choque se ha efectuado en virtud de una ley inmutable.» Yo digo: esa ley no es más que una abstracción. Si tú no ves los agentes inteligentes y libres que producen los fenómenos, yo tampoco veo los agentes ciegos de que me hablas. ¡Agentes ciegos! ¿Qué significa esto? Si las leyes del mundo moral no pueden aplicarse al mundo físico, ni las de éste al primero, fuerza es remontarse más alto y concebir un mundo que los abrace y los comprenda a los dos. Y en este mundo tiene que existir la inteligencia y la voluntad, porque no puede existir algo en la parte que no se dé en el todo. Por todos lados veo que eso de la inmutabilidad es una quimera.
Así continuamos discutiendo hasta que los coches comenzaron a desfilar hacia la villa. Montenegro me invitó a tomar el té en su casa. Cuando hubimos terminado, me dijo, no sin cierto aparato de misterio y solemnidad:
—Voy a darte una prueba de confianza, Jiménez. Voy a demostrarte prácticamente la verdad de lo que antes te he dicho acerca de las leyes del Universo.
Altamente sorprendido, me dejé conducir desde el comedor hasta su gabinete de trabajo. Desde allí, por una puertecita de escape, me hizo entrar en otro gabinete, en cuyo centro había un gran aparato semejante a una esfera armilar. El sol era un globo de cristal esmerilado, iluminado en su centro por una bombilla de luz eléctrica. En torno suyo giraban, por medio de una máquina de relojería, hasta una docena de esferas más pequeñas y opacas, las cuales, como los planetas, no sólo tenían movimiento de traslación, sino también de rotación. Habitando en estas esferas opacas, me hizo ver gusanos en unas, escarabajos en otras, y en otras, por fin, grillos.
—¡He aquí el Universo!—dijo sonriendo.
Yo empecé á mirarle con recelo.
—Por medio de este aparato que aquí ves—continuó—y al cual yo, haciendo de Providencia, me encargo de dar cuerda cada ocho días, estas esferas giran acompasadas y en orden eternal—como decís los literatos—las unas en torno de las otras. Los insectos que las pueblan están acostumbrados, porque han nacido aquí, a que el sol luzca doce horas seguidas. Yo me encargo de apagarle cuando acabo de cenar, y entonces enciendo estas estrellitas, que son unas cuantas bombillas de diferente color. Yo los alimento, los limpio, les refresco la vivienda cuando hace falta, o se la caliento... En fin, soy un Dios mucho más benévolo que el nuestro.
Empecé a mirarle con más recelo aún.
—Pero esta vida tranquila y feliz no puede durar eternamente, porque te repito que eso de las leyes eternas es una guasa. Soy un Dios benévolo en la apariencia, malo en el fondo, que les tiene preparada una sorpresa dolorosa, como a nosotros el nuestro, si hemos de dar crédito a San Juan Evangelista. El día menos pensado...
Quedó unos instantes suspenso, y sus ojos comenzaron a girar de extraña manera.
—¡Ese día ha llegado!—prorrumpió al fin con acento solemne—. Yo, que soy su Dios, así lo quiero. Empecemos por los signos precursores.
Y acto continuo, por medio de adecuada manipulación, hizo que las esferas comenzasen a girar en sentido contrario.
—¡Qué asombro el de estos pequeños seres—exclamó—al observar que el sol camina hacia su levante! Pero aún lo será mayor ahora.
Y por medio de otra manipulación hizo que las esferas se moviesen como péndulos, en vez de girar circularmente.
—¡Adiós ley de la gravedad!—profirió soltando una gran carcajada.
Yo me hallaba cada vez más desconfiado, y con unas ganas horribles de marcharme.
—¡Pero esto no es nada!... Ahora van a ver estos pequeños mortales cosas mucho más asombrosas.
Apagó repentinamente el foco del globo y, después de una pausa, encendió otro de un color rojo subido. A su lado encendió otros focos del mismo color.
—¡El cielo toma un color de sangre! ¡Se acerca el fin del mundo!
Inmediatamente hizo chocar uno de estos globos contra otro, y lo redujo a polvo.
—¡Comienza el cataclismo!... En este momento se hacen rogativas entre los escarabajos para desviar de su cabeza la cólera del Eterno... Pero el Eterno no quiere; ¿lo oís bien? ¡El Eterno no quiere!—exclamó a grandes gritos—. El Eterno quiere pulverizaros, en castigo de vuestros pecados...
Hizo estallar otro globo, y después otro y otro, y así sucesivamente.
—¡El cielo ya no es más que un montón de ruinas, un caos! El Creador reduce a la nada lo que de la nada ha sacado... Ahora os toca a vosotros, miserables pigmeos, que habéis osado muchas veces dudar de la omnipotencia divina y blasfemar de mi providencia. ¡Ahora os toca a vosotros!
Yo estaba aterrado, y dirigí una mirada de angustia a la puerta, que, afortunadamente, no estaba lejos.
—¡El ángel del Señor se va a encargar de destruiros!
Agarró una trompeta que tenía sobre la mesa, la llevó a los labios, y produjo un sonido horrísono. Luego tomó un martillo y se puso a dar golpes furiosos sobre las esferas opacas, haciéndolas pedazos en pocos momentos. Y a grandes gritos comenzó a proferir:
—¡El juicio final! ¡Llegó vuestro día!... ¡Morid, réprobos, morid!... ¡El Apocalipsis!... Pero ¿dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia del Apocalipsis?... ¡Ah, ya la veo!—exclamó dirigiéndome una mirada de extravío—. Allí está... Allí está la bestia con sus siete cabezas y con sus diez cuernos, semejante a un leopardo, blasfemando contra mí, contra el Creador de todas las cosas. No blasfemes, malvado; no blasfemes contra tu Dios... Yo soy el Primero y el Último, el que era, el que es, el que será. Mi mano omnipotente te va a pulverizar...
Y diciendo y haciendo, se lanzó hacia mí con el martillo levantado. Pero yo, que estaba prevenido, me puse de un salto cerca de la puerta y salí gritando:
—¡Socorro! ¡Socorro!... ¡Sujetad al loco!
A mis voces salieron los criados y un hermano de Montenegro, le arrojaron a los pies una silla, y le hicieron tropezar y dar de bruces en el suelo. Entonces lograron sujetarlo, y yo escaparme, jurando no volver a tener conexión en la vida con los que alguna vez han sido locos.
Sin embargo, la compasión me arrastró un día a visitarle en el manicomio de Carabanchel. No me permitieron hablarle, pero le pude ver paseando por el jardín con otros enfermos. El doctor, que era un eminente alienista, me dijo que Montenegro seguía empeñado en que no existen tales leyes inmutables, y, en apoyo de su tesis, proyectaba construir un universo con dos solas dimensiones.
El doctor me refería estas cosas sonriendo. Yo, que estaba preocupado y aún lo estoy con este problema metafísico, le dije con acento reflexivo, como si hablara conmigo mismo:
—¡Oh, las leyes inmutables!... Nos reímos de Montenegro; pero, en último resultado, ¿quién sabe?... Hay mucho que hablar acerca de la eternidad de las leyes.
El doctor se puso serio y fijó en mí una mirada profunda y escrutadora. Yo me puse un poco colorado y me apresuré a despedirme.

 A verdad es que para indemnizarme de los juegos de los hombres grandes,
no encuentro nada más agradable que los juegos de los pequeños. Los de
los primeros son pesados, nocivos, melancólicos, particularmente la
política; los de los segundos, alegres, expresivos, llenos de profundas
enseñanzas.
A verdad es que para indemnizarme de los juegos de los hombres grandes,
no encuentro nada más agradable que los juegos de los pequeños. Los de
los primeros son pesados, nocivos, melancólicos, particularmente la
política; los de los segundos, alegres, expresivos, llenos de profundas
enseñanzas.
Por eso, cuando paseo en el parque del Retiro, acostumbro a sentarme en cualquier banco de madera (nunca de piedra, por razones que me reservo), y paso momentos bien gratos contemplando el bullicio de los niños.
En este pequeño mundo, como en el otro, existen toda clase de pasiones, desde la envidia rastrera hasta el sublime heroísmo; el amor, los celos, la arrogancia, el valor y el miedo. Pero todas ellas son adorables, encantadoras, porque todas son naturales. La Naturaleza no produce cosas feas. Es nuestra infame reflexión quien las introduce en la vida.
Luego, aquellas escenas que presencio me transportan a las primeras edades del mundo y a los comienzos de la sociedad humana. ¡Qué santa libertad para anudar y deshacer relaciones! La amistad cordial, el odio franco, la envidia declarada, la vanidad ostensible, el miedo confesado. Es una sociedad primitiva; es el ser humano independiente y libre, dominador de la existencia y recreándose en ella.
Una niña cruzó por delante de mí con paso lento, casi solemne, dirigiendo miradas de atención complaciente a todas partes. Era una preciosa criatura de seis a siete años, rubia como una mazorca. Su mamá, sin duda, era aficionada a las flores. Ella las miraba y remiraba, parándose delante de una y de otra, acariciándolas alguna vez con su manecita, tan blanca, tan primorosa, que no desmerecía de ellas. ¿Su mamá era inteligente en jardinería? Pues ella también lo era, y lo demostraba cortando con unas tijeritas las hojas que les sobraban.
¡Y que no estaba ella poco ufana de sus tijeritas, que pendían de una cinta azul de seda sujeta a su cintura! ¡Con qué placer las contemplaba balancearse al compás de su marcha! ¡Qué alegría se pintaba en sus ojos azules al recortar delicadamente con ellas las hojitas que sobraban a las flores!
Pero, ¿les sobraban realmente a las flores aquellas hojitas? Es lo que se permitió dudar un guarda de grandes bigotes negros, que le gritó con voz formidable:
—¡Eh, niña, cuidado con tocar a las flores, porque te llevaré a la Dirección y te encerraré en el calabozo!
La niña quedó pálida, yerta. ¡Virgen de Atocha! ¡La Dirección, el calabozo! ¡Y no ver más a su mamá, ni a Melita, ni a Chichí!... Afortunadamente, llegó corriendo la Pepa, su vieja ama seca, que la zarandeó por un brazo.
—¡Angelina! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Tonta, retonta, atrevida! ¿No sabes que las flores no se tocan?...
Indudablemente, ni aquel guarda tan feo ni la Pepa sabían una palabra de jardinería, porque su mamá cortaba a menudo las hojas de las flores de la terraza.
Se alejó el guarda descontento, se alejó la Pepa descontenta, y ella se quedó descontenta también. Pero no tardó en contentarse. Olvidó instantáneamente su crimen, y deplorando, como es justo, la falta de instrucción agrícola de ciertas personas, prosiguió inspeccionando las últimas plantaciones del Municipio, dejando a sus tijeritas inactivas.
Un poco más lejos había un grupo de chicos, ninguno de los cuales pasaría de los diez años, que se ocupaban ardorosamente en inflar un globo de pequeñas dimensiones. Lo habían suspendido a la rama de un árbol, y quemaban papeles que introducían en él hasta que se consumían, y volvían a introducir otros, y así sucesivamente. ¡Qué frívola ocupación!, ¡qué niñería! Angelina, desde lo alto de sus facultades estéticas, les dirigía una que otra mirada de lástima.
Entre aquellos soplaglobos, el que más se fatigaba y el que parecía dirigir la operación, era un niño de robusta complexión, con grandes ojos negros y fieros, cabellos negros también que le caían en rizos sobre su frente sudorosa, y vestido con traje marinero. Por sus ademanes imperiosos, por sus miradas terribles, por su gravedad, era un déspota oriental en miniatura. Los demás le obedecían sin replicar.
Angelina, siempre inspeccionando sus flores, acertó a pasar cerca de ellos. Uno la miró con el rabillo del ojo, sonrió y dijo algunas palabras al oído del que tenía más cerca, que también sonrió y habló al oído del de más allá. Todos suspenden sus trabajos y contemplan sonrientes a la pequeña hada del jardín. Es decir, todos, no: el caudillo de la tribu le clavó una mirada altiva, e inmediatamente la apartó para continuar su tarea.
Angelina sintió sobre su frente el peso de aquellas miradas burlonas, y se ruborizó.
Pero ¿qué es lo que se dicen?, ¿qué es lo que proyectan aquellos revoltosos? Angelina no lo sabe, pero observa que se hablan sin dejar de mirarla, y adivina que se urde una trama contra su persona. Echa una mirada inquieta en torno suyo, y advierte con espanto que la Pepa se halla muy lejos y distraída en conversación con otras domésticas. Todo podía esperarse de aquellos seres primitivos, en los cuales apuntaba solamente el alba de la conciencia ética.
Y, en efecto, sin darle tiempo a huir, se encuentra rodeada súbitamente por ellos; la estrechan, lanzan gritos salvajes, ríen brutalmente, como los héroes de la Odisea, y, por fin, llevan su osadía hasta poner sus labios en el rostro de la preciosa niña.
La indignación pudo en ella más que el miedo, como ha sucedido siempre con todas las doncellas cristianas.
—¡Que os pincho!, ¡que os pincho!—comenzó a gritar blandiendo sus tijeritas.
Pero no llegó a hacerlo, porque se hallaba mucho más alta en la escala de la evolución, y la horrorizaba verter una gota de sangre de su prójimo.
Los bárbaros se aprovechan lindamente de aquel delicado sentido moral, y uno tras otro besan riendo sus cándidas mejillas.
Mas he aquí que la justicia del cielo, revistiendo la forma corporal y perecedera de la Pepa, cae inopinadamente sobre ellos. Bofetada de aquí, pescozón de allá, estirón de orejas a uno, de pelos a otro, en mucho menos tiempo de lo que tarda en decirse, pone en dispersión a aquella canalla. Y en virtud del impulso adquirido (nos complacemos en suponerlo), arremete también contra Angelina, y planta dos bofetadas en aquellas rosadas mejillas, un instante antes tan besuqueadas.
Lloran los salvajes, llora su víctima y, ¡caso admirable!, llora también la justicia celeste. ¿De ira? ¿De remordimiento?
Un minuto después, allí no había pasado nada. Los salvajes, satisfechos a medias de su correría, vuelven a la tarea de inflar el globo, y Angelina es arrastrada al tribunal de las domésticas para ser juzgada. No se encontró ni sombra de culpabilidad en su conducta. Por tanto, fué absuelta libremente, con todos los pronunciamientos favorables.
Limpiados sus ojos, restregadas sus mejillas hasta el rojo subido para borrar las huellas de aquellos besos groseros, Angelina vuelve, como un pajarito alegre y petulante, a inspeccionar las flores. Poco a poco se va aproximando nuevamente al aduar de los bohemios, y pasa repetidas veces por delante de ellos. «¡Oh coquetería femenina, que ya estalla en un corazoncito de siete años!», exclamarán ustedes filosóficamente. Eso pensé yo, naturalmente; pero pronto me convencí de que infería una ofensa a la simpática niña.
Lo que la empujaba otra vez hacia el terreno de la tribu no era la coquetería, sino un vivo sentimiento de justicia.
A pesar del aturdimiento y angustia en que la había puesto la agresión de los bárbaros, pudo observar que el jefe de ellos, aquel hermoso niño de ojos y cabellos negros, no había tomado parte en la algarada. Se había mantenido en su sitio, contemplando con mirada burlona y desdeñosa la fechoría de sus compañeros.
Angelina, al pasar por delante del grupo, le dirigía miradas penetrantes de curiosidad y gratitud. La vi vacilar, dar un paso hacia él, volver atrás; por fin, se acerca con ademán resuelto y le dice:
—A ti, porque has sido bueno, a ti te doy un beso.
Y, efectivamente, puso sus labios de coral en la atezada mejilla del caudillo. Éste se deja besar inmóvil como una estatua, le dirige una larga y orgullosa mirada, y, haciendo un mohín de desdén, vuelve con el mismo afán a su tarea.


 AY personas que no pasean jamás sino por calles céntricas. Hay otras
que gustan de las excéntricas y solitarias, en los barrios extremos de
Madrid, lindantes con la campiña. Las hay, por fin, que no pasean ni por
unas ni por otras, y sólo encuentran alegría midiendo el pasillo de su
casa a trancos, y acercándose de vez en cuando a la estufa para
calentarse las manos.
AY personas que no pasean jamás sino por calles céntricas. Hay otras
que gustan de las excéntricas y solitarias, en los barrios extremos de
Madrid, lindantes con la campiña. Las hay, por fin, que no pasean ni por
unas ni por otras, y sólo encuentran alegría midiendo el pasillo de su
casa a trancos, y acercándose de vez en cuando a la estufa para
calentarse las manos.
Pues bien; declaro que yo pertenezco a la segunda categoría, aunque también me agrada recorrer una y otra vez mi pasillo con las manos en los bolsillos, particularmente cuando llueve, y dar unas cuantas vueltas por las calles de Alcalá y de Sevilla a las horas de más tránsito. Cuando esto último acaece, procuro que mi rostro vaya fruncido y aborrascado para adaptarse al medio ambiente; pero es contra mi gusto, bien lo sabe Dios, porque mi fisonomía, por naturaleza, es plácida y sentimental.
Así, que experimento más placer en pasearme por las afueras, donde encuentro rostros alegres que me miran sin hostilidad. Sólo allí me desarrugo y soy exteriormente lo que Dios quiso hacerme. Y he pensado algunas veces que si trasladásemos las caras de las afueras al centro, y las del centro las enviásemos a paseo, Madrid ofrecería a los ojos de los extranjeros un aspecto más hospitalario, más risueño y, sobre todo, más humano que el que ahora tiene.
No sucede lo mismo con los perros. Encuentro, generalmente, los del centro apacibles y corteses; los de los barrios extremos, agresivos, quimeristas y mucho más descuidados en el aseo de su individuo. Sin duda, la cultura, que ejerce una influencia tan triste en la raza humana, suaviza y mejora la canina.
Ignoro si el perro con quien tropecé cierto día en una de las calles más extraviadas del barrio de Chamberí era quimerista y agresivo como sus convecinos; pero sí puedo dar fe de su escandalosa suciedad.
Flaco, lanudo como esos bohemios que no se recortan jamás la barba y la dejan crecer por donde salga, cubierto de polvo y con un pegote de barro en cada pelo, se acercó a mí este repugnante animal moviendo el rabo y mirándome con ojos humildes.
Yo dí un salto atrás, porque la experiencia me ha enseñado que se puede mover el rabo humildemente y ser en el fondo malísimo sujeto. Pronto me convencí de que no había nada que temer. Aquel pobre perro había venido tan a menos, se hallaba tan desamparado y abatido, que los últimos rescoldos de su carácter agrio, si alguna vez lo había tenido, se habían apagado por completo.
Hice sonar con los dedos una leve castañeta, correspondiendo al meneo vertiginoso de su rabo, y me dispuse a proseguir mi camino. Pero él agradeció aquella fría castañeta como nadie me agradeció en la vida el saludo más cordial y cariñoso. Comenzó a brincar delante de mí, y a retorcerse, y a lanzar suaves e insinuantes aullidos, expresando tanto gozo como gratitud.
No se agradecen así los saludos en este bajo mundo—me dijo nuevamente la experiencia—si no se teme o se espera algo. Este perro no tiene amo, o ha sido arrojado por él de su casa. ¡Pobre animal! Me interesó su desgracia, y de nuevo hice sonar la castañeta con alguna mayor efusión, y él con esto renovó las señales de gratitud hasta querer descoyuntarse.
Inmediatamente tomó la resolución de seguirme hasta el fin del mundo.
Yo le veía detrás varias veces, dándome escolta; otras, delante, sirviéndome de heraldo. Por momentos se detenía; levantaba hacia mí su hocico peludo, y me miraba con afectuosa sumisión, cual si me quisiera decir que estaba dispuesto a obedecerme como amo y señor. La desgracia de aquel animal me conmovió. Era tan feo, que no había motivo para admirarse de que su dueño le hubiese abandonado.
Y, sin embargo, yo he visto algunas señoras ricas que acariciaban y mimaban con apasionados transportes de amor a otros perros más feos que éste, y he visto también a algunos jóvenes elegantes acariciar y mimar a estas mismas señoras, más feas aún que sus perros.
Me representaba a aquel pobre animal, arrojado ignominiosamente de su casa, volviendo a ella a demandar gracia, aullando tristemente a la puerta; le veía marchar errante y hambriento por aquellas calles solitarias, introducirse en alguna tienda en busca de una piltrafa, salir de ella molido a palos, seguir a los transeuntes hasta que éstos le despedían a puntapiés o pedradas.
La compasión se filtraba en mi pecho, y cuando el animal se paraba a mirarme, le hacía una seña de afectuosa consideración. Entonces se acercaba a mí rebosando de agradecimiento, y yo, sin temor a mancharme las manos, como los santos caritativos de la leyenda, le acariciaba la cabeza.
Pero a medida que transcurría el tiempo, se apoderaba de mí un vago malestar. ¿Qué iba a hacer de aquel desdichado? A un perro no se le puede dar una limosna, ni recomendarle a un concejal amigo para que le coloque de peón en los trabajos de la villa. Necesitaba llevármelo a casa. Esto era grave. ¿Qué diría el portero, qué dirían los vecinos, qué diría, sobre todo, mi familia al ver entrar aquel bicho feo y asqueroso? ¡Vaya unas protestas, vaya una zambra, vaya una risa que se armaría en mi casa! Se me puso la carne de gallina.
Comprendí inmediatamente todo lo falso de mi situación.
Entonces hice con aquel perro lo que conmigo hacen los amigos cuando mi presencia les molesta; me hice el distraído. Cuando me miraba con sus ojos afectuosos, volvía la cara hacia otro sitio; si se acercaba a mí, fruncía el entrecejo como si no le viese, y seguía mi camino. En fin, adopté un continente tan glacial como significativo. Pero él no vió la significación, o no quiso verla. Sin darse por enterado, persistía en sus muestras de adhesión incondicional, teniéndose siempre por mi protegido.
Una de las veces que mi mirada se cruzó con la suya, vi en sus ojos una expresión de sorpresa y de súplica tal, que el corazón se me apretó. Sin embargo, lo que pedía no era posible.
Mi inquietud iba en aumento, y ya pensaba en la barbarie de arrojarlo de mi lado violentamente, cuando observo que viene hacia nosotros un tranvía. Entonces, cautelosamente me agarro a él y monto. Desde la plataforma veo a mi perro que camina tranquilo y confiado, vuelve de pronto la cabeza, queda sorprendido, olfatea el aire con desesperación, y, por fin, baja de nuevo su cabeza hacia la tierra resignado, como los seres que han conocido todo el dolor de este mundo y saben lo que se puede esperar de la existencia.
Jamás pude olvidarlo. Y al acordarme de él, no puedo menos de pensar que cuando algún día me vea ante el supremo tribunal de Dios, y se juzguen todos los actos de mi vida, y se cuenten mis faltas y desaciertos, he de verle aparecer, con su hocico peludo y su aspecto dolorido, a dar fe de mi cruel egoísmo.


 AY pocos hombres con los cuales me agrade tanto el encontrarme como con
el doctor Mediavilla. Es afable, despreocupado, culto, observador,
ingenioso y siempre ameno. No es frecuente que nos tropecemos, pues
gravitamos en órbitas distintas; pero cuando esto sucede, pasamos largo
rato departiendo en medio de la acera, o bien me invita a entrar en el
café más próximo, y bebemos una botella de cerveza.
AY pocos hombres con los cuales me agrade tanto el encontrarme como con
el doctor Mediavilla. Es afable, despreocupado, culto, observador,
ingenioso y siempre ameno. No es frecuente que nos tropecemos, pues
gravitamos en órbitas distintas; pero cuando esto sucede, pasamos largo
rato departiendo en medio de la acera, o bien me invita a entrar en el
café más próximo, y bebemos una botella de cerveza.
Sólo tiene para mí una desventaja su conversación. Nunca discurre acerca de lo que más sabe y pudiera instruirme, de las ciencias físicas y naturales, en las cuales está reputado como sabio eminente. O por la necesidad de reposarse de estos estudios y cambiar momentáneamente la dirección de sus ideas, o impulsado por una cortesía mal entendida, suele hablarme de literatura y de política. Lo hace muy bien, mejor que muchos literatos y políticos de profesión; pero no hay duda que sería para mí más provechosa si la plática versara acerca de las ciencias que cultiva.
Otro reparo pudiera acaso oponer a su amenísima charla. El doctor Mediavilla es un pesimista convencido, y presiento que si le tuviera siempre a mi lado concluiría por fatigarme. A largos intervalos, y sazonado por un ingenio sutil y penetrante, su pesimismo interesa y convence.
No hace muchos días, la casualidad me hizo dar con él no muy lejos de la puerta de su casa, hacia la cual se encaminaba. Caían algunas gotas de lluvia, y no habiendo por allí ningún café próximo, y no queriendo privarse del gusto de charlar un rato, me invitó a subir a su domicilio. Resistí un poco: las presentaciones a la familia me molestan. Comprendiólo él, y me aseguró que no entraríamos en sus habitaciones, sino que subiríamos directamente al laboratorio que tenía instalado en el cuarto tercero de la misma casa.
Era ésta suntuosa: portero de flamante librea, amplia y tapizada escalera, etc. Bien se echaba de ver que el doctor poseía una extensa y opulenta clientela. Pero una buena parte de las ganancias que sus visitas le reportaban servía para el sostenimiento de su famoso laboratorio.
—Mi mujer odia de muerte el laboratorio—decía mientras ascendíamos lentamente la escalera—. Yo odio de muerte las visitas y consultas. Para las mujeres, todo lo que no se traduzca inmediatamente en especies sonantes, es, sencillamente, aborrecible. Temblando estoy que el día menos pensado suba y haga pedazos mis frascos e instrumentos. Aunque ustedes los poetas no se harten de llamarlas ángeles y cantar su idealismo, yo no conozco nada más prosaico y mezquino que el alma de una mujer.
—Las mujeres no son poetas ni comprenden casi nunca la poesía, es cierto; pero consiste en que son ellas mismas poesía. El conocimiento no puede conocerse a sí mismo.
—¡Hombre, tiene gracia la explicación!—exclamó riendo—. Sin embargo, mi mujer ha dejado ya de ser poesía por dentro y por fuera.
Llegamos al tercero, apretó el timbre, y salió a abrirnos un joven flaco metido en un blusón que le llegaba a los pies.
—¡Señor doctor! ¡Buenos días, señor doctor!—balbució deshaciéndose en genuflexiones.
Mediavilla apenas se dignó responderle. Pasamos por delante de él, entramos en un amplio salón cuyas paredes estaban guarnecidas por armarios con puertas de cristal, al través de las cuales se veían redomas, frascos, alambiques y no pocos instrumentos de física; atravesamos luego otro semejante, y penetramos, al cabo, en un gabinete lindamente amueblado, donde el doctor se despojó de su levita y sombrero de copa, vistiéndose en su lugar una bata chinesca y un gorro turco.
—Es increíble lo que contribuyen estos dos sencillos aditamentos—dijo sonriendo maliciosamente—para infundir veneración a mi fámulo.
—¿Qué fámulo?
—Ese que usted acaba de ver. También yo tengo mi Wagner como el doctor Fausto, tan sediento de ciencia, tan pedante y tan crédulo. Cuando me pongo esta bata y este gorro, me juzga capaz de levantar todos los velos de la Naturaleza y de evocar los espíritus activos y misteriosos que trabajan dentro de ella.
Le dirigí una mirada, y no pude menos de excusar el respetuoso temor del fámulo; porque Mediavilla, de aquella forma ataviado, con sus gafas de oro y su barba tallada en punta, semejaba, en efecto, un nigromántico.
—Ea, charlemos un rato—dijo arrellanándose frente a mí en una butaca—. ¿Qué me cuenta usted del drama de Romillo?... Un tiro, ¿verdad? Estos jóvenes satánicos concluirán por quitar también a Satanás la opinión de listo.
—Doctor—respondí yo un poco vacilante—, perdone usted..., pero en este momento..., dentro de un laboratorio y al lado de un hombre de ciencia tan notable, no puedo menos de sentir alguna curiosidad científica. ¡Si usted fuese tan amable que me mostrase alguna preparación... o me hiciese presenciar cualquier experimento!...
Mediavilla se puso serio repentinamente, me miró con sorpresa y atención, y exclamó, al cabo, sacudiendo la cabeza:
—¡Hombre, un literato!... Vamos, usted es como mi fámulo, sabe muchas cosas, pero desearía saberlo todo.
Luego, alzándose de la butaca y abriendo la puerta, gritó:
—¡Morlesín!
—Señor doctor.
—¿Qué estaba usted haciendo cuando entramos?
—Estaba filtrando las ondas lumínicas.
—¿Y para qué hacía usted eso?
Morlesín tardó algunos instantes en responder.
—Me preocupa mucho la constitución de la materia—dijo al cabo—. Quisiera saber lo que hay dentro de los átomos.
—Lo sabrá usted.
—¿Cree usted, señor doctor...?
—Sí, sí; lo sabrá usted.
Y gravemente pasó por delante de él, invitándome a seguirle.
—Es un experimento antiguo, pero siempre curioso—me dijo—. Física recreativa... Morlesín, haga usted delante del señor el experimento.
El fámulo se apresuró a obedecer. Cerró los balcones, y con una pequeña lámpara de arco voltaico produjo el espectro, haciendo atravesar el rayo luminoso por un prisma de cristal. Entonces pude ver cómo el espectro se extendía más allá de los límites del rojo, haciendo subir el termómetro, y más allá del violeta, haciendo surgir la luz en un papel impregnado de sulfato de quinina. Los rayos invisibles tenían, pues, una eficacia superior a los visibles. Después, por medio de soluciones adecuadas, me mostraron la causa determinante de los colores. Unos cuerpos absorben ciertas ondas luminosas, y dejan pasar libremente las otras. Estas últimas son las que prestan su color a los cuerpos. Por fin, pude observar que este poder de elección que los cuerpos tienen para las ondas luminosas, no solamente se extiende al espectro visible, sino también al invisible. El agua, por ejemplo, era perfectamente transparente para la luz, y opaca para los rayos caloríferos. Otros líquidos, viceversa, eran opacos para los rayos visibles, y dejaban pasar los invisibles ultrarrojos o ultravioletas.
Morlesín, rojo y hasta ultrarrojo de placer, me dió una explicación acabada de estos fenómenos. El éter lumínico, substancia imponderable e infinitamente elástica que llena los espacios interestelares, penetra en todos los cuerpos, rodea los átomos, que nadan en él como nuestra tierra nada en la atmósfera. Las vibraciones de este éter son la causa de la luz y del calor. Estas vibraciones u ondulaciones del éter difieren en el período de duración. Las más cortas son las ultravioletas, que se llaman también rayos químicos, porque su rapidez las hace más aptas para la descomposición de los cuerpos; las más largas, las ultrarrojas, generadoras del calor. Pues la causa de la opacidad o transparencia de los cuerpos para unas u otras ondas consiste en que el movimiento de estas ondas coincida o no con el movimiento de los átomos. Si el período de vibración de una onda coincide con el período de vibración de los átomos que componen un cuerpo, los dos movimientos se acumulan, y el cuerpo absorbe aquella onda, o, lo que es igual, resulta opaco para ella. En cambio, dejará pasar libremente las otras.
Mediavilla, que había escuchado con sonrisa burlona la disertación de su fámulo, exclamó:
—Ya ve usted que el amigo Morlesín habla de las cosas que pasan ahí dentro como si fuese un gnomo testigo de todas las operaciones misteriosas de la madre Naturaleza.
Morlesín dió las gracias ruborizado. El doctor me echó el brazo por la espalda y me llevó de nuevo a su gabinete.
—Acaba usted de presenciar un experimento de física—me dijo—. ¿Quiere usted ver este mismo experimento transportado al mundo psíquico?...
—No entiendo...
—Sí; esta misma filtración de las ondas lumínicas al través de los cuerpos, voy a hacérsela a usted ver al través de las almas.
Le miré con estupefacción, sin comprender. Mediavilla, sin explicarse más, se acercó a un aparato telefónico que tenía cerca de la mesa y llamó a su casa.
—¿Está la señorita Luisa?—preguntó al criado—. ¿Sí?... Pues dile que, si no le sirve de molestia, tenga la bondad de subir un momento.
—Es mi hija mayor—dijo colgando el auditivo—. Tiene veintidós años. Será la redoma al través de la cual vamos a filtrar la luz de esta lámpara.
Y llevó la mano a un estante de su biblioteca y sacó de él un libro. Yo le miraba cada vez con mayor sorpresa.
No tardó en aparecer una joven más baja que alta, más gruesa que delgada, de rostro fresco y sonrosado. El doctor me presentó a ella como gran literato, y le endilgó la patraña de que estaba escribiendo un libro sobre el arte de la lectura, y tomaba notas y hacía observaciones en cuantos sujetos me era posible, hombres, mujeres, jóvenes, niños y viejos.
—¡Si tú fueses tan amable que leyeses en alta voz un capítulo de esta novela!
—¡Oh! ¡Yo leo muy mal!—exclamó la joven poniéndose encarnada como una cereza.
—No es exacto. Pero aquí no se trata de la mayor o menor perfección en la lectura, sino de ciertas observaciones que el señor está efectuando acerca del acento, del timbre de la voz, del ritmo, etc., etc.
Luisa tomó ya sin replicar el libro de manos de su padre, y se puso a leer en el sitio que éste le designó.
Era una novela histórica de los tiempos primeros del cristianismo en Roma. En el capítulo señalado por el doctor se describía con brillantes colores y lujo de detalles la mansión de un patricio. Leyó la joven la descripción de los suntuosos peristilos de mármol, las estatuas, los bronces, las pinturas, las alfombras de Persia, las sederías de la China, las telas bordadas de la India, con indiferencia y entonación monótona. Pero al llegar a una escena en que la hija del patricio, altiva e irascible, disputa con una esclava cristiana, la cubre de burlas y denuestos porque cree en la inmortalidad del alma, y, por fin, la hiere cruelmente con un puñalito, la voz de la lectora se mudó ostensiblemente, la respiración se le cortó varias veces, y sus ojos se rasaron de lágrimas. Luego, la orgullosa patricia, arrepentida al ver correr la sangre en abundancia, manda curar a la esclava y le regala en compensación un rico anillo de esmeraldas. Mas al domingo siguiente el precioso anillo apareció en una iglesia entre las limosnas recogidas para los pobres. Este último rasgo hizo brillar los ojos de la lectora con alegría y admiración.
—Está bien, hija mía. Muchas gracias. Puedes bajar cuando gustes; y si tu hermana Consuelo está desocupada, dile que suba un instante.
Despidióse la primogénita de Mediavilla besando a su padre y alargándome la mano con timidez y cordialidad al mismo tiempo.
—Ya ve usted que mi hija mayor deja pasar libremente las ondas luminosas de corto período, los brillantes colores del iris, y sólo absorbe las vibraciones invisibles ultrarrojas, las que engendran calor en los corazones.
—Lo he observado con placer. ¡Dichoso el hombre que tropieza en el mundo con uno de estos seres, cuya alma sólo vibra con el amor y el perdón!
—Sí; pero ¡desgraciados estos seres si tropiezan con un hombre deslumbrado, cuyos ojos no son capaces de percibir las ondas preciosas e invisibles que remueven su alma!—repuso el doctor mientras una arruga surcaba su frente.
Comprendí que aquella joven era la hija preferida de su corazón, y que su felicidad le inspiraba un cuidado ansioso y vigilante.
Consuelo, su hija segunda, se presentó. No pude menos de sentirme subyugado inmediatamente. Un rostro blanco, ovalado, cabellos negros, ojos rasgados de largas pestañas, alta, flexible y aérea como una hada. Me saludó con la soltura un poco impertinente de las jóvenes persuadidas de su hermosura y que la ven celebrada. Su padre le repitió la misma demanda que había hecho a Luisa, poniéndole el libro delante. La hermosa joven me dirigió entonces una penetrante mirada de curiosidad, donde se mezclaba la inquietud y la burla. Luego se puso a leer, y su voz era también de timbre delicioso. Cuando la Naturaleza decide formar un ser bello, parece que muestra empeño en no olvidar ningún toque.
No tardé en advertir que la descripción de las riquezas acumuladas en la casa del patricio romano lograba interesarla; que tanta obra de arte, tanta joya y tanta elegancia le causaban profunda admiración. En cambio, cuando llegó a la escena de la disputa entre la esclava cristiana y la señora pagana, su tono se hizo más indiferente y monótono. Ni aun logró alterarlo el bárbaro castigo que ésta la infligió. Sus ojos brillaron, no obstante, cuando la patricia regaló a su esclava el magnífico anillo de esmeraldas. Pero al leer que este anillo se había encontrado al domingo siguiente en el cepillo de los pobres, quedó un instante suspensa sin comprender. Luego hizo una imperceptible mueca de desdén, y se puso seria.
—Como usted habrá advertido—me dijo su padre cuando partió—, acabamos de operar con una substancia muy diversa. Esta absorbe todos los rayos lumínicos y brillantes del espectro visible; pero deja pasar libremente las ondas más amplias del calor.
Bajé la cabeza sin responder. No me pareció delicado apoyar lo que decía, pues se trataba, al cabo, de una hija suya.
—Entre los fenómenos del mundo físico y los del mundo moral—prosiguió—descubrimos alguna vez una estrecha relación, una simetría que hace pensar involuntariamente en la armonía preestablecida de Leibnitz y en las causas ocasionales de Malebranche...
El doctor comenzó a disertar gravemente, sabiamente, como tenía por costumbre. Yo le escuchaba con atención y placer, pues su palabra clara, sus variados conocimientos y su ingenio prestaban verdadero encanto a su discurso. Mas hete aquí que cuando nos hallábamos enteramente abstraídos en nuestra plática metafísica, hizo irrupción en la estancia un chico de diez y ocho a veinte años, vivaracho, ruidoso, que guardaba extraordinario parecido con el doctor.
—Adolfito... Mi único hijo varón—dijo aquél presentándomelo.
Traía unos cuantos libros debajo del brazo, y me enteré de que estaba terminando la carrera de Filosofía y Letras, con todas las notas de sobresaliente y muchos premios. Luego que se hubieron cambiado algunas frases, quedó el doctor suspenso un instante, y me dijo en voz baja:
—Todavía podemos hacer otro experimento.
Y acto continuo invitó a su hijo en la misma forma, esto es, anunciándole mi libro imaginario sobre el arte de la lectura, a que leyese el capítulo de la novela que ya habían leído sus hermanas.
Adolfito tomó el libro y comenzó a leer admirablemente, como quien desea lucirse. Pero de pronto levanta la cabeza y exclama:
—¡Hombre, esta descripción me parece muy amanerada! El autor acumula en una casa todos los cachivaches que se hallan descritos en los manuales de antigüedades romanas.
—Bien... Sigue, sigue—repuso su padre sonriendo.
Al llegar a la disputa filosófica entre la patricia y su esclava, de nuevo se interrumpe para afirmar:
—Todo esto es de una inocencia paradisíaca. ¡Una esclava que habla como un profesor de metafísica!
—Sigue, sigue, hijo mío—le dijo su padre, haciéndome al mismo tiempo un guiño malicioso.
Llegó al final del capítulo, y al leer lo del anillo regalado a la esclava, y entregado después por ésta a los pobres, cerró el libro con ademán desdeñoso.
—¡Bah! ¡Bah!... Este golpecito de efecto es de lo más pueril y ridículo que he leído en mi vida.
El doctor Mediavilla dejó escapar entonces una sonora carcajada, y exclamó dirigiéndose a mí:
—Amigo mío, por esta redoma pasan libremente todas las ondas del espectro, menos las ultravioletas, que son los rayos químicos... ¡Los rayos de descomposición!
Adolfito, amoscado por la risa de su padre, se levantó de la silla, y, haciendo un frío saludo, salió de la estancia.


 ODO hombre tiene derecho a ser feliz como mejor le parezca», decía
Federico el Grande. O lo que es igual: todo hombre está facultado por
los dioses para entregarse a la manía que le plazca, siempre que no haga
daño a los demás. Corrales tenía la suya, no perjudicaba a nadie, y, sin
embargo, nosotros le tratábamos como si nos infiriese con ella alguna
ofensa. Todas las noches alusiones picantes, bromitas de mejor o peor
género, sonrisas desdeñosas, etc., etc.
ODO hombre tiene derecho a ser feliz como mejor le parezca», decía
Federico el Grande. O lo que es igual: todo hombre está facultado por
los dioses para entregarse a la manía que le plazca, siempre que no haga
daño a los demás. Corrales tenía la suya, no perjudicaba a nadie, y, sin
embargo, nosotros le tratábamos como si nos infiriese con ella alguna
ofensa. Todas las noches alusiones picantes, bromitas de mejor o peor
género, sonrisas desdeñosas, etc., etc.
Corrales era un hombre de sport. Había escrito y publicado en las revistas del ramo artículos muy luminosos sobre los caballos sementales ingleses y sobre la caza del zorro; era el encargado en un periódico de dar cuenta a sus lectores de las carreras de automóviles y velocípedos; el año anterior había dado a luz un tratado de Gimnástica racional, con profusión de grabados en el texto, y tenía escrito, y en prensa ya, un libro sobre El juego de la espada.
Pero Corrales era un ser raquítico y patizambo que en su vida se había subido a un trapecio o a unas paralelas, que no había montado ningún caballo ni velocípedo, ni disparado una carabina, ni asido ninguna espada francesa o española. Y he aquí lo que despertaba nuestra indignación y nos tenía sobresaltados y furiosos.
El pobre diablo recibía nuestros sarcasmos con humilde sonrisa, procuraba suavemente desviar la nube hacia otro lado, y cuando no podía, nos dejaba entender a medias palabras que todo el mundo necesitaba vivir, y que él se ganaba la vida escribiendo artículos y libros sobre los juegos atléticos. Pero nosotros no escuchábamos sus gemidos, y, cada día más implacables, le tiroteábamos con refinada crueldad: «Corrales, el conde de Rebullida tiene un potro que no puede hacer carrera de él. Yo le hablé de un amigo que en cuanto le echase los calzones encima le dejaría como una seda, y mañana nos espera en la cuadra.» «Corrales, me ha sorprendido no ver tu nombre en el programa del asalto del Círculo Militar.» «Corrales, ¿no es cierto que tú levantas setenta kilos a pulso con un brazo? Ayer me lo negaba un chico del gimnasio de la calle de la Reina.»
Llegó un día, no obstante, en que, acorralado como una fiera antes de morir, nos enseñó las uñas.
He aquí cómo sucedió:
Hacía ya una hora larga que le disparábamos las saetas más envenenadas de nuestro carcaj, cuando le vimos ponerse pálido y dibujarse en su boca una sonrisa amarga.
—Pero vamos a cuentas: ¿soy yo el primero que no vive con arreglo a sus ideas o teorías? Tú, Jiménez, eres un cristiano convencido, un creyente severo de todos los dogmas de la Iglesia. ¿Cuántas veces te confiesas y comulgas? ¿Cuánto tiempo pasas en oración cada día? ¿Qué penitencias son las que haces? ¿Has presentado la mejilla izquierda alguna vez cuando te abofetearon la derecha? ¿Practicas la caridad, la humildad y la pobreza?... Tú, Olivares, eres un político, un representante del país. Hablas mucho de decadencia y de corrupción administrativa en el Congreso, truenas contra los abusos del caciquismo, y sostienes con gran calor que mientras los funcionarios públicos no sean inamovibles y no haya pureza en las elecciones España no podrá regenerarse. Y, sin embargo, yo veo que recibes todos los días una balumba de cartas de tu distrito, y corres por los Ministerios con la lengua fuera recomendando a los hijos de tus electores para que les den algún destino, sin pararte a investigar si pueden desempeñarlo o hay que dejar cesante a un desgraciado que cumple con su obligación, influyendo para que adjudiquen ciertas marismas a uno que no tiene derecho a ellas, obligando al Tesoro a que pague a tus amigos créditos que no paga a otros acreedores más antiguos, solicitando el indulto para cualquier bribón que está merecidamente en presidio, etc., etc.... Tú, Jacinto, presumes de filósofo; pero en vez de retirarte del mundo para meditar sobre los grandes problemas metafísicos, paseas tus cabellos perfumados y tu monocle por todas las reuniones aristocráticas, cenas en el Ideal Room con las damas elegantes, asistes a las tertulias de los hombres políticos, aspiras a que te den un distrito, y mientras tanto aceptas la cruz de Isabel la Católica, te irritas y vociferas cuando hacen ministro a cualquier zascandil o cuando la prensa elogia a cualquier majadero. Yo había oído decir que los filósofos son los hombres que miran las pequeñeces de este mundo desde lo alto y con desdén superior... Y tú, Rivera, eres un poeta. ¿Qué vida poética haces? ¿Dónde están tus aventuras románticas? ¿Dónde están esos viajes por el Oriente sobre un camello? ¿Dónde están esas góndolas venecianas, y esas noches de luna, y esas dagas damasquinas? Te levantas tarde, generalmente; la patrona te sirve la consabida tortilla de finas hierbas y el conocido beefsteak con patatas; vienes al café, fumas dos tagarninas, dices algunas chirigotas; vas a la redacción y dices otras cuantas; después a comer los garbanzos soñadores; después, al café otra vez; luego, a escuchar una piececita en Lara o en Apolo, y a la cama. ¡Vaya una existencia bañada de luz y de color!
Quedamos estupefactos. Aquella inesperada y briosa acometida nos dejó callados y suspensos por algunos instantes. Olivares fué el primero que rompió el silencio.
—Venga esa mano, Corrales—dijo alargándole la suya—. Sea enhorabuena. Cuatro veces te has tirado a fondo, y las cuatro has tocado en el pecho. De hoy en adelante nadie podrá decir que no conoces la esgrima. Yo acepto la lección y te la agradezco; pero me vas a permitir que te diga una cosa, y es que lo mismo tú que nosotros somos unos infelices, porque las ideas que no se viven, sólo sirven, en último resultado, para escribir algún artículo.

 ENGO un amo, tengo un tirano que, a su capricho, me inspira
pensamientos tristes o alegres, me hace confiado o receloso, sopla sobre
mí huracanes de cólera o suaves brisas de benevolencia, me dicta unas
veces palabras humildes, otras, bien soberbias. ¡Oh, qué bien agarrado
me tiene con sus manos poderosas! Pero no me someto, y ésa es mi dicha.
Le odio, y le persigo sin tregua noche y día. Él lo sabe, y me vigila.
¡Si algún día se descuidase!... ¡Con qué placer cortaría esta funesta
comunicación que mi alma, que mi yo esencial mantiene con la oficina
donde el déspota dicta sus órdenes! Quisiera ser libre, quisiera escapar
a esos serviles emisarios suyos que se llaman nervios. Mientras ese
momento llega, me esfuerzo en dominarlos. Los azoto con agua fría todas
las mañanas, les envío oleadas de sangre roja por ver si los asfixio, y
me desespero observando su increíble resistencia. Cuantos proyectos
hermosos me trazo en la vida, tantos me desbaratan los indignos. He
querido ser manso y humilde de corazón, y hasta pienso que empecé la
carrera con buenos auspicios. Me pisaban los callos de los pies, y, en
vez de soltar una fea interjección, sonreía dulcemente a mis verdugos;
cuando alguno ensalzaba mis escritos, me confundía de rubor; sufría sin
pestañear la lectura de un drama, si algún poeta era servido en
propinármela; leía sin reirme las reseñas de las sesiones del Senado;
ejecutaba, en fin, tales actos de abnegación y sacrificio, que me creía
en el pináculo de la santidad. Mis ojos debían de brillar con el suave
fulgor de los bienaventurados. Me sorprendía que tardara tanto en bajar
un ángel a ponerme un nimbo sobre la cabeza y una vara de nardo en la
mano. Pero, ¡oh dolor!, bastó que un oficial de peluquería me dijese
con sonrisa impertinente que esta barba apostólica que gasto era cosa ya
pasada de moda y cursi, para que le respondiese con denuestos gritando
como un energúmeno, y estuviese a punto de arrancarle las tijeras de la
mano y arrojarme sobre él como un lobo hambriento. Mi santidad se disipó
en un instante como el humo. El tirano tuvo la culpa; el tirano, que
aquel día, según mis noticias, tenía el estómago sucio. ¿Será necesario
que el hombre, antes de decidirse a ser virtuoso, se mire la lengua al
espejo?
ENGO un amo, tengo un tirano que, a su capricho, me inspira
pensamientos tristes o alegres, me hace confiado o receloso, sopla sobre
mí huracanes de cólera o suaves brisas de benevolencia, me dicta unas
veces palabras humildes, otras, bien soberbias. ¡Oh, qué bien agarrado
me tiene con sus manos poderosas! Pero no me someto, y ésa es mi dicha.
Le odio, y le persigo sin tregua noche y día. Él lo sabe, y me vigila.
¡Si algún día se descuidase!... ¡Con qué placer cortaría esta funesta
comunicación que mi alma, que mi yo esencial mantiene con la oficina
donde el déspota dicta sus órdenes! Quisiera ser libre, quisiera escapar
a esos serviles emisarios suyos que se llaman nervios. Mientras ese
momento llega, me esfuerzo en dominarlos. Los azoto con agua fría todas
las mañanas, les envío oleadas de sangre roja por ver si los asfixio, y
me desespero observando su increíble resistencia. Cuantos proyectos
hermosos me trazo en la vida, tantos me desbaratan los indignos. He
querido ser manso y humilde de corazón, y hasta pienso que empecé la
carrera con buenos auspicios. Me pisaban los callos de los pies, y, en
vez de soltar una fea interjección, sonreía dulcemente a mis verdugos;
cuando alguno ensalzaba mis escritos, me confundía de rubor; sufría sin
pestañear la lectura de un drama, si algún poeta era servido en
propinármela; leía sin reirme las reseñas de las sesiones del Senado;
ejecutaba, en fin, tales actos de abnegación y sacrificio, que me creía
en el pináculo de la santidad. Mis ojos debían de brillar con el suave
fulgor de los bienaventurados. Me sorprendía que tardara tanto en bajar
un ángel a ponerme un nimbo sobre la cabeza y una vara de nardo en la
mano. Pero, ¡oh dolor!, bastó que un oficial de peluquería me dijese
con sonrisa impertinente que esta barba apostólica que gasto era cosa ya
pasada de moda y cursi, para que le respondiese con denuestos gritando
como un energúmeno, y estuviese a punto de arrancarle las tijeras de la
mano y arrojarme sobre él como un lobo hambriento. Mi santidad se disipó
en un instante como el humo. El tirano tuvo la culpa; el tirano, que
aquel día, según mis noticias, tenía el estómago sucio. ¿Será necesario
que el hombre, antes de decidirse a ser virtuoso, se mire la lengua al
espejo?
Aun para los goces más honestos y más puros he necesitado contar siempre con mi amo. ¿Cuál más honesto y más sencillo goce que el de levantarse un día de madrugada, ir de paseo a los Cuatro Caminos y comer allí una tortilla presenciando la salida del sol? Pues bien: jamás me lo ha consentido el infame. Parecía natural que, siendo del temperamento de Satanás, su poder terminase a la entrada del templo. Tampoco es así. Muchas veces me he acercado al altar de Dios lleno de fe, con el corazón contrito, y a los pocos momentos, con el fútil pretexto de que le dolían las rodillas, o sentía debilidad, o le crispaban las muecas del monaguillo, me arrancó de allí a viva fuerza. Entonces me acordé de Jesús. También Nuestro Señor quiso someterse por nosotros al capricho del tirano; también sintió la cruel impresión de sus garras en el huerto de Getsemaní y en el Calvario. Este recuerdo endulza mi pena y humillación. Sin embargo, confieso que siento un placer maligno en darle de vez en cuando un susto. Cuando paso por el viaducto de la calle de Segovia, suelo decirle, guiñando un ojo: «Eres muy arrogante y te consideras bien seguro de tu poder; pero si yo quisiera en este momento, ¿eh?... Ya sabes...» Y el tirano, que es cobarde como todos los tiranos, se estremece y tiembla.
Hasta he pensado que si la misericordia de Dios, olvidando mis muchos pecados, me llamase a Sí después de la muerte y me diese a escoger un puesto en el cielo, yo le diría, confundido de temor y respeto: «Hágase siempre tu voluntad, Señor; pero, si es posible, no me des la naturaleza angélica, porque los ángeles tienen alas, y temo que un día me duela una de ellas y no pueda libremente volar hacia Ti, soberano Rey de los cielos.»
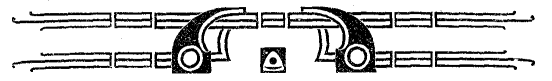
 I padre acostumbraba a decir que las conciencias de los hombres eran
tan diferentes como sus fisonomías. Yo tenía pocos años entonces, y no
era capaz de discutir tal opinión. Ahora tengo muchos, y tampoco sé bien
a qué atenerme.
I padre acostumbraba a decir que las conciencias de los hombres eran
tan diferentes como sus fisonomías. Yo tenía pocos años entonces, y no
era capaz de discutir tal opinión. Ahora tengo muchos, y tampoco sé bien
a qué atenerme.
Porque esta sencilla proposición arrastra consigo nada menos que el gran problema del bien y del mal. ¡Un grano de anís!
Si no existe la unidad de la conciencia en el género humano, dicho se está que la justicia, el honor, la caridad, son cosas convencionales que se hallan a merced de la opinión, que cambian con el transcurso de los años como cambian las mangas de las señoras, unas veces estrechas, otras, anchas. En otro tiempo era de moda el asesinato. Ahora ya no lo es. Quizás mañana vuelvan otra vez las mangas anchas.
Estoy seguro de que mi padre no se daba cuenta de las graves consecuencias metafísicas que sus palabras engendraban. De todos modos, no era hombre que emitiese sus opiniones en abstracto como un profesor de filosofía, sino que, invariablemente, las apoyaba en algún ejemplo bien concreto. Para sostener la proposición enunciada, tenía siempre a mano varios casos interesantes. Pero el que usaba más a menudo era el caso de don Robustiano.
Don Robustiano era un notario que vivía en la casa contigua a la nuestra; un hombre alto, anguloso, blanco ya como un carnero. A mi hermano y a mí nos inspiraba un terror loco. Jamás le habíamos visto sonreir. Tenía tres hijos de la misma edad, poco más o menos, que la nuestra, a los cuales trataba con despiadada severidad. Se decía que los azotaba con unas correas hasta hacerles saltar la sangre. En efecto, raro era el día en que no oíamos lamentos al través de la pared. Y una vez en que, por casualidad, me llevó uno de sus hijos hasta el cuarto de su padre, vi colgadas de un clavo las fatales disciplinas, que me hicieron dar un vuelco al corazón.
¡Qué diferencia entre aquel pálido demonio y mi buen padre, tan cariñoso, tan tierno, tan indulgente!
Mas el terror que inspiraba a todos los chicos de la población no era comparable al que infundía a los labriegos de los contornos. Así que se mentaba el nombre de don Robustiano, no había paisano que no quedase repentinamente serio, por alegre que se hallase.
Había motivo para ello.
Cuando había cerrado los ojos un labrador medianamente acomodado, si la partición no se hacía a puertas cerradas, y bien cerradas, esto es, si algún malaventurado heredero tenía la torpeza de no conformarse y daba lugar a que don Robustiano se presentase en la casa, ya podían todos ellos decir adiós a los mejores prados y tierras del difunto. Don Robustiano era el águila que caía sobre aquel rico vellón y lo arrebataba por los aires. Mejor, era el lobo hambriento que penetraba en la casa y no salía hasta saciarse.
De este modo y de otros había logrado hacerse considerablemente rico. Era dueño de bienes territoriales en casi todas las parroquias del contorno. Sus colonos, modelos de exactitud en el pago. ¿Quién sería osado a no pagarle la renta el mismo día que venciera?
Cuando algún tunante poseía una finca indebidamente, y su dueño legítimo se disponía a reclamársela, ya sabía que no tenía más que traspasarla por la mitad de su valor a don Robustiano, y el pleito quedaba segado en flor. No había en todo el partido judicial un valiente que se atreviese a pleitear con don Robustiano.
Aquel hombre exprimía a sus semejantes, como si fuesen manzanas, hasta la última gota. En cierta ocasión tuvo una idea feliz. Se le ocurrió vender todas sus propiedades a los mismos arrendatarios. No había que apurarse; se las pagarían en dos plazos: la mitad, de presente, la otra, a los cuatro años, con el rédito consiguiente. Los infelices cayeron en el lazo: buscaron dinero para pagar el primer plazo; pero al llegar el segundo, muchos de ellos, o se descuidaron, o no hallaron quien se lo diese, y don Robustiano se quedó otra vez con sus propiedades y con el dinero percibido. De este paso heroico salió con las costillas molidas cierta noche al retirarse a casa.
Otra vez oímos altas voces en la calle; nos asomamos al balcón y vimos a un hombre que salía de casa del escribano con las manos en la cabeza, gritando: «¡Oh, qué ladrón!, ¡oh, qué ladrón!» La gente se agolpó en torno suyo, le hacía preguntas; pero él, convulso, horrorizado, no sabía más que repetir: «¡Oh, qué ladrón!, ¡oh, qué ladrón!» Después supimos que era un hermano de don Robustiano, a quien éste había seducido para que pusiese a su nombre una finca heredada de sus padres con objeto de librarle de un embargo. Así que la vió a su nombre, se quedó con ella.
Sin embargo, ésta fué la única ocasión en que las hazañas de don Robustiano hicieron ruido en la calle. Generalmente, desollaba vivas a sus víctimas, o las asaba en parrilla, apagando cuidadosamente sus gritos. Era un hombre decoroso en todos los actos de su vida, decoroso en su marcha, en sus saludos, en su pechera almidonada y en sus botas de campana.
Para este hombre decoroso llegó, no obstante, el fin, como llega para todos los que tienen o no tienen decoro.
Un día fuimos sorprendidos con la noticia de que le iban a traer el Viático. No sabíamos que se hallaba enfermo. Verdad que nuestras relaciones de amistad no eran muy estrechas. A pesar de eso, mi padre se dispuso a recibir a Nuestro Señor a la puerta de la calle con un cirio en la mano, me hizo tomar otro, y le acompañamos hasta el cuarto mismo del moribundo.
Jamás olvidaré aquella espantosa visión. Don Robustiano, ordinariamente feo, pálido y anguloso, estaba ahora, a punto de dejar la vida, tan horrible, que recuerdo su figura como una pesadilla que no puede borrarse de la imaginación.
En torno suyo se hallaban su mujer y sus hijos y unos cuantos vecinos. Se incorporó con entereza para recibir la comunión, y dijo las oraciones con voz firme, sin asomo alguno de miedo. Cuando el sacerdote hubo partido, dijo, paseando su mirada siniestra por todos nosotros y fijándola después en sus hijos:
—Vais ahora a ver cómo muere un cristiano. Traedme ese crucifijo...
Se hizo como pedía, se abrazó al crucifijo de metal, y comenzó a repetir oraciones, unas en latín, otras en castellano. Al cabo de media hora dejó de pronunciar palabras, comenzó el estertor, y poco después expiró.
Yo estaba asombrado de no ver en torno suyo las consabidas sabandijas y alimañas de los cuadros que representan la muerte del pecador.
—¡Muere como un santo!, ¡muere como un santo!—oí murmurar a un vecino.
Y he aquí por qué mi padre sostenía que cada cual tiene una conciencia para su uso particular.


 L sol se puso rojo. La negra, horrible nube se acercó, y las tinieblas
invadieron el cielo, momentos antes sereno y transparente.
L sol se puso rojo. La negra, horrible nube se acercó, y las tinieblas
invadieron el cielo, momentos antes sereno y transparente.
Entonces los camellos se arrodillaron, y los hombres se volvieron de espalda y se prosternaron también. Los caballos se acercaron temblando a los hombres, como buscando protección.
El furioso khamsin comenzó a soplar. No hay nada que resista al impetuoso torbellino. Las tiendas, sujetas al suelo con clavos de hierro, vuelan hechas jirones, y la arena azota las espaldas de los hombres; sus granos se clavan en los lomos de los cuadrúpedos, haciéndoles rugir de dolor.
Aguardaron con paciencia por espacio de dos horas, y la espantosa tromba se disipó. Entonces el sol volvió a lucir radiante; el aire adquirió una transparencia extraordinaria.
Los pacientes camellos se alzaron con alegría, los caballos relincharon de gozo, y los hombres lanzaron al aire sonoros hurras. Estaban salvados.
Habían salido de Río de Oro hacía algunos días, y, audaces exploradores, se lanzaron por el desierto líbico para alcanzar el país de los árabes tuariks. Les faltaba el agua; pero esperaban llegar aquel mismo día al gran oasis de Valatah. Así lo pensaba y lo prometía su guía Beni-Delim, un hombre desnudo de medio cuerpo arriba, de tez rojiza, nariz aguileña, cabellos crespos y mirada inteligente.
—¡Beni-Delim! ¡Beni-Delim! ¿Dónde está Beni-Delim?
Beni-Delim había desaparecido.
Entonces la consternación se pintó en todos los semblantes. El traidor había aprovechado los momentos de obscuridad y de pánico para huir, dejándolos en el desierto sin guía. Estaban perdidos.
El jefe de la expedición, un italiano hercúleo de facciones enérgicas y agraciadas, les gritó:
—¡No hay que acobardarse, amigos! Cuando ese miserable ha huído, el oasis no debe de estar lejos. ¡En marcha!
Caminaron todo aquel día, sufriendo horriblemente; pero la noche se llegó, y no había señales del oasis. Se tendieron sobre la arena silenciosos, esperando que el sueño les libraría por algunas horas de aquel tormento.
Cuando amaneció el jefe dió la orden de marcha. Algunos le dijeron:
—Pietro, déjanos aquí. No podemos más. Más vale morir de una vez que prolongar algunas horas nuestra agonía.
El italiano lanzó un juramento espantoso y les obligó a levantarse pinchándoles con su cuchillo.
Y volvieron a caminar jadeantes y silenciosos bajo un sol abrasador. Poco tiempo después un hombre cayó al suelo. El jefe le vió caer; pero siguió caminando como si no le hubiera visto; los demás hicieron como él. Una hora después cayó otro; luego, otros dos. La caravana seguía marchando, mejor dicho, seguía arrastrándose sobre la candente arena. El sol comenzaba a declinar. De pronto suena entre ellos un grito de alegría:
—¡Mirad! ¡El oasis!, ¡el oasis!
En efecto, el oasis se hallaba enfrente de ellos. No muy lejos se divisaban las crestas azuladas de sus montañas. Los exploradores se abrazan llorando de alegría.
—¡Animo, compañeros!—grita Pietro—.¡Un esfuerzo más, y estamos salvados!
Pero en aquel instante un hombre enjuto, de barba rala y canosa y ojos penetrantes revestidos de gafas, avanza algunos pasos sobre la arena, saca de su mochila unos gemelos de mar, y escruta el horizonte por todos lados. Era el sabio de la expedición.
—¡Esperad! ¡No os alegréis tan pronto, desgraciados! Eso que percibís no es el oasis, sino la imagen de las montañas que dejamos muy atrás. La capa de aire en contacto con la arena se hace, por el calor que ésta irradia, menos refractiva que las que están sobre ella. Los rayos de los objetos distantes, que caen oblicuamente sobre esta capa, no la atraviesan sino que resbalan antes de penetrarla, y se reflejan totalmente a lo alto. Ese fenómeno de espejismo ha sido fatal a muchos en el desierto.
Estas palabras alzaron un coro de lamentos e imprecaciones en la caravana. Pietro le enseña los puños, gritando:
—¡Maldito seas, sabio!, ¡maldito seas!—Y dirigiéndose a sus amigos, les dice:—Ya lo oís: no nos queda ninguna esperanza. Sepamos morir como hombres, y ya que tenemos en nuestras manos la carga de pólvora que puede librarnos de algunas horas de agonía, utilicémosla en nuestro provecho.
—¡Todavía no!—gritó una voz alegre.
Era un estudiante aficionado a la filosofía, que se había unido a ellos por el gusto de viajar y hacer observaciones psicológicas.
—Efectivamente—continuó—, allí no hay oasis: la ciencia lo demuestra. Mas ¿por qué abatirse? Caminad como si lo hubiera, y esa esperanza os sostendrá largo rato todavía. Durante algún tiempo viviréis consolados, no lo pasaréis del todo mal, y, ¡quién sabe!, tal vez, al cabo, tengamos la buena suerte de tropezar con una fuente.
Los exploradores quedaron un instante suspensos. El jefe dejó escapar una carcajada, y los demás le imitaron. Por algunos momentos reinó la alegría en aquella gente infeliz.
—¡Gracias, filósofo!—exclamó Pietro—. Gracias por el buen rato que nos has hecho pasar antes de morir.
![]()
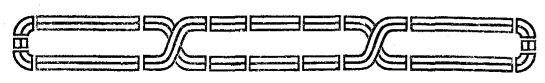
 L guapo Curro Vázquez, de tierra de Jaén, tuvo ocasión de comprobar
estas palabras del filósofo americano hace ya bastantes años.
L guapo Curro Vázquez, de tierra de Jaén, tuvo ocasión de comprobar
estas palabras del filósofo americano hace ya bastantes años.
Curro Vázquez, aunque no tenía corazón, estaba enamorado. Es ésta una paradoja que se repite con frecuencia gracias a la confusión lamentable en que al Supremo Hacedor le plugo dejar lo físico y lo moral.
Pepita Montes, su novia, estaba completamente engañada respecto a él. Le veía joven, hermoso, sonriente, humilde, rendido; y de esto deducía que era un ángel sin alas. Le amó a despecho de sus padres, que apetecían para ella un labrador acomodado, y no un mísero dependiente de un chalán. Porque Curro era un pobrecito muchacho que hacía tiempo había tomado a su servicio Francisco Calderón, el famoso tratante de caballos de Andújar. Lo recogió, se puede decir, del arroyo cuando sólo tenía catorce o quince años, le hizo su criado, y últimamente había llegado a ser su hombre de confianza. Le pagaba con verdadera esplendidez, le hacía frecuentes regalos, y gustaba de que vistiese con elegancia y fuese bienquisto de las bellas.
Curro se aprovechaba de estas ventajas y las enamoraba, y las abandonaba después de enamorarlas. Mas al llegar a Pepita Montes, quedó preso de patas como una mosca en un panal de miel. ¿Cómo hacer para casarse con ella, dada la oposición violenta del bruto de su padre? Este era el objeto de sus meditaciones más profundas desde hacía tres o cuatro meses.
Al cabo de ellas, no pudo sacar otra cosa en limpio más que la necesidad imprescindible de hacerse rico, salir de su estado de criado más o menos retribuído, negociar por su cuenta, etc.
Cuando un hombre siente la necesidad imperiosa de hacerse rico pronto, y no tiene corazón, está expuesto a hacer lo que hizo Curro Vázquez.
Era una tarde lluviosa de primavera. Francisco Calderón y su criado regresaban de la feria de Córdoba y atravesaban la sierra sobre sus jacos, envueltos en capotes de agua. Calderón estaba de alegrísimo humor porque había vendido cinco caballos a buen precio. De vez en cuando desataba el zaque que llevaba pendiente del arzón de la silla, bien repleto de amontillado, bebía largamente, y daba de beber a Curro. Como la lluvia arreciase, y pasasen cerca de una concavidad de la peña, determinaron detenerse allí unos momentos y esperar a que escampase. Descendieron de sus monturas, guareciéndolas también del mejor modo posible. Curro desató su carabina de dos cañones y la puso cerca.
—¿Para qué has bajado la carabina?—le preguntó su amo sorprendido.
—Ya sabe usted que el Casares y su partida merodean por aquí.
—¡El Casares, el Casares!... El Casares merodea muy lejos de aquí, y en su vida se le ha ocurrido venir por estos sitios.
Calderón rió a carcajadas del miedo de su criado.
Se sentaron, y fumaron tranquilamente un cigarro. Cuando Curro tiró la colilla, se puso en pie, tomó la carabina, se la echó a la cara, y, apuntando a su amo, le dijo tranquilamente:
—Señor Francisco, prepárese usted a morir.
Calderón respondió que no le gustaban bromas con las armas de fuego.
—Rece usted el credo, señor Francisco.
—¿Qué estás diciendo?—exclamó tratando de alzarse. Un tiro en el pecho le hizo caer de espaldas.
—¡Me has matado, miserable!
—Todavía no; pero voy a hacerlo—profirió Curro avanzando hacia él.
—¡Asesino, a ti te matarán también!
—Si hubiese testigos, no lo dudo.
—Las burbujas del agua serán testigos de este... Otro tiro le cerró la boca para siempre.
Curro le registró los bolsillos, se apoderó de todo el dinero que llevaba, cargó de nuevo su carabina, montó a caballo y se alejó al galope.
Cuando hubo llegado a un sitio conveniente, se apeó de nuevo y enterró cuidadosamente el dinero, dejando señal para encontrarlo. Después atravesó su sombrero de un tiro, se descerrajó otro en la parte blanda del muslo, y se presentó en el primer pueblo con señales de terror. La partida del Casares los había sorprendido cuando descansaban y se disponían a emprender otra vez el camino. Él estaba ya montado, y gracias a eso había podido escapar. Su amo estaba aún a pie: no sabía si le habían matado: había oído muchos tiros: a él mismo le habían herido en su huída, etc.
Todo aquello dió que sospechar al juez, y, después de curado en el hospital, se le encarceló. Pero como no se le halló ningún dinero, y no había testigos, al cabo se le puso en libertad.
Pidió prestada una cantidad a un chalán de Sevilla, según dijo, y se puso a trabajar en el mismo trato que su amo, y comenzó a prosperar. Algo se murmuraba, y no faltaba quien sospechase la verdad; pero esto acontece muchas veces en los pueblos, sin que tenga transcendencia.
Y como, en realidad, ya no había motivo que justificase la oposición, el padre de Pepita Montes consintió al fin en la boda. Se celebró con pompa, y la esplendidez del novio concluyó de captarle la benevolencia pública.
El comercio marchó viento en popa. En poco tiempo Curro se hizo un chalán de importancia, porque era inteligente y activo; pero saciada su pasión bestial, fué con la hermosa Pepita lo que era en realidad, un perfecto infame. Sin motivo alguno, comenzó a maltratarla cruelmente de palabra y de obra.
La pobre niña soportó aquel cambio más sorprendida que indignada. Como estaba perdidamente enamorada de él, los cortos momentos de buen humor y de expansión conyugal la indemnizaban de sus amarguras.
Pero estos momentos fueron cada día más cortos, y la vida de Pepita se hizo al cabo insoportable. En uno de ellos pasó lo que sigue:
Curro había hecho una magnífica venta de un jaco. Había engañado como a un chino a un inglés. Estaba de alegrísimo temple, aunque el día fuese de los más tristes que pueden verse en la Andalucía, encapotado y lluvioso como si estuviésemos en Santiago de Galicia. Había hecho traer dos botellas de manzanilla, y habían almorzado, y habían retozado y charlado por los codos. Curro encendió un tabaco y vino a apoyarse en el alféizar de la ventana. Pepita, enternecida y mimosa, vino a apoyarse junto a él. Ambos, con los ojos brillantes y el rostro inflamado, miraban caer la lluvia pausadamente. Del techo de la casa corrían fuertes goteras, que formaban ampollitas en el pavimento de la calle.
Curro dejó escapar resoplando una risita burlona.
—¿De qué te ríes?—le preguntó su mujer.
—De nada—respondió con el mismo semblante risueño.
—Sí, sí, guasón; te estás riendo de mí.
Y al mismo tiempo le dió con mimo un pellizquito cariñoso.
—Escucha, Pepa—siguió él, riendo—. ¿Te parece que las burbujitas del agua pueden ser testigos en algún asunto?
—¡Qué ocurrencia!
—Pues el señor Francisco Calderón lo creía.
—¡El señor Francisco! ¿Qué tiene que ver aquí el señor Francisco?
—Sí; antes de rematarlo de un tiro me dijo que las burbujitas del agua serían los testigos que me acusaran.
—Debiste de haberlo presumido, hija. ¿Piensas que las monedas que están en el bolsillo de un hombre pasan al bolsillo de otro por sí mismas, como en las funciones de escamoteo?
Y, acometido de súbito e irresistible deseo de confesión, narró a su esposa el crimen con todos sus detalles.
La mujer estaba horrorizada; pero supo disimular su turbación. Por un lado el miedo, por otro la pasión frenética que aquel hombre todavía le inspiraba, lograron acallar los gritos de su conciencia. Curro describía la escena de su horrible crimen con la misma tranquilidad que si refiriese los incidentes de una cacería.
Transcurrieron los días, y Pepita hacía enormes esfuerzos por olvidar aquel terrible secreto, que semejaba para ella una pesadilla. Era imposible. Curro, por su parte, pesaroso de haberlo dejado escapar, la miraba receloso y sombrío. Un abismo parecía abierto entre los dos.
La cortísima afición que por ella conservaba se había huído con el temor. Llegó a aborrecerla cordialmente. Sin embargo, se abstuvo desde entonces de maltratarla.
Una noche, estando en la cama, sacó la navaja que tenía debajo de la almohada, le puso la punta en el cuello, y le dijo:
—Si se te escapa una palabra de aquello, puedes estar segura de que te siego el cuello como a una gallina.
Pepita no pensaba en semejante cosa.
Pero el odio hizo al cabo su tarea. Cierto día, por un pormenor insignificante de la comida, Curro se arrojó sobre su esposa, la apaleó bárbaramente, y tal vez hubiera acabado con su vida (lo que en el fondo de su alma sin duda deseaba), si la desgraciada no hubiera logrado escapar de sus manos, lanzándose a la calle y refugiándose en casa de su cuñado.
Este, al verla en tal estado, no pudo menos de exclamar:
—¡Pero ese bandido quería matarte!
—¡Sí; quería matarme, como al señor Francisco Calderón!
—¡Ah! ¿Le ha matado él?
—Sí, sí; le ha matado...
Y narró puntualmente la escena, tal como se la había descrito. Después quiso volverse atrás; pero ya no era tiempo. Su cuñado, que aborrecía de muerte a Curro, la dejó encerrada en su habitación y se fué desde allí a ver al juez.
Se le encarceló de nuevo.
El juez, cuyas sospechas, nunca desaparecidas, se trocaban ahora en certidumbre, trabajó el asunto con tanto celo y energía, que al fin le obligó a cantar de plano.
Algunos meses después subía al patíbulo en la plaza de Sevilla. Cuando se le puso al cuello la corbata fatal, murmuraba sin cesar:
—¡Las burbujas! ¡Las burbujas!
Los que le rodeaban creían que el terror le hacía desvariar.
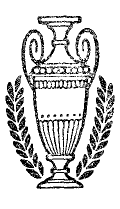

 AY horas para mí negras, amargas como la del huerto de Gethsemaní. Al
contemplar la lucha incesante y cruel de todos los seres vivos, al
tropezar dondequiera con la hostilidad y el egoísmo, me siento
desfallecer como el Hijo del Hombre. Entonces, en este minuto aciago de
desaliento y de duda, cuando miro caer pieza por pieza y derrumbarse ese
mundo que la fe en Dios y el amor entre los hombres había levantado en
mi conciencia, no me bastan los filósofos, no me bastan los poetas. Las
palabras, por hermosas y concertadas que sean, no penetran en mi
corazón. Quiero oír el acento de Dios, quiero ver su mano poderosa. Y me
refugio en los conciertos de Weber o en las sinfonías de Beethoven, o
bien corro al Museo y me coloco delante de los cuadros de Rafael y de
Tiziano. Si esto no puedo, saco del armario un precioso grabado que allí
guardo y representa un naufragio. Un buque de alto bordo, repleto de
pasajeros, se va a pique por momentos. Los tripulantes, locos de terror,
se encaraman por la borda sobre el aparejo y tratan de apoderarse todos
al mismo tiempo de un bote salvavidas. Los más fuertes consiguen tocarlo
ya con sus manos. Pero en aquel momento vacilan y vuelven la cabeza
hacia un grupo de mujeres y niños que elevan hacia ellos sus débiles
brazos suplicantes. Debajo de este admirable grabado hay estampadas en
inglés las siguientes palabras:
AY horas para mí negras, amargas como la del huerto de Gethsemaní. Al
contemplar la lucha incesante y cruel de todos los seres vivos, al
tropezar dondequiera con la hostilidad y el egoísmo, me siento
desfallecer como el Hijo del Hombre. Entonces, en este minuto aciago de
desaliento y de duda, cuando miro caer pieza por pieza y derrumbarse ese
mundo que la fe en Dios y el amor entre los hombres había levantado en
mi conciencia, no me bastan los filósofos, no me bastan los poetas. Las
palabras, por hermosas y concertadas que sean, no penetran en mi
corazón. Quiero oír el acento de Dios, quiero ver su mano poderosa. Y me
refugio en los conciertos de Weber o en las sinfonías de Beethoven, o
bien corro al Museo y me coloco delante de los cuadros de Rafael y de
Tiziano. Si esto no puedo, saco del armario un precioso grabado que allí
guardo y representa un naufragio. Un buque de alto bordo, repleto de
pasajeros, se va a pique por momentos. Los tripulantes, locos de terror,
se encaraman por la borda sobre el aparejo y tratan de apoderarse todos
al mismo tiempo de un bote salvavidas. Los más fuertes consiguen tocarlo
ya con sus manos. Pero en aquel momento vacilan y vuelven la cabeza
hacia un grupo de mujeres y niños que elevan hacia ellos sus débiles
brazos suplicantes. Debajo de este admirable grabado hay estampadas en
inglés las siguientes palabras:
«¡NIÑOS Y MUJERES, DELANTE!»
Es el grito generoso que se alza en aquel momento por encima de las olas y los vientos embravecidos. Es la voz que se escucha sobre esta pérfida y brutal Naturaleza, que nos tritura sin piedad, prometiéndonos la inmortalidad. Es nuestra carta de nobleza, rubricada por la mano de Dios.... Contra ella no hay Epicuros y Lucrecios que valgan. Este grito penetra en el fondo de mis entrañas como una revelación. Mi inteligencia se ilumina. Las piezas de aquel mundo derrumbado vuelven a juntarse. Mis ojos se llenan de lágrimas. Me siento repentinamente tranquilo, y, enjugando mi sudor de agonía, prosigo sereno el camino que el Cielo me ha trazado en este mundo.
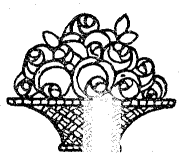
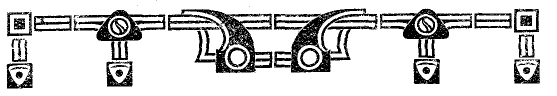
 I mi amigo Aldama no me hubiese animado con empeño, y al cabo no se
hubiese brindado a acompañarme, nunca me atrevería a visitar al poeta
Rojas, estoy seguro de ello. Envidio la osadía de esos mancebos que,
apenas llegados a Madrid, llaman a la puerta de un grande hombre, le
interrumpen cuando está tomando su chocolate, le dan la mano con toda
franqueza y le asan con preguntas impertinentes. No era yo de ésos, no,
aunque ardía en deseos de conocer a algunos.
I mi amigo Aldama no me hubiese animado con empeño, y al cabo no se
hubiese brindado a acompañarme, nunca me atrevería a visitar al poeta
Rojas, estoy seguro de ello. Envidio la osadía de esos mancebos que,
apenas llegados a Madrid, llaman a la puerta de un grande hombre, le
interrumpen cuando está tomando su chocolate, le dan la mano con toda
franqueza y le asan con preguntas impertinentes. No era yo de ésos, no,
aunque ardía en deseos de conocer a algunos.
En Madrid existían entonces, como ahora, muchos grandes hombres, pero yo no sentía curiosidad de conocerlos a todos, sino a tres o cuatro solamente. Y entre éstos, el poeta Rojas era el que más me fascinaba. Sus leyendas incomparables, sus versos fragantes y armoniosos me habían enloquecido. Sabía muchos de ellos de memoria, y me placía recitarlos a la cocinera cuando mi madre, aburrida, se marchaba a la cama... Es más, en las horas de estudio, cuando mi padre me veía absorto delante del libro de texto, yo estaba muy lejos con el pensamiento del libro de texto, porque componía versos imitando los de Rojas, y los apuntaba con lápiz en un papel que tenía para el caso oculto entre sus hojas.
Por eso cuando mi amigo Aldama tiró de la campanilla con la misma negligencia que si tirase de la de su casa, yo pensé desfallecer de emoción.
Salió a abrirnos una criada vieja que saludó a mi amigo como a antiguo conocido y nos pasó sin ceremonia al despacho del gran hombre. Era una pieza pequeña, triste, amueblada con refinada vulgaridad.
Paseé atónito la mirada por ella, y creí encontrarme en el escritorio de algún honrado almacenista de la calle de Toledo.
Pero salió Rojas del gabinete contiguo, y aquel pensamiento tétrico se desvaneció. No que apareciese vestido con gregüescos acuchillados, valona y sombrero de plumas; todo lo contrario. Vestía el poeta un chaquetón de color indefinible, gorra de paño y zapatillas suizas. Pero estos prosaicos atavíos quedaban ennoblecidos y sublimados por aquella cabeza de bardo medioeval que la naturaleza, secundada por el arte, habían asignado al poeta Rojas.
Nos acogió con exagerada alegría, abrazó a mi amigo Aldama estrechamente, y le dedicó una porción de piropos a propósito de sus últimos artículos en El Imparcial, de sus versos, de su elegante gabán y de su vistosa corbata. Porque el poeta Rojas había nacido para esparcir piropos por doquier, y cuando no podía echárselos a una náyade o a una ondina, se los echaba al primero que llamaba a su puerta.
Yo me sentía cohibido a pesar de todo, porque pensaba en las octavas reales y en los romances inimitables que aquel hombre del chaquetón y de la gorra había hecho. Poco a poco, sin embargo, los fuí olvidando, entré en confianza y perdí el miedo, de tal manera, que a la media hora de estar allí, sólo faltaba que le llamase Luisillo y le posase la mano sobre el hombro.
Pero él se encargó de recordármelos y anonadarme y volverme a la tímida admiración de mi adolescencia. Instado por Aldama, comenzó a recitarnos la leyenda de El encapuchado con una maestría en la dicción, con tal voz insinuante y armoniosa, que no podré olvidarlo mientras viva.
Aún no se hallaba a la mitad de la leyenda cuando hizo irrupción en la estancia una señora con los cabellos grises, más bien gruesa que delgada, más bien baja que alta, que debió ser hermosa en su tiempo. Nos hizo un saludo afectuoso inclinando la cabeza, y, pidiéndonos perdón al mismo tiempo, se encaró con el poeta, diciéndole:
—La Juanita se acaba de ir. Ha venido a decirme que aquella cocinera de que me ha hablado ya está colocada.
—Y ¿qué le vamos a hacer, hija?
—Es una verdadera contrariedad, porque, al parecer, era lo que nos convenía. Yo lo siento por ti.
—Pues no lo sientas; ya nos arreglaremos sin ella—repuso alegremente Rojas.
Y de nuevo cogió el hilo de su leyenda, y la terminó felizmente.
Su esposa, que le había escuchado más distraída que interesada, se despidió de nosotros cortésmente.
Entonces yo me atreví a suplicarle que nos recitara su famosa composición titulada La barca a pique. Lo mismo que él, me la sabía yo de memoria, pero quería tener el gusto y el honor de oirla de labios del mismo poeta que la había forjado. Cedió a ello amablemente. El que no haya oído recitar a Rojas La barca a pique, no sabe lo que es poesía ni música. Antes de terminarla, de nuevo entró en la estancia su esposa, esta vez sofocada, roja de emoción, casi saltándosele las lágrimas.
—Perdonen ustedes, señores, que les interrumpa... ¿Sabes lo que acaba de hacer la Mariana, Luis?... Pues ha roto una taza del juego de Sèvres que estaba sobre el aparador. Le había prohibido que tocase a esa porcelana, porque conozco sus manos; pero como es más testaruda que una mula, bastó que se lo prohibiese para que se empeñara en limpiarla.
—Vaya, no te sofoques, hija mía... ¿Qué se va a hacer?... No vale esa taza el disgusto que tú te tomas—respondió dulcemente Rojas.
Aldama y yo cambiamos una mirada de sorpresa y de burla. Rojas sorprendió esta mirada y, cuando su mujer hubo salido, nos dijo sonriendo:
—¡Qué mujer tan vulgar!, ¿verdad? Parece mentira que el poeta Rojas esté casado con ella.
—¡Don Luis!...—exclamó Aldama.
—No me lo nieguen ustedes: eso se estaban diciendo a sí mismos en este momento, y se lo comunicarían uno a otro en cuanto bajaran la escalera... No me sorprende. Pero es el caso que donde ustedes observan vulgaridad, yo veo encantadora inocencia; donde ustedes encuentran rudeza, yo encuentro graciosa espontaneidad; donde ustedes ven prosa, yo veo poesía... ¿Saben ustedes por qué? Pues por una razón muy sencilla, por la única que existe en el mundo para explicar todas las cosas buenas: porque la amo. Y como la amo, la comprendo. Adoro su increíble candidez, su ternura, sus cóleras infantiles, sus caprichos, hasta su indiferencia por el arte. Tal como era a los veinte años, lo es ahora que tiene sesenta. Como la amo, he penetrado su esencia angelical, y vivo unido a ella en perpetua y beata adoración. Para comprender cualquier cosa en este mundo, amigos míos, es necesario amarla. Sin amor, no hay comprensión, no hay inteligencia. Vosotros tenéis madres, que para vuestros amigos acaso aparecerán como seres vulgares; pero vosotros sabéis bien que no lo son. Y cuando vais de paseo con vuestro padre, que no ha escrito libros, ni dramas, ni poesías, ni siente la pasión del estudio como vosotros, camináis a su lado con más alegría que si fueseis con un sabio o con un poeta eminente, acogéis sus palabras con respeto, aprobáis sus observaciones, reís con sus chistes... ¿Quiénes son los equivocados, los que juzgan a nuestros padres y a nuestras esposas como seres insignificantes, limitados, indignos de parar la atención en ellos, o nosotros, que los veneramos y admiramos? Indudablemente, ellos. La esencia divina, la bondad y la belleza inmortales se hallan esparcidas por todos los seres humanos, y aquel se acerca más a Dios y participa de su inteligencia soberana, quien se une a sus criaturas con más amor... Nadie puede ahondar en una ciencia sin amarla; nadie puede descollar en las bellas artes sin ser su apasionado. Para ser devoto, es necesario amar la religión. Cuando yo leía el Camino de perfección de Santa Teresa, recuerdo que me pareció pueril aquel encargo que hace de no hablar ni oir hablar con desprecio de ninguna cosa que se refiera a la religión. Más tarde comprendí que estaba en lo cierto. No es posible ver el lado obscuro de una cosa y ligarse a ella de corazón. Cuando una mujer empieza a encontrar defectos a su marido, es que ya no le ama. Y, en realidad, ¿tenemos defectos los seres humanos?, me he preguntado muchas veces. ¿Es posible que las criaturas salgan malas de las manos de su Creador? El defecto, como la misma palabra indica, no es algo substancial, sino negativo; es un no ser. Nuestro verdadero ser, lo que hay de substancial en nosotros, es siempre bueno. Por eso, repito, el que ama a otro, es quien sabe lo que este otro es, quien penetra su esencia. O lo que es igual, el amor no quita el juicio como el vulgo supone, sino que lo da... Pero, sin darme cuenta de ello—añadió riendo y cambiando de tono—, les estoy espetando un sermoncito. ¡Menos mal que no es de pasión, sino de resurrección!... Vamos otra vez a La barca a pique.
Y don Luis de Rojas terminó de recitar su hermosa poesía. Pero yo le escuché distraído.


 N la plaza de la villa se celebraba el mercado semanal los lunes. Allí
se congregaban las campesinas de los contornos con sus cestas repletas
de huevos y frutas y manteca. Gritaban las aldeanas ofreciendo sus
mercancías, gritaban más alto aún las obreras y domésticas de la villa
ofreciendo por ellas precios irrisorios, piaban las gallinas, gruñían
los cerdos, mugían los terneros, relinchaban los potros. Todos estos
ruidos envueltos llegaban hasta mí como un sordo rumor que me producía
somnolencia.
N la plaza de la villa se celebraba el mercado semanal los lunes. Allí
se congregaban las campesinas de los contornos con sus cestas repletas
de huevos y frutas y manteca. Gritaban las aldeanas ofreciendo sus
mercancías, gritaban más alto aún las obreras y domésticas de la villa
ofreciendo por ellas precios irrisorios, piaban las gallinas, gruñían
los cerdos, mugían los terneros, relinchaban los potros. Todos estos
ruidos envueltos llegaban hasta mí como un sordo rumor que me producía
somnolencia.
Los lunes por la tarde no teníamos escuela a causa del mercado. El Municipio dejaba generosamente al maestro todo este tiempo para proveerse de comestibles. No necesitaba tanto.
En casa no querían que saliese a la calle, por miedo a los coches, a los borrachos, a las brujas, etc. Tampoco querían retenerme dentro de ella, porque molestaba con mis juegos ruidosos. Adoptábase un justo medio; me enviaban al almacén.
Era éste una vasta pieza vacía y polvorienta, con ventana abierta al soportal, pues la calle era de arcos, como otras muchas de la villa en que habitábamos. Prohibición absoluta de saltar por esta ventana al soportal. Llevaba, pues, mi pelota, mi peonza, mi escopeta de muelles, y me entretenía lo mejor posible en aquellas largas horas vespertinas. De vez en cuando me acercaba a la ventana, apoyaba los codos en el alféizar, y miraba cruzar a los transeuntes.
El único que me interesaba entre ellos era Nabor, mi amigo Nabor, un niño rechoncho y mofletudo que pasaba tristemente hacia su clase de latín con los libros bajo el brazo. Sólo tenía un año más que yo, y había asistido conmigo a la escuela hasta hacía poco tiempo; pero, debiendo partir en breve al Colegio de Artillería, sus padres le habían sacado de ella para que aprendiese latín, convencidos tal vez de que sin entender a Virgilio no dispararía jamás bien un cañón.
La cátedra de latín funcionaba los lunes por la tarde. Nabor recordaba con pesar su tiempo de escuela a causa de esta circunstancia. Por eso, al cruzar cabizbajo por delante de mi ventana, me miraba enternecido y me decía con acento patético: «¡Adiós, Angelito!»—«¡Adiós, Nabor!», respondía yo lleno de compasión.
Pero alguna vez se detenía, cambiábamos algunas palabras, y yo le sugería diabólicamente la tentación de abandonar la cátedra y quedarse allí conmigo. El mofletudo Nabor vacilaba presa de horrible incertidumbre, acometido de negros presentimientos. Tenía miedo de que le viesen el tío Agapito, o el tío Esteban, o el tío Hermene, o el tío Borja, etc. Porque poseía una ristra interminable de tíos paternos y maternos, todos los cuales indefectiblemente habían de pasar por allí, en su opinión. Por último, me decía:
—Si cierras la ventana, me quedo contigo.
Sin oponer ningún inconveniente, yo cerraba la ventana, y quedábamos en completas tinieblas. Nos sentábamos en el suelo, y entre los dos poníamos una lata vacía de petróleo, sobre la cual tocábamos con sendos palitroques marchas guerreras. Yo las cantaba al mismo tiempo; pero él se guardaba bien de hacerlo. ¿Quién sabe si el tío Agapito, el tío Esteban, el tío Hermene, el tío Borja, etc., estarían allá fuera con el oído pegado a la cerradura?
Cuando nos fatigábamos de tocar el tambor, nos entregábamos a las más dulces confidencias. Nabor me contaba su triunfo sobre Pepón, el hijo del carnicero, a quien había logrado hinchar las narices, metiéndole adecuadamente para ello la cabeza debajo del brazo izquierdo, y ejecutando tan delicada operación con la mano derecha. Yo le describía las tres batallas descomunales que había sostenido contra Manolín, el hijo del chocolatero, de las cuales había ganado las dos primeras y perdido la última, porque, traidoramente, me había echado la zancadilla. O bien, explorando con nuestra imaginación lo por venir, nos veíamos ya tenientes del Ejército, luego capitanes, luego coroneles y generales. Nabor sería artillero, pero yo estaba resuelto a pertenecer al arma de Caballería.
—Escucha, Nabor—le decía, metiéndole la boca por el oído—; cuando tú seas capitán y mandes una batería, yo mandaré también un escuadrón. Si te encuentras en algún apuro, si los moros se echan sobre ti (para nosotros no existían más enemigos que los moros) y quieren arrancarte los cañones, gritarás: «¡Aquí, Angelito! ¡Nabor te necesita!» Entonces cargaré como un rayo sobre ellos con mis jinetes, y, ¡zis, zas!, por aquí, ¡zis, zas!, por allá, cortaremos cabezas con nuestros sables hasta que tú puedas revolverte y poner en salvo los cañones.
Nabor, conmovido por esta prueba de amistad y de valor, me abrazaba con efusión y me anunciaba proféticamente que por aquella hazaña me darían, sin duda alguna, la cruz laureada de San Fernando. Yo, a mi vez, estaba persuadido de que a él no podían dejarle sin la cruz roja del Mérito Militar.
Una vez condecorados, nos poníamos a engullir el pan y las ciruelas pasas que me habían dado para merendar. Después volvíamos a empuñar los palitroques, y otra vez a las marchas bélicas: ¡españoles valientes, a vencer o a morir!
¡Qué dulces momentos! ¡Qué íntima y pura felicidad! ¡Qué obscuridad tan luminosa! Si echo una mirada al curso de mi vida, no encuentro en toda ella un minuto de dicha más perfecta que la que experimentaba en aquel polvoriento almacén con las ventanas cerradas. Por eso tal vez no he podido representarme jamás el cielo sino en tinieblas. No hay quien me saque de la cabeza que el día en que me muera, si Dios me tiene en su gracia, nadaré solo por los espacios tenebrosos hasta que un ángel se acerque a mí, roce mi frente con sus alas, me eche los brazos al cuello, me bese y me invite dulcemente a tocar el tambor.
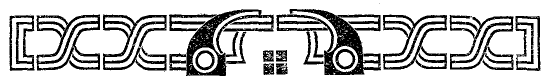
 N los últimos tiempos de su vida, cuando ya se advertían en su rostro
las huellas de la enfermedad que le llevó al sepulcro, solíamos pasear
algunas tardes por las cercanías de su hotel, situado en la parte
oriental de Madrid, cerca del barrio de la Prosperidad. No es un paisaje
riente ni variado el que por allí se descubre; pero la vista se extiende
sin obstáculo por la llanura, el pecho se dilata, hay un derroche de luz
y de aire que infunde alegría. Allá a lo lejos se divisan las crestas
azuladas del Guadarrama.
N los últimos tiempos de su vida, cuando ya se advertían en su rostro
las huellas de la enfermedad que le llevó al sepulcro, solíamos pasear
algunas tardes por las cercanías de su hotel, situado en la parte
oriental de Madrid, cerca del barrio de la Prosperidad. No es un paisaje
riente ni variado el que por allí se descubre; pero la vista se extiende
sin obstáculo por la llanura, el pecho se dilata, hay un derroche de luz
y de aire que infunde alegría. Allá a lo lejos se divisan las crestas
azuladas del Guadarrama.
En una de estas tardes caminábamos silenciosos, el uno en pos del otro, por el sendero que bordeaba un campo de trigo. Habíamos hablado bastante, y este silencio forzado a que nos obligaba la angostura del camino, nos servía de descanso. De pronto, al pasar cerca de un grupo de casas, o, por mejor decir, chozas, donde se albergaban los que recogen por las mañanas la basura de la capital, escuchamos desgarradores lamentos. En el mismo instante, una criatura de seis o siete años salió de la casa corriendo, y vino a abrazarse a mis rodillas gritando:
—¡Perdón, perdón!
Casi en el mismo instante que ella salió un hombre en su seguimiento con un manojo de cuerdas en la mano. Rugía como un tigre hambriento, y soltaba por la boca palabras más nauseabundas que la basura que apilaba cerca de su vivienda. Al acercarse a nosotros la niña, presa de indescriptible terror, y volviendo hacia él sus ojos extraviados, gritaba:
—¡Perdón, padre, perdón! ¡Es que me he caído, padre! ¡Es que me he caído!
El bárbaro, sin aplacarse, trató de apoderarse de la criatura, que seguía cogida a mis rodillas. Entonces Jiménez se interpuso, poniéndole las manos sobre el pecho.
—¿Quién es usted—vociferó aquel salvaje—para impedir que castigue a mi hija?
Un muchacho de catorce o quince años, que pasaba a la sazón con unas vasijas de leche en la mano y se había detenido a mirar, le hizo signos negativos a Jiménez por detrás del enfurecido trapero.
—Pero ¿es hija de usted?—le preguntó Jiménez clavándole una mirada severa.
—Sí, señor, es mi hija.
El chico le hizo nuevos y más enérgicos signos negativos a espaldas del otro.
—Fíjese usted bien en lo que dice... ¿Es hija de usted?—repitió Jiménez mirándole con mayor severidad.
—Bueno, como si lo fuera... Es mi hijastra—repuso visiblemente turbado.
El chico continuó haciendo signos negativos.
—Tampoco eso es cierto. ¿Está usted casado con su madre?
—Pero ¿a usted qué mil rayos le importa? Déjeme usted pasar, o le atropello.
Mientras tanto, yo había observado que la niña tenía una herida en la mejilla, de la cual manaba abundante la sangre, y sus tiernas manecitas cubiertas de terribles cardenales.
—No le dejes paso, Jiménez. Ese hombre es un criminal, y tendrá que dar cuenta a la policía.
Al escuchar esta última palabra, el feroz trapero se aplacó un poco y quiso venir a las buenas, haciéndonos saber que había enviado a aquella chica a la taberna por una botella de vino, y se la había roto.
—¡Es que me he caído, padre!, ¡es que me he caído!—gritó la niña con angustia.
—¿Te has caído, eh, buena pieza? Yo te enseñaré a tenerte sobre los pies.
—Bueno, por lo pronto, a esta niña hay que llevarla a la Casa de Socorro, y usted vendrá con nosotros—manifestó Jiménez.
El trapero volvió a encresparse al oir esto, y no sólo se negó a ir con nosotros, sino que trató de arrebatarnos la niña violentamente; pero como éramos dos y vió nuestra actitud resuelta, y temiendo acaso empeorar su situación porque dos mujeres que pasaban a la sazón se detuvieron a presenciar la escena y tomaron parte por nosotros, la dejó al fin marchar. Mas no sin proferir terribles blasfemias y amenazas, que a nosotros no nos impresionaron, pero sí muchísimo a la criatura.
La colocamos entre los dos, llevándola de la mano, y caminamos hacia las primeras casas del barrio de Salamanca, que no estaban lejos. La íbamos haciendo preguntas mientras tanto, a las cuales apenas sabía contestar; pero se encargaba de hacerlo por ella el chico, que a par de nosotros marchaba.
El trapero era un licenciado de presidio. Estaba amancebado con su madre. Esta era aún más cruel que él con su hija. Los vecinos que habitaban en aquel grupo de casas, y también los que se hallaban más lejos, estaban enterados de los malos tratos que la niña sufría, pero no daban parte a la autoridad por temor a la venganza del trapero. La niña no tenía seis o siete años, como nosotros pensábamos, sino diez: su desmedro provenía de falta de alimentación. «¡Ha pasado más hambre esa chica que un perro de ciego!», nos decía el muchacho. Las mujeres que con nosotros marchaban corroboraban este aserto.
Por fin llegamos a la Casa de Socorro, y Jiménez y yo subimos con la niña. El chico y las mujeres ya nos habían dejado. El médico le curó inmediatamente la herida de la frente. En cuanto a las manos, cubiertas de cardenales recientes hechos con las cuerdas, fué necesario envolvérselas con árnica.
—¿Tienes alguna otra herida?
La niña se quejó de un agudo dolor en un brazo. El médico levantó la manga, y quedamos horrorizados viendo una llaga bastante extensa.
—¿Con qué te han hecho esto?
—Me lo ha hecho mi madre con una plancha.
—Es necesario reconocer a esta niña—manifestó el médico—. Hay que ponerla desnuda.
Nosotros nos salimos a la habitación contigua. Al poco rato nos llamó el facultativo, en cuyo semblante advertimos la cólera y la indignación.
—El cuerpo de esta niña está literalmente cubierto de cicatrices, unas recientes, otras tan antiguas, que se remontan a algunos años. Inmediatamente voy a dar parte al Juzgado, y ustedes tendrán la amabilidad de dejar aquí su nombre y las señas de su domicilio.
La niña no quería hablar, porque se hallaba bajo la impresión del terror, y temía volver a manos de sus verdugos. Cuando la hubimos persuadido, con no poco trabajo, que eso ya no podía ser, que la autoridad iba a encargarse de ella y quedaría depositada en un asilo, nos refirió balbuciendo una historia de espanto, algo que parecía una horrible pesadilla; por lo menos, yo creía algunas veces que estaba soñando. Los martirios a que había sido sometida aquella niña evocaban la imagen del infierno, y aquellos sus dos diablos atormentadores eran de lo más refinado que en él pudiera hallarse. Mientras duró el relato, las lágrimas corrían por las mejillas de Jiménez, y mis ojos no estaban mucho más secos.
Al fin nos despedimos, prometiendo volver al día siguiente para enterarnos de las disposiciones del juez.
Salimos silenciosos de las calles, y silenciosos entramos en plena campiña, caminando la vuelta de la casa de Jiménez. El cielo estaba límpido, el sol ya declinaba envuelto en un cendal rojizo. Las crestas, todavía nevadas, del Guadarrama despedían irisados destellos. Algunas columnitas de humo flotaban tranquilas sobre las viviendas esparcidas por la vasta llanura. Mi alma estaba henchida de tristeza y de horror a la vida.
—¿Verdad, Jiménez—dije posando mis ojos en aquellas columnitas—, que si la materia cósmica no se hubiera condensado en la vía láctea para formar este puntito obscuro que llamamos Tierra, no se hubiera perdido gran cosa?
Guardó silencio un instante, dirigió también su mirada vaga hacia el horizonte, y repuso lentamente:
—Sí; se habrían perdido las lágrimas que tú y yo acabamos de verter.
—Entiendo lo que quieres decir. La efusión de nuestras lágrimas te parece algo precioso y sagrado, como revelador de un sentimiento que hace felices a los hombres por momentos. No te lo disputo. Hay algo en la vida digno y hermoso; los diálogos de Platón, la respuesta de Leónidas, la novena sinfonía de Beethoven, los besos de nuestra madre... Pero no son más que rayos de luz que esclarecen un instante las tinieblas en que estamos sumergidos; parecen los sueños de oro que atraviesan un instante el cerebro de un condenado a muerte. Después, todo miseria, todo horror. ¿No vale más permanecer sumergidos en la dulce inconsciencia de la planta? ¿Compensan tales instantes de admiración y de dicha la tristeza abrumadora de nuestra existencia? ¿Por qué estos instantes no son todos los instantes? El que nos hace felices un momento, pudo habernos hecho felices todos los momentos. ¿Por qué no lo hizo?
—Es la misma pregunta que a Dios dirigía el viejo Job hace algunos miles de años: «¿Cuándo existencia te pidió la nada?»... Razón tenía el patriarca judío; la existencia no tiene valor alguno si no la acompaña la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? Lo que debe ser. No hay definición que me parezca mejor que ésta. Existencia y felicidad son dos ideas tan estrechamente unidas, que allá en el fondo de nuestra inteligencia las juzgamos una misma, y al encontrarlas separadas en la práctica, nunca dejamos de experimentar sorpresa.
—Pues ya debíamos ir acostumbrándonos—repuse yo de mal humor.
—Jamás, jamás nos acostumbraremos. El hombre busca la alegría como la razón de su existencia, y cuando tropieza con obstáculos que se la arrebatan piensa que estos obstáculos no debieran existir, que su verdadera existencia queda vulnerada, que se ha introducido un desorden en el plan de la creación.
—Pero esos obstáculos existen siempre, y existen en abundancia. ¿Cuál es la razón de su existencia?
—Henos aquí llegados de un salto al núcleo de la cuestión: el origen del mal. Hay sabios antiguos y modernos que niegan su existencia. Dicen que, no siendo el mal otra cosa que la negación del bien, no tiene realidad, puesto que es una idea negativa.
—Con la misma razón podemos afirmar que el bien no tiene realidad, puesto que consiste en la negación del mal.
—Así es; el moderno apóstol del pesimismo, Arturo Schopenhauer, así lo sostiene. La afirmación de aquellos sabios es tan sofística como pueril. No basta negarse a ver una cosa para borrar su existencia. Los antiguos y modernos optimistas se parecen a esos animales que, al ver al cazador, cierran los ojos y se creen ya lejos de él. El mal es una realidad. El juicio de los hombres sobre la vida es triste, y ha arrancado de la lira de los poetas sones bien desesperados. «Después de la felicidad suprema de no haber nacido, la suerte mejor del que ha venido al mundo sería morir en el instante mismo», afirmaba la antigua sabiduría; y la moderna repite idénticas palabras. Pero hay una corriente filosófica que se niega a repetirlas, y pretende demostrar que el mal es necesario. Si es necesario de una necesidad absoluta, si hace parte de la naturaleza misma de las cosas, debe existir; si debe existir, es bueno... ¡Ah! «¡Desgraciados los que llaman al mal bien, y al bien, mal!», exclamaba el profeta Isaías. ¡No; el mal es mal, el mal es una realidad; pero el mal no es necesario! El mundo no sería menos perfecto sin la existencia del mal, como afirma Plotino, sino mucho más perfecto; el mal no es una parte del bien, un elemento del mundo primitiva y eternamente necesario, como sostiene Hegel. Yo imagino que el mundo sería mucho mejor si a los hombres no se les arrancase el corazón para ofrecerlo palpitante en el altar de un ídolo de piedra; si no se les cortase la lengua y se les introdujese plomo derretido en la boca para que no contraríen nuestras opiniones; si no se martirizase a los niños porque no pueden defenderse.
—¿Por qué, por qué todo eso, querido Jiménez?—exclamé impetuosamente—. ¿Por qué esos saqueos incesantes en la Historia, por qué esos niños degollados, por qué esas vírgenes violadas, por qué esos sabios torturados, por qué ese látigo vibrando siglos y siglos sobre las espaldas de seres inocentes?
—¿Por qué?, ¿por qué?—repitió Jiménez con voz ronca—. He aquí el problema de los problemas, el problema pavoroso junto al cual todos pierden importancia...
Guardó silencio unos momentos. Nuestros pasos sonaban a compás sobre la tierra dura del sendero. Las sombras invadían lentamente la campiña. Al fin comenzó a hablar en voz baja:
—Hubo un hombre entre los modernos, el más grande y el más sabio de todos ellos, que se llamó Leibnitz. Este atleta del pensamiento hizo esfuerzos vigorosos, desesperados, por abrir paso a la luz entre las tinieblas que envuelven este problema... O Dios no ha sabido impedir el mal, o no ha podido, o no ha querido. Entonces, no es Providencia. O ha sabido, ha podido y ha querido. Entonces, ¿cómo explicar la existencia del mal? La respuesta de Leibnitz es que el origen del mal debe buscarse en la naturaleza ideal de la criatura, en tanto que esta naturaleza se halla encerrada en las verdades eternas que existen en el entendimiento de Dios, independiente de su voluntad.
—¡Respuesta bien obscura!
—Sí, bien obscura. Leibnitz ha querido decir que el origen del mal es metafísico, y que depende de la imperfección de la criatura. Por tanto, es de absoluta necesidad. Volvemos al mismo dilema. Si es de absoluta necesidad, no es mal, sino bien... Pero ¿es cierto que el mal no es otra cosa que imperfección? ¿Es cierto que quien dice ser imperfecto, dice ser desgraciado? Habría que probarlo. Nuestra Tierra no es desgraciada por no ser tan grande como Júpiter, sino por otras causas diversas; Júpiter no es desgraciado por no ser tan grande como el Sol; el Sol no es desgraciado por no ser tan grande como Sirio. Esto sería confundir la idea de bien y mal con la de más y menos. Cada ser, en su sitio jerárquico, tiene un destino que cumplir; es feliz si este destino se cumple sin obstáculos, y desgraciado si no logra cumplirlo. Si para ser felices necesitáramos ser perfectos, entonces, sólo llegando a ser Dios seríamos felices... Yo soy una criatura bien limitada, bien imperfecta, y, sin embargo, hubo un tiempo en que no envidiaba, no diré al Ser infinito, pero ni aun a cualquier otra criatura colocada más alta que yo. En mi pobre hogar caminaba con el corazón satisfecho, libre de todo deseo: me bastaba mi pequeña cocina, mi pequeño comedor, mi pequeña mesa cubierta con tosco mantel de algodón. Fuera, los días se sucedían, unos, serenos, bañados de sol, otros, obscuros, aborrascados; soplaba unas veces el dulce céfiro primaveral, otras estremecía mis cristales el furioso vendaval; chocaban contra ellos la nieve, la lluvia, las ramas embalsamadas de las acacias, las alas negras de las golondrinas. Todo me era igual, todo contribuía a mi dicha. Yo no soñaba entonces con que necesitaba ser perfecto para ser feliz, yo no sentía el ansia de lo infinito, sino la de seguir caminando en aquel pobrecito hogar, arreglado por la mano más dulce que ha creado Dios...
La voz de Jiménez tembló al proferir estas palabras. Se detuvo un instante, y, haciendo un esfuerzo para dominar su emoción, prosiguió:
—El argumento de Leibnitz es un sofisma. Llamar a la imperfección mal metafísico para deducir de ella los dolores de este mundo, es un abuso de la razón. El mismo, arrepentido, dice que este mal metafísico no puede ser llamado exactamente mal, sino un menor bien. Ya lo sabes; los martirios que ha sufrido esa pobre niña no son un mal, sino un menor bien... Si Leibnitz no me convence, menos me persuaden aquellos espiritualistas refinados que ven en nuestro cuerpo el origen del mal. ¡Pobre cuerpo! Él, en sí mismo, no es malo ni bueno, sino la condición necesaria para que la vida se produzca. ¿No concibes un cuerpo que, lejos de estorbar tu felicidad, contribuya poderosamente a ella? Yo, no sólo lo concibo, sino que he visto en mí mismo realizado ese fenómeno. Cuando allá en mi juventud al primer rayo de sol saltaba del lecho y corría al castañar que circundaba mi casa, embalsamado por el olor del heno fresco y alegrado por el canto de los mirlos, o bajaba a la ribera y, empuñando los remos, me lanzaba con mi lancha en medio de la mar, azul y tranquila como un lago, una felicidad inexplicable inundaba mi corazón. La frescura del cielo, los rumores del aire, la transparencia del agua, los peces que dentro de ella se deslizan silenciosos, todo me atraía, todo me agitaba con una dulce embriaguez. La hermosa Naturaleza parecía soportarme con amor en su seno; yo me dejaba balancear por ella contemplando los picos azulados de las montañas, que convidan a soñar. ¡No, no! Entonces no necesitaba despojarme de mi cuerpo para ser dichoso. Lo único que podemos decir con verdad es que en muchos casos el cuerpo estorba al espíritu, que la relación entre ambos está viciada por la enfermedad o la flaqueza; pero, no sólo concebimos que esto puede no ser así, sino que no debe ser así. El mal no es esencial al cuerpo. Podemos suponerlo siempre en estado normal, o compuesto de una materia flúida e incorruptible como el oxígeno.
Jiménez hizo una pausa, detuvo el paso y, cruzando los brazos sobre el pecho, profirió mirando a lo lejos:
—Eliminemos, pues, el cuerpo. ¿Cuál es la causa del mal?
—Acaso sea el gobierno—dije yo.
—No te figures que es la pobre gente del campo quien solamente piensa así—repuso Jiménez riendo—: ésa es, poco más o menos, la tesis de Rousseau. El hombre, fuera de la sociedad, es bueno; la sociedad le corrompe, las instituciones le hacen desgraciado. De aquí los esfuerzos de Fourier, de Saint-Simon y otros para hacerle feliz por medio de instituciones adecuadas que vienen a ser los falansterios en una u otra forma. Todo eso está bien desacreditado. No cabe duda que las instituciones pueden favorecer el desarrollo del bien o del mal entre los hombres, que hay instituciones injustas, como la esclavitud o la guerra, que desenvuelven los sentimientos de tiranía y de odio. Pero ¿son las instituciones la raíz de estos sentimientos? Para que se desarrollen, ¿no es necesario que su germen haya existido en el corazón del hombre? ¿Cuál es la razón de la existencia de ese germen? El problema permanece en pie.
—¿Y si no hubiera razón alguna?—pregunté yo.
—¿Qué quieres decir?
—¿Si el mal llevara en sí mismo la razón de su existencia? ¿Si el mal fuese lo positivo, lo esencial en la vida, y lo que llamamos bien, un accidente, una tregua, una negación momentánea de la irremediable desgracia? Esta doctrina es tan antigua como el mundo; ha contado y cuenta aún entre los humanos mayor número de prosélitos que ninguna otra; es la que, transportada del Asia por Schopenhauer, domina todavía en la Europa culta. «He aquí la verdad santa sobre el dolor—decía el Budha en el célebre sermón de Benarés—: el nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la unión con lo que no se ama es dolor, la separación con lo que se ama es dolor. ¡Ah, desgraciada juventud, que la vejez debe destruir! ¡Ah, desgraciada salud, que tantas enfermedades amenazan! ¡Ah, desgraciada vida, donde el hombre permanece tan pocos días!»
—Fácil es el recuento de los dolores de este mundo, y negarse a verlos es gran demencia. Desde que se abren nuestros ojos a la luz hasta que se cierran para siempre, la adversidad nos espía, nos persigue... Pero si el mal es absoluto en la existencia, ¿cómo explicar el bien? ¿Dónde se encuentra el manantial de nuestras inefables alegrías? Prometeo, encadenado a la roca, escuchaba un suave rumor de alas, sentía un perfume indefinible que llegaba hasta él. Era el coro de las ninfas Oceánidas que, sobre un carro alado, al través de la bruma helada exhalada por la nieve, llegan para sentarse a sus pies, le calman, y le consuelan, y le infunden esperanza. Nosotros también, encadenadas a nuestra roca, sentimos alguna vez ese batir de alas mágicas, percibimos ese suave perfume embriagador; nosotros también tenemos nuestras Oceánidas consoladoras, seres dulces, adorables, que no temen pincharse al arrancar las espinas de nuestra vida, almas celestiales que nos hacen vivir por momentos en un paraíso. Las ninfas consoladoras de Prometeo venían del Océano. Pero las nuestras ¿de dónde vienen? Yo no puedo resignarme a pensar que tu buen padre, modelo de hombres justos, o mi adorada esposa, hayan sido puras y abstractas negaciones de algo fundamental y positivo... Y si el mal fuese la verdad, y el bien la mentira, ¿por qué habíamos de hacer sacrificios a éste, y no a aquél? Satanás sería la única realidad para el creyente, y a él irían sus oraciones; Dios, sólo una efímera y vergonzante negación de su majestad infernal.
—Sin embargo, Jiménez, la doctrina pesimista se impone al espíritu de un modo avasallador. ¡Ofrece tantas pruebas en el curso de la vida! Por otra parte, su máximo filósofo en Europa es un escritor de genio que posee un vigor y una flexibilidad maravillosos. Tomo sus libros en las manos, e inmediatamente me siento fascinado, me envuelve, me sujeta en los férreos lazos de sus razonamientos impecables, me alegra con sus punzantes epigramas, me deslumbra y me arrastra con los arranques briosos de su estilo. Y, al cabo, soltando el libro, me digo siempre: ¡Todo esto es verdad!, ¡es verdad!
—No te avergüence lo que te ocurre con ese gran filósofo y estilista. A mí me ha pasado lo mismo con él y con otros varios. Todas las obras maestras de la filosofía me han convencido. Yo he sido alternativamente idealista y materialista, epicureísta y estoico, optimista y pesimista, discípulo de Platón y de Aristóteles, adepto de Spinosa y de Kant, y de Hegel y Schopenhauer, y de Spencer. Todos los grandes espíritus de la Humanidad me han dominado, al menos mientras he estado en comercio con ellos. No sin amarga tristeza me di cuenta, al cabo, de este fenómeno. Y aunque no soy modelo de humildad, reconocí humildemente que no poseía dotes de pensador. Me faltaba originalidad; no tenía fuerza para oponer mi pensamiento al del escritor que estudiaba, era incapaz de convencerme de una vez y para siempre. Finalmente, diputábame en mi interior por un ser inconsistente y sugestionable, como suelen serlo las mujeres, por una naturaleza realmente femenina... No te sorprenderá que este adjetivo me escociese en el alma de un modo insufrible. Así que, no por amor a la ciencia precisamente, sino para sacudirlo de mi imaginación, me puse a estudiar el asunto. La clave para salir de tal incertidumbre me la dió el mismo Schopenhauer, ese filósofo a quien admiro casi tanto como tú. El arte de persuadir, según él, reposa en la desnaturalización de las relaciones que existen entre los conceptos. El artificio a que se recurre de ordinario es el siguiente: cuando la esfera del concepto que se medita no se halla comprendida más que parcialmente en otra distinta, se la da por contenida totalmente en una u otra, según el interés de aquel que habla. De aquí se desprende que el error en un sistema o en una demostración cualquiera no se halla en las premisas, sino en las deducciones. Sea con premeditación, o de un modo inconsciente, el orador o escritor que aspira a convencernos se transforma casi siempre en un escamoteador. Y el escamoteo de las ideas, lo mismo que el de las pesetas, consiste siempre en hacer ver que se hallan en sitio distinto de donde están realmente. Cuando el escamoteador es hábil, esto resulta a maravilla. Schopenhauer ofrece un ejemplo muy sugestivo en aquel cuadro esquemático que tú recordarás, donde el concepto de viajar resulta, por medio de una serie de deducciones, malo y bueno al mismo tiempo. Confieso que este cuadro, donde se observa gráficamente de qué modo las esferas de los conceptos, penetrando las unas en las otras, aunque sin contenerse totalmente, nos consienten pasar de una noción a otra, y al cabo deducir conclusiones por completo diversas, me impresionó profundamente. Desde entonces, en cuanto tomo un libro entre las manos y me pongo en relación con un pensador cualquiera, me coloco en la actitud recelosa del paleto cazurro que asiste a un espectáculo de prestidigitación. ¿Por dónde le descubriré yo a este señor la trampa? Y no dejo jamás de aplicarle el famoso cuadrito de Schopenhauer. Con lo cual he llegado a convencerme de que todos los filósofos tienen razón, y ninguno la tiene... Pero he aquí que se me antojó dar al maestro cuchillada. Un día le apliqué al propio Schopenhauer su cuadrito, y resultó que él también había usado de igual escamoteo para deducir su pesimismo. Con otro cuadro semejante al suyo he podido comprobar que la vida puede ser considerada como buena y como mala al mismo tiempo.
—¿De suerte que has llegado al escepticismo? ¿Te encuentras en la cómoda situación del buen Montaigne?
—Todo lo contrario: yo pienso que en el fondo de todo sistema metafísico se oculta una gran verdad... pero una gran verdad exagerada. «Todo hombre en posesión del poder—decía Montesquieu—, tiende a abusar de este poder.» Pues yo digo: todo hombre en posesión de una verdad, tiende a abusar de esta verdad. Es una pendiente fatal por la cual nos deslizamos sin sentirlo. No busques otro origen al error. Debajo de cada uno de ellos, hasta de los más monstruosos, vive una pobre verdad a medio asfixiar. Y, ¡cosa singular!, es el poder mismo del genio quien la tiene sofocada. Los hombres de genio en este mundo son aquellos que ven con extraña y maravillosa intensidad una parte de la verdad. Gracias a esta visión original, logran dar un paso en el mundo de las ideas y plantar un jalón en el camino de la ciencia; pero, ¡ay!, el fulgor de esta verdad parcial les oculta no pocas veces las demás verdades que cerca de ella viven. Por eso, aunque te parezca mi aserción extraña, no tengo por seguros guías para la orientación de nuestras ideas a los grandes pensadores, sino más bien aquellos otros dotados de fino espíritu crítico y recto sentido...
—¿A los que tienen una linterna más chica?
—Eso es; a los que recorren el campo de la verdad sin estar ofuscados por ninguna. El pesimismo es una gran verdad, y pienso que, después de Sakyamuni, nadie la ha visto con más sorprendente intensidad que Arturo Schopenhauer... pero es sólo una verdad, no es toda la verdad. El pesimismo se halla en terreno firme dentro de la crítica. En efecto, en nuestro mundo pululan muchos males, muchos, muchos; mas al llegar a la explicación, no sabe decir sino Atman, con el asceta Gotama, o Voluntad, con Schopenhauer. Y ¿qué es el Atman?, ¿qué es la Voluntad?
—Schopenhauer responde que la Voluntad, no estando sometida al principio de razón, no puede ser conocida. Lo mismo sucede con cualquier fuerza elemental, con la electricidad, con la gravedad, de las cuales no podemos preguntar la causa.
—Si es la fuerza primitiva del Universo, desde luego no puede ser conocida en sí misma. Los cristianos dicen lo mismo respecto a Dios. Pero será conocida por sus atributos, como Él. Veamos estos atributos. Un esfuerzo sin fin..., un esfuerzo ciego.... Pero ¿es esto realmente lo que se observa en el mundo? Hay que probarlo. Si la causa del mundo es un esfuerzo ciego, ¿cómo tenemos vista? Si la esencia del Universo es ininteligencia, ¿cómo existe dentro de él la inteligencia? En último resultado, querido amigo, un pesimista, como cualquier otro filósofo, no es más que un hombre que, tendiendo la vista por el mundo, se pone a meditar sobre su esencia o sobre su causa. El pesimista dice que no tiene causa, que sólo hay en él esencia, y que su esencia es el mal. Esto es ya cuestión de hecho; y lo mismo que su experiencia le dice que sólo hay mal en el mundo, a otros les dice que sólo hay bien, y a otros, como a mí, les dice que hay de todo. ¿Vale la pena demostrar tanto desprecio al materialismo, como hace Schopenhauer, para terminar afirmando que en el fondo del Universo sólo se oculta una fuerza estúpida que quiere por querer, y sin saber lo que quiere, y que jamás consigue lo que quiere? Los empíricos y materialistas tendrían en ese caso razón contra él. Comer, beber, aprovecharse de la vida; y cuando ésta no produzca ya placeres, salir de ella por medio de una pistola o de una cuerda.
—Schopenhauer condena severamente el suicidio.
—Lo sé. Es una de sus flagrantes inconsecuencias. El pesimismo antiguo, fiel a sí mismo, se guardaba de condenarlo; solamente lo creía casi siempre innecesario. Pero Schopenhauer se encontró en medio de una civilización que lo rechaza, y no atreviéndose a chocar abiertamente con el sentimiento general, para no ser arrollado, ideó el siguiente artificioso razonamiento: «El suicidio no es la negación del querer-vivir. El que se da la muerte quisiera vivir; no está descontento sino de las condiciones en que la vida se le ofrece. Por tanto, destruyendo su cuerpo, no es al querer-vivir, sino a la vida a lo que renuncia.» Pero aquí ocurre inmediatamente preguntar: si la vida fuese buena para todos los humanos, ¿habría alguno que renunciase voluntariamente a ella? ¿Tendría razón de ser la negación del querer-vivir? ¿Sería pesimista el mismo Schopenhauer? ¿Habría siquiera pesimismo en el mundo? Quien renuncia a la vida, sea quien fuere, si le ofreciesen otra buena y feliz, la tomaría inmediatamente.
—No obstante, en el sermón de Benarés se aconseja la extinción de todo deseo para terminar con la sed de la vida.
—Ese es un consejo metafísico que nadie ha practicado jamás, porque sale fuera de los límites de nuestra naturaleza. Los budhistas, que se tienden delante del carro de los ídolos para ser aplastados, lo mismo que los que se suicidan lentamente en el desierto privándose del alimento y del movimiento necesarios, no lo hacen por una necesidad metafísica de extinguir el principio de la vida en el Universo, sino con la esperanza de pasar a otra vida mejor.
—¿Y el Nirvana?
—El Nirvana, que en el cerebro del fundador o fundadores del budhismo significaba el aniquilamiento absoluto, se transformó inmediatamente para los adeptos en un cielo, en otra vida feliz. En el Dhammapada se dice: «Aquellos que practican el mal, van al infierno; los que son justos, van al cielo.» En el Udanavarga: «Aquel que practicando su deber causa alegría a los otros, encontrará alegría en el otro mundo.» En las inscripciones sobre la roca de Asoka se lee: «Y ¿cuál es el fin de todos los esfuerzos que yo hago? Es pagar la deuda que tengo contraída con todas las criaturas, hacerlas felices en esta vida, y hacerlas ganar el cielo en la otra.» Y así sucesivamente encontrarás parecidos pensamientos en los monumentos más antiguos del budhismo, lo mismo en Ceilán que en el Tibet. Y es que Sakyamuni, como Schopenhauer, cedió a la tentación del sueño metafísico, a la vanidad que acomete a todo pensador de recrear el Universo. Pero los hombres exigimos en la solución del enigma del Universo que se halle conforme con nuestra razón y nuestra naturaleza: si sale de estos límites, la volvemos la espalda, por ingeniosa y sutil que parezca. Si el hombre, como afirman el Budha y Schopenhauer, no es otra cosa que voluntad, si la voluntad agota toda nuestra esencia, el hombre que odia en él la voluntad, odia su propia esencia. Esto es más que irracional, es monstruoso. Cómo la esencia del mundo se objetiva o se individualiza para odiarse a sí misma, la razón humana no sólo no puede imaginarlo, pero ni siquiera puede concebirlo. Un Dios creador, omnipotente, padre de todos los seres, no se le comprende, pero se le concibe. Una fuerza única, primitiva y elemental, que se individualiza, que se hace inteligente para aborrecerse, ni se comprende ni se concibe.
—Y, sin embargo, doctor, el Budha ha proferido sentencias admirables de caridad universal. «Ama a todas las criaturas vivas, ama hasta el sacrificio absoluto de tu ser, aunque tú no debieras recoger más que dolor.» «El insensato que me hace mal, yo se lo devolveré protegiéndole con mi amor: cuanto más mal vendrá de él, más bien vendrá de mí.» Así hablaba el Budha a sus discípulos.
—En efecto, es una moral pura la que se expone en la mayor parte de los monumentos del budhismo; pero esta moral flota en el aire sin fundamento alguno... Digo mal; su fundamento se halla en lo que los Santos Padres de la Iglesia cristiana llamaban razón seminal, derivada del Verbo. «Todo lo que de bueno ha sido enseñado por los filósofos, nos pertenece a nosotros los cristianos», decía San Justino. «Todos los hombres participan del Verbo divino, cuya simiente se halla implantada en su alma», decía San Clemente. ¿Es posible explicarse de otro modo la pureza de la moral búdhica, fundada en el ateísmo, en una metafísica absurda y monstruosa? Si la fuerza primitiva, si la Voluntad, como la denomina Schopenhauer, que reside en nosotros, que es nuestra propia esencia, es digna de ser aborrecida, debe serlo lo mismo en nosotros que en los demás. Un cristiano puede respetar y amar a su semejante porque ve en él, aunque alterada y borrosa, la imagen de su Dios, de un Dios santo, puro y amoroso. Pero un budhista o un discípulo de Schopenhauer, ¿por qué han de amar a su prójimo si no ven en él otra cosa que una manifestación de esa Voluntad perversa que anima el Universo para su desgracia, un caso más de la irracional sed de vida que a todos nos tiene amarrados a ella? «Ama a tu prójimo, ama a todos los seres vivos—decía el Budha—, porque tú eres eso.» Porque yo soy eso le aborrezco—debiera contestarse—, puesto que yo debo aborrecerme a mí mismo.
—En el Kempis se dice lo mismo: «Niégate a ti mismo, aborrécete a ti mismo.»
—Esas palabras, en boca de un cristiano, no significan que debamos aborrecer o negar nuestro ser esencial, nuestra alma, sino las impurezas que la manchan. «Ama a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo», dice el catecismo cristiano. Luego el amor de sí mismo se prescribe también. Pero lo que en nosotros debemos amar no es nuestro ser efímero, manchado de vicios, sino nuestra alma inmortal, que no se disolverá en la substancia divina como un grano de sal en el mar, sino que permanecerá en su ser eternamente, eternamente será nuestra, gozando de una alegría sin fin... Por lo demás, Schopenhauer se aprovecha deslealmente de los místicos y ascetas cristianos para la confirmación de sus doctrinas. Ningún místico cristiano imaginó jamás que, al negarse a sí mismo, negaba al propio tiempo el principio de su existencia, la Voluntad soberana que le había sacado de la nada. El santo cristiano que se inmola por el amor de Dios siente en ello alegría, porque sabe que va a gozar de este amor eternamente. Pero ¿qué alegría puede penetrar en el corazón del que se sacrifica sin más objeto que renunciar a toda vida? Por sutiles que sean las razones con que se lo disfrace, esto no es más que un suicidio. Nadie lo ha hecho; nadie lo hará. Esta clase de inmolación sólo ha existido en el cerebro de los filósofos. Los budhistas, como los cristianos, como los mahometanos, como todo el mundo, creen en la felicidad, creen que el hombre puede y debe ser feliz. Es un instinto universal y permanente de nuestra naturaleza, y los instintos universales y permanentes responden siempre a la realidad.
-Queda todavía una solución, amigo Jiménez. ¿Si el Universo hubiera sido formado por el concurso de dos principios igualmente necesarios y eternos? ¿Si entre estos dos principios existiera total independencia? En la Naturaleza encontramos siempre esta profunda división, la obscuridad y la luz, el frío y el calor, el macho y la hembra, la electricidad positiva y la negativa, etc. Parece que un dualismo primitivo e irreductible tiene dividido en dos partes a nuestro Universo.
—Sí; Ormuz y Arimán. Ese dualismo ha sido dogma religioso entre los persas en la apariencia. En realidad, por encima de estos dioses personales estaba Zerwano Akereno, el tiempo infinito, que los había sacado a entrambos de su seno. En la metafísica griega también se halla, no en lo que al bien y al mal se refiere, sino para la explicación del origen mismo y naturaleza del Universo. Al encontrarse en presencia del dualismo primitivo y radical que se observa en nuestro propio ser, proclamaron para la formación del Universo dos esencias diferentes, la materia y el espíritu. Pero estos dos principios, como los dioses Ormuz y Arimán, se excluyen entre sí, y en la mente de los filósofos, como en los espacios cerúleos, el uno concluye por vencer al otro. Si la materia es una fuerza única esparcida por todo el Universo, una fuerza necesaria e infinita de la cual los cuerpos no son más que expresiones fugitivas, entonces no habría necesidad de otro principio, no hay necesidad de espíritu, porque ella misma contendría todos los atributos de la inteligencia, inseparables de la fuerza infinita. Mas si concebimos la materia con las mismas cualidades de los cuerpos, entonces es extensa, divisible, múltiple, y no puede formar un principio único, sino un agregado de principios de infinita diversidad. Por eso el dualismo, que no es más que una ilusión de los sentidos, no ha podido sostenerse, y la historia de la filosofía hace ver que ha caído prontamente, o en un panteísmo materialista, o en un panteísmo idealista. La idea de la existencia de dos principios eternos ha desaparecido de la gran corriente del pensamiento humano. Nuestra razón, por su misma primordial naturaleza, busca siempre la unidad en la multiplicidad; es su fondo, es su ley, y en vano pretenderemos oponernos a ella.
Calló Jiménez, y callé yo también. Proseguimos silenciosos nuestra marcha por algunos instantes. Yo le pregunté al cabo:
—¿De suerte que no hay solución para el problema? ¿Jamás sabremos qué viento arrastra la nube sombría del dolor sobre nuestras cabezas? ¿Jamás sabremos el por qué de nuestros sufrimientos?
El doctor Angélico no respondió. Todavía proseguimos algún tiempo nuestra marcha silenciosos.
—Hay una solución; sí—dijo al fin, volviendo su rostro hacia mí—. Pero esta solución, la única accesible a nuestro entendimiento, la rechazan hoy los llamados intelectuales, porque viene envuelta en un dogma, en las enseñanzas de una doctrina religiosa. El hombre no quiere reconocer límites a su razón, huye irritado de quien se los señala, y buscando con anhelo la razón, cae con frecuencia en la sinrazón.... Existe el mal, no es posible negarlo; el mal es esencial a nuestra condición. Pero ¿es necesario? He aquí el verdadero problema. Si lo es, hay que declararse ateo, como los primitivos budhistas o los modernos pesimistas. La idea de un Dios consciente es incompatible con la presencia eterna del mal. Si Dios existe, el mal no puede ser otra cosa que un castigo...
—¡Un castigo!—exclamé sorprendido—. ¿Cómo es posible, si acabas de decir que es esencial a nuestra condición?
Jiménez sonrió, diciendo:
—Efectivamente, la tesis es paradójica y desde el primer momento parece inadmisible; pero ten la bondad de escuchar un momento... El castigo supone siempre una voluntad libre, por una parte, y por otra, una obligación. Pero ¿existe la voluntad libre?, ¿existe la obligación?
—Demos eso por supuesto, aunque sea largo y difícil de probar. El pecado, que es a lo que tú te refieres, es la calificación de un acto, y todo acto no puede ofrecer duda a nadie que es individual. Por tanto, el pecado supone siempre un agente libre, y es cosa incomprensible que pueda pertenecer, no a nuestra voluntad, sino a nuestra naturaleza.
—Sí, sí; no te esfuerces más en mostrar la paradoja: ya he convenido yo en ella... Mas ¡si existiese un elemento de pecado en la naturaleza humana independiente de las voluntades individuales!... Parece monstruoso, ¿verdad? Examínate a ti mismo, sin embargo; escruta los senos de tu conciencia, y hallarás que cometes algunas faltas sin darte cuenta precisa de ellas, que eres arrastrado a cometerlas, no por un acto firme y deliberado de tu voluntad, sino por un impulso que te parece irresistible de tu corazón, en realidad, por la fuerza del hábito. ¿Qué es lo que llamamos en el terreno moral un pecador empedernido? Un hombre que, por la costumbre de practicarlo, no puede resistir ya a la fuerza del mal. Aquí tenemos, pues, una naturaleza viciada, esto es, una naturaleza en la cual el mal que se produce no proviene directamente de la voluntad. Pero si no proviene directamente y en cada momento, su origen se halla, no obstante, en ella. Es un acto primitivo de su libertad quien lo ha engendrado; el mal ha penetrado en su alma porque voluntariamente le ha dejado la puerta abierta, y una vez entrado, se ha apoderado de él y de su misma voluntad. No hay duda, pues, que es posible la existencia de una naturaleza corrompida. La voluntad no es siempre el origen de nuestros actos.
—Pero como tales actos provienen de un acto primitivo engendrado por la libertad individual, resulta que ha habido siempre un agente libre, y que a éste se le puede exigir la responsabilidad. No es éste el caso de la responsabilidad exigida por los actos ejecutados por otro.
—Desde luego que no es el mismo caso. Lo único que quería dejar sentado es que no somos totalmente responsables de nuestros actos en muchos casos, sino solamente de un modo parcial y relativo, o, lo que es igual, que en el curso de nuestra vida solemos ser esclavos de nuestras tendencias y aficiones. Que tales tendencias hayan sido provocadas por el uso anterior de nuestra libertad no impide que formen parte ya de nuestra naturaleza. Pero ¿no existen en nuestra naturaleza otras tendencias que las engendradas por el uso de nuestra libertad? Recuerda a tu padre, y dime sinceramente si en tu modo de proceder en la vida, si en tus aficiones o en tus manías no existe en tu naturaleza una gran parte de la de él. Tu padre podría decir lo mismo del suyo, tu abuelo igual, y así sucesivamente. El pecado, pues, sin dejar de ser pecado, esto es, el acto de un agente libre, es transmisible. El pecado, aunque proceda de un acto de libertad, se halla incorporado a nuestra naturaleza. Y que nuestra naturaleza está viciada, no puede ofrecer duda. En todos los países y en todos los tiempos que nosotros podamos recordar, el hombre, si sale inocente del vientre de su madre, no tarda mucho en mostrar su tendencia al mal, en afirmar su miserable yo, desconociendo el derecho de los demás seres. ¿Procederá esta tendencia perversa de la constitución misma de nuestra naturaleza? Entonces el mal es necesario, y ya no será mal, sino bien; porque lo que no puede ser de otro modo que lo que es no debe ser designado por una negación, sino por una afirmación; entonces el mal no es el desorden, sino el orden, y la naturaleza misma nos abre el camino para que sigamos francamente por él, sin cuidarnos de otra cosa. ¿Procederán las malas tendencias de nuestro corazón de un acto primitivo de libertad? ¿Quién ha realizado, entonces, este acto, mediante el cual nuestra naturaleza se ha corrompido? Necesariamente ha de ser un agente libre, y éste ha de ser un individuo humano. Pero este individuo humano, ¿habrá sido como nosotros? Desde luego, pero al mismo tiempo necesitaba ser distinto de nosotros, porque si no hubiese en él más que una naturaleza individual, la responsabilidad exigida a los demás por sus actos sería una monstruosa injusticia. Para que tal responsabilidad tenga lugar, necesario es que ese agente libre sea la raíz misma del género humano; que no sea un individuo en el sentido corriente que damos a esta palabra, sino un individuo primitivo que encierre dentro de si el germen de todos los demás individuos que componen la Humanidad. Sus actos no eran solamente individuales, sino universales, porque en él estaba presente la Humanidad entera. Existe, pues, un desorden esencial, fundamental, en la Humanidad, que es el origen del mal; este desorden es el efecto de una caída, de una degradación; esta caída es la obra de nuestros primeros padres.
—Es difícil, doctor, que podamos resignarnos al castigo de un acto ejecutado por otros. El hombre encuentra repugnancia en sentirse ligado a otros hombres de tal modo, que su alma forme parte de la suya.
—Y, sin embargo, ¡cuán cierto es, querido amigo! Nosotros formamos una gran unidad; millones de hilos invisibles y misteriosos nos ligan los unos a los otros; nadie puede aislarse, nadie puede decir: «Este acto es mío, absolutamente mío.» Para el Ser Supremo, la Humanidad entera es un solo ser en aquel que los ha engendrado a todos. Lo que te estoy diciendo no es un producto de la especulación, un dato de la razón, sino de la experiencia. Gritamos que la responsabilidad debe ser siempre individual, pero de hecho aceptamos humildemente la colectiva. No hay hombre que en el fondo de su corazón no se sienta en cierto grado responsable, no sólo de los actos de su raza, sino también de los de su nación, y hasta de los de la sociedad de que forma parte o de los del cuerpo a que pertenece. No hace muchos días que un pobre fraile, recién llegado de Filipinas, me narraba sus desdichas en las jornadas desastrosas de hace algunos meses. Le cogieron prisionero los naturales insurrectos, le maltrataron bárbaramente, le tuvieron encerrado en un lugar infecto, le hicieron trabajar cargándole como un mulo, y hasta, ¡cosa inaudita!, como un mulo le engancharon a una carreta. Pues bien, este fraile me decía, bajando tristemente la cabeza: «Ha sido un castigo justo del Cielo, porque habíamos cometido muchos excesos.» Lo cual quiere decir que este pobre religioso, que es un santo, incapaz de cometer el más pequeño exceso, aceptaba resignado la responsabilidad de los cometidos por sus hermanos de religión... Una de dos, pues, amigo mío: o el mundo está fundado sobre una monstruosa injusticia, o existe la responsabilidad colectiva, porque de hecho pagamos siempre las faltas de los otros. O hay que aceptar la unidad del género humano, o hay que decir adiós a la idea de justicia, y entonces, ¿de dónde nos viene esa idea?
—De todos modos, doctor, la solución que me propones es un dogma, no es una doctrina filosófica.
—Es un dogma que encierra una doctrina filosófica. No te diré que satisfaga por completo a todas las exigencias de nuestra razón. Los dogmas no se identifican con la razón, porque entonces no habría necesidad de ellos. Pero búscame otra doctrina que menos la contraríe.
—El dogma del pecado original supone la procedencia de una sola pareja, y el darwinismo, que es la última palabra de la ciencia, considera al hombre como el coronamiento de una larga evolución del reino animal.
—Yo no sé, ni puede saberlo nadie, si el hombre es el resultado de una evolución. Es verosímil..., acaso sea verdad. Pero si el hombre, con los caracteres de tal, se ha desprendido del animal, tuvo que ser en un momento determinado del tiempo. Pues bien, en ese instante feliz y supremo en que un ser inteligente y libre parece sobre nuestro planeta, pudo efectuarse el funesto acto de libertad que le ha degradado, haciéndole perder su inocencia... Por lo demás, ni el darwinismo ni ninguna otra de las conquistas de la ciencia podrá dañar jamás a la verdad cristiana si no es momentáneamente. Todas estas conquistas, que principian oponiéndose a ella ferozmente, terminan convirtiéndose en leales servidores. Echa una mirada a la Historia... La nave del cristianismo acababa de salir de los mares de la herejía. Sus velas, mojadas por los chubascos, pendían flojas y desmayadas de los mástiles. La tripulación, rendida por la lucha prolongada contra las sutilezas y sofismas de la Edad Media, dormía esparcida sobre cubierta... Fuerte sacudida los despertó a todos. Habían entrado sin sentirlo en el mar de la ciencia. Una ola negra, alta y temerosa avanzaba sobre ellos, amenazando sepultarlos. Era la nueva cosmogonía de Copérnico pregonando el movimiento de la tierra. La tripulación lanzó un grito de espanto, creyéndose perdida. Pero la ola batió con furor los costados de la barca, echó algún agua dentro, y pasó sin hacerla zozobrar. Apenas repuestos del susto, llega otra: la antigüedad de la Tierra. El Génesis va a quedar deshecho. Los teólogos de la tripulación se alborotan y gritan. La ola pasó también y dejó la nave intacta. Detrás viene otra: la pluralidad de los mundos habitados. ¡Oh cielo! ¿Cómo explicar la existencia de otras tierras habitadas con el acto de la redención? Los teólogos experimentan nueva consternación. Pero la ola pasa como las otras. El sol de la fe luce más radiante. La redención es un acto voluntario de Dios, y lo mismo puede producirse habiendo muchos mundos habitados, que habiendo uno solo... Ya llega bramando otra; la teoría darwinista de la descendencia del hombre. ¡Qué grande es, y qué negra, y qué aterradora! ¡Infeliz navecilla, de ésta no escaparás! Y, en efecto, la barca queda sepultada en el obscuro abismo de la ola como en las fauces siniestras de un monstruo. El Cristianismo ha muerto... ¿Quién lo ha dicho? ¡Mira, mira hacia arriba! Cabalgando sobre la ola negra y rugiente, ya asoma de nuevo la velita blanca. Acabo de leer el libro de un sabio darwinista americano, John Fiske, en que demuestra, por medio de las teorías de Darwin, que el hombre es el fin de la creación, y que jamás habrá sobre la tierra un ser más elevado que el hombre. El libro termina con estas palabras, que parecen de un teólogo más que de un naturalista: «La revolución operada por Darwin ha colocado a la Humanidad en el pináculo más alto de cuantos ha ocupado. El sueño de los poetas, las instrucciones de los sacerdotes y profetas y la inspiración de los grandes músicos se confirman a la luz del moderno conocimiento. Del mismo modo que nos congregamos para el trabajo material de la vida, debemos esperar que pronto lo estaremos en un sentido más verdadero; cuando llegue a ser este mundo el reino de Cristo, y reine para siempre como Rey de los reyes y Señor de los señores.»
—Estás elocuente, y hasta un si es no es poético—dije sonriendo.
Pero Jiménez, sin hacerme caso, continuó:
—Y es que el hombre jamás, jamás podrá desprenderse de esta verdad, adquirida de un modo sobrenatural y sellada con tanta sangre. La existencia de un Dios perfecto y de un mundo imperfecto, de una bondad infinita y omnipotente con las miserias de la vida, es, sin disputa, el problema de los problemas. Los filósofos deístas más grandes, Platón, Aristóteles, Plotino, Descartes, Leibnitz, se han esforzado vanamente en hallar una explicación satisfactoria. Los mismos teólogos, cuando, sostenidos tan sólo por su inteligencia, lo abordan, se les ve claramente vacilar, el terreno se hunde bajo sus pies, y, al cabo de sabias disquisiciones, nos dejan sumidos en las mismas tinieblas. Mas el grande, el pavoroso problema, que no quiere ser resuelto en la inteligencia de los grandes filósofos, entrega, no obstante, su secreto al corazón de los justos. Pregúntale a un hombre de corazón sencillo, a un espíritu encendido en la llama de la caridad, pregúntale si halla incompatible la bondad de Dios con las imperfecciones de este mundo, y te mirará lleno de asombro. Para él semejante problema no existe. Y es que él no contempla la esencia del mundo desde fuera, como nosotros, no es un espectador curioso, sino un actor profundamente interesado en la representación del gran misterio de la existencia. Su alma está amasada ya, fundida en el alma divina, participa de su sabiduría infinita, y sabe absolutamente que lo que es, es lo que debe ser, que lo que él quiere, es lo que quiere Dios. Sabe que su espíritu ha salido ya del limbo obscuro de la posibilidad para convertirse en acto, y que el acto es perfección. Es un colaborador del hecho universal; sabe que viene del amor y que marcha hacia el amor, y sabe que el mundo es lo mismo que él. En el espíritu del justo lo inteligible y lo real se confunden, porque su razón está íntimamente unida a la esencia de las cosas; en él se unen el pensamiento y el ser para constituir la verdadera ciencia, la ciencia completa, que en los demás está fraccionada. Nuestra alma está hecha de la misma masa de la verdad. Sólo cuando dudamos de ella nos hundimos en el error, como se hundía San Pedro, el pescador, marchando sobre las aguas, cuando sentía vacilar su fe.
Calló Jiménez, y callé yo también. Mil pensamientos se atropellaban en mi cerebro y lo turbaban. Sentía el vigor de sus razonamientos, pero al propio tiempo sentía el empuje de otros muy contrarios, y la lucha entablada dentro de mi alma me hacía caminar más aprisa, dejando atrás a mi compañero. Cuando alcé la vista del suelo columbré la choza del feroz trapero que había sido causa ocasional de nuestra conversación, y, temiendo que nos encontrásemos con él, propuse a Jiménez torcer a la derecha, a fin de no pasar por delante de su casa.
Pocos pasos habíamos andado en esta dirección, cuando vimos a lo lejos un golpe de gente que hacia nosotros venía apresuradamente y con visible agitación. No tardaron en llegar a nuestros oídos algunos lamentos e imprecaciones. Avanzamos rápidamente hacia el grupo para saber lo que significaba, y pronto nos acercamos. En el centro de él llevaban entre dos hombres, sobre unas parihuelas improvisadas, a un chico cubierto de sangre. Inmediatamente reconocimos al chico que había caminado con nosotros después de la repugnante escena del trapero y la niña, y nos había enterado de todas las particularidades de su vida. Ésta debió ser la causa de su desgracia, por lo que en seguida pudimos colegir, pues aquel bandido marchaba detrás, amarrado codo con codo, custodiado por una pareja de la Guardia civil y seguido por un tropel de curiosos. La madre del chico caminaba al lado exhalando gemidos desgarradores.
Nadie sabía entre ellos el motivo por el cual el trapero había apuñalado al chico, porque éste no podía hablar. Nosotros lo explicamos prontamente, con lo cual la indignación popular creció de un modo imponente, y, a no ser por los guardias, no lo hubiera pasado bien el asesino. Estallaron, sin embargo, las imprecaciones, y cada cual contaba en voz alta alguna de sus fechorías. Como nos dijeran allí que aquella desgraciada madre carecía de recursos para vivir, y que aquel niño la ayudaba a sustentarse repartiendo leche por las casas, lo mismo Jiménez que yo nos despojamos de casi todo el dinero que llevábamos y se lo entregamos. En esta generosidad tenía parte también la inquietud de la conciencia, pues, aunque inocentes por la intención, nosotros habíamos sido la causa de aquella agresión cobarde.
Pero ya los guardias ordenaban a los hombres de las parihuelas que prosiguiesen su camino y empujaban hacia adelante al bandido. Éste no nos había quitado los ojos de encima en los cortos momentos que allí estuvieron detenidos, unos ojos cargados de odio y amenazas. Cuando la comitiva se puso de nuevo en marcha, desplegó los labios para decirnos:
—Cuando salga de la cárcel ya nos veremos las caras.
Ni a Jiménez ni a mí nos hizo efecto la amenaza. Nos hallábamos tan indignados y conmovidos, que el miedo no cabía en nuestro corazón. Parados e inmóviles, seguimos con la vista por algún tiempo al grupo que se alejaba, y, al cabo, nos pusimos de nuevo en marcha.

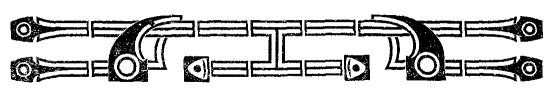
 IVÍAN mis primas en el fondo del valle: su casa estaba situada en una
meseta de la colina, a trescientos pasos del camino. Por detrás se
elevaba un gran bosque de castaños y robles: por delante descendía una
hermosa huerta bien provista de frutales, y después una vasta pomarada
cuya cerca de piedra servía de linde al camino.
IVÍAN mis primas en el fondo del valle: su casa estaba situada en una
meseta de la colina, a trescientos pasos del camino. Por detrás se
elevaba un gran bosque de castaños y robles: por delante descendía una
hermosa huerta bien provista de frutales, y después una vasta pomarada
cuya cerca de piedra servía de linde al camino.
¡Pobres chicas! La Providencia les había dotado de un rostro nada halagüeño y de una madre menos halagüeña aun. Era terrible aquella doña Teresa, fuerte como un gañán y áspera hasta cuando acariciaba, como la lengua de una vaca. Y, sin embargo, ¿qué hubiera sido de ellas si aquella madre no fuese tan hombruna y enérgica? Su difunto padre, uno de los propietarios más ricos de la comarca, les había dejado casi por completo arruinadas. Primero jugando y derrochando en la capital, después, en los últimos años de su vida, degradándose hasta pasar las noches en las tabernas, vendió cuanto tenía, menos la posesión donde habitaban y que tenía por nombre la Rebollada.
Quedó doña Teresa con sus tres hijas Griselda, Erundina y Berenice, todas tres pasando de los veinte años, y con un chico, Teófilo, que no contaba aún los quince. No se arredró la vieja. ¡A trabajar, a trabajar! Se trabajó duro, se trabajó como jumentos; pero se comió, se vistió y se pagaron algunas deudas. La posesión daba bastante para alimentarlos, y se hacía algún dinero enviando a la criada con fruta al mercado de los jueves, con queso y con manteca. Para esto último era necesario que tomasen la leche descremada, llamada en aquella región leche fría. La madre daba el ejemplo: no se dió el caso durante algunos años de que bebiese la leche con toda su manteca, ni aun hallándose enferma. Sólo tenían una criada a su servicio, una moza fuerte y paciente como una mula, que cuidaba las vacas, traía el agua, la leña, era cocinera, doncella y mozo de labranza. Las faenas agrícolas de importancia, como la siega, la recolección de las castañas y, sobre todo, la fabricación de la sidra, venían a ejecutarlas gratuitamente los vecinos. Doña Teresa les facilitaba un bálsamo de su confección para las heridas y quemaduras, agua curativa para los ojos, les enviaba tortas de miel en la Nochebuena y monas en la Pascua, les recomendaba, cuando les hacía falta, al alcalde y al escribano. Por estos pequeños favores, y también por el respeto y cariño que siempre habían inspirado en la comarca los señores de la Rebollada, todos se creían obligados a acudir cuando doña Teresa los llamaba.
Vinieron buenos años de sidra, buenos años de avellana, y doña Teresa no sólo se desembarazó de deudas, sino que empezó a economizar dinero, que guardaba en los agujeros del desván o enterraba en el establo y en otros sitios aun más inaccesibles y fantásticos. Pero las niñas no se casaban. Las niñas se aproximaban a los treinta, y no parecía una mano masculina que se tendiera para demandar la suya. Con un labrador no podían casarse, porque aunque ellas lo fuesen también de hecho, no lo eran de derecho. Para un caballero, aunque fuese de menor cuantía, no ofrecían atractivos: ni eran ricas, ni eran bellas, ni poseían una educación esmerada. Además, aquellos nombres ¡eran tan ridículos! Su padre, que había sido tan aficionado a las novelas románticas como a las francachelas, logró ponérselo valiéndose de la impotencia de su esposa. La viril doña Teresa le decía desde la cama con voz quejumbrosa:
—Mira, Perico, te prohibo que pongas a la niña un nombre de novela. Quiero que se llame Juana, como mi hermana.
Sonreía don Pedro traidoramente, y cuando delante de la pila bautismal el cura le preguntaba qué nombre se debía poner a la criatura, respondía:
—Erundina, póngale usted Erundina.
Doña Teresa rugía entre las sábanas cuando se le daba la noticia. El nombre astronómico de Berenice, particularmente, le produjo tal sofocación, que en todo el curso de su vida no pudo pronunciarlo sin rechinar un poco los dientes.
Hacia el fin de ella comenzó a producirle algunos disgustos la conducta de su hijo menor, Teófilo. Era éste un muchacho espigado y robusto, más holgazán aun que su padre, pero menos inteligente. Le envió su madre al Seminario con el piadoso deseo de que fuese sacerdote y amparase a sus hermanas. De allí fué arrojado por su mala conducta y falta de aplicación. Pretextó que no estudiaba por carecer de vocación para el sacerdocio, y, haciendo un esfuerzo heroico, la diligente madre le envió a la Universidad para que fuese abogado. Idéntico resultado. En el primer curso logró engañarla falsificando la nota de aprobación; pero en el segundo se descubrió la trampa. Doña Teresa cogió el palo de la escoba y le molió las costillas, de tal manera, que en algunos días no pudo levantarse de la cama. Después, a trabajar el terruño como un siervo de la gleba.
Las faenas agrícolas no arrancaron, sin embargo, a Teófilo por completo el sello de su nacimiento señorial. Aunque durante la semana se distinguiese muy poco por su indumentaria del resto de los labradores, cuando llegaba el domingo se ponía para ir a misa camisa almidonada con cuello alto, corbata de seda, un traje de americana color canela y sombrero hongo. Además, se había dejado para adorno de la cara unas patillas largas y sedosas que contribuían en gran manera a separarle de los paisanos, todos humildemente rasurados. Se le llamaba don Teófilo; y como estaba privado de los placeres dispendiosos, porque su madre no le daba más que un par de pesetas los domingos, se entregó en cuerpo y alma al amor. Penetró en las enramadas, sorprendió los caseríos, traspasó los cerros, ocupó el llano, y en todas partes dejó, como un torbellino de fuego, señales aciagas de su paso.
Doña Teresa sonreía cuando le venían a noticiar algún resultado fehaciente de sus empresas galantes. Pero cuando le hicieron saber, por medio de algunas cartitas, que Teófilo había contraído deudas en las tabernas del concejo, no se dibujó sonrisa alguna en su rostro severo. Antes comenzó a rodar sus ojos de un modo siniestro, lanzó algunas imprecaciones temerosas, y, empuñando el consabido mango de la escoba, lo puse inmediatamente en contacto con la piel del voluptuoso mancebo.
Pero he aquí que un día el buen Teófilo, escarbando por casualidad en el establo, tropezó con un bote de hoja de lata, y en él guardadas algunas monedas de oro. Hay que dejar bien sentado que fué por casualidad, a fin de que los futuros cronistas de aquella región no caigan en el lamentable error en que cayó la familia y todo el vecindario, afirmando que el buen Teófilo no escarbó en aquel sitio casualmente, sino buscando el precioso bote.
De todos modos, no se creyó en el caso de comunicar con su familia el descubrimiento. Acaso haya padecido un error en este punto; pero no hay que reprochárselo demasiado, porque todos estamos sujetos a equivocarnos en este mundo. Lo que no ofrece duda es que hizo mal en convidar a sus amigos en las tabernas, dando en pago con cierta ostentación monedas de oro. Porque no se pasaron muchas horas sin que llegase la especie a los oídos de doña Teresa. Subió ésta como una flecha al desván, inspeccionó sus tesoros, y los halló intactos; bajó a la huerta, escarbó debajo del montón de la leña, y pudo cerciorarse de que allí tampoco había andado nadie; levantó después uno de los ladrillos del horno, y el mismo satisfactorio resultado. Pero se le ocurre ir al establo, cava debajo del pesebre, y...
Justamente en aquel instante penetraba en el establo nuestro Teófilo silbando dulcemente, descuidado y alegre como un mirlo. Doña Teresa saltó sobre él como una pantera. Pocos segundos después, una de las rubias, sedosas patillas del mancebo había desaparecido de su rostro. Convertida en asqueroso puñado de pelos, tremolaba siniestra en la mano derecha de su madre. A los gritos de la víctima y a los rugidos de la fiera acudieron la bucólica Griselda y la astronómica Berenice, que, secundadas por un vecino que a la sazón cruzaba, lograron, aunque a duras penas, que Teófilo no sufriese la extirpación de su otra patilla, pues su madre mostraba vivo interés en realizar esta obra de simetría. ¿Por qué esforzarse tanto en impedirla? ¿No la afeitó inmediatamente el mismo interesado?
Fue la última operación quirúrgica llevada a cabo por la respetable viuda. Aquella misma tarde sufrió un ataque de apoplejía, y unos días después se extinguía en los brazos de sus hijas.
Lo mismo en vida de su madre que después de fallecida, solía hacer alguna visita a mis primas durante el verano. Generalmente eran dos: una cuando llegaba a aquel mi valle natal en el mes de julio, y otra en septiembre, cuando regresaba a la capital. Por impulso adquirido, tal vez por la fuerza del hábito, que tiene más fuerza en los espíritus limitados, o, lo que es aún más probable, porque lo llevasen en la sangre, mis tres primas eran otras tantas doña Teresa pocos años después de fallecida ésta. No la imitaban ciertamente en la energía; pero la igualaban, y aun la superaban, en la avaricia.
Me acuerdo que uno de los últimos días de septiembre monté a caballo por la tarde y me dirigí a la Rebollada, que distaba de mi casa poco más de una legua. Griselda, Erundina y Berenice me acogieron, como siempre, con dulces sonrisas y palabras cariñosas. Hasta, si mal no recuerdo, una de ellas me abrazó y me besó en la frente. Debió de ser Griselda, la más vieja y la más fea, porque siempre tuve la misma fortuna con las damas. Pero no pasó de ahí, esto es, nadie me ofreció otra cosa, ni un vaso de vino, ni un poco de mermelada. Ya lo sabía, y por eso cuando iba a visitar a mis primas de la Rebollada, llevaba, como hombre prevenido, una onza de chocolate en el bolsillo.
Después de los primeros momentos de expansión vinieron lamentaciones sin cuento, amargas reflexiones, suspiros, gemidos, furiosas exclamaciones de cólera y dolor. El gran Teófilo, una vez libre y sin aprensión por la integridad de sus patillas, pasaba una vida dulce y regalada como la de un canónigo. No es mía la comparación, sino de Berenice. Yo la hice observar que los canónigos estaban obligados a guardar las horas canónicas y ciertas abstinencias, canónicas también, a las cuales no se sujetaba su hermano. Convinieron todas conmigo, y me hicieron saber que desde la muerte de su madre no había tocado en un instrumento de labranza ni se cuidaba apenas del ganado. Había tomado su parte de dinero, del dinero escondido por doña Teresa, había comprado un jaco, y andaba de feria en feria, sin parecer a veces en quince días por casa. Lo que no me dijeron fué que gracias a Teófilo pudieron hallar este dinero, y que sin su habilidad de zahorí para adivinar los agujeros hubieran perdido más de la mitad. Pero no habían parado ahí las cosas, sino que, después de derrochado todo este dinero, les había vendido su parte de la posesión y se la gastó alegremente también, y después de gastada siguió comiendo y durmiendo en la casa de sus hermanas, como si nunca hubiera dejado de ser la suya. Tampoco habían parado aquí las cosas, y esto es lo que hacía estremecer las entrañas de las tres vírgenes, sino que Teófilo había descubierto ya varios agujeros donde guardaban el fruto de sus economías, y se los había dejado limpios. No hacía aún quince días que les había sustraído dos mil reales en monedas de cinco duros. Mis primas lloraban a hilo mientras narraban este último crimen de un modo tan desesperado, que si no fuera porque me acometieron ganas de reir, me hubiera echado también a llorar, seguramente.
Por último, Teófilo había profanado de otro modo el santuario del hogar. Aquella criada mixta de dama de compañía y mozo de labranza que ellas guardaban hacía años como preciado tesoro en su casa, fué corrompida por él, y a la hora presente se hallaba encinta. Como yo la veía por allí desempeñando sus tareas tranquilamente, pregunté sorprendido:
—¿Y cómo no la habéis despedido ya?
Las vi un poco confusas para responder, y deduje que la avaricia había vencido a la delicadeza. Por el corto salario que la daban no hallarían una moza tan fuerte y trabajadora.
Cuando se hubieron calmado un poco salimos a la huerta y me mostraron la gran riqueza de legumbres y frutas que allí había. En verdad que en pocas partes había visto tierra tan feraz y bien cultivada. Griselda me ofreció dos grandes peras..., pero de las que se hallaban caídas en el suelo. Bajamos a la pomarada, donde había manzana aquel año para llenar cincuenta pipas. Una verdadera riqueza, pues cada pipa valía diez duros. A la vista de tan espléndida cosecha se serenó la fisonomía de mis primas y comenzaron a mostrarse joviales. Me llevaron por fin al sitio de las colmenas. Recogían de ellas todos los años más de doscientas libras de miel y bastante cera, que vendían a los cereros de la capital.
Nos acercamos con alguna precaución y estuvimos un rato entretenidos mirando. Mis primas, aunque apicultoras, sabían poco acerca de la vida de las abejas. Yo, que siempre sentí afición hacia estos maravillosos insectos, les fuí dando a conocer algunos de sus secretos; cómo se construían su ciudad, cómo se distribuían el trabajo entre ellas, cómo se entienden entre sí por medio de un lenguaje que eternamente será para nosotros un secreto. Gracias a él, no sólo se comunican lo necesario para realizar sus complicadas operaciones, sino que también se participan las noticias favorables y adversas, la pérdida de la madre, la entrada de una reina intrusa o de un enemigo, el descubrimiento de un tesoro, esto es, de algunas nuevas flores o de algún tarro de miel. Pero la maravilla de las maravillas es la producción de la cera. La miel se transforma en material de construcción por un misterioso procedimiento químico que se realiza en el cuerpo de estos animalitos. Son las abejas más jóvenes las que proporcionan la cera. Cuando llega el instante de construir su fábrica, éstas escalan las paredes del tronco nuevo de árbol donde generalmente edifican, otras las siguen y se sujetan por las patas, formando largas columnas o guirnaldas, y así permanecen inmóviles horas y horas, hasta que por un misterio admirable empiezan a sudar esa materia blanca que se llama cera. Con ella construyen rápidamente su gran falansterio, cuyas celdas tienen invariablemente una forma hexagonal. Hay cuatro clases de celdas: las celdas reales, las grandes celdas, destinadas a la cría de los machos y para almacenar las provisiones cuando abundan las flores, las celdas pequeñas, que sirven de cuna a las obreras y de almacenes ordinarios, y las celdas de transición, que sirven para enlazar las grandes a las pequeñas.
Mis primas me escuchaban con interés, y no se hartaban de hacerme preguntas. Cuando llegamos a la tragedia que anualmente se representa en aquellos pequeños mundos, a la matanza de los zánganos, les expliqué cómo después de la fecundación de las reinas la presencia de los machos en la colmena no sólo es inútil, sino muy perjudicial, porque, sin trabajar, devoran las provisiones, interrumpen los trabajos, ensucian las celdas, obstruyen el paso y se conducen de un modo grosero e intolerable. Las abejas los toleran todavía algún tiempo; mas, perdiendo al cabo la paciencia, un día circula entre ellas la orden, sin saber quién la da, y se preparan a hacer sangrienta justicia. Una parte del enjambre no sale aquella mañana al trabajo. Son los verdugos. Mientras los pobres zánganos duermen tranquilos, se prepara silenciosamente su ruina. Al despertarse se encuentran rodeados cada uno de tres o cuatro de sus enfurecidas hermanas, que fríamente los despedazan, les cortan las alas, les atraviesan el vientre con sus dardos venenosos, les amputan las antenas y los dejan en un estado tan lamentable, que a cualquiera movería a piedad. Pero aquellas crueles obreras no la sienten; los persiguen por todas partes, y cuando, heridos y maltrechos, un grupo de ellos se refugia en algún rincón, lo bloquean y le hacen morir de hambre. Muchos de ellos consiguen escapar; se lanzan al campo; pero cuando a la caída de la tarde, acosados por el frío y el hambre, tratan de ganar su casa, se encuentran con la puerta cerrada, son rechazados por las inflexibles centinelas, y perecen aquella noche implorando en vano abrigo y alimento.
—¿Sabéis una cosa?—les dije cuando terminé mi relato—. Si vosotras fueseis abejas en vez de ser mujeres, ya habríais matado a vuestro hermano Teófilo.
Las tres soltaron una carcajada.
—¡Qué ocurrencia! ¡Es de veras gracioso! ¡Siempre serás el mismo, Angel!
Y reían mis primas con tanta gana como si las hubiera leído el capítulo más chistoso del Quijote. Todavía después que volvieron a casa, y pasado largo rato, recordaban mis palabras y se renovaban las carcajadas.
Aquel invierno supe que la criada de mis primas había dado a luz un niño en la misma casa, y que aquéllas habían guardado a la madre y al hijo, en vez de ponerlos en la calle. El sujeto de la Rebollada que me dió la noticia añadió que a la hora presente se hallaban tan entusiasmadas con el chiquillo, que eran para él otras tantas madres. Me alegré por la inocente criatura y por ellas también. Al fin, tenía un sentido su existencia. El instinto de la maternidad, tan vivo en todas las mujeres, hallaría satisfacción y las haría felices.
Pero he aquí que pocos meses después me dieron otra noticia mucho más desagradable; la del fallecimiento de mi primo. El buen Teófilo había muerto repentinamente. Una noche había cenado en perfecto estado de salud y se habla acostado. Poco después se sintió indispuesto, llamó a la campanilla, acudieron en su auxilio, se le prodigaron algunos remedios caseros, se expidió un propio a caballo en busca del médico, y se llamó al cura. Éste llegó a tiempo para darle la absolución; pero cuando llegó el médico ya hacía una hora que había fallecido el enfermo.
Cuando supe la noticia, acudieron a mi memoria las últimas palabras que les había dirigido, y de pronto nació en mi mente una sospecha terrible. Esta sospecha me causó impresión tan profunda y tal repugnancia, que no pude escribirlas dándoles el pésame.
Al mes siguiente, que era el de junio, fuí a Suiza, y sólo pude pasar unos días del mes de octubre en mi valle natal, que aproveché para hacer una visita a la Rebollada. Cierto remordimiento me atenaceaba desde hacía algún tiempo el espíritu. No podía desechar de él las palabras que por burla había pronunciado el año anterior. ¡Quién sabe si tal burla habría sido causa ocasional de un crimen! Traté de salir de dudas, poniendo para ello en práctica los medios que me parecieron más conducentes.
Hallé a mis primas enlutadas, pero nada tristes. Me recibieron jovialmente, y acto continuo se pusieron a narrarme las gracias increíbles de Periquillo, que así se llamaba el niño de la criada y de su difunto hermano. Pude convencerme en seguida de que aquella criatura de pocos meses les tenía sorbido el seso. No se hartaban de ponderar su robustez, su blancura, su dulce mirada, su voracidad, su picardía, su ático humorismo.
—Verás, Angel—me decía la astronómica Berenice con ojos brillantes de alegría—. Por la mañana temprano, cuando su madre va al molino, me deja a Periquillo. A veces tarda más de una hora, y el chiquillo tiene hambre. Empieza a llorar, y yo, para acallarle, le paseo y le meto mi lengua en la boquita, que chupa como si fuese el pecho de su madre. Pero al cabo se convence de que no puede sacar nada, y llora mucho más fuerte. Pero hoy, cuando fuí a hacer la misma operación, levantó hacia mí sus ojitos sonrientes como diciendo: «¡Ya estoy al tanto de la burla!»
Griselda y Erundina rieron con el mismo placer que ella, y se hicieron lenguas del prodigioso talento de aquel chiquillo.
Salimos, como siempre que las visitaba, a la huerta, recorrimos la pomarada, y después me encaminé resueltamente al sitio de las colmenas. Nos acercamos a ellas, y noté que mis primas se pusieron repentinamente serias. Guardé largo rato silencio, en actitud de observar la entrada y salida de las obreras, y de pronto, volviéndome hacia mis primas y clavando en ellas una mirada penetrante, les pregunté bruscamente:
—¿Habéis matado ya a los zánganos?
Las tres se pusieron pálidas, y en el primer momento no acertaron a contestar. Al cabo, Griselda, la más vieja, respondió con sonrisa forzada:
—¡Qué pregunta! ¡Los habrán matado ellas!
—Eso quise decir. Vosotras no sois abejas, sino mujeres. Los procedimientos desalmados quedan para los seres que no tienen alma. Porque estos insectos, tan previsores, tan inteligentes en la apariencia, tan maravillosos en sus costumbres, carecen de alma y, porque carecen de alma, carecen de moralidad. En esas colmenas que tenéis delante reina la fatalidad: lo que hoy hacen esos insectos lo han hecho hace diez mil años y lo harían exactamente igual dentro de otros diez mil si el hombre, único ser libre en la creación, no interviniera modificando con destreza sus costumbres y señalando nuevas direcciones a su actividad. Las abejas no recuerdan el pasado ni se representan el porvenir; sus movimientos todos están regulados por las fuerzas inconscientes de la materia. Si observaseis con un microscopio la formación de un cristal dentro de cualquier líquido que se cuaja, advertiríais cómo acuden de un lado y de otro las partículas, con qué inteligencia se combinan, cómo aceptan todo aquello que puede convenirles para la construcción de su prodigioso artefacto, cómo rechazan todo lo que les estorba. En el cristal existe algo que nos parece inteligencia, como en la abeja. Pero el cristal, la abeja, los animales todos no son más que los heraldos del espíritu, son las apariencias de aquello que sólo tiene realidad, los peldaños obscuros de una escalera que conduce a la luz. El mundo se ha hecho para el espíritu, y el espíritu se ha hecho para el amor... Esas abejas que ahí veis, tan previsoras, tan inteligentes, no aman, y porque no aman no viven en la realidad sino en la apariencia. Nunca me han inspirado admiración. Las estudio con curiosidad, como estudio las combinaciones de los cuerpos elementales de la química; pero no las admiro. Reservo mi admiración para los seres libres, que son los únicos que viven realmente; porque para mí sólo existe una cosa real y digna de respeto en este mundo: la caridad... Figuraos por un momento que al salir de vuestra casa, y caminando para la mía a la orilla del río, veo que un hombre cae en él y que la corriente lo arrebata y está a punto de ahogarse. Salto del caballo, me arrojo a socorrerlo, y con riesgo inminente de mi vida, después de luchar desesperadamente con la corriente, logro salvarlo. Y figuraos que en aquel momento oigo una voz en lo alto del cielo que me grita: «¡Has hecho mal!» Yo respondería inmediatamente sin vacilar a esa voz: «¡He hecho bien!» Y aunque viera después que la tierra temblaba, que los árboles se desgajaban, que las piedras rodaban de las montañas para aplastarme, y que delante de mí se abrían bocas de fuego para tragarme, yo seguiría diciendo obstinadamente: «¡He hecho bien!» Y después de muerto y pulverizado, todavía mis cenizas seguirían gritando: «¡He hecho bien!, ¡he hecho bien!...» Por el contrario, figuraos que hay en mi casa o fuera de ella una persona que me estorba, que me perjudica en mis intereses y atenta a mi bienestar. Me decido a hacerla desaparecer de este mundo, y una noche, cobarde y alevosamente, la asesino por medio del puñal o del veneno. Pues aunque en aquel instante una voz del cielo me gritase: «¡Has hecho bien!», yo estoy seguro de que esa voz me sonaría como la voz del demonio, que no volvería a disfrutar una hora de tranquilidad en esta vida, que la imagen de mi víctima se alzaría constantemente delante de mí como un espectro aterrador, que el sueño huiría de mis párpados y la alegría de mi alma, y que, al cabo, para sustraerme a tan atroces tormentos, quizás acercase a mi sien el cañón de una pistola, a fin de caer de una vez y para siempre en el Infierno...
A medida que iba hablando observé que mis primas se ponían cada vez más pálidas. Cuando llegué a estas últimas palabras, Berenice, la menor de las hermanas, se llevó la mano al pecho y cayó al suelo privada de sentido. Acudimos a socorrerla, la transportamos a la cama, le rociamos las sienes con agua fría, le hicimos oler un frasco de esencia aromática, y a los pocos minutos logramos que recobrase el conocimiento. Yo aproveché la ocasión para montar de nuevo a caballo y trasladarme a mi casa. Jamás volví a parecer por la Rebollada.

 RA yo joven y me hallaba de visita en casa de una señora anciana de
singular discreción. Entró un caballero de porte elegante, de arrogante
figura. La señora nos presentó el uno al otro. Entablóse conversación, y
yo hice cuanto fué posible por mostrarme amable y hacerme simpático a
aquel desconocido. Hubo unos momentos de alegría cordial, de charla
jocosa, de verdadera expansión. Sin embargo, cuando, al cabo, aquel
caballero se levantó para irse, después de saludar con exquisita y
familiar cortesía a la dama, dirigióme a mí una fría y casi impertinente
inclinación de cabeza que me dejó enfadado. La señora comprendió lo que
por mí pasaba, y, mirándome fijamente con ojos risueños y maliciosos, me
preguntó:
RA yo joven y me hallaba de visita en casa de una señora anciana de
singular discreción. Entró un caballero de porte elegante, de arrogante
figura. La señora nos presentó el uno al otro. Entablóse conversación, y
yo hice cuanto fué posible por mostrarme amable y hacerme simpático a
aquel desconocido. Hubo unos momentos de alegría cordial, de charla
jocosa, de verdadera expansión. Sin embargo, cuando, al cabo, aquel
caballero se levantó para irse, después de saludar con exquisita y
familiar cortesía a la dama, dirigióme a mí una fría y casi impertinente
inclinación de cabeza que me dejó enfadado. La señora comprendió lo que
por mí pasaba, y, mirándome fijamente con ojos risueños y maliciosos, me
preguntó:
—¿Me permite usted que le haga una observación acerca de su carácter?
—Cuantas guste.
—Pues bien, amigo mío; debo manifestarle que es usted demasiado amable para hombre.
—¿Qué quiere usted decir, señora?—repuse poniéndome un poco colorado.
—No se asuste usted ni se ofenda. No quiero decir que posea usted un temperamento femenino. Sólo me atrevo a indicarle que exagera usted un poco la nota de la amabilidad, y que esto ha de ocasionarle más de un disgusto en la vida.... Porque, bien mirado, nosotras, las mujeres, necesitamos a toda costa agradar; es nuestro destino; es la condición ineludible de nuestra existencia. Pero la de ustedes se puede deslizar admirablemente sin ella. Ustedes tienen interés en hacerse respetables, temibles...; agradables, ¿para qué?
—Exceptuando con ustedes.
—Exceptuando con nosotras, desde luego.... Y, sin embargo, todavía hay mujeres a quienes seducen las formas brutales. Pero son las refinadas y están en minoría.
—¿De modo que me aconseja usted ser grosero?
—No tanto; lo único que aconsejo a usted es que en el comercio de los hombres no olvide nunca eso que llaman ustedes personalidad, y que a ratos la deje sentir también un poquito.
—Vamos, me recomienda usted el orgullo.
—No se lo recomiendo, porque sería inútil. Se habla mucho del orgullo de los hombres. En el curso de mi vida, que ya va siendo larga, no he tropezado más que con humildes. Los hombres que me han señalado por su orgullo no tendrían inconveniente en humillarse ante cualquiera en secreto, con tal de obtener alguna preeminencia ante el público; serían capaces de sentarse como lacayos en el pescante de un coche si los demás creyéramos que iban dentro.
—Muchas gracias, en lo que a mí se refiere.
—No puedo referirme a usted. Hemos convenido en que su amabilidad es exagerada, y aspiro a corregirle de ella.
—Pero la amabilidad, en el fondo, es un acto de caridad con el prójimo.
—Perfectamente. Sea usted amable por caridad, y no tendrá jamás motivo para arrepentirse de ello, como hace un momento. Porque, aunque usted no lo piense, nuestra intención se trasluce siempre; somos más transparentes para los demás de lo que nos figuramos. Si su interlocutor advierte (y repito que lo advertirá inmediatamente) que es usted amable con él por caridad, porque le respeta y le ama como prójimo, no como don Fulano, hombre adinerado, o senador o general, entonces todo marchará bien. Don Fulano, en el fondo, se sentirá un poquito humillado; pero esta humillación es saludable para él y le obligará a no abrir las puertas a la vanidad. ¡La vanidad! Aquí está el toque de todo. Usted es un joven que comienza a distinguirse en el mundo literario.
—Muchas gracias; esta vez sin ironía.
—Pues bien; en las relaciones con sus compañeros, a lo menos en las de pura cortesía, no tropezará usted con graves dificultades. Los literatos tienen un temperamento delicado, su inteligencia está cultivada, saben disimular sus impresiones. Además, si usted logra hacerse un nombre en las letras, poco o mucho, sus compañeros le respetarán, porque saben que, al respetarle a usted, se respetan a sí mismos. ¿Pero los demás? El mundo literario es un grano de mostaza dentro de esta gran bombonera en que vivimos. En el mundo hay mucha gente ruda, incapaz de ocultar sus pasiones o, por mejor decir, su vanidad; porque ésta es la pasión dominante, la que las resume todas. Particularmente los advenedizos, los recién llegados a la riqueza o al poder, no se andan con melindres para tirársela a la cabeza a los otros: tienen casi todos la insolencia del esclavo emancipado y guardan el rencor de los puntapiés recibidos por ellos o por sus padres. Son gente peligrosa para las naturalezas susceptibles... Figúrese usted que traba conocimiento con uno de éstos, con un banquero, con un indiano opulento, con un rentista. En la primera etapa, su nuevo conocido, cediendo a los instintos de sociabilidad que todos tenemos, y un poco halagado quizás por hacer amistad con una persona estimada del público, se mostrará afectuoso y amable. Mas al cabo de algún tiempo, no mucho, su flamante amigo le tropezará en la calle, y volverá la cabeza sin saludarle. Se encontrarán de nuevo, y de nuevo pasará sin hacerle caso, o quizás le dirija a usted una fría mirada desdeñosa. Usted queda estupefacto: no comprende lo acaecido en el espíritu de aquel hombre, suponiendo que aquel hombre tenga espíritu. Pues es muy sencillo. Es que ha nacido en su cerebro la siguiente terrible sospecha: «Este señor a quien me han presentado es posible que se considere, porque ha leído muchos libros y le aplauden los periódicos, superior a mí, que tengo cuenta corriente en tres Bancos distintos y soy senador vitalicio.» Y atenaceado por tan infernal pensamiento, sin pararse a averiguar si a usted se le ha pasado por la imaginación semejante monstruosidad, le dedicará desde entonces un odio mortal.
—¿Un odio mortal?
—Sí, un odio mortal. En la mayoría de los corazones hay tal vacío que, en cuanto se le hace un pequeño agujero, el odio se precipita dentro silbando. Importa, pues, que usted se precava contra estas molestias, que para los hombres sinceros y afectuosos llegan a ser disgustos. No sea usted huraño, pero tampoco amable. En una sociedad ruda y grosera el amable queda sumergido. Cuando usted anude relación con cualquier persona del sexo masculino, sea quien sea, lo primero que debe proponerse es hacerle comprender que no la necesita, que no espera nada de ella.
—Vamos, que no pretenda emplearla como medio, que diría Kant.
—No conozco a Kant, ni estudié filosofía; pero yo me entiendo, y usted, al parecer, me entiende. Para ello, le repito, es necesario que no se muestre excesivamente cortés. Los hombres no atribuyen jamás una gran amabilidad a la efusión natural de un corazón bondadoso, sino al deseo de captarse su simpatía con algún fin. De aquí que inmediatamente se pongan en guardia. Un poquito frío, un poquito despegado siempre; naturaleza de anguila, que se deslice de las manos fácilmente. Hágase el distraído alguna vez en la calle, no sea usted puntual a todas las citas, no devuelva todas las visitas... ¿Se ríe usted? En efecto, comprendo que éstas son minucias despreciables. Las mujeres no sabemos otra cosa. Pero una chinita introducida entre el calcetín y la bota es también una minucia..., y ya sabe usted lo que ocurre.
Todavía me dió la buena señora otros consejos y me hizo multitud de observaciones que ahora no recuerdo. Han pasado desde entonces muchos, muchos años. En el transcurso de ellos tuve no pocas veces ocasión de exclamar:
—¡Oh, Solón, Solón!
Pero no; aquella vieja sabía mucho más que Solón.
![]()
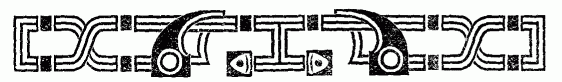
 L amigo Esteve era un amigo intermitente. A temporadas asistía con
puntualidad a la cervecería donde nos reuníamos a tomar café algunos
literatos con más o menos letras. De pronto se eclipsaba, y no parecía
por aquel centro científico de murmuración en tres o cuatro meses.
L amigo Esteve era un amigo intermitente. A temporadas asistía con
puntualidad a la cervecería donde nos reuníamos a tomar café algunos
literatos con más o menos letras. De pronto se eclipsaba, y no parecía
por aquel centro científico de murmuración en tres o cuatro meses.
Se hacían supuestos graves o ridículos, pero siempre temerarios, entre nosotros. Unos decían que le tenía secuestrado su patrona y amarrado a una argolla sobre un felpudo; otros aseguraban que andaba por las tabernas de los barrios bajos conspirando contra las instituciones vigentes; otros, en fin, afirmaban que había empeñado toda su ropa y se veía obligado a guardar cama desde hacía cuarenta y dos días.
Cuando menos lo pensábamos aparecía nuestro Esteve a la hora del café con su eterna sonrisa y su cigarro de diez céntimos, casi tan eterno, en la boca. Y todos le recibíamos con alegría cordial y algazara. «¡Bravo, Esteve!» «¡Siéntate aquí, Esteve!» «No; aquí, a mi lado; tengo que contarte.» «Pues yo quiero que él me cuente.»
Porque era el amigo Esteve famoso charlatán y compañero amenísimo. No he conocido otro hombre de imaginación más pintoresca ni embustero más consecuente. Era tal el calor de su fantasía, que fundía todas las verdades y las convertía en mentiras, o acaso en verdades más altas y perfectas, ya que, según afirman los últimos filósofos, el mundo es una pura representación de nuestra mente.
Sin embargo, había entre nosotros un sujeto que maldecía de aquellas mentiras pintorescas y nutría en el fondo de su corazón un odio bárbaro por tan amable embustero. Pero este sujeto era un lobo disfrazado de cordero. Desempeñaba el cargo de tenedor de libros en una casa de comercio, y había sido traído a nuestro círculo por un poeta que le debía algunas pesetas y halló medio de aplacar sus iras recreándole con la dulce y amena murmuración de una tertulia literaria.
Martínez, que así se llamaba este personaje, pensaba estar allí como el pez en el agua, y había llegado a persuadirse de que la literatura, en sus diversas manifestaciones, poesía épica, lírica y dramática, no consistía en otra cosa que en morderse y zaherirse mutuamente los que escribíamos, y que, fuera de esto, todo lo demás era secundario y de escaso valor. Y como él sabía morder y zaherir y ultrajar como el mejor, se creía ya, por esta razón, a la altura de cualquier poeta antiguo o moderno.
Nos odiaba a todos cordialmente, estoy seguro de ello; pero dedicaba particular atención en este respeto al amigo Esteve; primero, por la poca atención que éste le dedicaba a él, y segundo, porque, desapareciendo con frecuencia de nuestro horizonte, había más espacio y acomodo para quitarle el pellejo.
El amigo Esteve había ido agregado el año anterior a una Comisión enviada por el Gobierno a la Exposición de Amberes. Aquel viaje de tres meses, fundido, machacado y estirado por su calurienta imaginación, había llegado a transformarse en una expedición maravillosa, como la de los Argonautas o la de Vasco de Gama.
—Estando yo en Viena...—comenzaba algunas veces.
—¡Vamos, ya saltó a Viena!—murmuraba entre dientes Martínez.
Otro día dijo:
—Al llegar a San Petersburgo...
—¡Arrea!-gruñó el irascible tenedor de libros—. ¡Nada menos que en San Petersburgo!
Por fin, una tarde en que el buen Esteve se hallaba de vena, comenzó tranquilamente su relato de este modo:
—A los dos días de estar en Sebastopol me aburría soberanamente...
—¡Rayo de Dios! ¡Sebastopol... ¡Esto es intolerable!—rugió Martínez.
Esteve levantó la cabeza sorprendido y dirigió una vaga mirada a su interruptor, sin comprender. Este bajó la suya, y entonces el amigo Esteve siguió, con la misma tranquilidad:
—Me aburría soberanamente. Un oficial ruso con quien trabé conocimiento en el hotel me dijo: «Estoy destinado a la fortaleza de Soukhoum-Kaleh. Mañana me voy. ¿Quiere usted hacer este viaje conmigo? El mismo barco que nos lleva le puede a usted traer. Es cosa de ocho días la excursión, y se divertirá y verá cosas nuevas.» Dicho y hecho; al día siguiente me embarco en un mal vapor, y en dos días llegamos al puerto de Soukhoum-Kaleh, en la Abkhasia. ¡Caballeros, qué vegetación! ¡Qué lozanía, qué atmósfera cálida y húmeda! Todo era allí exuberante y salvaje, lo mismo la tierra que el hombre. Igual impresión produce la Abkhasia que los alrededores de Río Janeiro...
—Pero, oye, camarada, ¿cuándo has estado tú en Río Janeiro?—interrumpió uno de los tertulios.
Esteve fingió no oir, y siguió imperturbablemente:
—Se encuentran los mismos árboles que en las regiones más cálidas de América; pero los naturales, que son verdaderos salvajes, no aprovechan aquel suelo privilegiado, y sólo cultivan el arroz, la cebada y verduras. Confieso que a los dos días de estar allí me aburría aún más que en Sebastopol. Maximitch, que así se llamaba mi compañero, no salía del café, y me obligaba a beber aperitivos sobre aperitivos. ¡Qué hombre aquel Maximitch! Pasaba la vida abriendo el apetito, y no se cuidaba de cerrarlo jamás. Curaçao, bitter, vermouth, ajenjo, amer Picón, etc., etc. Era un erudito en materia de estimulantes y, cuando llegaba la hora de comer, prefería quedarse en el café abriendo el apetito. Le pasaba lo que a aquellos catedráticos que tuvimos después de la revolución de septiembre, que dejaban transcurrir el año explicando la introducción al estudio de la asignatura, y llegaba el fin del curso y todavía no habíamos entrado en ella. Pues, como digo, me aburría, y para entretenerme hasta la salida del vapor propuse a Maximitch...
Es de saber que cuando Esteve pronunciaba el nombre de Maximitch, Martínez lanzaba un quejido apagado, como si le tirasen un pellizco.
—Propuse a Maximitch que hiciésemos una excursión por el país. El célebre monte Elbrons no estaba muy lejos, y aunque no llegásemos a la cima, por lo menos visitaríamos sus vertientes, que son muy dignas de verse. Maximitch accedió de mala gana, pero accedió al fin. Montamos en un mal carricoche, y nos lanzamos por aquel hermoso país, donde crecen, como en Nápoles, el laurel, el almendro, el limonero, el albaricoquero y el moral. Dormíamos en las cabañas, hechas de tablas, de algunos de aquellos bárbaros, que nos hubieran asesinado por cristianos si no fuese por el terror que les inspiran los rusos. Según nos acercábamos al Elbrons, la vegetación iba cambiando. Ya no se veían más que encinas y chopos y plátanos. Por fin tuvimos que dejar el carricoche, porque los caminos ya no lo consentían, y montamos en burros para realizar la ascensión del monte. A las pocas horas de subida ya no se veían en torno nuestro más que bosquecillos de pinos, abetos y lárices. Encontramos aguas minerales de muchas clases que aquí serían una riqueza inmensa: el pórfido verde y encarnado asomaba por todas partes...
¿Por qué estos detalles instructivos ponían tan fuera de sí a Martínez? No acierto a explicármelo, pero es exacto que bufaba y se espeluznaba como los gatos acosados en un rincón. Esteve le dirigía de vez en cuando una mirada de curiosidad benévola, sin sentirse más ni menos turbado por sus gestos insólitos.
—Subimos hasta una altura muy respetable, pero no nos decidimos a alcanzar la cima, porque la ascensión era demasiado penosa. Maximitch ya la había llevado a cabo otras dos veces, y comprendí que no tenía gana de repetir. Nos detuvimos en una miserable aldea enclavada en la sierra, y, resueltos a pasar allí la noche, nos metimos a descansar en una casucha de donde, previamente, Maximitch había arrojado a puntapiés a su dueño. Nos sentamos a una tosca mesa, y Maximitch sacó de las alforjas una botella de ajenjo, y nos pusimos a beber, a fumar y a charlar. Aquel bruto se bebía casi puro el ajenjo: yo le echaba bastante agua.
»—Cerca de estos sitios—le dije al cabo de un rato—fué donde el tonante Júpiter encadenó al titán Prometeo a una roca, castigando la audacia de haber robado el fuego al cielo.
»—Ya lo sé—respondió Maximitch chupando un cigarro—. Conozco a Prometeo.
»Yo le miré sin comprender. Maximitch me miró a su vez con ojos chispeantes de malicia, gozando algunos instantes de mi sorpresa.
»—Sí; conozco a Prometeo, y conozco el sitio donde se halla todavía encadenado. En menos de dos horas puede un hombre de buenas piernas trasladarse allá.
»Os juro, compañeros, que al escuchar tales palabras sentí como si una nube pasara por dentro de mi cabeza, y temí caerme. Debí de mirarle con ojos tan espantados, que Maximitch soltó a reir como un loco. Entonces yo, loco también de cólera, me levanto de la silla y le grito:
»—¡Miente usted!
»Los ojos de Maximitch brillaron con una luz siniestra. Se alzó a su vez y echó mano al revólver que llevaba en la cintura; pero, haciendo un esfuerzo, se contuvo y, asiéndome de un brazo, me dijo secamente:
»—Maximitch Ivanitch no miente, y pronto te lo probará. ¡Ven conmigo!
»Salió de la cabaña, y yo le seguí entre amedrentado y curioso. El sol se estaba poniendo. Habíamos estado charlando más tiempo del que yo suponía. Caminamos por un sendero áspero, rodeamos un lomo pedregoso de la montaña, dimos vista a un valle negro, profundo. Sobre este valle parecían colgados los bosques de pinos y abetos, que se retorcían con extrañas contorsiones, como en los paisajes dantescos.
»—Es necesario bajar a este valle—me dijo Maximitch.
»—Bajemos—respondí yo resueltamente.
»Allá abajo hacía noche ya. Por encima de nuestras cabezas, las montañas se amontonaban afectando formas fantásticas, que se destacaban en el azul del cielo como gigantes sombríos y amenazadores. Seguimos la orilla de un riachuelo helado, y, después de caminar largo trecho, hallamos cerrado el paso por un enorme peñasco. Maximitch se detuvo un momento vacilante, y comenzó después a buscar algo por los contornos del peñasco, yendo y viniendo como un perro que olfatea la caza. La noche había cerrado: allá en el pedazo de cielo que las montañas dejaban al descubierto, flotaba la luna, amarilla y triste, suspendida como una lámpara sepulcral. Por fin, Maximitch, separando con esfuerzo las ramas de los abetos, me hizo ver una abertura de la peña bastante grande para que pudiera pasar un hombre.
»—¿Te atreves?—me preguntó señalando a la cueva y mirándome con ojos burlones.
»Yo no me atrevía, estaba más muerto que vivo; pero la honrilla, la negra honrilla, me hizo responder con voz apagada:
»—Sí; me atrevo.
»Maximitch penetró en la cueva, y yo le seguí. La cueva, estrecha al principio, se ensanchaba después. La obscuridad era absoluta, pero el pavimento suave, como formado de arena. Maximitch me había dado el cabo de su bastón, y, asido a él, marchaba sin temor a quedarme atrás. Cuando hubimos caminado más de media hora en esta forma mi compañero se detuvo.
»—Aquí hay un paso muy estrecho—dijo—. Es necesario echarse al suelo y pasar a rastras. Voy a hacerlo yo y, en cuanto esté del lado de allá, te llamaré.
»Sentí que me dejaba y se echaba a tierra. A los pocos instantes oí su voz:
»—Ya estoy del otro lado. ¡Al suelo!, ¡al suelo!
»Me eché, en efecto, boca abajo, y penetré por un estrecho agujero, y comencé a arrastrarme penosamente. Aquello parecía el tubo de una cañería. Mas he aquí, amigos míos, que al llegar a cierto sitio, o porque se estrechara más el tubo, o por el gran miedo que yo llevaba, observo que no puedo avanzar. Aterrado por tal observación, quiero retroceder, y tampoco puedo hacerlo. ¡Qué angustia horrorosa! Comencé a sudar por todos los poros de mi cuerpo, pero un sudor frío, el sudor de la muerte, que vi más cerca que os veo a vosotros. El instinto de conservación se reveló en mí, sin duda, y dando un grito, y haciendo un supremo esfuerzo, conseguí arrastrarme, y al instante caí en los brazos de Maximitch, que me esperaba a la salida. Me preguntó por qué había gritado; se lo expliqué y noté que se reía, y no me hizo gracia. Caminamos todavía largo rato por el túnel, en tinieblas. Al fin noté en el rostro vivo fresco, y Maximitch me dijo:
»—Estamos cerca de la salida.
»Salimos, en efecto, pero fuera hacía casi tan obscuro como dentro: la luna había desaparecido: sólo brillaban en el cielo algunas estrellas. Iba a dar un paso, pero Maximitch me retuvo fuertemente por el brazo. Me explicó que estábamos al borde de una profunda sima.
»—¿Ves ese picacho que tenemos ahí enfrente?—me preguntó—. Pues en esa roca está amarrado Prometeo.
»Yo me deshacía los ojos, pero no veía más que la enorme y obscura masa de un monte. Por encima de nuestras cabezas revolotearon con medroso rumor algunos pajarracos. Maximitch me dijo al oído que eran las águilas encargadas de roer las entrañas a Prometeo, y que se remudaban sin cesar en esta feroz tarea. Sentí un escalofrío de terror correr por todo mi cuerpo, y quise suplicar a mi compañero que diésemos la vuelta y dejásemos tales horrores; pero en aquel instante llegó a mis oídos un ruido formidable, como el de un trueno, de una voz y de un aullido al mismo tiempo. Quedé yerto: los cabellos se me erizaron.
»—¡Escucha; Prometeo está hablando!—me dijo Maximitch apretándome nerviosamente una muñeca.
»Escuché; pero no logré percibir más que unos sonidos confusos y bárbaros. Noté que eran articulados, pero su significación me escapaba por entero. Al fin creí coger una palabra: era una imprecación. Después percibí otras cuantas, y acostumbrado mi oído, logré entender que el titán hablaba en griego. Maximitch puso los dedos en la boca y lanzó un silbido penetrante. Cesó la voz sobrenatural, pero al momento volvió a sonar, haciendo una pregunta que no entendí. Maximitch, que sabía un poco de griego, respondió gritando en francés:
»—¡Ah, sois dos efímeros!-replicó también en francés la voz formidable—. ¿De dónde venís?
»—Yo soy oficial ruso—gritó Maximitch.
»—Yo soy corresponsal de El Pueblo Libre—grité con todas mis fuerzas, que eran pocas.
»—No conozco ese periódico... ¡Hay tantos!, ¡tantos!... Esa preciosa conquista me la debéis a mí, como todas las demás. Gracias a la prensa, los mortales os ponéis en comunicación espiritual al través de las distancias, conocéis vuestras miserias y tratáis de remediarlas, denunciáis las injusticias, difundís las felices invenciones de los sabios... Yo estaba orgulloso cuando vi, húmeda todavía, salir la primera hoja periódica de vuestros tórculos. Me aplaudí y me felicité de haber robado al Olimpo la sagrada chispa que pone en movimiento vuestras máquinas... Pero ¡ay!, el tirano del cielo, el brutal Júpiter, sabe desbaratar todos mis planes y los vuestros, y trueca con su mano vengativa lo útil en pernicioso... Esa maravillosa invención os mantiene en perpetuo afán, estimula noche y día la soberbia, la envidia, la cólera, fatales euménidas que no os dejan un instante de reposo. Destinada por mí a difundir entre vosotros la verdad y la justicia, hoy parece dedicada a sembrar la frivolidad y la inquietud. La fiebre de la publicidad os aniquila. Los frutos de la sabiduría no maduran ya en vuestros jardines, porque con mano ansiosa los recogéis verdes para nutrir vuestra vanidad. Y esos frutos ácidos os envenenan y enflaquecen...
»—¡Prometeo, la prensa es quien llama la atención del público hacia el mérito!—grité yo más irritado que medroso.
»—La prensa no es una corona ya, sino un rasero. El verdadero mérito corre a esconderse para no ser confundido con las eminencias que fabricáis a diario con indiferencia inconsciente, no con amor, como yo esculpía mis estatuas, infundiéndoles un soplo de vida... ¡Cuántos dolores me habéis costado, cuántos!
»—A ti te debemos, glorioso titán, la chispa del fuego que ha transformado la tierra por medio de las artes industriales. Nuestro bienestar, la civilización del género humano, dependen de ese precioso don que tú nos has hecho—le grité entonces para halagarle.
»Prometeo guardó silencio unos instantes, y al cabo exclamó, con voz aún más temerosa:
—¡Las artes industriales!... Sí; señaladas estaban en mi pensamiento para emanciparos del yugo cruel de las fuerzas, que Plutón y Neptuno manejaban en vuestro daño. Desde esta roca desolada seguí con ansiedad y alegría vuestros primeros esfuerzos, coronados, como siempre, de éxito feliz. Fuisteis señores de los mares; pusisteis riendas a los vientos, dirigiéndolos dócilmente; arrancasteis a Plutón parte de sus tesoros y calentasteis vuestros días ateridos; aprisionasteis los vapores de la atmósfera y los hicisteis servir a vuestros menesteres como esclavos de brazos poderosos; llegasteis a evocar esa otra fuerza indómita y misteriosa, creadora y destructora de los mundos, y esa fuerza, cediendo a vuestra ardiente súplica, consintió en iluminar vuestras viviendas con la clara luz del sol, en transportar vuestro pensamiento y vuestra voz al través de las montañas y los mares... Por último, llegasteis a lo que nosotros, los inmortales, jamás logramos conseguir, a burlar la cólera de Júpiter, desviando de vosotros su rayo abrasador... ¡Cuán orgulloso estaba yo de vuestros progresos! ¡Qué risa inextinguible me acometía contemplando la inquietud de Júpiter y los celos de los dioses! Mas, ¡ay!, que no es de vuestra condición el detenerse en la hora que el tiempo ha señalado, ni tampoco fijar un límite al insaciable deseo. Yo os había iniciado en la alta ciencia de los números, la que engendra la armonía entre las cosas creadas, pero vosotros muy pronto la olvidasteis. Arrastrados por ciego frenesí, no comprendisteis que de esas artes yo os había hecho el don para elevaros cada día más alto. Rompisteis las cadenas que os sujetaban a la tierra, pero en vez de remontar el vuelo, os revolcáis groseramente en ella. Vuestras prodigiosas invenciones no las utilizáis para penetrar el misterio que os rodea, para depurar y fortificar vuestro espíritu con la belleza y la verdad, para gozar la gran felicidad que en mis sueños os tenía reservada, la de amar y vivir los unos para los otros... No; si arrancáis a la Naturaleza sus secretos, es para aumentar y refinar vuestro deleite, es para dar gusto a ese vientre, que amenaza tragaros el cerebro. ¡Ah, las artes industriales sirven para embruteceros, no para deificaros!... ¿Sois felices? Decídmelo. No; la molicie jamás hará dichosos a los efímeros. Sedientos de goces y blanduras, erráis al través de la tierra como la triste Io, la virgen calenturienta y encornada, que, picada del tábano, salvaba los ríos y las montañas, sin reposarse jamás...
»—¡Pero hemos conquistado la libertad social, Prometeo!—me atreví a gritarle.
»—¡Nosotros la estamos conquistando!—gritó Maximitch con orgullo.
»—¡La libertad social!—respondió el titán—. Sí; algunos ya la habéis logrado... Yo fuí quien os prestó el más eficaz socorro, infundiendo en vuestros pechos el entusiasmo y el desprecio de la vida. ¡Cuán poco la habéis aprovechado! ¿Os ha servido para desterrar la injusticia, para vivir en paz unos con otros? Por un miserable puñado de oro lleváis la desolación a los pueblos que viven inocentes y tranquilos, bien apartados de vosotros; por el derecho de sacrificarlos, los que os llamáis civilizados os destrozáis en el campo de batalla con más furor que los tigres en el desierto. He querido libertaros de la tiranía de Júpiter, y los unos habéis caído en la de una mayoría inconsciente y grosera, los otros bajo la opresión de una oligarquía de políticos rapaces..., ¿Sabéis lo que pienso?... Que si a mí no me es posible impetrar ya nada, vosotros aún podéis reconciliaros...
»—¿Reconciliarnos con quién?—preguntó Maximitch.
Al llegar aquí en su maravilloso relato el buen Esteve, levantóse bruscamente Martínez de la silla, haciendo caer una copa y rompiéndola en pedazos.
—¡Vive Dios que tales barbaridades ninguna persona formal puede escucharlas! ¡Este hombre está borracho!
Y se dirigió a la puerta como un rayo. Antes de salvarla, Esteve le respondió con energía:
—¡No estoy borracho, no, señor mío!—pero inmediatamente añadió, bajando la voz y guiñándonos un ojo:—En aquella ocasión es posible que lo estuviese, porque Maximitch y yo amanecimos tumbados en el campo, bien lejos de la aldea donde debimos pernoctar.
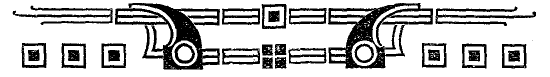
 E hallaba sentado en uno de los bancos del paseo del Prado. Delante de
mí jugaban unos niños. Hubo disputa entre ellos, y uno más fuerte
maltrató a otro más débil. Este, llorando desesperadamente, se fué a
buscar a otros amigos que jugaban un poco más lejos; vino con ellos, y
entre todos tomaron cumplida satisfacción del agresor, golpeándole
rudamente.
E hallaba sentado en uno de los bancos del paseo del Prado. Delante de
mí jugaban unos niños. Hubo disputa entre ellos, y uno más fuerte
maltrató a otro más débil. Este, llorando desesperadamente, se fué a
buscar a otros amigos que jugaban un poco más lejos; vino con ellos, y
entre todos tomaron cumplida satisfacción del agresor, golpeándole
rudamente.
He aquí el compendio de la sociedad humana—me dije—, he aquí sus fundamentos. El delincuente, la víctima; después, la justicia reparadora. Este niño, si hubiera podido devolver los golpes recibidos, no habría acudido a sus compañeros, los cuales, en este caso, no significan otra cosa más que una prolongación de sus brazos vengadores. ¿Qué es la justicia humana con sus tribunales, sino una fuerza que se añade a la nuestra para que tomemos venganza de quien nos ha hecho daño? Por eso el conde Tolstoi, grande y escrupuloso lector del Evangelio, sostiene que no deben existir los tribunales de justicia. No resistáis al malvado; no juzguéis a vuestros hermanos; presentad la mejilla derecha cuando os hayan herido en la izquierda, etc., etc.
Pero ocurre preguntar: si los hombres no volviéramos mal por mal, y si no lo hubiéramos devuelto en una larga, serie de siglos, ¿existiría la sociedad humana? ¿Existiría el Cristianismo? ¿Evangelizaría a los rusos el conde de Tolstoi desde su finca de Moscou? El mensaje de Cristo es para la eternidad, y El mismo afirmó que los tiempos no estaban aún maduros para que fructificase su semilla. Arrojada en un campo inculto, queda asfixiada instantáneamente por las malas hierbas. Un tipo de sociedad, y de sociedad bien organizada, es necesario para que los hombres comprendan y acepten la ética del Evangelio.
Cierto que el ejemplo tiene poder sobre los hombres, pero es a condición de que el medio en que se produce sea adecuado. Un misionero todo dulzura y mansedumbre va a predicar moral evangélica a un país de antropófagos, y se lo comen; otro va después, y pasa lo mismo. Y aquel estado de antropofagia se prolonga varios siglos. Pero envía Inglaterra un buque de guerra, dispara unos cuantos cañonazos, establece una factoría, y, al cabo de pocos años, aquella tribu de hombres feroces se transforma en una ciudad cristiana.
Esta es la historia de la Humanidad. La palabra de Cristo se dirige al hombre, no al bruto. Para que el reino de Dios venga a nosotros, es necesario que la espada lo prepare. Domesticar al bruto es la obra de la civilización, y quien a ella se oponga, no quiere el reinado de Dios. A la Humanidad no le interesa mucho que exista un San Francisco de Asís, si en su misma atmósfera alentaban cien mil verdugos. Lo que verdaderamente le importa es que exista un medio social en que estos verdugos no sean posibles. La religión obtendrá en este mundo la última palabra, pero el género humano ha pronunciado antes, y todavía, ¡ay!, debe pronunciar, otras bien amargas.
¡Oh, Maestro Divino!, triste es confesarlo, pero hay que confesarlo: para subir a la Montaña en que has pronunciado aquel sermón de amor necesitamos un ferrocarril funicular. Las sublimes palabras que balbuceaste desde la Cruz no llegan a nuestros oídos si no vienen precedidas del estampido del cañón.


![]() UESTROS ideales no siempre se armonizan con las tendencias secretas de
nuestra naturaleza, como afirman los filósofos moralistas. Por el
contrario, he visto en muchos casos producirse una disparidad
escandalosa.
UESTROS ideales no siempre se armonizan con las tendencias secretas de
nuestra naturaleza, como afirman los filósofos moralistas. Por el
contrario, he visto en muchos casos producirse una disparidad
escandalosa.
He conocido avaros que admiraban profundamente a los pródigos, que hubieran dado todo en el mundo por parecérseles..., menos dinero. Había un comerciante en mi pueblo que pasó toda su vida contándonos lo que había derrochado en un viaje que había hecho a París, sus francachelas, la cantidad prodigiosa de luises que había esparcido entre las bellezas mundanas. Se le saltaban las lágrimas de gusto al buen hombre narrando sus aventuras imaginarias.
Voy a contar ahora la de Perico el Bueno. Ni yo ni nadie en el pueblo sabía de dónde le venía este sobrenombre. Pero menos que nadie lo sabía él mismo, a quien enfadaba lo indecible. No había en el Instituto un chico más díscolo y travieso. Era la pesadilla de los profesores y el terror de los porteros y bedeles. En cuanto surgía en el patio un motín o una huelga, podía darse por seguro que en el centro se hallaba Perico el Bueno; si había bofetadas, era Perico quien las daba; si se escuchaban gritos y blasfemias, nadie más que él los profería.
Parece que le estoy viendo, con un negro cigarro puro en la boca, paseando con las manos en los bolsillos por los pórticos y arrojando miradas insolentes a los bedeles.
—Señor Baranda—le decía uno cortésmente—, tenga usted la bondad de quitar ese cigarro de la boca: el señor Director va a pasar de un momento a otro.
—Dígale usted al señor Director que me bese aquí—respondía fieramente Perico.
El bedel se arrojaba sobre él; le agarraba por el cuello para introducirle en la carbonera, que servía de calabozo. Perico se resistía; acudía el conserje: entre los dos, al cabo de grandes esfuerzos, se lograba arrastrarlo y dejarlo allí encerrado.
Parece que le veo también en la clase de Psicología, Lógica y Ética disparando saetas de papel y haciéndonos reir con sus muecas. El profesor era un hombrecillo redondo y bondadoso que gustaba de los símiles.
—Señor Baranda, a la manera que la manzana podrida se separa de las otras para que no las contamine, me hará usted el favor de apartarse de sus compañeros y sentarse en aquel rincón de la derecha.
Perico no se movía una pulgada de su puesto.
—Señor Baranda, hágame usted el favor de separarse—repetía el profesor.
—¡Que se separen las manzanas sanas!—respondía Perico alzando los hombros con ademán desdeñoso.
El profesor insistía, trataba con razones y amenazas de persuadirle. Todo era en vano. Al cabo nos decía, un poco avergonzado:
—Vaya, vaya; tengan ustedes la bondad de separarse y dejarlo solo.
Y henos aquí a los treinta o cuarenta muchachos que componíamos la clase levantándonos de nuestros asientos y apartándonos algunos metros del rebelde.
Por supuesto, estoy en fe de que no se le formaba consejo de disciplina y se le arrojaba para siempre del Instituto por respetos a su padre, don Pedro Baranda. Este señor era un industrial que poseía una fábrica de ladrillos en las afueras de la población, excelente persona y, además, uno de los jefes del partido republicano. Como nos hallábamos en plena revolución, ningún profesor osaba malquistarse con él.
Perico sufría horriblemente cada vez que se oía llamar el Bueno. Rechinaba los dientes, y si era algún chico de su edad quien le injuriaba de este modo, se arrojaba sobre él y le hinchaba las narices. Porque es de saber que Perico era bravo, y, aunque no muy fuerte, prodigiosamente ágil y diestro en toda clase de ejercicios. Nadie le aventajaba en la carrera ni en el salto, ni nadie jugaba como él a las puentes y al pido campo. Recuerdo que una tarde en que por instigación suya hicimos novillos y, en vez de asistir a la clase de Retórica y Poética, nos fuimos a poetizar al campo, como nos alejáramos demasiado y se llegara el crepúsculo, tuvimos miedo de no estar al Angelus en casa, como nuestros padres nos tenían prevenido. Nos hallábamos cerca del puente por donde cruzaba la vía férrea. Perico ve llegar el tren a toda marcha y, sin decirnos palabra, se encarama sobre la barandilla y se arroja sobre una de las plataformas, logrando ganar sano y salvo la población en pocos minutos.
¿Por qué no he de confesarlo? Yo le admiraba, y fuí su amigo sincero. Él me mostró siempre también particular predilección, y desahogaba conmigo sus penas. Una de las mayores era aquel ridículo apodo que sobre él pesaba. Le parecía el colmo de la degradación.
—¡Mira tú—me decía algunas veces sonriendo, con amargura—que llamarme a mí Perico el Bueno, cuando soy más malo que un dolor a media noche!
No podía sacarse esta espina del ojo.
Cuando nos hicimos bachilleres le perdí de vista. Yo me vine a Madrid, y él se quedó en el pueblo. Algunos años después le hallé completamente transformado. Había muerto su padre, y se había puesto al frente de la fábrica, y se había metido en política. Era un hombre grave, silencioso, pero siempre enérgico y dispuesto a encolerizarse por cualquier bagatela. Sus ideas políticas, exageradamente radicales, casi anarquistas, y cuando llegaba el momento, las expresaba con una violencia y un cinismo que ponía en suspensión y espanto a los pacíficos habitantes de nuestra villa. De religión no había que hablar: Perico se había declarado enemigo nato del Supremo Hacedor, y al final de cualquier francachela con sus amigos hablaba, como cosa natural y sencilla, de beber la sangre del último rey en el cráneo del último sacerdote.
¡Y, sin embargo, en la población seguía nombrándosele Perico el Bueno! Claro está que era por la espalda, pues cara a cara nadie hubiera osado darle este apodo infamante.
Pronunciaba conferencias en el Centro Obrero y arengaba a las masas en todas las manifestaciones republicanas con mucho más calor que elocuencia. Su espíritu no se nutría más que de los artículos de fondo de los periódicos radicales y de los libros de los filósofos materialistas de última hora. El de Büchner Fuerza y materia era su evangelio. Pero en los últimos tiempos, poco antes de llegar yo al pueblo, habían caído en sus manos algunas obras de Federico Nietzsche y las había devorado con verdadera glotonería, y sin digerirlas muy bien, hacía uso de ellas para aterrar a sus convecinos. Todas las virtudes eran para él objeto de feroces sarcasmos: la bondad no significaba más que impotencia; la humildad, bajeza; la paciencia, cobardía. Exaltaba, en cambio, la crueldad, la astucia, la audacia temeraria, el carácter agresivo, como instintos preciosos que aumentan nuestra vitalidad y hacen la vida más bella y más intensa. «¡Es menester decir «sí» al mal y al pecado!», repetía a cada instante en el Casino, en medio de la estupefacción de los inocentes burgueses que le escuchaban. Hablaba de demoler los hospitales, los asilos y hospicios, como centros de putrefacción donde se guarda con esmero la podredumbre humana, que luego se esparce y nos envenena a todos; se entusiasmaba con la costumbre espartana de despeñar a los niños mal configurados, y hasta hallaba razonable la de sacrificar a los viejos e impotentes... En fin, un verdadero horror.
Si alguno de los circunstantes quería atajarle y responder a tales atrocidades, Perico se encrespaba, y chillaba tanto y tan alto, que había que dejarle.
Cierta tarde, en el Casino, se complacía en atacar y burlarse de la santidad, repitiendo las paradojas del filósofo que le había sorbido el seso.
—Existen ciertos hombres—decía—que sienten una necesidad tan viva de ejercitar su fuerza y su tendencia a la dominación, que, a falta de otros objetos, o porque han fracasado siempre, concluyen por tiranizar alguna parte de su propio ser. La santidad, en último término, es cuestión de vanidad.
Un ilustrado profesor del Instituto tuvo la mala ocurrencia de replicarle:
—Pero, señor Baranda, ¿hay hombre alguno sobre la tierra, tan desprovisto de fuerza, que no pueda hacerla sentir de algún modo a sus semejantes? Yo he conocido mendigos tullidos, enfermos, seres sumidos en las más profunda abyección, que dejaban cerillas encendidas en los pajares y ponían cristales en los caminos para que se hiriesen los transeuntes.
Perico reprimió con trabajo su cólera y trató de hablar con calma.
—Le digo a usted que es cuestión de vanidad y, además, de pasión. Bajo la influencia de una emoción violenta, el hombre puede determinarse, lo mismo a una venganza espantosa, que a un espantoso aniquilamiento de su necesidad de venganza. En un caso o en otro, sólo se trata de descargar la emoción.
—Pero la pasión no es más que la exaltación del sentimiento—manifestó el catedrático—. Para que exista la emoción religiosa capaz de producir el ascetismo, es necesario que haya existido antes el sentimiento religioso. No es, pues, la pasión religiosa la que usted nos debe explicar, sino el sentimiento de donde procede. Que el hombre, acometido y dominado por una excesiva emoción, puede determinase a obrar de un modo monstruoso y hasta contrario, no ofrece duda. Pero el «porqué» y el «cómo» se ha producido tal emoción es lo que debemos investigar. Si en algunos casos los efectos del amor y del odio pueden ser los mismos, porque el fuego de la exaltación consuma y borre las diferencias, no por eso dejarán de ser radicalmente sentimientos distintos y contrarios.
—Bien; pues aunque no fuese cuestión de vanidad y de pasión, yo no puedo menos de despreciar profundamente a esos castrados—repuso con tono y gesto despectivo Perico—. Después de todo, esos eunucos, incapaces de gozar de la vida, sólo tratan de hacerla más llevadera sometiéndose vilmente a una voluntad extraña o a una regla. Son en el fondo unos epicureístas, aunque bien ridículos.
—¡Rara manera de hacer la vida dulce el obedecer a un superior caprichoso, colérico o estúpido!—exclamó el profesor—. Y aunque por un esfuerzo de la voluntad lograsen no sentir el resquemor de las humillaciones, ¿cómo evitar el sufrimiento que producen las incomodidades físicas? ¿Es más ligera la vida para el que no tiene un instante suyo, a quien se obliga a comer manjares que le repugnan, velar cuando tiene sueño, dormir cuando no lo tiene, viajar cuando se halla fatigado y reposar cuando siente necesidad de movimiento, que quien dispone libremente de su actividad? El filósofo Epicuro se maravillaría, ciertamente, de que considerasen discípulos suyos a San Antonio y San Francisco. Porque si para él la serenidad intelectual y moral significaba el placer más grande de la vida, juzgaba igualmente el bienestar físico como condición para la tranquilidad moral, y los placeres del cuerpo, sobre todo el del vientre, como raíz de los placeres del alma.
Los tertulios se pusieron de parte del catedrático, y con esto Perico se enfureció y comenzó a disputar a gritos y a soltar interjecciones soeces, como tenía por costumbre desde niño. De tal modo, que su interlocutor, impacientado, al fin, alzó los hombros con desdén y no quiso continuar la discusión.
Pocas semanas después de esto, hallándose bastante gente paseando por la acera de la plaza de la Constitución, se declaró un violento incendio en el Círculo Tradicionalista. Ocupaba éste en la misma plaza una casa que constaba de un solo piso. A esta hora, que era la del crepúsculo, había pocos socios, que se echaron a la calle prontamente. El conserje había salido a un recado. La multitud se apiñó delante del edificio y comenzaron los trabajos de extinción, que se redujeron a que subiesen algunos a los tejados contiguos con cántaros de agua para impedir que el fuego prendiese a las otras casas. Se esperaba a los bomberos, pero no acababan de llegar.
El fuego era terrible, y las llamas salían ya por las ventanas. De pronto se escuchan lamentos desgarradores en la calle. Una mujer desgreñada, pálida como una muerta, corría hacia la casa, gritando:
—¡Mis hijos!, ¡mis hijos!
Era la esposa del conserje, que habitaba en los altos de la casa. Nadie se había dado cuenta de que en ella había encerradas cuatro criaturas, la mayor de siete años. Quiso lanzarse a la puerta, pero la sujetaron algunas manos: la escalera estaba ya invadida, y marchaba a una muerte cierta.
—¿Dónde están sus hijos?—le preguntó Baranda, que la tenía agarrada por un brazo.
—¡Allí!, ¡allí!—gritaba la infeliz mujer, señalando a la derecha del edificio—. ¡Soltadme, por Dios!
Perico Baranda la soltó, pero fué para lanzarse a las ventanas enrejadas del cuarto bajo y escalar con la agilidad de un mono los balcones del primero. Se le vió desaparecer: un minuto después aparecía con una niña entre los brazos. De la muchedumbre partió un grito de alegría. Se arrimó una escala, y varias manos recogieron a la criatura.
Perico se lanzó de nuevo intrépidamente al interior. Poco después salía con otra niña. Se le vió con la ropa chamuscada, el rostro ennegrecido.
—¡Refrescadme, voto a Dios! ¡Refrescadme, refrescadme!—gritó con voz ronca.
Desde los tejados contiguos se le arrojaron algunos cubos de agua, pero no llegaron a él. Un hombre subió por la escala con una herrada, y se la vertió sobre la cabeza.
Perico se lanzó otra vez al interior, a pesar de que las llamas salían ya por todas partes y era inminente el derrumbamiento del techo.
Poco después asomaba con otro niño.
—¡Refrescadme, refrescadme!
Esta vez venía tan desfigurado, que apenas se le podría reconocer. A simple vista se notaba que tenía heridas las manos y el rostro. Parecía que iba a caer exánime.
—¡Refrescadme, refrescadme!
—¡Basta, Perico, basta!—gritaron algunos.
—¡No basta, mal rayo que os parta, que hay un niño dentro todavía!—rugió Perico.
Y en cuanto le echaron otra herrada de agua sobre la cabeza, se lanzó de nuevo al interior.
¡Terrible momento de angustia! Todos los corazones latían con violencia. Un segundo más...
Se escuchó un ruido espantoso. El techo se había venido abajo, y Perico no volvió a aparecer. Un grito de dolor salió de todos los pechos, y las lágrimas corrían por todas las mejillas.
Al día siguiente se encontró su cadáver carbonizado abrazado al de una criatura de pocos meses.
Se depositaron aquellos preciosos restos en un ataúd dorado. La población entera, viejos y jóvenes, mujeres y niños, lo siguieron al cementerio. El ataúd, cubierto de coronas, marchaba deteniéndose a cada instante, porque los hombres se disputaban el honor de llevarlo sobre los hombros aunque fuese un minuto.
Cuando llegó, quedó literalmente sepultado entre flores.
El instinto popular no se había engañado. El alcalde de la villa, interpretándolo, hizo grabar sobre su tumba estas sencillas palabras:
«AQUÍ YACE PERICO EL BUENO.»
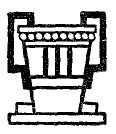
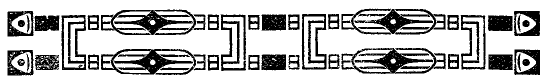
 A Tierra es un ángel: yo he leído eso en alguna parte—me decía el
doctor Mediavilla cierta tarde paseando por la Moncloa—. ¡Ah!, sí, ya
me acuerdo; era un filósofo alemán llamado Fechner quien lo afirmaba. Y
en este momento estoy tentado a darle la razón. ¡Vea usted qué luz
irisada se esparce por el cielo!, ¡qué transparencia en el aire!, ¡qué
crestas azuladas aquellas del Guadarrama!, ¡qué dulce sosiego en toda la
campiña! Considerando la Tierra como un ser cuyas vastas dimensiones
exigen un plan de vida completamente distinto del nuestro, no ofrece
duda su inmensa superioridad sobre nosotros. La Tierra no tiene piernas
ni brazos: ¿para qué los necesita, puesto que posee ya dentro de sí
todas aquellas cosas tras de las cuales nosotros corremos anhelantes?
¿Necesita de piernas para caminar con la espantosa velocidad de treinta
kilómetros por segundo? No tiene ojos; pero sigue su camino por el
espacio insondable sin extraviarse. Para llevar su preciosa carga en
todos los momentos, en todas las estaciones—dice aquel ingenioso
filósofo—, ¿qué forma podría ser más excelente que la suya, puesto que
es al mismo tiempo el caballo, las ruedas y el carro? Hay que pensar en
la belleza de este globo luminoso, cuya mitad alumbrada por el sol es
azul, mientras la otra mitad se baña en la noche estrellada. Hay que
pensar en esta cristalina esfera, que gira bañada en luz, como decía
nuestro gran Espronceda; hay que pensar en sus aguas transparentes, en
esos millones de luces y de sombras por las cuales los cielos se
reflejan en los pliegues de sus montañas y en los repliegues de sus
valles. Este globo sería un espectáculo sublime para quien lo viese de
lejos. En él se encuentran a la vez todos los contrastes y todas las
armonías; es decir, todo lo pintoresco, todo lo que puede producir la
emoción estética, la desolación y la alegría, la riqueza, la frescura,
los vívidos colores, los aromas delicados. Envuelta en su atmósfera azul
y en sus nubes, como una desposada en su velo, la Tierra marcha por el
espacio feliz y gloriosa como un ángel.
A Tierra es un ángel: yo he leído eso en alguna parte—me decía el
doctor Mediavilla cierta tarde paseando por la Moncloa—. ¡Ah!, sí, ya
me acuerdo; era un filósofo alemán llamado Fechner quien lo afirmaba. Y
en este momento estoy tentado a darle la razón. ¡Vea usted qué luz
irisada se esparce por el cielo!, ¡qué transparencia en el aire!, ¡qué
crestas azuladas aquellas del Guadarrama!, ¡qué dulce sosiego en toda la
campiña! Considerando la Tierra como un ser cuyas vastas dimensiones
exigen un plan de vida completamente distinto del nuestro, no ofrece
duda su inmensa superioridad sobre nosotros. La Tierra no tiene piernas
ni brazos: ¿para qué los necesita, puesto que posee ya dentro de sí
todas aquellas cosas tras de las cuales nosotros corremos anhelantes?
¿Necesita de piernas para caminar con la espantosa velocidad de treinta
kilómetros por segundo? No tiene ojos; pero sigue su camino por el
espacio insondable sin extraviarse. Para llevar su preciosa carga en
todos los momentos, en todas las estaciones—dice aquel ingenioso
filósofo—, ¿qué forma podría ser más excelente que la suya, puesto que
es al mismo tiempo el caballo, las ruedas y el carro? Hay que pensar en
la belleza de este globo luminoso, cuya mitad alumbrada por el sol es
azul, mientras la otra mitad se baña en la noche estrellada. Hay que
pensar en esta cristalina esfera, que gira bañada en luz, como decía
nuestro gran Espronceda; hay que pensar en sus aguas transparentes, en
esos millones de luces y de sombras por las cuales los cielos se
reflejan en los pliegues de sus montañas y en los repliegues de sus
valles. Este globo sería un espectáculo sublime para quien lo viese de
lejos. En él se encuentran a la vez todos los contrastes y todas las
armonías; es decir, todo lo pintoresco, todo lo que puede producir la
emoción estética, la desolación y la alegría, la riqueza, la frescura,
los vívidos colores, los aromas delicados. Envuelta en su atmósfera azul
y en sus nubes, como una desposada en su velo, la Tierra marcha por el
espacio feliz y gloriosa como un ángel.
—Todo eso estaría muy bien—respondí—si la Tierra tuviera conciencia de sí misma.
—Y ¿por qué no ha de tenerla? No será una conciencia individual como la nuestra, pero la tendrá colectiva. Habituados nosotros a la relación y al choque con las conciencias individuales, y observando la unidad que en nuestro interior se ofrece, nos cuesta enorme trabajo suponer que existe otro género de conciencia. Y, sin embargo, a cada momento se nos presenta en la vida. ¿Por qué separamos en una sociedad la intención de ella de la de los individuos que la componen, y decimos, como aquel inglés, «la cabilda, mala; la canóniga, buena»? Y con la nación inglesa constantemente hacemos la misma distinción: decimos que los ingleses suelen ser hombres generosos, caritativos, rectos en su proceder, mientras Inglaterra es la más egoísta y pérfida de las naciones. Pero aún hay más; esta conciencia individual que en nosotros observamos, y de la cual estamos tan ufanos, acaso sea, en último término, también una conciencia colectiva; porque así como nuestro cuerpo se halla compuesto por innumerables células, que todas tienen su voluntad y su iniciativa, así nuestro espíritu puede haberse formado por la agregación de muchos espíritus. La experiencia parece que nos lo está diciendo. En el carácter de cada hombre se hallan unidos los rasgos del carácter de sus abuelos; en los instantes sucesivos de su vida parece que todos ellos van asomando la cabeza uno en pos de otro. Cada ser, según su importancia, tendrá una conciencia más o menos vasta. No negamos que una sociedad tiene su conciencia, que una nación la posee, pero nos irrita que se diga lo mismo de un planeta. Figurémonos que un ser inmensamente mayor que nuestra Tierra la haya venido observando desde que se desprendió del Sol en estado gaseoso, y la siga observando hasta que perezca, bien por virtud de una catástrofe, o porque la vida desaparezca de ella, y su materia, por incesante radiación, se pierda en el éter. Figurémonos que este ser guarda la misma relación con nosotros que un naturalista con un pequeño y efímero animal. Cuando nuestro planeta hubiera desaparecido, este ser, este gran naturalista, ¿no guardaría de él un recuerdo claro y preciso, como el pequeño naturalista lo guarda del pequeño animal? ¿No podría definir su carácter, sus tendencias, el lugar que ocupa en el escalafón de los seres, su grado de espiritualidad, sus cualidades y sus deficiencias? Las conciencias de los seres que existen dentro de nosotros forman nuestra conciencia, nuestras conciencias forman la conciencia de nuestra raza, las conciencias de nuestras razas forman la del planeta, las de los planetas forman la del sistema solar..., y así sucesivamente hasta llegar a la conciencia absoluta, que no puede ser otra que la del gran Universo. La constitución de este Universo es idéntica en toda su extensión. Así como en nosotros, no sólo cada sensación, sino cada conciencia de una sensación contribuye a formar una mayor conciencia que llamamos yo, así nuestras conciencias individuales contribuyen a formar la conciencia de nuestro país, la de nuestra raza, la de nuestro planeta.
—¿De modo que usted cree en el Absoluto de la filosofía alemana?
—Sí; yo creo en un absoluto, pero en un absoluto que pueda mascarse—repuso riendo—; no en un absoluto sobre el cual no se pueda hincar el diente. Es decir, que en materia de absolutos prefiero el sólido al gaseoso, y estoy más por el género inglés que por el alemán. Hago una excepción en favor de Fechner. Por lo menos, el absoluto ángel o animal de este filósofo tiene órganos, que somos todos los seres vivos, y siente y actúa por medio de ellos, mientras el otro, encerrado en sí mismo, como el Atman de los indios, deja transcurrir la eternidad pensando: «¡Si yo fuese varios!» Yo creo que el absoluto debe ser algo más rico, más sustancioso que esa abstracción indigente que nos ofrece, por lo común, el monismo idealista.
—Y dígame usted, doctor: ¿cómo estas experiencias psicológicas que residen en el interior de cada hombre se combinan para formar la experiencia psicológica de ese Absoluto?
Mediavilla soltó una carcajada.
—Veo, amigo Jiménez, que no se anda usted por las ramas, y que de golpe se lanza usted sobre la raíz del tronco... Confieso que eso no es tan claro como fuera de desear. La filosofía de lo absoluto explica la relación de nuestros espíritus con el espíritu eterno afirmando que nuestras experiencias psicológicas se combinan libremente y se separan de igual modo, guardando intacta su identidad. El Absoluto, dicen, crea el mundo por un acto de conocimiento indiviso y eterno. Existir es, pues, ser tales como él nos piensa. Nuestra existencia real es ésta; pero fuera de ella hay otra aparente, por la cual cada uno de nosotros aparece a sí mismo como distinto de los otros. Mas la creencia en esta vida aparente significa ignorancia: nosotros, en el fondo real de nuestro ser, formamos uno con el Absoluto, somos sus partes orgánicas, y no existimos sino en tanto que nos hallamos implicados en su ser. Los filósofos de lo Absoluto comparan esta ignorancia que nos aisla los unos de los otros, a la que un individuo experimenta sobre muchas de sus sensaciones que pasan para él inadvertidas por falta de atención. Estas sensaciones inadvertidas son con relación a nuestro espíritu individual lo que nuestros espíritus individuales son con relación al espíritu absoluto. También comparan nuestras existencias a las sílabas, a las palabras y a las proposiciones, que forman una frase gramatical cuyo verdadero sentido sólo comprende el que las pronuncia. Unos no son más que sílabas en la boca de Dios, otros, palabras, y otros, en fin, proposiciones; pero todos formamos parte del pensamiento eterno... Vea usted cómo pudiera explicarse igualmente la conciencia del planeta que habitamos con relación a nuestras conciencias individuales.
—Pero, doctor, si, como usted me acaba de decir, el Absoluto nos crea por un acto de conocimiento, y no tenemos otra existencia que la que nos comunica este acto, ¿cómo podemos existir de otro modo que como él nos conoce? Existir, en el caso presente, vale tanto como ser conocido. Ahora bien, nosotros nos conocemos de otro modo que como nos conoce el Absoluto, puesto que nos conocemos distintos, aislados... Luego existimos de otro modo. Me habla usted de sílabas y palabras cuyo sentido sólo conoce la persona que las pronuncia. Pero las sílabas y las palabras no se conocen a sí mismas como nosotros. Nosotros, que somos sus partes integrantes, nos hallamos agitados siempre por dudas, por inquietudes e ignorancias, y, sin embargo, él posee en toda la eternidad la ciencia y la calma. El Dios del cristianismo crea los seres proyectándolos fuera de sí, dotándoles de una substancia: por tanto, tienen existencia propia. Pero si estos seres sólo son objeto del pensamiento, sólo son reales para el espíritu que los piensa y en la manera que él los piensa, ¿cómo es posible que puedan vivir y pensar de otro modo que como él los piensa? «Es como si los personajes de una novela—dice un filósofo moderno—saliesen de las páginas del libro y se pusieran a caminar por el mundo y a vivir por su propia cuenta, fuera de la imaginación del autor.»
—Ya le he confesado a usted que el asunto no está claro, y que la solución del problema ofrece más de una dificultad. Sin embargo, estas dificultades no destruyen mi convicción de que debe ser así. Yo no puedo comprender ahora cómo sea posible que lo que es realmente uno sea efectivamente tantas cosas. Porque si nuestros espíritus finitos formasen, por ejemplo, mil millones de hechos, el ser omnisciente formaría con ellos un universo constituído por mil millones de hechos más uno. O hay que admitir un agente distinto de unificación, es decir, un Dios personal, lo cual para mí es absurdo. Pero debe ser así, lo repito. Si hallamos que una cosa debe ser necesaria, y es posible, no cabe duda que existe. El Absoluto, el gran Todo debe resolver estas dificultades que se nos presentan por vías secretas que le son peculiares y que nosotros no somos capaces de adivinar, ni aun de tratar de adivinar.
—¿Sabe usted, doctor, que no deja de ser cómoda esa manera de resolver los problemas? ¡Y luego se burlan ustedes de Bossuet porque, hablando de la predestinación, se contentaba con tener asidos los dos cabos, uno el de la libertad del hombre, otro el de la omnisciencia de Dios, sin saber dónde y cómo estaban unidos!
En aquel momento oímos no muy lejos el toque áspero de una corneta. Nos volvimos a la vez, y vimos a un guarda que nos invitaba a volver a la senda de donde, distraídos, sin duda, nos habíamos salido.
—¡La trompeta del juicio final!—exclamó Mediavilla riendo.
—Cuando suene de verdad esa trompeta—repuse yo bromeando también—, llegará el momento de que resolvamos de una vez estos problemas que tanto nos atormentan.
Mediavilla se puso serio, y dijo después de una larga pausa:
—Tengo la desgracia de no creer en otra vida.
—Pues yo tengo la felicidad de no creer en ésta.

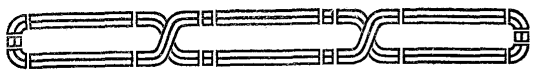
 UANDO un hombre habita en un pueblo de provincia y no tiene hijos y
goza de algunos medios de fortuna, si hay Exposición Universal en París,
¿qué remedio le queda más que ir?
UANDO un hombre habita en un pueblo de provincia y no tiene hijos y
goza de algunos medios de fortuna, si hay Exposición Universal en París,
¿qué remedio le queda más que ir?
—¿Supongo, Jiménez, que dará usted una vuelta por la Exposición?
—¿Estará usted preparando la maleta, de seguro?
—¡Qué feliz es usted, don Angel!
—¿Qué me traerá usted de la Exposición, don Angel!
No pude resistir más, y me metí en el tren, y me planté en París. Yo no tenía deseo alguno de visitar la Exposición; las artes industriales no ejercen sobre mí gran influencia. Menos lo tenía aún de que me encajasen en un sexto piso, dentro de un cuarto con vistas a la bóveda celeste, chiquito, bajito de techo, calentito.
Así fué, no obstante, y afirmo, con la mano puesta sobre el corazón, que hubiera preferido la habitación amplia de mi casa que da sobre el jardín, mis siestas sobre el viejo sofá y mi chocolate elaborado a brazo con cacao superior.
Pero el hombre se debe a sus conciudadanos, y los míos me han exigido éste y otros sacrificios. Todos los días bajaba de aquel nido encumbrado a la llanura para trasladarme a la Exposición; ocho o diez kilómetros, que recorría unas veces a pie, otras en ómnibus.
Uno por uno iba inspeccionando todos aquellos pabellones que no despertaban en mí el menor interés. Una sala llenita, hasta el techo de botas de montar, luego otra de cables enrollados, en seguida otra de faroles de coche, y así sucesivamente.
Religiosamente las iba visitando, pues comprendía que ese era mi deber. ¿Cómo presentarme en el pueblo sin poder afirmar que había visto la instalación de frenos automáticos, o la de sopas italianas, etc., etc.?
El tedio se iba apoderando de mi corazón. Cuando, al llegar la noche, subía a mi cuarto y me dejaba caer rendido en la cama, sólo Dios sabe qué ideas negras cruzaban por mi cerebro. La existencia, vista al través de aquellas enormes instalaciones de abonos minerales o de ladrillos refractarios, me parecía, como a Schopenhauer, un monstruoso error de la Voluntad.
El viento que soplaba en mi sotabanco hacía aún más horrible mi situación. Toda la noche le oía zumbar, amenazando destruir los frágiles tabiques y lanzarme al espacio.
Por fin, cierta mañana, al despertarme, un instinto feroz de rebelión se apoderó de todo mi ser. Lancé un juramento terrible y exclamé en voz alta: «¡Hoy no he de ver ni los cables, ni los frenos, ni las sopas italianas, así me...!»
¡Silencio! El hombre dice a veces cosas muy feas cuando está solo y desesperado.
Me vestí y me acicalé lenta, muy lentamente, con esa rabia concentrada del hombre que quiere persuadirse a sí mismo de que es dueño y señor de su voluntad.
Bajé a la calle, y me puse a dar vueltas por los bulevares como el azotacalles más desocupado que hubiese en aquel momento en París. Mi actitud era la del que repentinamente vuelve la espalda a todos los deberes sociales, una actitud insolente, agresiva, una mirada que decía a los que cruzaban: «A mí, ¿qué?»
Sin embargo, el remordimiento bullía sofocado en mi alma, como un pájaro a quien se aprieta en la mano.
Entré en un café y pedí un ajenjo. ¿En qué otra bebida podía ahogar mejor mi amargura?
Por contraste, en una mesa contigua bebía leche a menudos sorbos, mojando de vez en cuando bizcochitos en ella, una linda francesita de nariz remangada, de frente estrecha, de ojos picarescos. A su lado había dos hombres canosos, uno de los cuales debía de ser su padre, a juzgar por el parecido que con ella guardaba. Los viejos charlaban animadamente sobre asuntos industriales. La niña se aburría horriblemente.
Ahora bien, cuando una francesita de nariz remangada se aburre, es capaz de mirar con interés a un esqueleto, si el esqueleto pertenece al sexo masculino. Por eso me miró a mí, que, a Dios gracias, aún no lo era.
Me sentí de pronto inflamado, pronto a morir por ella. Mi corazón, cerrado tantos días por la angustia y la impaciencia, se abrió como el cáliz de una flor al rayo de sol de la mañana. Algo extraño me corrió por la sangre, y todas mis tristezas huyeron, unas por la puerta, otras por la ventana, como diablos perseguidos con agua bendita.
Eran sus ojos quienes la esparcían, sus ojos dulces, rientes, en los cuales bebía gota a gota el néctar del amor. Discretamente los míos cantaban sus alabanzas, la ilusión de sus cabellos ondeados, la blancura de su rostro, el encanto de sus labios, la gracia picante de su naricita remangada. ¡Qué inteligencia animaba aquel semblante divino! Era perfecta, y ella lo sabía.
Pero no abusaba de su perfección. Satisfecha de sus ojos, de sus cabellos, de su naricita, entregaba todo ello a la admiración del extranjero, y se ingeniaba para hacerle feliz.
Posaba los labios en el borde del vaso, y, alzando al mismo tiempo sus ojos, me decía con ellos: «Ya sé, joven extranjero, que te complacería aplicar la boca a este mismo sitio para saber mis dulces secretos. No es mía la culpa si no puedes hacerlo.» Otras veces se aliñaba ligeramente los cabellos. «También sé que serías feliz jugando con estos rizos dorados, de los cuales vive en este momento suspendido tu corazón.» Otras, en fin, extendía su manecita blanca y delicada como un capullo de rosa, y la colocaba sobre el respaldo de una silla, muy cerquita de mí. «Te agradaría besar esta mano breve y tersa, ¿verdad? Pues bésala, joven extranjero, bésala con el pensamiento, ya que no puedes con los labios.»
Y yo la besaba obediente, la besaba una y otra vez con ardor, hasta que ella la retiraba al cabo, levemente ruborizada.
«¡Oh niña preciosa, de ojos picarescos, de naricita remangada; yo quisiera volar contigo allá lejos, donde florecen los claveles, bajo los bosques de tilos bañados de sol! Una casita blanca, una pradera que se extiende delante de ella, un arroyo cristalino que la circunda, las esquilas del ganado, el canto de los mirlos... ¡Ven, niña mía, ven!»
La niña se levantó, en efecto, pero no fué a mi conjuro, sino al de los dos viejos, que pagaron al mozo para irse.
Al cruzar por delante de mí retiré galantemente la silla, a fin de que pasase con toda comodidad. Sus ojos risueños me dirigieron una mirada, y sus labios murmuraron dulcemente:
—Merci, monsieur.
«¡Gracias, Señor!—murmuré yo también, elevando mi pensamiento al Cielo—. Esta niña se va, y no volveré a verla más, pero ya ha cumplido la misión que Tú la encomendaste.»
Sentí mi corazón bañado de frescura, penetrado de dulce sumisión. Todos mis deberes me parecieron fáciles de cumplir, y, llena mi alma de una santidad agradecida, salí a la calle y monté en el ómnibus para ver de nuevo los frenos automáticos y los cables enrollados.


![]() OR qué hablaban los espíritus libres del Arte? ¿Hay arte posible
arrancando al artista la noción del bien y del mal? Si se exceptúan tal
vez la escultura, las artes todas tienen por base esas telas de araña
que se llaman Dios, alma, bien, verdad. La arquitectura sin religión no
sería arte bella, sino de pura utilidad, una arquitectura de castor. La
música, si quedase plenamente demostrado que no existe más mundo que el
de los fenómenos, si no despertase en nuestra alma dulces y vagos
presentimientos de otra patria, ¿ejercería encanto alguno? Una vez
persuadidos, absolutamente persuadidos de que su influencia es puramente
fisiológica, que no tiene otra finalidad que la de activar las funciones
vitales por medio del ritmo, acelerando la digestión o la circulación de
la sangre, huiríamos como de un veneno de la música de Beethoven.
Buscaríamos algún wals de Strauss o un pasodoble de Chueca a título
solamente de licor estomacal.
OR qué hablaban los espíritus libres del Arte? ¿Hay arte posible
arrancando al artista la noción del bien y del mal? Si se exceptúan tal
vez la escultura, las artes todas tienen por base esas telas de araña
que se llaman Dios, alma, bien, verdad. La arquitectura sin religión no
sería arte bella, sino de pura utilidad, una arquitectura de castor. La
música, si quedase plenamente demostrado que no existe más mundo que el
de los fenómenos, si no despertase en nuestra alma dulces y vagos
presentimientos de otra patria, ¿ejercería encanto alguno? Una vez
persuadidos, absolutamente persuadidos de que su influencia es puramente
fisiológica, que no tiene otra finalidad que la de activar las funciones
vitales por medio del ritmo, acelerando la digestión o la circulación de
la sangre, huiríamos como de un veneno de la música de Beethoven.
Buscaríamos algún wals de Strauss o un pasodoble de Chueca a título
solamente de licor estomacal.
Y si consideramos el arte por excelencia, el arte de la poesía, no hallaremos en todas sus manifestaciones más que esa lucha profunda, desesperada, trágica y cómica a la vez, entre los ciegos apetitos de nuestra naturaleza animal y las aspiraciones elevadas de nuestro ser espiritual.
Figurémonos por un momento que los espíritus libres vencen en toda la línea. Queda absolutamente demostrado (de un modo indudable para todos los hombres, grandes y pequeños) que los llamados valores superiores, el Ser infinito y eterno, el bien y la verdad, son puros fantasmas, un síntoma de la vida declinante; el amor, la compasión, el sacrificio por los otros, enfermedades cerebrales que aparecen cuando los instintos sanos se debilitan. ¿Qué cantarán ya los poetas? ¿Dónde están los himnos, los dramas y las novelas? Excluída la lucha interior, la lucha del mundo moral, la tierra ofrecería un aspecto tan siniestro como monótono. Obrando sólo la voluntad de vivir o la voluntad de dominar, no pudiendo considerarse como cosas serias ni el amor, ni la lealtad, ni la abnegación, la trama de la vida, tan rica y hermosa, quedaría reducida a una serie de peripecias de orden material engendradas por la diferencia de fuerza.
Trasladémonos con la imaginación a esos tiempos amenos de la transmutación de valores. Ya no hay Dios, ni alma, ni compasión, ni moral, ni nada. No hay más que superhombres. Supongamos que éstos conservan todavía la antigualla del teatro (en algo se han de divertir). No sé a punto fijo si predomina el género grande o el chico, pero hay un género predominante. El cual, como acontece casi siempre, comienza a aburrir a los espíritus difíciles. Entonces a un truchimán teatral se le ocurre la feliz idea de exhumar (arreglándola, por supuesto) una obra de dos mil años de antigüedad, El rey Lear, de un tal Shakespeare. Los espectadores encuentran un poco burda, pero graciosa, la escena en que Lear reparte el reino entre sus hijas, y la aplauden. Es original la locura de aquel hombre, que desea ser amado a todo trance. Los caracteres de Goneril y de Regania, desembarazándose más tarde del loco de su padre, les parecen nobles, aunque vulgares. Cordelia es un personaje estúpido, que sirve, no obstante, para realzar la nobleza de sus hermanas. Pero la obra no tarda en aburrirles. La locura del rey se hace pesada. Sus imprecaciones a los elementos desencadenados hacen reir un momento, mas concluyen por fatigar. El auditorio se distrae; luego tose. Los reventadores taconean. Sin embargo, hay algo que logra interesarles. La escena en que Regania y Cornuailles arrancan los ojos al anciano Gloncester les cautiva. ¡Bravo!, ¡bravo! Jamás se ha expresado con más vigor la sagrada voluntad de potencia. El final les parece igualmente noble y grandioso. Todos aquellos asesinatos y envenenamientos son del mejor gusto moderno. Pero queda destruída su fuerza por la última escena, cuando Lear entra con su hija muerta entre los brazos. Un loco y una idiota no son personajes para cerrar dignamente el drama. Luego, aquel duque de Albania, personaje de extremada debilidad, apunta ideas de moralidad tan anticuadas, que no pueden menos de repugnar al noble auditorio. El rey Lear no tuvo un éxito lisonjero, pero se hizo seiscientas cincuenta y nueve veces. Cubrió los gastos y proporcionó algún dinero al arreglador, quien, por consejo de la crítica, suprimió la escena final.
Animado con esto, otro truchimán más arcaico desentierra una obra que no tiene dos mil años de antigüedad, sido cuatro mil: La Orestiada, de Esquilo. La primera parte, Agamenón, alcanzó éxito brillante. El parricidio de Clitenmestra agradó sobremanera. La segunda parte, Las Coéforas, agradó aún más. El parricidio de Orestes era aún más sangriento y conmovedor. Mas la tercera parte, Las Euménidas, ¡oh dolor!, vino al suelo con estrépito. Aquel hijo, después de hundir su puñal en el seno de la que le dió el ser, se ve acometido por los remordimientos, que revisten la forma de Furias. El auditorio, como es natural, se indignó. Un crítico decía al día siguiente:
«¿Cómo? ¿Qué antigualla nos ha desenterrado el señor López? Antes de llevar una obra a las tablas, aunque esté defendida por su alta antigüedad, debiera meditar si esa obra puede herir en lo vivo los sentimientos nobles de nuestra sociedad. Hay enfermedades tan repugnantes, que si en los libros se pueden describir, en la escena no se deben presentar. Quien ataque las bases de la noble moral de nuestros tiempos, no lo hará impunemente. Sentir remordimientos, no sólo es inmoral, sino indecente.»
![]()
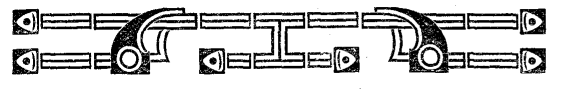
 I el ascetismo es consubstancial con el Cristianismo, o, en otros
términos, si la mortificación del cuerpo es un derivado indeclinable del
Evangelio, yo no soy capaz de decidirlo. Muchos católicos y otros que no
lo son, como Schopenhauer y Tolstoi, lo afirman resueltamente; otros,
como San Francisco de Sales, Fenelón, Dupanleup y el teólogo protestante
Harnack, lo niegan. Hay pasajes en el Evangelio que parecen dar la razón
a los primeros: «Si tu mano te hace pecar, córtala; si tu ojo te hace
pecar, arráncalo.» «Anda, vende lo que posees y dalo a los pobres, y
poseerás un tesoro en el Cielo.» «Si viene a Mí alguno y no aborrece a
su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun a su propia vida, no podrá ser discípulo mío.»
I el ascetismo es consubstancial con el Cristianismo, o, en otros
términos, si la mortificación del cuerpo es un derivado indeclinable del
Evangelio, yo no soy capaz de decidirlo. Muchos católicos y otros que no
lo son, como Schopenhauer y Tolstoi, lo afirman resueltamente; otros,
como San Francisco de Sales, Fenelón, Dupanleup y el teólogo protestante
Harnack, lo niegan. Hay pasajes en el Evangelio que parecen dar la razón
a los primeros: «Si tu mano te hace pecar, córtala; si tu ojo te hace
pecar, arráncalo.» «Anda, vende lo que posees y dalo a los pobres, y
poseerás un tesoro en el Cielo.» «Si viene a Mí alguno y no aborrece a
su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun a su propia vida, no podrá ser discípulo mío.»
Pero otras máximas de Jesús, las reglas de vida que daba a sus discípulos, y aun su propia vida, indican, por el contrario, que concedía poca importancia a la penitencia corporal: «Como Juan viniera sin comer ni beber, decían ellos: es un hombre endemoniado. El Hijo de Dios ha venido comiendo y bebiendo, y ellos dicen: éste es un tragón y un bebedor de vino.» Nuestro Señor sabía, pues, que se le juzgaba de este modo, y no le importaba. Parecía poner empeño en no distinguirse de los demás exteriormente y en huir del tipo del asceta tradicional. Visitaba a los ricos como a los pobres, asistía a banquetes y bodas, se dejaba perfumar con esencias olorosas. En suma, el Redentor no pedía a nadie que abandonase su estado; a todos pedía únicamente amor y abnegación.
Imposible negar, sin embargo, que la idea de la mortificación corporal va unida en la mente de una gran parte de los cristianos a la de la santidad, muy principalmente entre la gente indocta. Un santo para los obreros y campesinos significa siempre un hombre que se priva de comer y de beber, que duerme en el suelo y que se azota furiosamente. Por eso no sorprenderá a nadie que Pachón de la Quintana de Arriba profesase con toda su alma esta verdad, y que permaneciese dolorosamente sorprendido al observar cuán lejanos andaban de las instrucciones de Nuestro Señor Jesucristo muchos clérigos que él conocía, sobre todo, los canónigos de Oviedo.
La Quintana de Arriba no era una ciudad muy populosa; se componía de siete casas, la mejor de las cuales pertenecía a Pachón. Los siete vecinos vivían casi exclusivamente del pastoreo, porque en aquellas alturas la tierra no producía más que heno.
Pachón disponía lo menos de una docena de cabezas de ganado mayor y de algunas docenas de ovejas. No vivía mal; había en su casa borona para todo el año, judías, cecina y longaniza. Pero viviría mejor, seguramente, si no debiera pagar todos los años cinco fanegas de trigo al Cabildo catedral de Oviedo por el derecho de pastoreo que éste le concedía en aquellas tierras de su dominio.
La renta vencía a mediados de noviembre, pero Pachón la pagaba ordinariamente en diciembre, y la pagaba en dinero, no en especie, porque don Luis Barreiro, el canónigo administrador del Cabildo, así se lo consentía. Pedía el caballo prestado a Martinán, el tabernero de Entralgo, salía de madrugada de la Quintana, y tornaba a la noche con el bolsillo vacío y el corazón satisfecho.
¿Diremos que con el estómago repleto también? Sí, también podemos decirlo, porque doña Tomasa, el ama fiel del canónigo, jamás le dejaba comer solamente la pobre vitualla que traía para el caso. Le sentaba en la cocina con los demás criados, y gozaba como ellos de los relieves de la espléndida mesa del prebendado.
¡Y vaya si era espléndida! Allí el mero con guisantes, allí el salmón con salsa verde, allí la sopa con tropiezos de jamón, allí las perdices estofadas y la compota de peras de don Guindo y las manzanas de reineta. Pachón engullía como un lobo; pero no podía menos de pensar al mismo tiempo que la salvación de don Luis Barreiro era bastante problemática. Había oído exclamar en un sermón al capellán de Rivota: «Y vosotros, miserables glotones, ¿qué habéis de comer en el infierno?» ¡Pobre don Luis!
En cierta ocasión se descuidó algo más de la cuenta para restituirse a su casa: había tenido que hacer un encargo del señor cura de Lorío y otro del capitán de Entralgo. De tal suerte, que cuando vino a despedirse de doña Tomasa, ésta le dijo:
—Pero, criatura, ¿dónde vas ahora, si muy pronto obscurecerá, y tienes que andar siete leguas por esos malos caminos, de noche? Mejor será que te quedes a dormir aquí, y mañana salgas por la fresca.
Pachón no supo resistir a tan amable ofrecimiento, y se quedó.
Después de cenar, la misma doña Tomasa le puso una palmatoria en la mano, le llevó a un cuarto desocupado, y mostrándole una gran cama que allí había, le invitó a descansar.
—Esta es la cama donde duerme el señor magistral de Covadonga cuando viene a Oviedo. No tengo otra en este momento... ¡Pero que no lo sepa el amo, Pachón!
La cama estaba cubierta toda ella con una gran colcha de percal. Pachón no comprendió que era necesario despojarla de esta colcha y meterse entre sábanas. La contempló con admiración unos instantes, y se dejó caer sobre ella con alegría, con gratitud y con respeto. ¡Dios, qué blandura! ¡Si parecía hecha de manteca! Y se durmió como un santo.
Dos horas después se despertó, transido de frío. ¡Dios, qué frío hace aquí! Echó una mirada en torno, por ver si había algo con qué taparse, pero nada halló para el caso. Largo rato estuvo sin poder conciliar el sueño. La luz se hizo en su espíritu en estas horas de insomnio. De repente vió con admirable claridad cuán equivocado había estado al juzgar a los sacerdotes, y particularmente a los canónigos, por las apariencias. Verdad que comían bien y bebían según sus deseos; pero, ¡ay!, de sobra estaban compensados estos regalos con la penitencia que hacían por la noche.
Rezó un padrenuestro fervorosamente para que Dios le perdonase tanto malo pensamiento como había tenido, y trató de dormirse. Imposible. El frío arreciaba por momentos, y él no estaba acostumbrado, como el señor magistral de Covadonga, a estas terribles austeridades.
Nada, nada, no podía resistir más tiempo. Se levantó de la cama y, aunque era todavía noche bien cerrada, bajó a la cuadra con gran cautela para no despertar a nadie, aparejó el caballo, y se salió bonitamente de la casa del canónigo, emprendiendo el trote hacia Laviana. El remordimiento le seguía atenaceando.
Y sucedió que aquella noche Pachón se hallaba entre los suyos cenando alegremente al amor de la lumbre. No faltaba allí buen rescoldo de leña de haya, porque el monte estaba cerca, y los madreñeros, cuando tumbaban un árbol, apenas aprovechaban más que una parte del tronco, dejando lo demás para el que quisiera cogerlo. No faltaba tampoco un buen pote de berzas con tocino y sendas escudillas de leche. Pachón saboreaba estos regalos con mayor placer que nunca había sentido en su vida. Ya sabía a qué atenerse sobre los placeres del clero. ¡Cáspita si lo sabía!
Antes de irse a la cama quiso ver el estado del cielo. Abrió la media puerta superior de su cabaña, y un soplo húmedo y glacial le dió en el rostro. Hacía un tiempo horrible. Caía la nieve copiosamente, y el viento la arremolinaba formando torbellinos en la altura antes de caer sobre el valle. Si seguía unas cuantas horas así, los vecinos de la Quintana tendrían que hacer un agujero en la nieve para salir al día siguiente de sus casas. Pachón se apresuró a cerrar la puerta, y mientras la atrancaba dejó escapar un suspiro, exclamando:
—¡Pobrecitos canónigos, qué frío pasarán esta noche!

 ÁS de una vez me aconteció penetrar en la vieja catedral gótica a la
caída de la tarde. Allá en el fondo hay una obscura capilla solitaria, y
allá en el fondo un Cristo solitario abre sus brazos doloridos entre dos
cirios que chisporrotean lúgubremente.
ÁS de una vez me aconteció penetrar en la vieja catedral gótica a la
caída de la tarde. Allá en el fondo hay una obscura capilla solitaria, y
allá en el fondo un Cristo solitario abre sus brazos doloridos entre dos
cirios que chisporrotean lúgubremente.
En pie frente a El, le contemplo, le imploro y muchas veces también le interrogo: «¿Quién te ha enseñado esas dulces palabras que salieron de tus labios? ¿Por qué te has dejado matar? ¿Por qué no has luchado, por qué no has herido y triunfado? ¿Eres Dios, o eres un iluso? ¿Por qué no has sido egoísta y vano y cruel como yo lo he sido?»
El me escucha y murmura palabras de consuelo, y algunas veces sus ojos se clavan en mí con severidad, y alguna vez me sonríen.
Una tarde, de rodillas, apoyé la frente sobre el pedestal de la cruz. Ignoro el tiempo que así estuve. Al cabo sentí que una mano se apoyaba sobre mi hombro. Alcé la cabeza, y vi la figura blanca y radiosa de un hombre por cuya frente corrían algunas gotas de sangre. El Cristo había desaparecido de la cruz.
—Sígueme—me dijo con voz que penetró hasta lo más profundo de mi corazón.
Al mismo tiempo, por detrás del altar surgieron otras figuras de hombres y mujeres, y en un momento se pobló la capilla. La capilla era pequeña, pero la muchedumbre era grande.
—Seguidme todos—dijo el Señor.
Y nos lanzamos a la puerta en pos de Él los que allí estábamos.
—¡Vamos al cielo!, ¡vamos al cielo!—oía murmurar a los que tenía cerca.
Salimos al campo. La luna bañaba con su luz tibia los árboles, las mieses, las praderas. La figura blanca del Cristo se destacaba más pura y más bella que la de la luna. Marchaba delante, y sus pies parecía que no tocaban la tierra. Cercanos a El caminaban algunos hombres y mujeres cuyas figuras creía reconocer. «Ese es Agustín, ése es Bernardo, ésa es Teresa», me decía. Pero tan cerca de El como éstos marchaban otros hombres y mujeres completamente desconocidos para el mundo.
La campiña era de plata; el cielo, de oro. Los árboles inclinaban sus penachos al paso del Señor, murmurando plegarias. El viento dormía. Nada se escuchaba, ni el ladrido de un perro, ni el canto de un gallo, ni el rumor lejano de la mar. La procesión caminaba en silencio.
Transponíamos las colinas, trasponíamos los valles. La campiña era cada vez más amena. Una brisa suave se alzaba del suelo cargada de aromas. Las rosas abrían sus cálices fragantes; las estrellas dejaban caer sobre ellos sus luces temblorosas.
Pero algunos íbamos quedando rezagados.
De vez en cuando el Señor se detenía, volvía su rostro hacia nosotros y nos hacía seña para que nos diéramos prisa. Los demás cumplen sus órdenes, pero yo cada vez voy quedando más atrás. El cansancio se apodera de mi cuerpo, y me place detenerme a menudo para contemplar la belleza de una flor, para escuchar el canto de un pájaro.
Voy quedando solo. Entonces me salen al encuentro hombres guerreros, de labios blasfemos, de ojos sarcásticos, que me cierran el camino. Lucho con ellos; logro vencerlos. La procesión se aleja, y pienso con horror que muy pronto la perderé de vista.
Pero el Señor no se olvida de mí. A menudo se detiene, se empina sobre sus divinos pies para verme, y, por encima de las cabezas de la muchedumbre, me insta con la mano para que camine.
—¡Maestro—le grité—, te sigo de lejos, pero te sigo!
Entonces una sonrisa bondadosa iluminó su rostro. El Señor sonreía de mi petulancia y me hizo con la cabeza un signo de aprobación, permitiéndome seguirle del modo que pudiera.
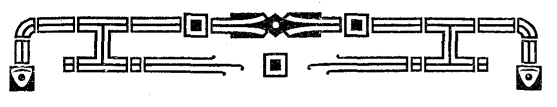
 RA yo en otro tiempo un furioso esteticista. La belleza fué mi guía, mi
sostén, el único objetivo de mi vida; el mundo, una gran obra de arte en
la cual el Alma Suprema se conoce y se goza. Nuestras almas, órganos de
Ella, existen únicamente para la felicidad de esta contemplación. Goethe
estaba en lo cierto. Nada hay en la existencia digno sino el culto de la
belleza: nuestra educación debe ser esencialmente estética.
RA yo en otro tiempo un furioso esteticista. La belleza fué mi guía, mi
sostén, el único objetivo de mi vida; el mundo, una gran obra de arte en
la cual el Alma Suprema se conoce y se goza. Nuestras almas, órganos de
Ella, existen únicamente para la felicidad de esta contemplación. Goethe
estaba en lo cierto. Nada hay en la existencia digno sino el culto de la
belleza: nuestra educación debe ser esencialmente estética.
Así, juraba yo con fervor, como Heine, por Nuestra Señora de Milo, me descubría al pasar por delante de Las hilanderas de Velázquez, y recorría doscientas leguas para ver unos retratos de Franz Hals. Los campos y las montañas hacían mis delicias. ¡Oh felices excursiones a las más altas cimas cantábricas! Los ojos no se saciaban jamás ante aquellos panoramas espléndidos. El espectáculo de la mar me embriagaba, y el del cielo estrellado me causaba vértigos. Las horas se deslizaban divinas espiando el vaivén de las olas, los vivos cambiantes de sus volutas verdes, los destellos de sus crestas rumorosas. «¿Será posible—me decía—hartarse de contemplar el mar, de escuchar el canto del ruiseñor, de ver los cuadros de Velázquez y los mármoles helénicos?»
Pues bien, sí, me he hartado, me he hartado. En vano hago supremos esfuerzos de imaginación para representarme con toda su intensidad la belleza de los objetos, que tan viva emoción me causaba. Esta emoción no viene. Me coloco frente al mar, y me distraigo mirando el quitasol rojo de una inglesa que recorre descalza la playa: voy al Museo del Prado, y más que las madonnas de Rafael me interesan las niñas flacas que las están copiando: me siento a la orilla del arroyo, bajo los castaños frondosos, y me sorprendo al cabo de unos instantes limpiándome cuidadosamente el polvo de los pantalones: hace pocos días sentí náuseas escuchando un nocturno de Chopin que en tiempos lejanos me producía espasmos de placer.
Pasó el dichoso período de iniciación. El resorte se ha gastado. Cuanto he visto hasta ahora me deja indiferente y frío, no por otra razón sino porque lo he visto demasiadas veces. Me fatiga el mar, y los ríos, y las montañas, y los cuadros notables, y las mieses, y la primavera, y las bellas romanzas de las óperas, porque todo es igual, ¡siempre igual! Necesito otro arte; necesito una nueva Creación.
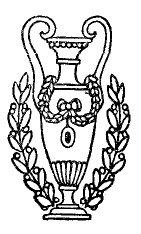
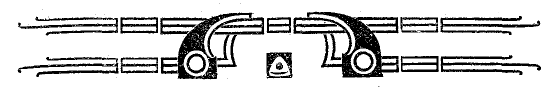
 OLÍA poner cátedra en un banco de piedra del paseo de la villa llamado
el bombé, contiguo a la ría. En aquel banco y otros adyacentes se
sentaban indefectiblemente por las tardes hasta una docena de indianos,
que contemplaban fumando y silenciosos el escaso trajín del muelle, o
bien departían animadamente narrando historias de sus años de comercio
en las islas Antillas. Todos ellos habían estado en Cuba o Puerto Rico,
y, unos más, otros menos, todos habían labrado un capital que
disfrutaban holgando de aquella guisa. Eran hombres que pasaban, en
general, de los cincuenta, fornidos, rechonchos, algunos apopléticos,
con enormes cadenas de oro, para sujetar el reloj, pendientes del
chaleco.
OLÍA poner cátedra en un banco de piedra del paseo de la villa llamado
el bombé, contiguo a la ría. En aquel banco y otros adyacentes se
sentaban indefectiblemente por las tardes hasta una docena de indianos,
que contemplaban fumando y silenciosos el escaso trajín del muelle, o
bien departían animadamente narrando historias de sus años de comercio
en las islas Antillas. Todos ellos habían estado en Cuba o Puerto Rico,
y, unos más, otros menos, todos habían labrado un capital que
disfrutaban holgando de aquella guisa. Eran hombres que pasaban, en
general, de los cincuenta, fornidos, rechonchos, algunos apopléticos,
con enormes cadenas de oro, para sujetar el reloj, pendientes del
chaleco.
Pero el que solía llevar la palabra más a menudo entre ellos no era fornido ni rechoncho, sino un viejecito seco que se acercaría a los setenta, de nariz aguileña, finos labios descoloridos, ojos de duro mirar y espesas cejas ya canosas. Don Pancho Suárez, que así se llamaba, había llegado a la villa hacía más de veinte años con un buen capital, que había duplicado, al decir de sus compañeros, porque estaba soltero y era hombre de cortas necesidades y ahorrador. Muy respetado entre ellos por rico y por filósofo moralista.
Su filosofía era sencilla y expeditiva; su moral, fuerte y audaz. No una moral de mujer, sino una moral hecha para los hombres y comprendida por ellos solamente. Cuando don Pancho hablaba, los compadres se guiñaban el ojo y decían en voz baja: «¡Es fino el viejecito!; ¿verdad, amigo?»
Mi padre solía pasear por aquellos sitios en las horas de la tarde, y tenía gusto en llevarme y charlar conmigo de cosas serias, aunque yo no contase más de doce o catorce años de edad. Tal vez que otra se detenía delante del círculo de los indianos, los saludaba, y descansábamos un rato entre ellos.
Cuando nos aproximamos una tarde y tomamos asiento, don Pancho hablaba a sus compañeros de esta suerte:
—Yo he llegado a esta villa antes de cumplir los cuarenta años, con un capital de doscientos mil pesos. Vosotros habéis venido después de los cincuenta. No sé lo que habéis traído, ni me importa, pero habéis llegado viejos, y si os casasteis con mujeres jóvenes, no fué por vuestra hermosa figura, sino por vuestro repleto bolsillo. A mí me hubiera querido cualquier muchacha sin dinero cuando desembarqué en Cádiz.
—Don Pancho, usted debía de ser lindo cuando joven—apuntó melosamente uno de los tertulios.
—¿Lindo? Cuando tenía veinticinco años, mi cara era la de un querubín—respondió gravemente el viejo.
Y siguió de esta manera:
—Pero yo siempre me he dicho: ¿por qué partir lo que está entero? Cuando seamos más, tocaremos a menos. Más barato me saldrá tirar los calcetines cuando estén rotos, que no poner sombrero y pendientes a una señora que me los zurza. Luego la botica, las comadres, la escuela del niño... Nada, nada, bien se está San Pedro en Roma... Pero si no llegasteis como yo, fué por vuestra culpa. Lo que se hace en un año, se puede hacer en once meses si se aprieta un poco; y si se aprieta otro poco, en diez, o en nueve, o en ocho. La cuestión es arrear, y no ser asno para que le arreen los demás. Yo nunca admití zánganos en mi casa: el que a mí me ha servido, tenía que andar más listo que una rata y dormir con un ojo abierto. Todavía me acuerdo de un dependiente gallego que tuve cuando estaba establecido en Santa Clara. El buen hombre era listo, y en los primeros meses cumplió como ninguno, trabajaba como un camello; pero en cuanto se creyó asegurado, se hizo remolón. Yo le vi venir, y dije para mí: «¡No sabes con quién has tropezado, precioso!» Le dejé algunos días despacharse a su gusto, y una noche, cuando estaba en el primer sueño, fuí a su cuarto, le quité la ropa, que yo le había comprado, y le puse de patitas y en camisa en medio de la calle.
—¿En camisa?—exclamó uno.
—A las doce de la noche.
—¿Y no tenía usted miedo que se acatarrase, don Pancho?—preguntó otro soltando una carcajada.
—Sin duda, quería usted que no lo comiesen los mosquitos—dijo otro riendo también.
Don Pancho no replicó, y prosiguió gravemente de esta suerte:
—Las cataplasmas sirven, cuando le duelen a uno las muelas. A un hombre que no vale para el caso, se le echa a la basura como un trapo sucio. Si hubierais hecho como yo, y no hubierais andado en miramientos, antes habríais venido a disfrutar de vuestro trabajo. Todos vosotros recordaréis a aquel desdichado Perico Barrios, hijo del marqués de Santa Filomena. Había heredado un bonito capital, y lo deshizo prestando a este y al otro amigo, que estaban en un apuro. Regla general: cuando uno tiene dinero, los amigos están todos apurados. Ultimamente no le quedaba ya más que el ingenio de Chirivitas, y vino a mí para que le diese algún dinero sobre él. Se lo dí; lo gastó; vino otra vez; le dí más, lo gastó también. Al fin no tuve más remedio que quedarme con el ingenio. Pues este majadero, después que tiró la última peseta y anduvo rodando por todas las zahurdas de la población, llegó un día a mi casa medio desnudo y muerto de hambre a pedirme cinco pesos para comer. Yo le respondí que no estaba dispuesto a mantener vagos. El hombre se enfadó y hasta quiso ponerse un poco bravo, y me dijo que me había quedado con el ingenio por sesenta mil pesos y que valía más de cien mil, y otra porción de necedades. Yo llamé al criado, y le dije: «Anda, hijo, ve a buscar un guardia, que este sujeto se pone bravo, y no sé si viene a robarme.» Allí le vierais marchar echando por la boca espumarajos...
—Yo creo que el ingenio de Chirivitas valía, en efecto, más de cien mil pesos—manifestó uno.
—Sí que los valía—replicó don Pancho—; pero Dios no manda a nadie ser jumento. Si valía cien mil, ¿por qué lo soltó en sesenta mil? Porque era un mentecato, y cuando un hombre es un mentecato, debe dejar paso a los que no lo son. La finca era buena, pero estaba muy descuidada. La negrada, no tan mala como acostumbrada a la holganza y la buena vida. Perico Barrios tenía allí de mayordomo un pariente que poco le faltaba para dar bizcochos a los morenos y sentarlos a la mesa. En cuanto me hice cargo de la finca, comprendí que era necesario poner aquello en orden. Despedí a los mayorales y contraté otros dos, los más avispados que pude encontrar en todo el departamento. Uno de ellos, sobre todo, llamado Vicente, era fino, ¡fino!, que apetecía comérselo. Donde aquel hombre ponía el látigo ya se sabía que levantaba la piel. Un mozo simpático y gracioso. Mientras arreaba a la gente les improvisaba coplas que a ellos mismos les hacía reir. Recuerdo que solía mascullar con voz cavernosa:
»Y tras la copla venía... ¡el diluvio!
»—¡Por su madre, mayoral!—gritaba el negro.
»—Cada azote que te doy, le quito un día de purgatorio—respondía él.
»—¡Etá bueno ya, mayoral!
»—No está bueno todavía; te he de dar hasta que huelas a ajo.
»Con aquel hombre se podía ir a cualquier parte. Cuando llegó la época de la zafra, le llamé y le dije:
»—Vicente, es necesario que la primera caja de azúcar que salga para Nueva Orleans sea del ingenio de Chirivitas, aunque reventemos.
»—Pierda usted cuidao, mi amo; ninguna otra irá por delante.
»Y, en efecto, cumplió su palabra: despachamos una partida de cajas seis días antes que todos los demás ingenios de la isla. Habíamos calculado que enterraríamos seis u ocho hombres: enterramos diez. Pero, echadas las cuentas y descontadas estas pérdidas, me quedaron aquel año doce mil pesos limpios.
—¡No ha estado mal!—exclamó uno con admiración.
—¡Usted lo entiende, don Pancho!—exclamó otro.
Todos aplauden las palabras viriles y admiran el espíritu libre de aquel anciano.
Después de una pausa, uno de ellos preguntó, haciendo un guiño malicioso a sus compañeros:
—¿Y qué fué de aquella morena con quien usted estaba enredado últimamente, don Pancho?
—¿La Pepa?... La vendí a Manuel Rodríguez cuando me vine... ¡Lloraba la pobre que daba pena verla!
—Era una buena mujer, limpia y hacendosa, y le cuidaba a usted perfectamente.
—¡Ya lo creo que lo era! La hubiera traído si no fuese que aquí se hacía libre... Además, ya sabes que las negras asustan en España.
—Me parece que tenía usted dos hijos con ella.
—He tenido tres... Los vendí también, cuando me vine, a Rafael Alonso.
—Hombre, ¿los ha vendido usted a ese bruto?
—¡Qué quieres, amigo!—repuso don Pancho riendo—. Tenía prisa, y era necesario liquidar lo más pronto posible.
Mi padre se levantó y se despidió cortésmente, llevándome consigo.
Aquélla fué mi última cátedra de energía, porque desde entonces, cuando pasábamos por allí, no volvimos a sentarnos entre los indianos.
![]()

 N las primeras horas de la noche me place discurrir por las calles
céntricas. Uno tras otro los arcos voltáicos se encienden, y mantienen a
distancia las tinieblas que la huída del sol convida a descender. Los
coches regresan del paseo, y los nobles brutos que los arrastran se
muestran impacientes ante la muchedumbre que obstruye la vía.
N las primeras horas de la noche me place discurrir por las calles
céntricas. Uno tras otro los arcos voltáicos se encienden, y mantienen a
distancia las tinieblas que la huída del sol convida a descender. Los
coches regresan del paseo, y los nobles brutos que los arrastran se
muestran impacientes ante la muchedumbre que obstruye la vía.
¡Crepúsculo hermoso el de la gran ciudad! Que otros vayan a gozarse melancólicamente al bosque silencioso, y que miren al sol ocultarse detrás de los montes lejanos, y que escuchen con placer las esquilas del ganado y los dulces sones de la flauta pastoril; que corran a la playa desierta y se deleiten contemplando el romper de las olas espumosas. Yo gozo mirando las telas y las joyas deslumbrantes que se ostentan en los escaparates. Pero gozo más cuando alguna bella, desde lo alto de un coche, como una diosa sobre su trono móvil de seda, me lanza una mirada. ¡Avergonzaos, ricas telas, ocultaos, joyas deslumbrantes!; el sol, al partir, ha dejado en aquellos ojos toda su luz como en depósito sagrado.
Con tranquilo placer mis pasos errantes se deslizan por la calle. La muchedumbre se aprieta en torno mío. ¡Escuchad, escuchad esos gritos gozosos; ved esa larga fila de carruajes que llevan sobre sus ruedas la belleza, la juventud y la alegría de la villa! ¡Mirad a ese joven tembloroso que se acerca, embargado de emoción, al borde de la acera, y recoge al pasar la sonrisa de su amada y una señal de su mano adorada, de esa mano que él besa furtivamente cuando en el Retiro la dama de compañía se distrae..., o se hace la distraída! Mis canas me preservan ya de estos temblores, mas, ¡ay!, no puedo menos de acordarme de ellos.
El tumulto crece por momentos. Todo se agita, todo se mueve. Los caballos piafan de impaciencia, y las mamás, más impacientes aún, quisieran estar ya delante de la mesa, donde humea la sopa confortable. El río de la vida serpentea por las calles.
Súbito me lanzo sobre la plataforma de un tranvía que pasa. Este tranvía me conduce al extremo oriental de la ciudad. Doy unos cuantos pasos más, y me encuentro en plena campiña obscura y silenciosa. Mi alma se había alejado de mí en la agitación febril de la vida, y allí se acerca para decirme al oído algunas palabras misteriosas debajo de la gran bóveda estrellada. Me siento sobre una piedra, y mis ojos se pasean por el firmamento, escrutando sus profundos senos.
Allá va la Lira a ocultarse en las lejanías del Poniente. ¡Oh dulce Vega de inmarcesible luz; tú fuiste el astro virginal de mis ensueños infantiles! ¡Cuántas veces, al regresar a casa de la mano de mi padre, mis ojos se levantaban hacia ti! Tú me decías algo divino e inexplicable, mi pequeño corazón palpitaba, mi alma se llenaba de blanca claridad como la tuya, y algunas lágrimas temblaban en mis pupilas. Ahora con velocidad desciendes, arrastrada por tus corceles azulados, y pronto desaparecerás. Mi infancia, ¡ay!, largo tiempo ha que se ha ido. Pluguiera a Dios que al morir volase directamente a tí, y en alguno de los mundos que iluminas volviese a hallar los dulces sueños que me agitaban cogido de la mano de mi padre.
En lo alto del cenit brilla la hermosa Capella, la estrella de mi adolescencia. Esparce su luz tranquila sobre la tierra, y, vestida de rayos luminosos, lleva en su seno tesoros de amor. Mi frente pálida se alzaba hacia ti en otro tiempo bien lejano, y allí ansiaba ir con la niña de ojos azules, de cabellera de oro, que levantaba la punta de la cortina de su ventana cuando yo venía de mi cátedra con los libros debajo del brazo. Allí quisiera también ir cuando me muera.
Aldebarán famoso avanza con rapidez y despliega su cabellera resplandeciente entre las Hiadas. Su ojo fogoso placía a mi juventud, porque le prometía las emociones cambiantes y violentas que ansía un espíritu altanero. Yo amaba entonces las armas y la lucha, y soñaba con la corona del vencedor. Ardiente como tú, avanzaba por la vida arrebatado y sorprendido de mí mismo. ¿De dónde venía aquella embriaguez que me impulsaba a destruir y crear al mismo tiempo? ¿Por qué temblaba de ira, y un minuto después temblaba de amor? Quizás tú, desde lo alto del espacio, enviabas a mi alma esa divina inquietud, ese tormento delicioso que consumía mi corazón y lo hacía florecer. Entonces las crestas azuladas de los montes murmuraban alegrías para mí, los rumores del bosque y el silencio de la noche me infundían ansias locas de voluptuosidades desconocidas, ardores insensatos de amor y de muerte. Allí quisiera también ir.
Descansando sobre el horizonte, el gigante Orión, amo del cielo, ostenta con calma el tesoro de sus luces. Invencible y generoso Orión, tú fuiste la envidia de mi edad viril: a ti demandaba el valor y la abundancia, la paz y la sabiduría de que estaba sediento. Opulento y feliz, gozas de la afluencia gloriosa de tus astros, posees todos los bienes del cielo y conduces tu carro cargado de riquezas, alumbrando la obscuridad de los espacios insondables. Tú eres el primero entre los gigantes que cruzan el firmamento, y tus brazos poderosos se extienden a una distancia que la mente humana apenas puede imaginar. Naces y brillas en diferentes hogares, desarrollas tu inmortal poderío entre millones de globos, y, animado siempre del mismo vigor, eres el símbolo de lo que ha sido mi más constante anhelo en este mundo, eres el símbolo de la fuerza en el reposo.
Pero ya se huyó también mi edad viril. Mi frente fatigada se inclina hacia la madre tierra, mis fuerzas decaen, las luces de este mundo palidecen, mis ojos se preparan a dormir. ¿Qué debo esperar cuando despierte? Un sol mucho más grande, más santo, más luminoso que el que nos alumbra, un sol maestro de pureza que no ilumine la traición, que desvanezca la mentira, que acaricie al inocente y abrase al malvado, un sol de amor y de justicia cuyo aliento envíe a sus hijos una eterna primavera que derrita los hielos del egoísmo y de la envidia. ¡Helo allí ese sol en la región lejana enganchando ya sus corceles para subir! Debajo de Orión, el claro Sirio comienza a rasar con sus fuegos el horizonte. Allí quisiera ir, por fin.
Pero la noche agita ya sus alas rápidas, y a las sublimes emociones que me embargan sucede el gozoso recuerdo de mi hogar. Me levanto y busco de nuevo el tranvía, que me conduce rápidamente a él. Subo la escalera de mi casa y abro silenciosamente la puerta; entro en mi gabinete de trabajo, y en medio de él me detengo, contemplando con profundo sentimiento de piedad el retrato de mis padres. Voy al dormitorio de mi hijo, y le veo dormir, y escucho con placer el soplo sosegado de su pecho. Después me dirijo al comedor. Mi esposa inclina su dulce rostro infantil sobre la costura debajo de la lámpara. Por algunos momentos la contemplo en silencio. En ella reposa mi corazón, y la paz serena del amor me inunda de alegría en su presencia. Entonces me acuerdo de aquellos astros suspendidos en el espacio, donde mi espíritu ansiaba volar. Un estremecimiento de horror agita mi cuerpo. ¡Oh, no; no quiero peregrinar solo por esos mundos resplandecientes, no quiero pasar a vuestro lado, seres adorados, sin amaros, tal vez sin conoceros, no quiero otras vidas siderales, no quiero ser el favorito de los dioses! A vuestro lado he gozado horas felices que me envidiarían todas las estrellas del cielo. ¡O con vosotros, amados de mi alma, o a la negra fosa, y dormir allí para siempre!

 STOY persuadido de que lo único que degrada realmente al hombre es el
odio, porque es lo único que le hace retroceder velozmente hacia la
fiera. El hombre experimenta al sentirlo el dolor por excelencia, el
dolor de los dolores. ¡Como que es la ruina de todas sus ilusiones de
grandeza, la pérdida de sus fueros más venerados!
STOY persuadido de que lo único que degrada realmente al hombre es el
odio, porque es lo único que le hace retroceder velozmente hacia la
fiera. El hombre experimenta al sentirlo el dolor por excelencia, el
dolor de los dolores. ¡Como que es la ruina de todas sus ilusiones de
grandeza, la pérdida de sus fueros más venerados!
El negocio más importante de nuestra vida debe ser, pues, desembarazarnos del odio. Cuanto trabajemos en este sentido, será ganancia para nuestra felicidad.
No basta que nos digan: «Ahí tenéis la religión, ahí tenéis los divinos preceptos del Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sé generoso, sé humilde, sé caritativo, y te desembarazarás del odio.» Esta es una petición de principio. Desembarázate del odio, y te desembarazarás del odio. Pero ¿cómo? He aquí el problema. Si se nos otorga lo que el Cristianismo llama la gracia, bien al nacer, o bien por un cambio brusco, por un verdadero cataclismo operado en nuestro espíritu, todo está resuelto. ¿Y si no se nos da? Debemos implorarla. Tal creo yo también; pero mientras llega, debemos empuñar todas las armas de que disponemos para combatir al enemigo de nuestra dicha.
Tampoco es suficiente apartar los obstáculos que se interponen entre nosotros y el amor, esto es, los pecados. Se puede vencer la avaricia, y la lujuria, y la gula, y, no obstante, por una disposición enfermiza de nuestra naturaleza, por una depresión invencible de nuestro sistema nervioso, sentir aversión hacia nuestros semejantes, herir y ser herido por ellos. Un hombre humilde y casto y sobrio y liberal, si no tiene los nervios bien equilibrados, cae con frecuencia en arrebatos, suspicacias, antipatías, recelos y rencores que aniquilan su paz interior y le hacen desgraciado. En el transcurso de mi vida he conocido bastantes hombres de recto y generoso corazón que no gozaban de paz interior. La misma religión se convierte en idea fija para las naturalezas débiles, y las hace caer en tristes aberraciones, en verdaderas pesadillas.
¿Cuáles son, pues, las armas que debemos empuñar para combatir el odio? Las que tenemos más al alcance de la mano: nuestras mismas pasiones. Si no podemos vencerlas y ser santos, debemos encauzarlas por medio del principio inteligente que en nosotros reside. Voy, pues, a proponer algunos recursos contra esta inmensa desgracia que los griegos, y nosotros con ellos, llamamos misantropía. Son los míos, son los que a mí me han servido. Antes de desdeñarlos, que cada cual los ensaye en sí mismo.
Lo primero que debemos hacer es observar nuestro carácter con atención e imparcialidad. Y así como para resolver una ecuación se simplifican los términos reduciendo unos a otros, de modo igual debemos esforzarnos en reducir nuestras pasiones a una sola: el orgullo. El orgullo es, en efecto, la cabal posesión de sí mismo, una absoluta confianza en el propio valer. Con un poco de perseverancia y astucia, lo mismo la vanidad que la ambición, la envidia, la ira, etc., pueden fundirse en aquella única pasión. El orgullo engendra legítimamente el desdén, y el desdén es un antídoto poderoso contra el odio.
¿Cómo? ¿Combatir el odio con el desprecio? Sí: simillia simillibus. Todo el mundo habrá observado que aquellos hombres llamados orgullosos, los que están íntimamente persuadidos, con razón o sin ella, de su excelencia y superioridad, son mucho más propensos a proteger que a odiar. ¿Nunca os ha posado el brazo sobre los hombros alguno de estos seres superiores y os ha protegido? Pues a mí sí, y confieso que nunca ha acaecido esto sin que me dijera: «¿Por qué no seré yo como este imbécil? ¿Por qué no he de tener, como él, completa, absoluta confianza en mí mismo?»
He aquí, pues, cómo el orgullo puede ser, si no remedio, un paliativo eficaz contra el odio. Gran parte de los hombres, para no ser aborrecida, necesita ser despreciada.
¡Pero este remedio es inmoral! El desprecio es una falta de caridad, es un pecado.
Despacio. La raza de los hombres, antes de ser moral, ha sido inmoral. Por tanto, las etapas del camino que el género humano ha seguido para pasar de la inmoralidad a la moralidad, no pueden llamarse con justicia inmorales. Son pasos necesarios, pasos trabajosos, donde la fiera primitiva ha ido limando sus dientes y sus uñas. Ni Zamora se hizo en una hora, ni la moral tampoco. Y como la historia de la Humanidad se reproduce infinitas veces en cada individuo (sentiré que esto pueda parecer una idea fija, pero yo la veo en todas partes), el hombre que por la gracia divina no haya tenido la dicha de nacer con moralidad, necesita conquistarla a costa de grandes esfuerzos, empleando para ello todos los recursos con que la Naturaleza le ha dotado. Históricamente, no ofrece duda que el sentimiento poderoso de la independencia, generador del desprecio de los demás, ha precedido al sentimiento de la caridad. No es necesario apelar a los griegos y romanos. El mismo pueblo de Israel no consideraba prójimo sino al compatriota, ni pensaba que Jehová pudiera proteger al extranjero. El pueblo elegido tenía el orgullo de sí mismo y de su Dios.
El orgullo nos hará solitarios. Otra condición inapreciable para no sentir odio. Petrarca y los que han seguido sus huellas en este punto consideraban la soledad como único remedio contra la misantropía. No hay que llegar a tanto; en muchos casos la soledad ejerce una acción deprimente. Mas tomada en dosis cortas y de un modo intermitente, puede contribuir con eficacia a mejorarnos.
El orgullo nos hará indiferentes a la simpatía y la antipatía de los demás. Es la mayor felicidad que puede proporcionarnos. Estoy íntimamente persuadido de que si cien veces sentimos odio, noventa y nueve será ocasionado por el secreto despecho de no haber logrado hacernos amables, o simpáticos, o respetables. Quien logra sobreponerse al fallo de los demás porque se tiene fallado ya a sí mismo con sentencia firme, vive exento de rencores. Si, pues, el orgullo es un pecado, no ofrece duda que es un pecado menor que el odio. En la necesidad imprescindible de elegir entre uno y otro, el más severo moralista no dejará de aconsejarnos que elijamos el primero.
Voy a proponer ahora otro remedio que nadie, seguramente, tachará de inmoral. No sólo no es inmoral, sino que es el principio y raíz de toda moralidad. ¡Como que es la esencia misma del Cristianismo! Me refiero a la piedad. ¿Qué es el Cristianismo, en su esencia, sino un estado de alma, una disposición perpetua a la piedad?
Si quieres no padecer la enfermedad del odio, compadece. Muchos fisiólogos modernos y filósofos tan grandes como Aristóteles y Espinosa aseguran que la piedad es un sentimiento deprimente. No hay que pensarlo. Todos los sedantes son deprimentes en cierto sentido, pero necesarios para que el dolor no aniquile el organismo. ¿Ves ese hombre que acaba de inferirte una ofensa o de robarte algún bien? Considéralo atentamente, examina las circunstancias de su vida, y te persuadirás de que no es feliz, sino un desgraciado como tú, acaso mucho más que tú. O es pobre y necesita luchar por la existencia, o su mujer le es infiel, o le martiriza con su carácter, o tiene un hijo díscolo o pródigo o enfermo, o él mismo padece una enfermedad crónica y dolorosa, o ha visto morir a los seres más queridos de su corazón, o ha experimentado graves quebrantos en su hacienda, o sufre, en fin, las mordeduras de su temperamento atrabiliario o de un carácter altanero y envidioso.
Y si, por rareza, nada de esto existiese, evoca con la imaginación la hora de su muerte. Míralo tendido en el lecho del dolor, tendido para siempre. El rostro amarillo, la nariz afilada, los ojos hundidos y aterrados. Comienza el estertor de la agonía. Dentro de un instante traspasará los umbrales de la muerte para no volver jamás. ¡Jamás! ¿No sientes en tu conciencia que aquel hombre merece compasión? ¿Qué ha ganado con haberte herido? Si disfrutó de los bienes de este mundo, en cambio, murió atormentado por la ambición, por el odio y por la envidia. Y si hay algo más allá de esta vida... ¡Oh!, entonces... ¡Pobre hombre!, ¡pobre hombre! Ninguno existe que, bien considerado, no merezca piedad. Y la piedad es el principio del amor, es el amor mismo. Si logras compadecer, toda tu saña se fundirá inmediatamente, como la nieve al influjo de un rayo de sol.
Tal es la cura antiséptica que propongo contra la úlcera del odio.
Recomiendo además la esponja empapada en agua fría al levantarse de la cama.
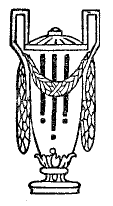
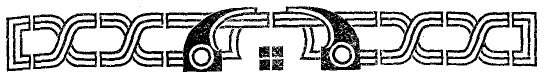
 AS ideas de mi tío don Sebastián acerca del ascetismo de los canónigos
eran mucho más decididas que las de Pachón de la Quintana de Arriba.
Nada de vacilaciones en este punto: ya sabía a qué atenerse. Para él la
imagen de un canónigo evocaba un sinfín de representaciones cómodas,
deleitosas y suculentas.
AS ideas de mi tío don Sebastián acerca del ascetismo de los canónigos
eran mucho más decididas que las de Pachón de la Quintana de Arriba.
Nada de vacilaciones en este punto: ya sabía a qué atenerse. Para él la
imagen de un canónigo evocaba un sinfín de representaciones cómodas,
deleitosas y suculentas.
No es extraño. Si se hablaba de un vino añejo bien confortable, le oía llamar «vino de canónigo»; si se trataba de un chocolate exquisito, «chocolate de canónigo»; si de un colchón blando y relleno, «colchón de canónigo»; etc.
Toda su vida había sentido una envidia ruin por el alto clero, y deploraba amargamente que su padre no le hubiese dedicado al estado eclesiástico, en vez de dejarle al frente del comercio de ferretería que tenían en la planta baja de la casa. Porque si le hubiese enviado al Seminario, tal vez a estas horas sería canónigo. ¿Por qué no? ¿No lo era su primo Gaspar, que pasaba por un zote en la escuela? ¡Y nada menos que arcediano de la santa iglesia catedral de León!
Verdad era que el trato que sus hermanas le daban no era a propósito para ahuyentar de su carne los apetitos concupiscentes. Eran feroces aquellas dos hermanas que su padre le había dejado con el comercio de ferretería. No se sabe si se habían propuesto hacerse ricas a costa de las susodichas carnes de su hermano, o es que pensaban con terror en la muerte de éste y en la necesidad de traspasar el comercio, o, ¡quién sabe!, tal vez en su matrimonio. Porque, si bien mi tío don Sebastián no había mostrado jamás veleidades matrimoniales el día menos pensado podía atraparle cualquier pelafustana. La mujer que se casa con un hombre que tiene dos hermanas solteronas, siempre es una pelafustana. De todas suertes, estas dos hermanas le escatimaban el pan, la carne y el vino, el betún para las botas, las toallas para secarse, y hasta el agua para lavarse.
Y así habían traspasado los tres la edad de cuarenta años. Don Sebastián, a quien la Naturaleza había dotado de un temperamento muelle y voluptuoso, se autorizaba cuando podía, a escondidas de aquellas dos fatales euménidas, algunos regalos. Un día se iba con don Hermenegildo, el piloto, al Moral para comerse una cesta de percebes y beberse algunos litros de sidra, otro se colaba bonitamente a las once en la tienda de la Cazana y tomaba una rosquilla rellena y media botella de vino de Rueda, o bien entraba por la tarde en el café Imperial y pedía un sorbete de fresa.
Pero de todos estos atentados tenían noticia al día siguiente las dos vírgenes agrias. Su policía era más exacta y más fiel que la del Sultán de Turquía. ¡Cielos, qué escándalo!, ¡qué pataleo!, ¡qué imprecaciones temerosas! En cierta ocasión, una de ellas llegó a darle un formidable escobazo en la cabeza.
De todos estos ultrajes supo vengarse bien y de una vez mi tío don Sebastián. No tenéis más que preguntarlo a cualquier viejo de la población, y os lo contará medio sofocado por la risa. El caso fué como sigue:
Un día subió don Sebastián de la tienda con una carta en la mano. Era del primo Gaspar. En ella le decía que se hallaba en Oviedo pasando una temporada con el señor obispo que, antes de ser preconizado, había sido su compañero y amigo íntimo en León; al mismo tiempo le hacía saber que en la diligencia del día siguiente iría a hacerles una visita y pasar un par de días con ellos.
La turbación que esta noticia produjo en las dos solteronas fué indescriptible. ¡Tener por huésped al arcediano de León, a un amigo íntimo del señor obispo, a cuya mesa se sentaba y a quien tuteaba en secreto, según se decía! Ya no se acordaban de aquel primo Gaspar a quien recosían los pantalones para que su madre no le zurrase la badana si llegaba con ellos rotos a casa y a quien habían dado bastantes pescozones llamándole animal. Para ellas ya no existía más que un personaje eminente rebosando de teología y respetabilidad.
Pasada la primer impresión de estupor, hizo explosión en ambas solteronas una cantidad imponente de actividad doméstica. Se quitaron el corsé, se liaron un pañuelo a la cabeza, y dieron comienzo por sí mismas a la limpieza y arreglo del «cuarto de respeto». La gran cama de palosanto, con pabellón y colcha de damasco encarnado, fué objeto de un minucioso reconocimiento. Se batió bien el colchón de miraguano y las almohadas de pluma, se le pusieron sábanas de fina batista, bordadas, que jamás de memoria de hombre habían salido del armario, y a su lado un hermoso tapiz que les había traído de Manila otro primo ya fallecido.
La criada fué expedida en diferentes direcciones. A la confitería de Nepomuceno, para encargar una tarta, mitad de almendra y borraja, a casa de Facunda, la pescadera, para que buscase algunas docenas de ostras y se las llevase a las once en punto de la mañana, a la fábrica de vidrios, para recabar de don Napoleón, el contramaestre, que saliese de madrugada a cazar unas arceas, etc., etc.
Mi tío don Sebastián seguía estos preparativos con respetuosa atención, pero sin osar emitir ninguna palabra. Bastaría la más corta frase para oirse llamar ganso, y no tenía deseo alguno de servir de pretexto a este símil zoológico.
Al día siguiente por la mañana se acicaló convenientemente, y a las once y media salió a esperar la diligencia de Oviedo, que llegaba siempre a las doce. La mesa estaba ya puesta; una mesa deslumbrante, con antigua y rica vajilla atestada de confites y frutas en almíbar. A las doce y cuarto llegó don Sebastián con la cabeza baja, diciendo que el primo Gaspar no había llegado en la diligencia de Oviedo. El abatimiento más profundo se pintó en el rostro de las dos hermanas. Transcurrieron algunos instantes de silencio doloroso. Al cabo, don Sebastián profirió con tono fúnebre:
—Yo pienso que habrá perdido la diligencia de la mañana. Seguramente, llegará en la de tarde...
Bastaron estas sencillas y razonables palabras para que sus dos hermanas se encarasen con él como dos fieras y le llamasen... ¿A qué decir cómo le llamaron?
De todos modos, no hubo más remedio que sentarse a la mesa y comer. Don Sebastián lo hizo lindamente. Sus hermanas charlaban como dos cotorronas que eran, haciendo sobre el caso los más disparatados comentarios. Él engullía en silencio, pausada y sabiamente, alegrando los bocados exquisitos con un trago de vino de las Navas. Después de los postres se levantó de la silla como si hubiese cumplido con un penoso deber, y salió, como siempre, para el Casino. Así que dió la vuelta a la esquina de la calle encendió un cigarro puro de los que había comprado para el arcediano y, chupándolo voluptuosamente, se fué a jugar su partida de tresillo.
En la diligencia de las siete tampoco llegó el canónigo. Don Sebastián comunicó la infausta nueva a sus hermanas con la misma cara que si les leyese la sentencia de muerte. La consternación les paralizó a todos la lengua. No hubo comentarios, no hubo protestas y lamentaciones. Un silencio funeral cayó sobre aquella afligida familia.
Pero la mesa estaba puesta. Salmón, arceas estofadas, riñones al jerez, pechuga de gallina a la besamela, compota de membrillo, bizcochos borrachos, fresas con crema. Don Sebastián dirigía miradas furtivas y ansiosas a tales riquezas. Las hermanas, presas de muda desesperación, no daban señales de acercarse a ellas.
—Vaya, vamos a cenar... De todos modos, el gasto está ya hecho...
Estas palabras provocaron una crisis de lágrimas, pasada la cual se sentaron los tres a la mesa. Ellas comían a la fuerza y exhalando suspiros dolorosos. Él comía con fuerza y absorbiendo tragos exquisitos.
Cuando se levantaron, don Sebastián se tambaleaba. El dolor suele producir estos efectos deprimentes. Para esparcirlo un poco, dijo que iba a dar una vuelta por el muelle. Cuando dobló la esquina volvió a encender otro de los magníficos habanos destinados al arcediano, y fué a sentarse en uno de los bancos del parque, donde se estuvo hasta que el fresquecillo le echó hacia casa.
Sus hermanas se habían encerrado ya en el dormitorio. La casa estaba silenciosa y triste, cual si se hallase bajo el peso de una desgracia.
Mi tío don Sebastián se desnudó lentamente pero, en vez de meterse en su cama, tomó la palmatoria en la mano, se asomó con ella al pasillo, y, después de cerciorarse de que nadie le veía salvó con gran sigilo la distancia que le separaba del «cuarto de respeto» y se deslizó dentro del gran lecho de palosanto.
¡Oh dulce y blando colchón!, ¡oh tiernas almohadas!, ¡oh sábanas finísimas!
Mi tío don Sebastián se sentía inundado de una felicidad celestial. Dió un soplo a la luz, cerró los ojos, y murmuró sonriendo a las tinieblas:
—Ya no me muero sin saber lo que es la vida de canónigo.


 CAECE a los hombres que han gustado las dulzuras de la gloria lo mismo
que a los que frecuentan las salas de juego. Éstos ya no encuentran en
el mundo nada que les complazca, sino las fuertes emociones de ganar o
perder dinero. Aquéllos ya no pueden vivir sino siendo a todas horas y
por todos lisonjeados. Cuando las lisonjas no llegan, se va a buscarlas
con mil artificios y violencias. Se adula a los seres más despreciables
para obtenerlas; se urden intrigas; se hacen favores a aquellos a
quienes se odia; se escuchan dramas soporíferos y se leen libros
indigestos; se sube a las buhardillas y se baja a los sótanos; se
practican todas las obras de misericordia sin misericordia. Se vive,
últimamente, en un estado de perpetua inquietud y vigilancia. ¡Todo para
cazar la gacetilla arrulladora!
CAECE a los hombres que han gustado las dulzuras de la gloria lo mismo
que a los que frecuentan las salas de juego. Éstos ya no encuentran en
el mundo nada que les complazca, sino las fuertes emociones de ganar o
perder dinero. Aquéllos ya no pueden vivir sino siendo a todas horas y
por todos lisonjeados. Cuando las lisonjas no llegan, se va a buscarlas
con mil artificios y violencias. Se adula a los seres más despreciables
para obtenerlas; se urden intrigas; se hacen favores a aquellos a
quienes se odia; se escuchan dramas soporíferos y se leen libros
indigestos; se sube a las buhardillas y se baja a los sótanos; se
practican todas las obras de misericordia sin misericordia. Se vive,
últimamente, en un estado de perpetua inquietud y vigilancia. ¡Todo para
cazar la gacetilla arrulladora!
Esta es la vida feliz que disfrutan la mayoría de los llamados grandes hombres. Voltaire, Víctor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Castelar, no han llevado otra.
Y es que el manjar de la gloria tiene un sabor tan pronunciado, que quita el gusto a todos los demás platos.
* * *
Siempre y en todas partes la envidia se ha cebado en los hombres de verdadero mérito. Por lo cual ocurre preguntar: «¿Cómo es posible que los necios hayan visto tan claro, siendo necios, el mérito de los hombres superiores?» Solamente porque la envidia es una pasión que en vez de turbar el cerebro, como las otras, lo esclarece. Gracias a ella, cualquiera puede sin esfuerzo separar el oro del similor en los dominios de la inteligencia.
* * *
Sucede a los escritores muy agasajados de la prensa lo que a los niños mimados. Cuando se les deja solos o no se les hace caso, se afligen horriblemente. Éstos chillan como desesperados. Aquéllos se lanzan de nuevo a la publicidad, con la esperanza de llamar nuevamente la atención, y escriben la serie de fruslerías que todos conocemos.
* * *
Cuando un hombre aspira a elevarse, con razón o sin ella, sobre los demás, puede tener la seguridad de que se ha captado el odio de todos. Este odio, o se manifiesta brutalmente, o se disimula; pero el que tenga dotes de observador, lo percibirá en los más finos matices de la conversación. Unas veces se mostrará trayendo la plática a algún asunto donde no estéis fuertes o donde hayáis sufrido algún revés. Otras el interlocutor tratará de mostraros su superioridad en algún respecto. Otras afectará absoluta indiferencia por los asuntos que os ocupan, o aprovechará hábilmente la ocasión para manifestar su desprecio hacia aquellos que ejercen la misma profesión que vosotros. Por último, cuando no pueda de otro modo, verterá su gotita de hiel mirándoos con inquietud y fijeza:
—¡Hombre, me parece que está usted más delgado que la última vez que le he visto!
* * *
¡Cuán engañado vive el que imagina que por alejarse de los hombres y abandonarles la parte de botín, gloria o dinero que nos corresponde, se les aplaca! Si esto hacéis, todo el mundo se dará a pensar que es por un motivo secreto, que obedece a un plan estratégico para atacarles por otro lado y sacarles más ventaja. Y si al cabo de algunos años se convencen de que no existía tal plan, como vuestro desinterés o modestia os ha captado la estimación de una parte del público, todavía os odiarán mortalmente por este beneficio.
* * *
La gran dificultad que necesita vencer un literato novel es la de convencer a sus compañeros de que es tonto. Los guardianes de la república de las letras son desconfiados. A veces tardan años en reconocer la completa inepcia y poner el marchamo. Pero una vez puesto, las murallas se abaten, las montañas se allanan, los ríos quedan en seco, y el escritor, ostentando su preciosa contraseña, penetra en los jardines perfumados por la lisonja, escala los puestos más codiciados, y sigue su marcha triunfal escuchando los coros de los querubines de la prensa, que eternamente cantan sus alabanzas.
* * *
¿Por qué enfadarse cuando observamos la reputación inmerecida de un artista o de un escritor? Hay que comprender que la mayoría de los hombres es reata. Basta que un burro suene el cencerro para que los demás marchen detrás.
* * *
Se dice, generalmente con amargura, que la sociedad no recompensa a los poetas ni a los filósofos. ¿Por qué ha de recompensarles? Sólo merece recompensa la pena; y el trabajo de los poetas y filósofos es placer. Juzgo, pues, que están suficientemente recompensados con que se les deje cantar o disparatar.
Nunca he podido concebir que la filosofía, la poesía o el sacerdocio fuesen profesiones. Y de hecho no lo han sido nunca hasta los tiempos modernos. Todos ellos se han creído remunerados con el gozo que se procuraban y procuraban a los demás, con el renombre, con la aureola divina que les acompañaba a todas partes. Y si extendían la mano para recibir la dádiva del rico, era para sustentarse, no para adquirir comodidades que deben repugnar a un ser espiritual.
Admiro al sacerdote asceta, al que se lanza a remotos y mortíferos climas para iluminar las almas, al que entrega su capa al pobre y su vida al impío; pero me inspira desdén el que aguarda en la antesala de un poderoso para obtener una canonjía o una mitra. Me hace gozar el espectáculo de los rapsodas homéricos, de los trovadores de la Edad Media atravesando solitarios los campos para posarse lo mismo en los palacios que en las chozas, y cantar allí, y recibir solamente el preciso abrigo y sustento; pero me indignan aquellos que hacen de su musa una muñidora de elecciones y una buscona de destinos. Me entusiasman, por fin, los filósofos druidas recorriendo medio desnudos en el invierno los bosques de la Galia en busca del muérdago sagrado; pero no puedo comprender a los filósofos modernos recorriendo los Ministerios en busca de la nónima.
* * *
Hubo un santo que se fingía idiota para que se burlasen de él, y ganar de este modo un puesto en el cielo. El procedimiento me parece inmejorable para ganar también un puesto en la tierra.
* * *
El que vive en la obscuridad, aunque no consiga deshacerse enteramente de enemigos, les puede huir más fácilmente, porque son menos en número y menos encarnizados. El hombre famoso no puede: los tiene siempre delante de los ojos. Esta continua presencia excita sus nervios, le obliga a aborrecer, y concluye por desmoralizarle.
* * *
Sir Nicolás Bacon, padre del célebre filósofo de este nombre, hizo grabar sobre la puerta de su casa de campo esta divisa: Mediocria firma.
En efecto, sólo quien no aspira a sobresalir y renuncia a las ventajas materiales de poder y de riqueza, consigue dar un fundamento firme a su felicidad.
Lord Francis Bacon se encargó de comprobar bien tristemente la enseña paterna.
* * *
El amor a la soledad, cuando no se exagera, nos conviene, porque engendra la meditación, madre de todos los progresos. Cuando se lleva más allá de sus justos límites indica, si no aversión, por lo menos temor de los hombres, y el verdadero sabio «ni debe temer ni debe ser temido de los hombres», como se dice en el Bhagavad-Gita.
Huir de los hombres en el tiempo presente es casi imposible. No sólo necesitamos aniquilar para ello el instinto de sociabilidad que en todos existe; pero, dadas las condiciones en que ahora se desenvuelve la vida, casi todos los hombres, por su profesión, se ven obligados a relacionarse entre sí. Por otra parte, y esto es lo más importante, sólo en contacto con ellos se les puede hacer bien. Lejos, únicamente el escritor o el sabio.
No huyamos, pues, de ellos, pero guardémonos de despertar su envidia. Pasemos a su lado haciendo el menor ruido posible. Procuremos no ser presa apetitosa para su paladar. Debilitémonos sistemáticamente; soltemos las carnes para que su olor no despierte el apetito de la fiera.
Apenas existe en la Historia hombre elevado a un gran poderío que haya podido sostenerse hasta el fin. Los grandes conquistadores mueren en las batallas que les suscitan o en el destierro; los ricos perecen asesinados; los favoritos de los reyes suben al patíbulo. Aun aquellos que en la obscuridad disfrutan de cierto bienestar, que no se descuiden. Una ligera tentación de vanidad, un instante de desvanecimiento les puede costar enormemente caro.
Oid la historia triste del pobre Fargues. Fargues era un francés que había tomado parte activa y principal en los disturbios de la Fronde contra la Corte y el cardenal Mazarino durante la minoría de Luis XIV. No fué ahorcado, aunque no faltaron deseos de hacerlo. Su partido, aun temible, guardó su vida: fué comprendido en la amnistía. Temeroso, no obstante, de la venganza de la Corte, decidió retirarse al campo y pasar en la obscuridad el resto de su vida. Transcurrieron bastantes años, el cardenal Mazarino había fallecido; pero nuestro hombre, siguiendo los consejos de la prudencia, permanecía retirado. Vivía, pues, tranquilamente en su castillo, no muy lejos de Saint-Germain, al amparo y a la fe de la amnistía, cuando un suceso imprevisto vino a sacarle a luz. Acaeció que en una cacería en que tomaba parte el Rey, cuatro o cinco señores de los que le acompañaban, enardecidos en la persecución de una pieza, se extraviaron en el bosque. Cerró la noche, y se hallaron sin saber adónde dirigirse. Al fin divisan una luz, marchan hacia ella, y se encuentran con una casa de recreo; piden hospitalidad, y el dueño se la ofrece cortésmente. No se limita a esto, sino que los atiende con real esplendidez: exhibe su rica vajilla, su mesa bien provista, su excelente vino, sus lechos de pluma, etc. Los cortesanos quedaron sorprendidos, encantados, llenos de gratitud. Cuando al día siguiente regresan a Saint-Germain, refieren delante del Rey su aventura y se hacen lenguas de la amabilidad y esplendidez de su huésped.
—¿Cómo se llama?—pregunta el Rey.
—Fargues.
—¡Fargues, Fargues!... Me suena ese nombre.
No vuelve a decir otra palabra. Pasa a las habitaciones de la Reina madre; comprueba que el huésped de sus cortesanos es el antiguo y famoso revolucionario amnistiado, y se irrita grandemente de que viva tan cerca de su palacio. Llama al primer presidente, y le encarga que inquiera si, revolviendo los antiguos procesos de la Fronde y examinando la conducta de Fargues, se hallaría medio legal de castigar su insolencia de vivir tranquilo, feliz y opulento próximo a la Corte.
El primer presidente, cortesano ávido y rastrero, resuelve complacerle. Desentierra los procesos, y encuentra medio de complicar a Fargues en un asesinato cometido en París durante los disturbios. Se le prende, se le acusa. Él se defiende perfectamente, y alega además la amnistía concedida. No le valió de nada. Los nobles que había alojado en su casa hicieron toda clase de esfuerzos para salvarle. Todo fué inútil. Fargues fué condenado, y sus bienes confiscados en favor del presidente que dirigió el proceso. Un ligerísimo descuido, un poco de imprudencia o de vanidad bastó para que aquel anciano saliese de la tranquilidad y las comodidades de su casa para subir al patíbulo.
* * *
Luchamos con empeño por alcanzar la notoriedad, por hacernos populares, conocidos de la multitud. Y, sin embargo, ¿qué ventaja positiva nos ofrece esto? Cuando en otro tiempo tropezaba en mis paseos solitarios con algún hombre público, escritor famoso o magnate, y nuestras miradas se cruzaban, la superioridad estaba siempre de mi parte. Sus ojos, al clavarse en mí, no expresaban más que una vaga e impotente curiosidad. Los míos, en cambio, le decían: «Te conozco; sé tu historia; estoy al tanto de tus triunfos y de tus flaquezas, de tu talento y de tus ridiculeces, del origen de tu fortuna y de tus humillaciones domésticas. Tú, en cambio, nada, nada sabes de mí.»
* * *
No sólo las obras literarias despiertan mortal envidia. También las de cal y canto. Quien haya tenido medios y gusto de edificar una casa, o aun de reformar la que posee, habrá tropezado con los obstáculos pequeños o grandes que la envidia le opone.
Conocí en otro tiempo a un caballero de Madrid que iba a pasar los veranos en un pueblecillo de la costa septentrional de nuestra península. Transcurridos algunos años, cuando se hubo cerciorado de que el sitio le agradaba enteramente, de que el clima era sano y los habitantes honrados, se decidió a fabricar una mansión para pasar tranquila y dichosamente los últimos años de su vida. Compró terreno adecuado, y edificó un lindo hotel con todas las comodidades imaginables. En su frontispicio hizo esculpir, al estilo francés, esta inscripción: Mi reposo.
Apenas el marmolista había terminado de formar la leyenda, y como si el último golpe del martillo despertase enfurecido al Destino, un vecino le promovió pleito sobre luces. Interesóse el amor propio de nuestro caballero: se encendió más y más el pleito. El vecino tenía numerosos parientes y amigos, que tomaron parte por él: el forastero, influencia sobre los jueces. Hubo injurias y amenazas, y luego palos y pedradas, y hasta un desafío en que el forastero salió con la cara acuchillada.
Por último, después de tres o cuatro años de esta vida reposada, nuestro caballero se vió necesitado a malvender su finca y retirarse de nuevo a Madrid con el hígado enfermo y la cabeza llena de canas.
* * *
«Los autores se ven necesitados a empujar el carro de su propia fama», ha dicho el poeta Leopardi.
Es cierto, pero a condición de hacerse invisibles, que no sean caballo, sino electricidad.
* * *
Cuando un escritor principia a comerciar con su ingenio, no tarda en suspender los pagos.
* * *
Cuando se apura de un trago la copa de la gloria, suele subirse a la cabeza. A veces también produce vómitos. Pero si se la bebe a pequeños sorbos, conforta la existencia, y es fuente de alegría.
* * *
Los libros son como los hijos; se engendran con placer; luego dan disgustos: por fin amparan la vejez.

 L día de Santa Irene fuí a felicitar, como todos los años, a doña
Irene, esposa de mi amigo Requejo. Es éste un médico militar retirado,
alegre, bondadoso, gran jugador de tresillo. Doña Irene, una señora
igualmente bondadosa, menos alegre y detestable jugadora de tresillo.
Esto último era la única causa visible de divorcio que pudiera existir
entre los cónyuges. Porque los dos viejos se amaban con pasión
idolátrica, sobre todo desde que su única hija Rita les había abandonado
para ingresar en la comunidad de las Hermanitas de los Pobres. Yo no
gusto de estas niñas que dejan a sus padres ancianos para cuidar a otros
ancianos que no son sus padres, pero la verdad me obliga a declarar que
Ritita, a quien conocí desde su infancia, era una criatura angelical,
tan dulce, tan inocente, que no parecía hecha para este mundo. ¿Por qué
esta niña, alegre como su padre y tierna como su madre, se había
decidido a hacerse religiosa? No por un desengaño de amor, como
bastantes lo hacen, sino porque su alma pura ardía en caridad y ansia de
sacrificio. La vida regalada al lado de sus padres, tan mimada por ellos
y tan festejada por todos, inquietaba su conciencia. Un verano en que
Requejo se trasladó con la familia a Vitoria, huyendo los calores de
Madrid, la chica comenzó a frecuentar el asilo de ancianos, que estaba
próximo a su casa, trabó amistad con las hermanas, tuvo ocasión de
prestarles algunos servicios, y concluyó por ayudarlas en muchas de las
tareas de su ministerio. A medida que penetraba más adentro en esta vida
de caridad y de servidumbre voluntaria, su alma fervorosa iba gozando
delicias ignoradas, transfigurábase su rostro, al decir de sus mismos
padres, sus ojos brillaban con una luz celestial. Por fin, cierto día
dejó una cartita sobre la mesa de noche de su papá, suplicándole, en
términos humildes, que la permitiese ser hermanita de los pobres.
Requejo montó en cólera, amenazó con hacer y acontecer, pero fué más
fácil de pelar que la mamá. Ésta, con sus lágrimas y sus ataques
nerviosos, logró parar el golpe. Regresaron a Madrid; Ritita pareció
resignada, pero se la vió pronto triste, apática y notablemente
descaecida en su rostro. Requejo se alarmó, tuvo una secreta conferencia
con ella, y salió de la estancia exclamando:
L día de Santa Irene fuí a felicitar, como todos los años, a doña
Irene, esposa de mi amigo Requejo. Es éste un médico militar retirado,
alegre, bondadoso, gran jugador de tresillo. Doña Irene, una señora
igualmente bondadosa, menos alegre y detestable jugadora de tresillo.
Esto último era la única causa visible de divorcio que pudiera existir
entre los cónyuges. Porque los dos viejos se amaban con pasión
idolátrica, sobre todo desde que su única hija Rita les había abandonado
para ingresar en la comunidad de las Hermanitas de los Pobres. Yo no
gusto de estas niñas que dejan a sus padres ancianos para cuidar a otros
ancianos que no son sus padres, pero la verdad me obliga a declarar que
Ritita, a quien conocí desde su infancia, era una criatura angelical,
tan dulce, tan inocente, que no parecía hecha para este mundo. ¿Por qué
esta niña, alegre como su padre y tierna como su madre, se había
decidido a hacerse religiosa? No por un desengaño de amor, como
bastantes lo hacen, sino porque su alma pura ardía en caridad y ansia de
sacrificio. La vida regalada al lado de sus padres, tan mimada por ellos
y tan festejada por todos, inquietaba su conciencia. Un verano en que
Requejo se trasladó con la familia a Vitoria, huyendo los calores de
Madrid, la chica comenzó a frecuentar el asilo de ancianos, que estaba
próximo a su casa, trabó amistad con las hermanas, tuvo ocasión de
prestarles algunos servicios, y concluyó por ayudarlas en muchas de las
tareas de su ministerio. A medida que penetraba más adentro en esta vida
de caridad y de servidumbre voluntaria, su alma fervorosa iba gozando
delicias ignoradas, transfigurábase su rostro, al decir de sus mismos
padres, sus ojos brillaban con una luz celestial. Por fin, cierto día
dejó una cartita sobre la mesa de noche de su papá, suplicándole, en
términos humildes, que la permitiese ser hermanita de los pobres.
Requejo montó en cólera, amenazó con hacer y acontecer, pero fué más
fácil de pelar que la mamá. Ésta, con sus lágrimas y sus ataques
nerviosos, logró parar el golpe. Regresaron a Madrid; Ritita pareció
resignada, pero se la vió pronto triste, apática y notablemente
descaecida en su rostro. Requejo se alarmó, tuvo una secreta conferencia
con ella, y salió de la estancia exclamando:
—¡Haz lo que quieras! ¡Cada mujer no es más que un capricho con piernas y brazos!
Efectivamente, aquel verano fueron de nuevo a Vitoria, y allí se quedó nuestra Ritita, en el convento, tan gozosa, que a pesar de la mala alimentación y de su trabajosa vida, no tardó en ponerse gorda y colorada como una manzana. El buen Requejo sacudía la cabeza riendo, pero doña Irene no cesaba de verter lágrimas. Aquel rostro marchito, que lejos de ella se había vuelto sonrosado, le causaba celos y pena. Dos años hacía que la niña estaba en el convento, y sus padres habían pasado los dos veranos en Vitoria, cerca de ella.
Los esposos Requejo habitan un pisito confortable en la calle del Pez. Cuando entré en su casa, el marido se hallaba fuera. Recibióme doña Irene con su acostumbrada dulzura. Es una señora gruesa, apacible, que habla con extraordinaria lentitud. Sentados en dos butaquitas, uno frente a otro, en su gabinete, hablamos—¿de qué habíamos de hablar?—de Ritita. La pobre madre no tenía otra conversación.
—Verá usted, Jiménez, cuando mi marido me despertó esta mañana, salía de un sueño delicioso. Soñaba que mi Ritita abría la puerta de la alcoba y se acercaba a mi cama. Estaba preciosa con el hábito de monja, con su cofia blanca ceñida a la cara. Sonreía dulcemente, y acercándose a mí me echaba los brazos al cuello y me besaba con ternura. Yo, apretándola contra mi pecho, le pregunté: «¿Cómo estás aquí, hija mía?» Ella me respondió: «He venido a darte los días con permiso de la superiora.» No me sorprendió mucho, porque creía estar en Vitoria, y no en Madrid. En seguida me invitó a levantarme, y me ayudó a vestir como hacía en otro tiempo. Después me dijo: «Ahora voy a peinarte» (porque antes nadie me peinaba más que ella, ¿sabe usted?) «Pero, hija mía, ¡no podrás con el hábito!» «¡Oh, ya verás como sí!» Y quitándose la capa, y dejándola sobre una silla, me obligó a sentarme frente al espejo, y comenzó a peinarme riendo y charlando alegremente. Yo sentía palpitar mi corazón de gozo. Cuando terminó, me dijo: «Ahora me darás una batatita de Málaga escarchada, ¿verdad? No las he comido desde que tomé el hábito, pero hoy son tus días, y Dios me perdonará el exceso. Es la única golosina con que sueño alguna vez.» Fuí al comedor, le traje una bandeja de dulces, tomó una batata, bebió una copita de jerez, y sacando su relojito de acero, dijo: «Ya son las nueve; me voy.» Y tomó la capa de la silla y se la echó encima de los hombros. «Pero, hija, ¿te vas sin aguardar a tu papá?» «No puedo esperarle; no tengo permiso por más tiempo... Además, mamaíta, esta visita ha sido para ti, exclusivamente para ti.» Y abrazándome otra vez, me dió un sinfín de besos: luego, poniéndose de rodillas, me pidió la bendición, y salió de la alcoba, y todavía, teniendo alzado el portier con una mano, me tiraba besos con la otra... Al ruido que hizo la puerta me desperté. Era mi marido que entraba, y que se rió no poco con mi sueño...
—¡Ya lo creo que me he reído!—exclamó Requejo, que entraba en aquel instante, apretándome la mano—. No sabe usted qué cara de beatitud tenía esta mujer cuando entré a despertarla esta mañana. El placer y el dolor se reparten el mundo de los dormidos como el de los despiertos. ¿Vendrá usted a almorzar con nosotros?
Acepté la invitación. Al cabo de unos instantes nos trasladamos al comedor y nos sentamos a la mesa, bien provista y aderezada. Requejo, muy tolerante en los demás órdenes de la vida, se transforma en feroz intransigente así que se acerca a la cocina. Dió comienzo el almuerzo, y una vez más tuve ocasión de advertir y de interesarme por el contraste que ambos esposos ofrecían. El marido charlaba, gesticulaba, reía, gritaba sin cesar: la esposa hablaba con suavidad quejumbrosa, poniendo los ojos en blanco y elevándolos al cielo.
Antes de llegar a los postres, sonó el timbre de la puerta. La muchacha entró con una carta que doña Irene reconoció de lejos.
—¡Es de Ritita! ¡La esperaba!
Se apresuró a abrirla pidiéndome permiso, aunque su marido la representó que, por bien del apetito y la digestión, nunca deben abrirse las cartas mientras se come.
Doña Irene se puso roja leyendo la epístola de su hija, y, dejando el papel sobre la mesa, juntó las manos con ademán de asombro y alzó los ojos al cielo, exclamando:
—¡Lo estoy viendo y no lo creo!
Requejo tomó el pliego y se puso a leer, y el asombro también se pintó en su semblante.
—¡Vaya un caso extraño!... Tome; lea usted esa carta.
Y me la alargó por encima de la mesa. La carta decía como sigue:
«Mamaíta de mi alma: Mañana son tus días, y no quiero dejar de felicitarte; pero no me contento con hacerlo por carta. Mañana, después de misa, pediré permiso por una hora a la superiora y me trasladaré por los aires a Madrid; te iré a despertar, mamaíta, porque tú siempre has sido dormilona, te daré muchos, muchísimos besos, te ayudaré a vestir, y después te peinaré, como hacía siempre cuando estaba a tu lado, y charlaré y reiré hasta que te ponga alegre. Luego tú, en recompensa, me darás una batatita confitada; ¿verdad que me la darás? Y después de besarte mucho otra vez, sin que se entere papá, se vendrá por donde se ha ido tu hija más sumisa, que te quiere con todo su corazón en el Sagrado y Amoroso de Jesús Nuestro Señor,
»RITA.»
![]()
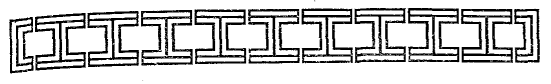
 UÉ una criadita guipuzcoana quien me sugirió la idea de visitar el
santuario de la Virgen de Aránzazu. Había nacido en sus cercanías, y en
su infancia apacentó un rebaño de ovejas en aquellos montes. Cuando nos
daba cuenta de su vida monótona, inocente, al pie de la mole de piedra
que guarda la milagrosa imagen, su palabra sonaba dulce, intermitente,
como las esquilas del ganado, me traía a la imaginación el amable
sosiego y los aromas de la montaña.
UÉ una criadita guipuzcoana quien me sugirió la idea de visitar el
santuario de la Virgen de Aránzazu. Había nacido en sus cercanías, y en
su infancia apacentó un rebaño de ovejas en aquellos montes. Cuando nos
daba cuenta de su vida monótona, inocente, al pie de la mole de piedra
que guarda la milagrosa imagen, su palabra sonaba dulce, intermitente,
como las esquilas del ganado, me traía a la imaginación el amable
sosiego y los aromas de la montaña.
—¿Nunca se te apareció la Virgen en alguna gruta, como a Bernardetta en Lourdes?—le pregunté yo con sonrisa de burla.
—¡Oh, no!... La Virgen a mí no quiere... Mala que soy—respondía ruborizándose.
¡Vaya si la quería! No tardó mucho tiempo en arrastrarla a un convento y hacerla fiel servidora de sus altares.
—Si alguna vez voy a tu país, te prometo visitar el santuario de Aránzazu y rezar una salve delante de la Virgen.
—¡Oh, señor!... Hágalo, hágalo...—exclamó con los ojos brillantes de alegría—. ¡Quién sabe! Usted verá algún milagro.
—Soy viejo ya para ver milagros—respondí con poca delicadeza.
—La Virgen es Madre de todos—replicó alzando con gravedad los ojos al cielo.
Pasaron algunos años. La casualidad me llevó un día a las montañas de Guipúzcoa, y en ellas me asaltó el recuerdo de la monjita guipuzcoana que había sido mi criada, y de la promesa que le había hecho. Amigo tanto como Rousseau de los campos y de las excursiones a pie, resolví ir a Aránzazu, no por la carretera, sino por trochas y senderos al través de los montes.
Cuando salí de Mondragón, poco después de almorzar, me hallaba en un estado de sobreexcitación intelectual y sensible que parecía alzarme considerablemente sobre mi ser normal. Lo que pensaba, pensábalo con sorprendente claridad; lo que sentía, penetraba en mi corazón con fuerza avasalladora. «Entre cada una de las horas de nuestra vida—dice Emerson—hay una diferencia de autoridad y de efecto subsiguiente. Nuestra fe nos ilumina por intervalos; nuestro vicio es habitual; sin embargo, hay en estos breves momentos tal profundidad, que nos vemos forzados a atribuirles más realidad que a todas las otras experiencias.»
Estaba en una de esas horas de interna iluminación. Fatigado de tanto y tanto voltear en los abismos de la metafísica, mi alma se inclinaba hacia la fe de Cristo. El Evangelio me aparecía con una nueva luz; los vulgares argumentos de la incredulidad antojábanseme tristes y ridículos: por milagro y favor de la Providencia, en plena madurez de juicio, cuando más sano me encontraba de cuerpo y de alma, volvía a creer como un niño.
Vigoroso y alegre, pues, como jamás lo estuviera, marchaba flanqueando las verdes cañadas que los montes formaban, procurando ganar la altura. Cuando tropezaba con un campesino, le preguntaba para cerciorarme del camino. El camino era largo, pero la tarde lo era también. Fiaba en mis piernas, y tenía seguridad de llegar al santuario antes del crepúsculo.
«¡Cómo reirían mis amigos del Ateneo—iba pensando—si ahora me viesen caminando como un peregrino para rezar una salve a la Virgen de Aránzazu! Podría responderles que Descartes, el padre de la moderna filosofía, hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de la Saleta, como acción de gracias, cuando terminó una de sus obras. Pero no; no les respondería nada.» Cuando somos felices, nos parecen locos los que argumentan contra nuestra felicidad. Yo era feliz creyendo en la Virgen María.
«¿Por qué asombrarse?—exclamaba en mis adentros—. ¿No ha dicho Goethe, con aplauso de todos, que el Eterno Femenino nos atrae al cielo? Pues el Catolicismo cristiano había expresado ya esto mismo, enseñándonos que la Virgen María nos conduce a Dios. El eterno femenino, que es la esencia de la pureza y la humildad, se halla en el corazón de la Santa Virgen elegida por Dios para madre del Verbo, y cuantas mujeres hay en el mundo puras y humildes llevan en su pecho un pedazo del corazón de María. Si Cristo es el alma de la religión, María es el perfume, es la perpetua revelación de una verdad que ha flotado siempre en el espíritu humano, a saber: que, en el Universo, la suprema piedad se identifica con la suprema justicia.»
Así marchaba distraído, envuelto en una nube de pensamientos suaves. Poco a poco, los caseríos iban haciéndose más raros: caminaba ya en plena montaña, y no encontraba más seres vivientes que los pájaros. Mi dulce monólogo proseguía. Me sentí cansado al fin, y me dejé caer sobre el césped. La ola de mis pensamientos piadosos crecía, me inundaba de dicha. Recordé la bella efigie de María Inmaculada que mi madre había colgado a la cabecera de mi lecho infantil, y sacando la cartera, tracé las siguientes palabras:
«Un estremecimiento de alegría corre por los cielos y la tierra. Los vientos se callan. Las nubes se arrebolan. Los hombres caen de rodillas. Por el ambiente se esparce aroma embriagador. De lo alto llega una armonía dulce y solemne.
»¿Qué pasa?
»Es que cruza la Virgen María. Legiones de ángeles la acompañan extasiados de dicha. Sobre su inmaculada frente brilla una corona, y todo su cuerpo va envuelto en radiosa luz.
»Pero sus oídos no escuchan las músicas celestiales, ni sus ojos ven más que al Eterno Padre, a quien se dirige. El Universo entero canta su gloria. Sólo Ella, en su profunda humildad, la ignora.»
Me levanto después, marcho algunos minutos, y me doy cuenta de que he perdido el camino, que no sé adónde dirigirme. La tarde declinaba velozmente, y si la noche me sorprendía en aquellos parajes corría riesgo de no reposar en lecho blando. «¡Qué importa!—me dije, sin la menor inquietud—. La Virgen me acompaña. Por ella dormiré con placer a la intemperie.»
Y, más alegre todavía que antes, prosigo mi marcha al través de la montaña. Al doblar un pequeño repecho vi una zagalita de catorce a quince años que se ocupaba en cortar ramaje para cama del ganado.
—Niña—le dije acercándome—, ¿cuál es el camino de Aránzazu?
Alzó sus ojos serenos y dulces y comenzó a hablarme en vascuence.
—No entiendo; no entiendo tu lenguaje.
De nuevo me habla en vascuence.
—No entiendo. Voy a Aránzazu.
—¡Ah! Bay, bay... Aránzazu.
Y cerrando su navajita, y guardándola en la faltriquera, me hizo seña de que la siguiese.
Me emparejé con ella y me puse a mirarla con curiosidad. Su perfil era de una pureza virginal, como muchas veces suele verse en las imágenes pintadas o esculpidas, aunque pocas en la realidad: llevaba un pañolito azul ciñendo al estilo vizcaíno sus cabellos rubios; camisa de lienzo tosco, y sobre ella, tapándole el pecho y la espalda, otro pañuelo de colores: la falda corta y los pies desnudos.
Yo la examinaba de reojo. Ella miraba al suelo. Intenté hablar otra vez, mas no siendo posible hacerme entender, me determiné a caminar en silencio. Pero aquel silencio me fascinaba, llenábame de una suave inquietud, sin que acertase a comprender por qué me hallaba tan gozoso y tan conmovido al mismo tiempo. Atravesamos bosques, donde ya comenzaba a estar obscuro, subimos por senderos escarpados y solitarios. Y aquella niña caminaba a mi lado confiada, segura, como si una legión de ángeles la guardase. Un respeto profundo se iba apoderando poco a poco de mí. El corazón me palpitaba fuertemente. ¿Qué pensamientos alados comenzaron entonces a revolotear en mi cerebro? Perdonad que no os lo diga.
Después de media hora de marcha, la zagala se apartó bruscamente de mí, subió un poco más arriba por la ladera y, extendiendo su brazo hacia una cruz que se divisaba a lo lejos, dijo solamente:
—Aránzazu.
Me encaminé hacia el santuario embargado por viva y extraña emoción, que estaba a punto de rendirme y hacerme caer al suelo. Mis labios murmuraban:
—¡Salve, Estrella de la mañana! ¡Salve, Madre Inmaculada!...
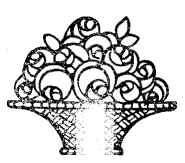
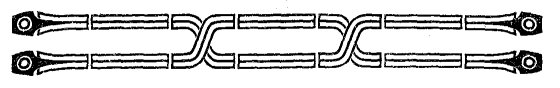
 L toro, ¿tiene cuernos para defenderse, o se defiende con los cuernos
porque los tiene? Goethe se atiene a lo último, y con él casi todos los
naturalistas. En cambio, los providencialistas creen lo primero. El
asunto vale la pena de ser dilucidado, pero yo no tengo tiempo en este
instante.
L toro, ¿tiene cuernos para defenderse, o se defiende con los cuernos
porque los tiene? Goethe se atiene a lo último, y con él casi todos los
naturalistas. En cambio, los providencialistas creen lo primero. El
asunto vale la pena de ser dilucidado, pero yo no tengo tiempo en este
instante.
Lo único que diré es que no sólo nuestras cualidades, sino también nuestros defectos nos son útiles en algunas ocasiones.
Los animales todos utilizan los medios que poseen, fuertes o débiles, para la lucha con la Naturaleza animada o inanimada. El asno tira coces porque no tiene garras, el corzo utiliza sus pies ligeros para huir, el calamar su tinta para enturbiar el agua y ocultarse, y los insectos, que no poseen otro medio de defensa, se hacen los muertos.
Por eso, nada tiene de extraño, digan lo que quieran, que Morales haya utilizado en cierta ocasión la mala fama de que gozaba entre sus vecinos y conocimientos.
Era andaluz, y había llegado al pueblo en compañía de un ingeniero, sirviéndole de criado y de ayudante en sus trabajos de campo. Cuando el ingeniero partió de la comarca, Morales se quedó en ella. Logró que le hiciesen sobrestante en las obras de una carretera, luego fué destajista; ganó algún dinero. Pronto fué un hombre conocido y hasta importante entre el paisanaje. En diez leguas a la redonda no había quien bebiese, quien hablase ni quien mintiese tanto como él. Denunció una mina de carbón, y se asoció con un pequeño propietario del país para beneficiarla. Dos años después los trabajos quedaron interrumpidos y el propietario arruinado. Pero a Morales le vimos tan boyante después de la catástrofe. Compró un hermoso caballo de silla y comenzó a hacer una casa. Este fué el primer golpe serio que recibió su reputación.
No mucho después denunció otra mina de hierro. Hizo un viaje al extranjero, y volvió en compañía de dos blondos ingleses que venían a reconocerla antes de constituirse la sociedad que había de explotarla. Los ingleses eran expertos y la reconocieron con toda minuciosidad. Morales no era tan experto, pero logró engañarles. Los obreros que los acompañaban, amaestrados por él, llevaban en los bolsillos magníficos ejemplares de mineral de hierro. Cuando los ingleses les ordenaban arrancar en los diversos parajes de la mina algunos trozos, al entregarlos, sabían, como hábiles prestidigitadores, sustituirlos por los otros.
Sin embargo, aquellos extranjeros comenzaron a dudar de la buena fe de Morales, o porque advirtiesen sus procedimientos falaces, o porque algún traidor se los denunciase. Arrojaron los pedazos de mineral extraídos al río, y una mañana, ellos mismos, provistos de pico y azada, se dirigieron a la mina, arrancaron los trozos que juzgaron oportuno, los metieron en un saco, lo precintaron escrupulosamente y se lo llevaron a la fonda donde se alojaban. Morales se puso al habla con una de las criadas, le dió un billete de cinco duros, y pudo penetrar de noche en el cuarto donde se hallaba el saco encerrado. Lo descosió por debajo, sacó las piedras minerales, introdujo otras, y de nuevo lo cosió.
Cuando el saco llegó a Londres en compañía de los emisarios, y fué examinado por los técnicos su contenido, causó profunda admiración la riqueza de aquel mineral, y desde luego quedó constituída la sociedad que había de beneficiarlo. Se envió un director facultativo, y Morales fué nombrado administrador gerente.
Grandes preparativos, mucha maquinaria, planos inclinados, pequeñas vías férreas para la tracción, lavaderos, cargaderos, etc., etc. Todo esto duró más de un año. Cuando comenzaron los verdaderos trabajos de explotación no tardó en averiguarse que aquella mina se componía de pequeñas bolsas, y que si el mineral era rico en alguna de ellas, en la mayoría valía muy poco. El resultado fué que, algún tiempo después, la sociedad se vió necesitada a suspender los trabajos, y los ingleses se retiraron a su país con enormes pérdidas.
¿Perdió también Morales? Lejos de eso, se advirtió claramente que su fortuna había crecido como la espuma. Compró un coche con dos caballos, y vivía como un hombre opulento. Los campesinos tasaban su capital en más de cien mil duros. Es posible que no fuese tanto. De todos modos, con tal motivo, Morales fué considerado, no sólo en el pueblo, sino en toda la provincia, como uno de los hombres más inmorales que jamás se hubieran visto. Fué unánimemente aborrecido y despreciado, pero se le quitaba el sombrero de lejos.
Así vivió feliz y respetado en la apariencia algunos años. Pero las leyes morales, vulneradas por su homónimo, exigían una reparación, y al cabo se les fué otorgada. Nuestro flamante capitalista tenía un espíritu inquieto y ambicioso; no le bastaba el dulce bienestar que tan inmerecidamente disfrutaba: apetecía ser un millonario. Vió la ocasión de conseguirlo, quiso aprovecharla, y sucumbió.
A pocas leguas del pueblo donde habitaba existía un coto minero compuesto de varias pertenencias que aún se hallaban por explotar. Todo el mundo se hacía lenguas de aquel coto: se decía que eran las más ricas minas de carbón que había en la provincia: los ingenieros y capataces corroboraban este aserto. Morales supo que se hallaban a la venta y que sus propietarios las tasaban en quinientas mil pesetas. No tenía bastante dinero para comprarlas, pero se trasladó a la capital de la provincia, habló con Miranda y con Ulloa, los dos banqueros más ricos, les hizo ver claramente las ventajas del negocio, y después de repetidos viajes y conferencias se decidió que las comprarían entre los tres. Morales aportó doscientas mil pesetas, y ciento cincuenta mil cada uno de los banqueros.
Miranda y Ulloa no eran dos cándidas palomas. Si algún símil pudiéramos extraer para ellos del reino animal, más bien pudiéramos compararlos a dos zorros viejos. Así, que a todo el mundo sorprendió que se asociaran con aquel aventurero tan desacreditado y peligroso. Ellos sonreían bondadosamente cuando se hablaba del asunto, y respondían que Morales no era tan pícaro como la gente lo pintaba.
Sin embargo, no le concedieron la administración del negocio, como habían hecho los ingleses. Nombraron para este cargo a un yerno de Ulloa. Además, quedó estipulado en el contrato de sociedad que cada uno de los socios aportaría, para comenzar los gastos de explotación, cincuenta mil pesetas, y otras cincuenta mil en el caso de que los beneficios no bastaran a cubrir los gastos.
Ahora bien, setenta mil duros era todo el capital que poseía Morales. ¿Lo sabían Miranda y Ulloa? Hay que suponer que lo sabían. Porque, concluído el segundo dividendo pasivo, como las minas no diesen aún lo suficiente para cubrir los gastos de explotación, se negaron a facilitar más dinero y suspendieron las obras.
Morales se mesaba los cabellos. Aquello era un absurdo. Todos los técnicos afirmaban que no había otras minas más ricas en la cuenca carbonífera. Era seguro que antes de un año comenzarían a rendir enormes ganancias. Miranda sacudía la cabeza con un gesto escéptico.
—Desengáñese usted, Morales. Hemos hecho un mal negocio. Confesemos que nos hemos pasado de cándidos prestando confianza a los ingenieros. Los negocios parecen siempre bien sobre el papel, pero en el terreno son distintos. No hay más que cerrar el portamonedas, y a pensar en otra cosa.
¡Cerrar el portamonedas! Demasiado sabían Miranda y Ulloa que el portamonedas de Morales lo mismo podía estar ya abierto que cerrado. Pero aparentaban ignorarlo y le trataban como uno de sus pares, esto es, como un hombre que tuviese en reserva algunos millones. Si él quería proseguir la explotación por su cuenta, se celebraría entre ellos un nuevo contrato, y les daría por tonelada extraída el tanto por ciento que se conviniese.
Morales no quiso confesar su situación. Hipotecó la casa que había construido, y prosiguió durante un corto tiempo la explotación. Pidió dinero después en todas partes, y en todas partes le cerraron las puertas. Las obras quedaron al fin definitivamente en suspenso.
Entonces Miranda le llamó a su despacho, y en nombre suyo y en el de su compañero Ulloa le propuso... (¡Cuesta trabajo decirlo! Pocas veces se habrá visto en el mundo una burla tan escandalosa.) Le propuso comprarle su participación en las minas por la cantidad de ¡diez mil duros! Morales quiso arrojarse sobre él: los dependientes del banquero se lo impidieron. No pudieron estorbar que soltase por la boca todos los epítetos que la fantasía andaluza y su educación plebeya le sugirieron en aquel instante. Como había testigos, se le podía procesar por injuria; pero Miranda era un hombre práctico y frío. Prefirió esperar, y tomar una venganza más sabrosa. Después de todo, aquel desdichado tenía razón para enfadarse. Acababa de invertir, entre la compra y los trabajos, más de setenta mil duros.
Entonces comenzó para Morales una época bien aciaga. Sin dinero, sin reputación, sin amigos, pasaba la vida del uno al otro café del pueblo vociferando contra Ulloa y Miranda, narrando sus infamias. La gente le escuchaba guiñándose el ojo. Todo el mundo comprendía que aquel hombre había caído en un pozo. En cuanto volvía la espalda, soltaban a reir alegremente.
Descaeció notablemente en su aspecto físico. Andaba pálido, ojeroso, sucio, y últimamente empezó a darse a la bebida. Llegó a faltarle lo necesario para vivir, y apeló entonces a subterfugios y trampas que estuvieron a punto de dar con él en la cárcel. Si alguien le insinuaba la idea de que aceptase los diez mil duros que le ofrecían Miranda y Ulloa, ¡eran de oír sus blasfemias e imprecaciones!
Sin embargo, Ulloa y Miranda, cuando se les hablaba del asunto, dejaban escapar una risita burlona y mostraban completa seguridad de que no tardaría mucho en venir a ellos con el sombrero en la mano demandando las cincuenta mil pesetas.
Mas antes de que esto se realizase, llegó a la provincia un míster Burke, representante de una poderosa Compañía inglesa, acompañado de su secretario, llamado míster Smith, y recorrieron toda la cuenca carbonífera. Cuando lo hubieron hecho minuciosamente, decidieron comprar el coto de Santa Bárbara, que era el de nuestros asociados, y se presentaron a Miranda y Ulloa.
Miranda y Ulloa abrieron el ojo, presintiendo un buen negocio. Comenzaron negándose a enajenar las minas. Eran las mejores que existían en toda la provincia: no necesitaban decírselo, puesto que él mismo las había reconocido como tales por el hecho de gestionar su compra. Terminaron pidiendo por ellas tres millones de pesetas.
Hubo largas conferencias, consultas a la casa, regateos y amenazas de abandonarlo todo y marcharse. Ulloa y Miranda se mantuvieron firmes. Por fin, míster Burke aceptó el precio. Se convino en celebrar el contrato tres días después, cuando la casa hubiera girado el millón y medio de pesetas del primer plazo, pues había de pagarse en dos, uno de presente y otro a los seis meses.
Pero aquella misma tarde, antes que Ulloa y Miranda hubieran avisado a Morales (¡y lo hacían con harto dolor de su corazón!), míster Burke les llamó a la fonda, y con semblante hosco y en español chapurrado les dirigió este discurso:
Señores, tengo el sentimiento de anunciar a ustedes que nuestras negociaciones quedan definitivamente rotas. Acabo de enterarme casualmente de qué clase de persona es el socio que representa el cuarenta por ciento en la propiedad de las minas. La casa cuyos intereses gestiono no me perdonaría jamás el haberla rebajado hasta el punto de celebrar contratos con un hombre que sin escrúpulo alguno la arrastraría a un pleito o la molestaría por cuantos medios se le ocurrieran. Nosotros estamos acostumbrados a tratar con personas honorables, y desde el instante en que tenemos duda de la buena fe de alguna nos apartamos inmediatamente de ella. Aquí no hay duda ninguna. El socio de ustedes goza de una reputación pésima, se acumulan contra él cargos gravísimos. Lo que ha hecho hace tiempo con algunos compatriotas míos le hubiera imposibilitado, en cualquier otro país que no fuese España, para seguir habitando en él.
Ulloa y Miranda quedaron consternados. En vano trataron de demostrarle que, una vez celebrado el contrato, la casa nada podía temer de Morales. Míster Burke se hizo el sordo. Se hallaba resuelto a abandonar el negocio, con tanto más gusto, cuanto que las minas seguían pareciéndole carísimas.
Entonces los banqueros, en el colmo de la desesperación, le ofrecieron arreglar el asunto, quedándose ellos como únicos propietarios del coto de Santa Bárbara, si dilataba su marcha cuatro días. Míster Burke se lo otorgó. Le pidieron asimismo que no hablase con nadie del asunto durante estos cuatro días. Míster Burke se lo otorgó igualmente.
Enviaron acto continuo un emisario a Morales, con orden de traerle, si fuese necesario, por los pelos. No fué indispensable. Morales se presentó al día siguiente en el despacho de Miranda tan sucio y tan torvo como solía andar en los últimos tiempos. Miranda le acogió con sonrisa afectuosa y campechana.
—Vamos a ver, Morales, nos hemos enterado de que usted persiste en la idea de que Ulloa y yo hemos querido arruinarle intencionadamente, para aprovecharnos de su ruina y quedarnos con las minas por un pedazo de pan. Nos han dicho que en todas partes y ocasiones nos recrimina usted con palabras insultantes. Es preciso que esto concluya de una vez. Juzgamos el negocio malo, y hemos ofrecido a usted una cantidad que, en realidad, parece irrisoria. Tal vez nos hallemos equivocados, y el coto tenga un gran porvenir. El presente, bien lo sabe usted, no puede ser más desastroso. De todos modos, como usted ha hecho sacrificios enormes, y para arrancar a usted de la cabeza la idea de que hemos pretendido arruinarle, estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses entregando a usted la cantidad que por las minas ha dado; esto es, doscientas mil pesetas.
Morales permaneció silencioso y movió la cabeza lentamente, haciendo un signo negativo.
—¿No acepta usted?—preguntó Miranda con sorpresa.
El mismo silencio y el mismo signo negativo.
Hubo una pausa.
—¿Pues qué es lo que usted quiere por su parte en el coto?
—Dos millones de pesetas—repuso Morales en el tono más natural del mundo.
Miranda se puso pálido.
«Este bribón lo sabe todo», se dijo inmediatamente. Por unos segundos se miraron ambos a la cara en silencio y con los ojos muy abiertos.
—Si es broma, puede pasar—dijo al cabo el banquero riendo—. Ya sé que ustedes los andaluces las gastan muy alegres.
—Hablo en serio, don Rafaé; usted no sabe lo que son esas minas, don Rafaé—repuso Morales en tono candoroso—. Si usted supiese qué tesoro tenemos en ellas, no hubiera usted hecho lo que hizo, abandonar los trabajos y dejar que algunas galerías se viniesen abajo y las máquinas se echasen a perder. Yo estoy completamente seguro de que más tarde o más temprano ese coto nos ha de hacer ricos a todos.
Miranda le clavó una mirada penetrante, tratando de investigar si aquel sujeto se estaba burlando, o nada sabía de lo ocurrido.
El aspecto tranquilo, inocente, de Morales le aseguró, aunque no por completo.
—Vamos, no sea usted niño, Morales. Sólo con una imaginación tan exaltada como la que usted tiene se pueden concebir esas locas esperanzas. Deje usted la fantasía, vuelva a la razón, y acepte usted el negocio que le proponemos, porque si ahora lo rehusa, acaso no vuelva para usted la ocasión.
—Le repito, don Rafaé, que usted no sabe lo que son esas minas. ¡Hay que haber oído a los capataces!, ¡hay que haber visto trabajar a los mineros!... ¡Una seda!, ¡un tarro de manteca, don Rafaé!
Éste sacudía la cabeza riendo, como si se tratase de las palabras de un niño o de un loco.
De pronto el semblante de Morales cambió de expresión. Su frente se contrajo, sus ojos relampaguearon, su voz temblaba de indignación.
—¡Parece mentira, don Rafaé, parece mentira que usted y su compañero Ulloa sean dos personas apreciadas y respetables! ¡Después de haberme dejado en la miseria, después de haberme puesto entre la espada y la pared, ahora que Dios quiere sacarme de la ruina y hacerles a ustedes también un favor, todavía intentan ustedes engañarme miserablemente y despojarme de lo que me pertenece!... Que eso lo hiciese un petate como yo, podía pasar; ¡pero un senador!, ¡un millonario!
Miranda tenía la cara dura, pero así y todo le salieron los colores a la cara.
—Puesto que usted lo sabe todo—manifestó al cabo con enfado—, no hay más que hablar. Sin embargo, debo advertirle que la casa inglesa que desea adquirir las minas no quiere tratos con usted.
—Es igual—repuso tranquilamente Morales—. O conmigo tiene que tratar, o no puede adquirirlas. Por tanto, ustedes me darán los dos millones de pesetas.
A pesar de su calma habitual, Miranda experimentó una terrible sofocación, que contrajo y encendió su rostro de modo alarmante. Por un momento pudo temerse que le iba a dar una apoplejía. Dejó escapar unas cuantas interjecciones que no suelen oirse en el Senado; pero, al fin, logró dominarse y discutir el asunto con relativa tranquilidad.
Morales no insistió mucho tiempo en los dos millones de pesetas. Después de disputar algunos minutos se avino a percibir el cincuenta por ciento del precio, esto es, millón y medio. Y como esta cantidad no la recibiría sino en dos plazos, porque así entregaría el precio la casa adquisidora, se convino, por fin, en que Ulloa y Miranda le comprasen su parte por un millón doscientas mil pesetas, entregado en el acto de celebrarse el contrato.
Celebróse éste en la mañana del día siguiente. Morales cobró el cheque del Banco y se partió.
Ulloa y Miranda se dirigieron acto continuo a la fonda donde se alojaba míster Burke. El dueño del hotel les enteró de que míster Burke y míster Smith, después de pagar su cuenta, habían salido en el rápido de las once.
Esta vez la apoplejía no se contentó con amagar. Miranda cayó al suelo. Le transportaron a casa, y aunque salió del ataque, toda su vida renqueó un poco de la pierna derecha y habló con más dificultad. Ulloa, que no era sanguíneo, sino bilioso, pagó el disgusto solamente con un fuerte cólico.
Ambos eran envidiados y aborrecidos en la ciudad, como suele serlo todo el que se eleva sobre los demás. Así, que el ingenioso artificio de Morales, o el timo del inglés, como se decía, produjo en toda ella una risa indescriptible. Han pasado veinte años desde entonces, y yo creo que todavía están riendo.

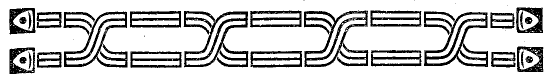
 NTRE los muchos filósofos con quienes tropecé en las casas de huéspedes
que he recorrido mientras seguí la carrera de Ciencias, ninguno más
enamorado de la Filosofía que mi amigo Amorós. Puede decirse que no
vivía más que para esta dama de sus pensamientos. El duro catre de la
patrona, sus garbanzos no mucho más blandos, sus albondiguillas, sus
insolencias, eran para él sabrosas penitencias que ofrecía en holocausto
a su adorada Metafísica. Los demás murmurábamos; a veces rugíamos de
dolor e indignación: él sonreía siempre, no comprendiendo que se diese
tanta importancia a que las sábanas nos llegasen a la rodilla o un poco
más abajo, que el agua de la jofaina tuviese cucarachas, y otras
niñerías por el estilo.
NTRE los muchos filósofos con quienes tropecé en las casas de huéspedes
que he recorrido mientras seguí la carrera de Ciencias, ninguno más
enamorado de la Filosofía que mi amigo Amorós. Puede decirse que no
vivía más que para esta dama de sus pensamientos. El duro catre de la
patrona, sus garbanzos no mucho más blandos, sus albondiguillas, sus
insolencias, eran para él sabrosas penitencias que ofrecía en holocausto
a su adorada Metafísica. Los demás murmurábamos; a veces rugíamos de
dolor e indignación: él sonreía siempre, no comprendiendo que se diese
tanta importancia a que las sábanas nos llegasen a la rodilla o un poco
más abajo, que el agua de la jofaina tuviese cucarachas, y otras
niñerías por el estilo.
Primero faltaría el sol en su carrera que él a sus cátedras de la Universidad, y el que quisiera poner el reloj en hora no tenía más que atisbar sus entradas y salidas en el feo y sucio portal de la Biblioteca Nacional. Unas veces leía a Platón, otras a Aristóteles; pero el mayor filósofo, a su entender, que había producido el mundo era Krause, porque había resuelto el problema de armonizar el panteísmo con el teísmo por medio de una lenteja esquemática, que nos mostraba poseído de profunda admiración. Inútil es decir que a los que estudiábamos Derecho, o Ciencias, o Farmacia, nos despreciaba, mejor dicho, nos dedicaba un desdén compasivo que a algunos hacía reir, y a otros montar en furor. Porque éramos seis o siete los que, bajo el yugo ominoso de doña Paca, estudiábamos en aquel cuarto tercero de la plaza de los Mostenses diversas carreras liberales. De su desdén nos vengábamos llamándole siempre Pitágoras, negándole la existencia del espíritu, y pellizcando en su presencia a la doméstica que nos servía a la mesa. Esto último era lo que más desconcertaba al bueno de Amorós, que era casto como un elefante y se enfurecía de que se tomase a la Humanidad como medio, y no como fin.
Hay que decir que el pobre Pitágoras había tenido que padecer graves persecuciones de la familia por esta su manía de filosofar. Destinábalo su padre allá en Pamplona, donde residía, al noble arte de la peluquería, que él mismo cultivaba, no sin brillo. Amorós se negó con obstinación a rapar barbas y cabellos, creyéndose destinado por la Naturaleza a investigar los principios esenciales de las cosas. Ni los ruegos de su madre, ni las burlas de los parroquianos, ni los zurriagazos de su padre lograron disuadirle. Arrojáronle de la casa: vagó algunos meses medio desnudo y hambriento por la ciudad. Por fin, una prima de su padre, mujer devota que poseía algunos ahorros, lo recogió, y oyendo que su sobrino tenía ganas de estudiar, y ser hombre de carrera, se obligó a pagársela, enviándole a Madrid, pero a condición de que, una vez licenciado, tomaría las órdenes y se haría sacerdote.
De lo que menos se acordaba Amorós era de la promesa que había hecho a su tía. Estudiaba firme, es cierto, pero sólo por el placer de averiguar quién había hecho el mundo, cómo y por qué lo había hecho, y, en último resultado, si este mundo tenía una realidad absoluta, o sólo relativa. En cuanto a lo de vestir sotana, parecíale que era hacer traición al librepensamiento y romper de una vez y para siempre con Krause. Nadie le haría cometer tal felonía.
Mas si el sobrino no se acordaba de la promesa que había hecho a su tía, ésta la recordaba admirablemente. Y como ya hacía cuatro años que le pagaba su cortísima pensión (imposible vivir con ella otro hombre que no fuese Amorós), y como nada hablaba de seminario ni de órdenes, empezó a desazonarse, vino a Madrid, averiguó que su sobrino, aunque de conducta intachable, era grande amigo de algunos profesores herejes que enseñaban en la Universidad, entre ellos de un cura apóstata, y, alarmada y enfurecida hasta un grado indecible, se volvió a su pueblo después de maldecirle.
Aquella noche observé que Amorós había llorado. Era hombre sensible, de ánimo apocado, y las consecuencias de tal escena harto graves para cualquiera. Su tía alzó la pensión: no le quedaba al mísero otra disyuntiva que fenecer de hambre o irse a Pamplona a pelar barbas. Se pasaron varios días. Amorós se hallaba profundamente triste y preocupado, pero no por eso dejaba de asistir puntualmente a sus cátedras. Cuando llegó el fin del mes, escuché en su cuarto fuertes gritos de doña Paca, que, sin duda, le reclamaba el pupilaje. Al otro día escuché gritos más altos aún, y al otro, cuando llegué a las once de mi cátedra de Química, vi un corro de gente delante de la casa y algunos guardias. Pitágoras se había dado un tiro en su cuarto con el revólver de un teniente que con nosotros se hospedaba. Subí la escalera a saltos, y me encontré a mi pobre amigo yacente en su lecho y rodeado de los huéspedes, del médico y de doña Paca, que se portó en aquella ocasión mejor de lo que hubiéramos presumido. Amorós, según la declaración del médico y lo que pudimos observar, no estaba muerto: respiraba y dejaba escapar débiles gemidos, pero no recobró el sentido hasta algunas horas después. La bala estaba alojada en los huesos del cráneo; una vez que cediese la fiebre, se le podría salvar mediante una operación. Doña Paca no quería que lo llevasen al hospital, pero el médico la convenció de su necesidad, porque la operación era costosa y los cuidados harto delicados para una casa de huéspedes.
Lo llevaron, pues, al hospital, y yo puse un telegrama patético a su tía, que se presentó dos días después. La pobre mujer, juzgándose causante de aquella desgracia, estaba inconsolable, y no me costó trabajo persuadirla de que siguiese concediendo la pensión a su sobrino, sobre todo cuando le insinué la amenaza de que éste volvería a darse otro tiro en el caso de que no lo hiciese. Tanto le espantó la idea, que hasta me prometió subirle el sueldo. A menudo iba a verle, y nosotros también, y sólo cuando la operación se efectuó felizmente, y estaba ya en plena convalecencia, se decidió a regresar a Pamplona.
Dos meses después Pitágoras se hallaba entre nosotros disfrutando de los amenos garbanzos de doña Paca. Pero Pitágoras ya no era Pitágoras, esto es, ya no era un hombre que mirase al lado permanente de las cosas. Su enfermedad le había arrancado, no solamente la afición al estudio, sino también aquel respeto acendrado y veneración que profesaba a la Metafísica y a todos los que con brillantez la habían cultivado. Empezó riéndose de los profesores krausistas de la Universidad, y concluyó por ir con el teniente de jolgorio por las noches. Por fin, un día me declaró en la mesa que estaba resuelto a dejar la carrera de Filosofía y Letras y emprender la de Veterinaria, para lo cual contaba ya con la autorización de su tía.
Aquel repentino cambio de sus ideas y conducta nos sorprendió a todos, pero más a mí que a ninguno. Aunque profano a la Metafísica, me agradaba oírle cuando disertaba sobre los problemas capitales de la existencia, porque hablaba correctamente y parecía versado en todas las ciencias, y, además, tenían sus discursos un dulce sabor idealista conforme con mis tendencias. Por eso, una tarde que estábamos en el café bebiendo una botella de cerveza mano a mano, me aventuré a preguntarle:
—¿En qué consiste, amigo Amorós, que te veo tan cambiado de poco tiempo a esta parte? Antes asistías a tus cátedras con puntualidad, y ahora pareces muy descuidado. Antes pasabas las horas en la Biblioteca tragando libros, y ahora te agrada más venir con cualquiera de nosotros al café. No hace siquiera tres meses idolatrabas a tus profesores de la Universidad, y ahora te burlas de ellos.
Amorós se encogió de hombros y dejó escapar un leve bufido displicente.
—Psch... Estoy cansado de la Filosofía...
—Y ese cansancio, ¿te ha acometido repentinamente?
—Sí, repentinamente.
—¡Es extraño!
Amorós quedó silencioso, como si le molestasen mis preguntas, y cambió de conversación. Pero no tardó en quedar otra vez silencioso y taciturno. Al cabo de un momento, me dijo con cierta solemnidad, que me sorprendió:
—Si me prometes guardarlo fielmente, te confiaré un secreto que hasta ahora no ha salido de mis labios.
—Puedes estar seguro...
—Sobre todo a los compañeros de la casa, ¿entiendes?... Bastante se han reído de mí.
Yo me llevé la mano al pecho, prometiendo eterno silencio.
Amorós bebió lo que quedaba en el vaso y, limpiándose los labios con el pañuelo, comenzó a hablar de esta suerte:
—Has de saber, amigo, que yo he estado en el otro mundo... (Si haces esas muecas, dejaré de hablar...) No sé cuánto tiempo he estado, pero certifico que he estado. Cuando me dí el tiro en la frente perdí el conocimiento, como todos sabéis, y estuve unas cuantas horas sin él... En efecto, no oí el disparo siquiera, pero al cabo de un instante desperté trabajosamente de mi sopor y pude darme cuenta de que estaba vivo y pensaba, pero me hallaba en completa obscuridad. Ya podrás comprender el terror y la angustia que se apoderarían de mí. Quería gritar, y no podía; quería moverme, y tampoco. Por fin, al cabo de algún tiempo, percibí una luz lejana, muy lejana, allá en lo profundo, y entonces me fué dado levantarme y bajar hacia ella. Oía al mismo tiempo un débil rumor de voces extrañas que tan pronto semejaban las notas de un piano, como palabras de cólera, risas y lamentos... Entonces me dije sin vacilar: «Estoy en el otro mundo.» Por caso extraño, esta idea, ni me horrorizó, ni me entristeció siquiera. Me puse a caminar, como te digo, hacia aquella luz tan lejana, y observé que, según iba descendiendo, las voces extrañas que había oído se iban haciendo más distintas. Era un rumor de muchedumbre que se agita y habla, pero no como se agitan y hablan las muchedumbres en la tierra, sino de un modo musical; parecía como si recitasen al piano alguna poesía. Acerquéme más; la luz se iba haciendo cada vez más intensa, y al cabo de un momento llegaron a mis oídos algunas palabras sueltas; después, frases enteras. «¡No somos nada; no somos nada!», oí repetidas veces...
Al llegar aquí Amorós, me costó trabajo contener la risa, pero la contuve. Doña Paca, cuando su huésped estaba yacente, sin dar señales de vida, había repetido diferentes veces la misma exclamación mientras un pianillo tocaba en la calle los aires de las zarzuelas más conocidas.
—El camino que yo llevaba se iba esclareciendo. Era un túnel estrecho cubierto de estalactitas que brillaban como diamantes. Por fin desemboqué en una gruta inmensa, de una techumbre cuya altura me parecía prodigiosa. Esta techumbre era toda fosforescente y esparcía una claridad suave por el recinto, cuyos límites no alcanzaba a distinguir. Vi unos hermosos jardines adornados de fuentes y estatuas, bosquecillos de naranjos y limoneros, y percibí un aroma embriagador, en el que predominaba la violeta...
(No pude menos de recordar que doña Paca le había rociado las sienes con esta esencia.)
—Una muchedumbre hormigueaba por aquellos jardines, paseando unos, formando corro otros, y todos hablando. Vestían los allí congregados de muy diverso modo: había persas, hebreos, griegos, egipcios, romanos, caballeros de la Edad Media y ciudadanos de la presente. Parecía un baile de trajes. Me acerqué a dos árabes que venían discutiendo con calor, y les pregunté cortésmente: «Estoy en los Campos Elíseos, ¿verdad?» «Así es, amigo—me respondió uno de ellos—, y ésta es la morada feliz de los filósofos. Más allá se extienden los jardines de los poetas y los músicos.» En efecto, a lo lejos se oía siempre música deliciosa. Una alegría inmensa se apoderó de mí. Me hallaba para siempre en los Elíseos, y el Eterno me había colocado en el sitio que yo hubiera elegido. Frotándome las manos de gozo, me puse a recorrer aquellos encantadores campos, siempre verdes, esmaltados de flores, ricos en amenas florestas y en sazonados frutos, que pendían de los árboles dulces y perfumados, ostentando vivos colores. Todos los rostros que encontraba expresaban dulce serenidad, y en todos los ojos brillaba una dicha inmortal. Como ya te he dicho, los filósofos formaban a veces corrillos más o menos grandes, y, por lo que pude observar, era para escuchar la palabra de alguno más señalado. Me acerqué prontamente al corro que me pareció más numeroso, y vi en seguida que se componía de griegos en su mayor parte. Todos escuchaban con atención y aplaudían a un hombre que hablaba sobre un pequeño pedestal. Tenía este hombre el torso atlético, la frente espaciosa, la mirada imponente. Su palabra fluía sosegada y majestuosa de su boca, y con tal gracia y corrección que en cuanto escuché algunas me dije sin vacilar: «Este es Platón.» Abríme paso como pude hasta aproximarme a él, y escuché.
»—¿Acaso, hijos míos, pensaríais que lo intelectual puede separarse de lo corporal? Jamás, jamás esto puede acaecer, porque lo intelectual y lo corporal son dos aspectos de la naturaleza humana obrando y reobrando profundamente el uno sobre el otro. El antagonismo artificial que una falsa filosofía dualística y teológica había creado entre el espíritu y el cuerpo, entre la fuerza y la materia, ha desaparecido ante el progreso de las ciencias naturales. Esa alma de que nos sentimos tan orgullosos no viene de un falso cielo mitológico en quien nadie cree ya; tiene un origen animal, se desenvuelve necesariamente con el cuerpo, y es el resultado de una larga evolución de los elementos primordiales de la materia. La aparición en la Naturaleza de un nuevo cuerpo, ya sea un cristal, un infusorio o mamífero, no significa otra cosa sino que diversas partículas materiales, que preexistían bajo cierta forma, han adoptado, a consecuencia de modificaciones sobrevenidas en las condiciones de su existencia, una nueva forma, otro modo diverso de agruparse. Nosotros no conocemos el origen de esta materia, pero sí sabemos de un modo evidente que ni una sola molécula puede añadirse o arrancarse a ella, y que por sí misma es el origen de todo lo que vemos, de todo lo que tocamos, de todo lo que pensamos y de todo lo que sentimos...
»—¡Este no es Platón!—exclamé yo entonces en voz alta, sin darme cuenta de lo que hacía.
»—¡Silencio, silencio!—oí gritar por todas partes—. ¡Dejad hablar al divino Platón!
»Y cien miradas iracundas se clavaron en mí. Aléjeme de aquel sitio, y me dirigí a otro círculo menos numeroso, donde peroraba un viejo de aspecto noble, vestido con sencillez a la moda del siglo XVII.
»—Es preciso que os persuadáis, señores—decía el viejo—, de que el conocimiento metafísico, esto es, el conocimiento de la esencia y de la última razón de las cosas, no es posible sino por las ideas, y que el problema de las ideas es el problema fundamental de la ciencia. No examinemos este problema desde el punto de vista puramente psicológico, porque esto sería mutilarlo. Buscar el origen de las ideas en la sensación conduce indefectiblemente al materialismo más grosero. Tratemos de averiguar lo que significan las ideas, cuál es su valor ontológico y objetivo, sea que se las considere en sí mismas, o en su relación con las cosas. Yo os afirmo, señores, que sin el idealismo no hay verdadera ciencia. Toda doctrina que no sea idealista, concluye necesariamente en la negación del conocimiento. ¿Cuál es la condición esencial de la ciencia sino el estar fundada sobre leyes inmutables, sobre principios necesarios y absolutos? Que se supriman los principios, y no quedará más que el fenómeno, esto es, un elemento contingente, relativo, que, no bastándose a sí mismo, tampoco puede proporcionar una base firme e invariable al conocimiento...
»—¿Quién es este viejecito tan simpático?—pregunté en voz baja a uno que tenía cerca.
»—¡Cómo! ¿No conoce usted a míster Locke, al más grande de los filósofos ingleses?
»—¡Locke!—exclamé yo a mi vez, en el colmo de la sorpresa. Y me alejé de allí persuadido de que aquel viejo era un farsante como el otro que había suplantado a Platón.
»En el centro de otro grupo numeroso vi a un hombre, anciano también, con el pecho cubierto de bandas y condecoraciones, que peroraba con palabra solemne. Hablaba en latín, como el otro. Ya sabes que yo conozco regularmente esta lengua, y, por tanto, nada tiene de particular que comprendiese lo que decían. Pero Platón, o el falso Platón, hablaba en griego, y, a pesar de no tener más que un conocimiento muy superficial de este idioma, le entendía igualmente a la perfección. Esto es maravilloso, y me convence más y más de que, en realidad, me he hallado en la región de los muertos.
»—El solo hecho psicológico—decía el anciano de las condecoraciones—que sea primitivo e irreductible, es la sensación. La idea no es más que una sensación continuada o debilitada. La volición no es más que un movimiento producido por la sensación dominante. La libertad, esto es, el poder determinarse a sí mismo, pura ilusión; todo se encadena en nosotros según las leyes de sucesión uniformes. La espontaneidad y la actividad sólo son apariencias que se reducen a sensaciones sucesivas. Cuando creemos percibir en nosotros una acción motora de nuestros órganos no percibimos, en realidad, más que una sensación de movimiento que sucede a un sentimiento de deseo. Igualmente, cuando pensamos ejecutar un acto de voluntad independiente no hay en nosotros sino un deseo más fuerte o una idea más poderosa seguida de ejecución. Siendo, pues, la esencia de la vida sensación, y nada más que sensación, los fenómenos placer y dolor es lo único que en ella importa. Sensaciones dolorosas o placenteras, ésta es nuestra vida, ésta es la vida del mundo. Pero el placer es negativo, mientras el dolor es positivo. El placer se origina de una necesidad satisfecha, esto es, de la desaparición de un dolor; pero como la satisfacción que el ser experimenta con esta desaparición no puede ser permanente, pues apenas satisfacemos una necesidad otra nace en seguida, podemos afirmar que el dolor es la verdadera esencia del mundo. El mundo más perfecto es aquel en que las sensaciones son más complicadas y más intensas; luego el mundo más perfecto será el más doloroso. El último mundo, creado por Dios, será, pues, el peor de todos. Nosotros, en la tierra que ya dejamos, hemos vivido en el peor de los mundos posibles...
»No necesité escuchar más, supuesto lo que me había acaecido con los otros. Así, que dije al que tenía a mi lado:
»—Este es el barón de Leibnitz.
»—Justamente—me respondió.
» Apartéme de aquel grupo, cada vez más confuso y asombrado, y comencé a dar vueltas por los amenos jardines, sin pretender acercarme a ningún otro. Viendo cruzar a mi lado un griego, de rostro agradable y franca mirada, me aventuré a dirigirle la palabra (en griego, por supuesto).
»—Amigo, si tienes espacio y no te molesta conversar con un recién llegado, yo te ruego que me saques de la confusión y perplejidad en que me hallo. Acabo de escuchar a tres de los más grandes filósofos que hemos tenido allá en la Tierra, y los tres han expresado ideas contrarias a las que en vida sostenían. ¿Qué significa esto?
»—Con todos te pasará lo mismo—me respondió sonriendo—. Los filósofos que aquí llegan, cambian de opinión y se pasan resueltamente a la opuesta en un período que fluctúa entre los ochenta y cien de vuestros años. Algunos, mucho primero. Ahí tienes un poco más lejos a Schopenhauer, que, recién venido, no cesa de cantar himnos a la vida y de narrarnos prolijamente lo bien que lo pasaba en ella con su flauta, con sus libros y sus fáciles conquistas.
»—Te digo, en verdad, que esto es asombroso.
»—Pues en verdad te digo también que no hay motivo para que te asombres. Qué; ¿no has observado allá entre los mortales cómo los filósofos, si Dios les otorga larga vida y acomodo para filosofar, van modificando lentamente sus ideas? No hablemos de los nuestros, que apenas conocéis, si se exceptúan Platón y Aristóteles. Dirige una mirada hacia los tuyos. ¿Es lo mismo Kant en sus primeros tiempos que en los últimos? Pregúntaselo a Schopenhauer. ¿Es el mismo Fichte en la Doctrina de la Ciencia que en el Método para la vida feliz? ¿No ha modificado Schelling profundamente sus opiniones en los últimos escritos? Y Goethe, hablando en su vejez con tal benevolencia del Cristianismo, ¿es el furioso irreconciliable enemigo de la Cruz que en su juventud? Por fin, vivo está todavía el filósofo más notable que hoy tenéis, Herbert Spencer, y sabes bien que ya no es, ni mucho menos, el materialista intransigente de sus primeras obras. Así, pues, amigo, deja de admirarte de que aquí esos grandes filósofos hayan cambiado de opinión hasta pasarse a la contraria, porque en la Tierra, de haber continuado viviendo, hubiera acaecido otro tanto más tarde o más temprano. Si hay cambio, si hay modificación, por leve que sea, a la larga, los resultados serán enormes. Ya ves que el alzamiento de una pulgada en el espacio de un siglo en el fondo del mar ha causado la aparición de nuevos y grandes continentes... Mira—añadió con su fina sonrisa enigmática—, ése es el único ser que no cambia jamás.
» Volví los ojos hacia donde me señalaba, y acerté a ver una gran estatua de bronce que representaba la Fe sobre alto pedestal. En las gradas de este pedestal vi también algunos hombres que parecían dormir.
»—¿Qué hacen ahí esos hombres tumbados a los pies de la estatua?—pregunté a mi interlocutor.
»—Esperan tranquilamente a que se le caiga la venda de los ojos; esperan que llegue el día en que, como dice vuestro Malebranche, la fe se convierta en inteligencia.
»A mí me atacó en aquel instante un fuerte deseo de dormir también. Me acerqué a ellos, me acosté a su lado, y quedé traspuesto... El vivo dolor que me produjo la sonda del médico al hacerme la cura fué lo que me despertó, trayéndome de nuevo a la vida.
Calló Amorós, y yo también guardé silencio, meditando sobre su relato. Al cabo, mi compañero profirió, alzando los hombros con ademán desdeñoso:
—¿Para qué estudiar Metafísica a sabiendas de que lo que hoy juzgas verdad te parecerá mañana mentira?
No repliqué, porque me hallaba profundamente preocupado. Al fin, dejé de pensar en aquellas arduas cuestiones, y le pregunté maliciosamente:
—Dime: tu gran maestro Krause, ¿había cambiado también de opinión?
—¡Krause!—exclamó mirándome con los ojos muy abiertos—. ¿Sabes que he preguntado a mucha gente, y nadie me ha dado cuenta de él? ¡Nadie le conocía!... Es curioso, ¿verdad?—añadió soltando una carcajada.

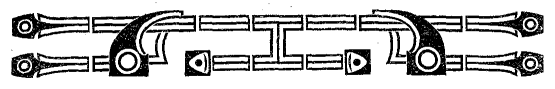
 OS niños escuchan con prevención y hostilidad los consejos de los
maestros. En cambio, una palabra sensata, vertida por un compañero en
medio de sus juegos, suele hallar eco en su alma.
OS niños escuchan con prevención y hostilidad los consejos de los
maestros. En cambio, una palabra sensata, vertida por un compañero en
medio de sus juegos, suele hallar eco en su alma.
¿Serán distintos los hombres? No lo sé; pero yo, cuando quiero insinuar una verdad, lo hago poniéndoles familiarmente la mano sobre el hombro y diciéndosela al oído.
* * *
Nuestra sociedad está hecha de una materia tan fluida, que los cerebros llenos se van al fondo. Sólo pueden flotar los huecos.
* * *
Si con sinceridad se observa uno a sí mismo, conviene fácilmente en que el móvil interesado es el más poderoso, el más absorbente, el que unas veces presentándose con la cara descubierta, otras ocultándose detrás de velos espesos, decide de casi todas nuestras acciones. Pero en este casi se encuentra la llave que nos abre el santuario de la verdad. Por dicha, hay actos que, como valerosos pajaritos, se escapan y burlan algunas veces las garras del buitre y vuelan al cielo. Y cuando uno de estos pajaritos logra burlar al ladrón, los genios invisibles que guardan y presiden nuestra vida estallan en aplausos. Todo hombre los escucha y su corazón late alegre y triunfante.
* * *
El pasado no nos pertenece; el porvenir, tampoco. Agarrémonos al presente, que es nuestra propiedad. Si gozamos, pensando que es por algo; si sufrimos, pensando que es para algo.
* * *
Hay que respetar en todo hombre la posibilidad, no la realidad, que en la mayoría de los casos no existe.
* * *
Cuando nos hayamos elevado a nosotros mismos, podremos elevar a los demás. Cuando nos hayamos hecho felices a nosotros mismos, podremos hacer felices a los demás. Y todavía es condición precisa que nuestra acción sobre ellos no sea violenta y afanosa.
El poeta Shelley, de naturaleza ardiente y generosa, aspiraba a hacer felices a los hombres a toda costa. Lucha impetuosamente contra las preocupaciones e injusticias, esparce su actividad y derrocha sus fuerzas sin conseguir resultado alguno. Por el contrario, en el fragor de la batalla escandaliza y hiere a muchas buenas almas; hace derramar lágrimas a las personas más queridas: últimamente, su misma esposa, abandonada por él, se suicida en un acceso de celos.
El poeta Goethe, de temperamento más egoísta, por su actividad continua y serena, por el hábil aprovechamiento de las facultades con que Dios le había dotado, sin pensar mucho en los demás, les hace, sin embargo, más felices. Su influencia benéfica no sólo se ejerce sobre los que le rodean, sino que se extiende al través de las generaciones.
* * *
La vida es un misterio; pero tiene un resorte por donde se descubre, como los tesoros de los cuentos árabes. El hombre bueno aprieta el botón sin vacilar y penetra en el palacio encantado. El egoísta pasa la vida tanteando y no logra dar con el secreto.
* * *
He observado que los que son locos en las palabras lo son menos en las acciones, y viceversa, los que parecen cuerdos en sus discursos, obran algunas veces como dementes.
¿Será que a todos los humanos nos haya tocado una cantidad igual y determinada de locura, que cada cual distribuye a su modo?
* * *
No tomes demasiadas posiciones en la vida, porque de todas te arrojará pronto el enemigo. Clava tu tienda en cualquier paraje y espera tranquilo el toque de retirada.
* * *
El hombre serio es quien triunfa en la vida; pero el hombre que no es serio es quien triunfa de la vida.
* * *
Asciende si puedes con la inteligencia y el corazón a las más altas cimas, paséate sobre las crestas nevadas, comunícate con las nubes y las aves del cielo. Para vivir escoge la falda de la montaña.
* * *
En la guerra contra la estupidez es menester conducirse como hábil general. Atacándola de frente, hay seguridad de ser arrollado. Se toman posiciones, se combinan movimientos, se la ataca por los flancos, se la pica por la retaguardia, y entonces es posible obtener buen resultado.
* * *
Conocí a un general a quien, después de hallarse largos años obscurecido, se le confió de pronto un mando importante. Rebosando de alegría y entusiasmo se viste el uniforme para dar las gracias a la reina. Mas de pronto observa que apenas puede marchar: una viva molestia en los pies le advierte de que la gota le tiene encadenado.
—¡Oh, Dios mío!—exclama, dejándose caer en un sillón—. ¡Qué desgracia! ¡Mi carrera ha concluído!, ¡Pobre de mí, que vivía confiado sin saber que tenía ya al enemigo dentro de la plaza!
Y maldice de su suerte, vomita imprecaciones contra la gota fatal, y se lamenta en altas y terribles voces.
La familia desolada rodea su sillón sin atreverse a proferir una palabra. De pronto uno de sus ayudantes, que tiene la vista fija en sus pies, exclama:
—¡Pero, mi general, si lleva usted las botas cambiadas!
En efecto; el general se descalza, pone las botas en su sitio, y se siente de nuevo feliz y triunfante.
A todos los hombres nos pasa en la vida algunas veces lo que a este general. Cualquier circunstancia adversa nos abate, nos sume en la desesperación o en el tedio. Pero cambiamos de postura, nos vamos a otro lugar, hablamos con un amigo que nos demuestra que nuestra desgracia es pura aprensión, depende de la fantasía, y repentinamente el tedio se disipa, y nos encontramos otra vez satisfechos y activos.
* * *
Para estimar a un hombre, es menester que él no se estime demasiado a sí mismo.
* * *
El principio de variedad en el Universo, considerado en sí mismo, no sólo es una desgracia, sino que resulta odioso. No de otro modo podemos explicarnos la vergüenza que acompaña siempre a los placeres venéreos. Considerado como medio de volver a la unidad y producir la armonía, es infinitamente bello y amable. El niño, que apenas parece desprendido de las manos del Único, nos conmueve, nos interesa de extraña manera: su egoísmo nos causa alegría. Unido todavía irremediablemente a las fuerzas generales de la Naturaleza, se considera el ser total y absoluto. Mas cuando averiguamos que no somos todo, sino partes infinitamente pequeñas y despreciables, seguir amándonos a nosotros mismos eso es lo ridículo y lo odioso. Por eso el egoísmo del viejo nos parece repulsivo. A éste le exigimos que sacrifique su independencia volviendo los ojos a la eterna Unidad. El niño es la melodía que se lanza al espacio pura y vibrante. El viejo es el acorde que resuelve el sublime contraste volviendo al tono fundamental.
* * *
Toda música, en el fondo, no es más que la expresión de un sentimiento religioso. Si no lo expresa, no merece llamarse música; y si lo expresa y le añaden palabras impuras, como en ciertas óperas, se realiza una triste profanación. Es una vestal a quien por fuerza se introduce en un lupanar.
* * *
En los momentos críticos de la vida una manía puede salvarnos.
Fuí a visitar en cierta ocasión a un personaje político que acababa de perder a su hijo. Era hombre sensible y cariñosísimo padre: su dolor, inmenso, desesperado. Le rodeaban en aquellos momentos aciagos amigos íntimos y compañeros de Parlamento. Pues, sin saber cómo, llegó a entablarse una discusión política, y le vi tomar parte en ella con extraordinario calor, olvidándose en un punto de que el cadáver de su hijo aún no había salido de casa.
Conocí otro hombre de negocios que, aunque tenía para ellos disposición maravillosa, perdió en una operación bursátil toda su fortuna. El día en que se declaró la quiebra se hallaba por la noche en el comedor de su casa con su familia y los pocos amigos que fuimos a verle. Se comentaba el amargo suceso. Los individuos de su familia se mostraban abatidos y silenciosos; él estaba locuaz y quería a todo trance persuadirnos de que el negocio estaba perfectamente calculado, y que él había tomado todas las disposiciones conducentes para que saliese bien. Sacó papel y un lápiz, y por más de una hora estuvo trazando cifras y ejecutando operaciones matemáticas. Cuando nos hubo demostrado que no había habido equivocación por parte suya, y que el negocio había fallado únicamente por un cúmulo de circunstancias fortuitas, su faz resplandecía de satisfacción: pidió la cena, y nunca le vi comer con más apetito.
Por último, tropecé una vez en la calle con un amigo mío, famoso escritor y trabajador infatigable. Venía conducido por un criado, pues había tenido la inmensa desgracia de perder la vista hacía poco tiempo.
Pensé hallarle afligidísimo y desalentado; mas con verdadera estupefacción observé que estaba tranquilo y contento. La razón era porque había averiguado que podía dictar sus libros, y que eso, en vez de producirle molestia, le facilitaba el trabajo.
Sin embargo, por mi parte, en las grandes tristezas de la vida no apetezco que me consuelen la política, ni los negocios, ni el arte. Otro numen más alto quisiera que guardase mi alma de la desesperación.
* * *
Con el corazón podemos unirnos a todos los hombres. Cualquier ser humano puede ser amado. Aun podríamos decir que cualquier ser creado, pues nos encariñamos con las bestias. Mas con la inteligencia sólo podemos unirnos a un número reducidísimo de personas. Los juicios de la inmensa mayoría de los hombres son absolutamente despreciables.
Y, sin embargo, por un misterio inescrutable, de todos estos juicios despreciables se forma al cabo el único juicio apreciable. Así la sabiduría divina transforma sin cesar el lodo en hombre y el hombre en lodo.
* * *
Marcho por el áspero camino sombreado de hayas de la campiña vasca con un periódico en la mano. ¡Un periódico bien provisto de crímenes y de interviúes! Suena una carreta: levanto la cabeza. Delante de las vacas uncidas marcha un hombre con la aijada en la mano: a su lado la esposa con una cesta al brazo. ¡Oh, qué bien cargado va el carro de hierba crujiente y olorosa, tesoro del labrador! Pero no; el tesoro del labrador está más arriba. Allá en lo alto, medio hundidos en el heno, aparecen dos niños que inclinan sus cabecitas para verme. «¡Adiós!», me dicen. «¡Adiós!», respondo. La carreta pasa rechinando y deja en pos de sí una estela perfumada. Me detengo y la miro alejarse. Mi corazón va con ella.
Es la hora del crepúsculo. La campana de la iglesia lejana deja escapar un tañido melancólico. El padre detiene la carreta y se despoja de la boina: la madre deposita su cesta en el suelo: los niños se arrodillan sobre la hierba y rezan el Angelus.
—He aquí—me digo—el emblema de la dicha humilde: paz, salud, trabajo, esperanza, amor. He aquí los seres amados de Dios y necesarios a los hombres.
El periódico bien repleto de crímenes y de interviúes se desprende de mis manos. No me bajo a cogerlo.
* * *
Los contemporáneos se ponen siempre del lado de los enfáticos. Pero la posteridad pertenece a los sinceros.
* * *
Los moralistas nos dicen que debemos perdonar las ofensas y ser tolerantes y pacíficos, porque nuestro ejemplo influirá favorablemente en los demás, y, por tanto, en la obra de la civilización.
No se puede aceptar esto de un modo absoluto. Para que el ejemplo de un hombre tolerante y pacífico influya beneficiosamente en la sociedad, es necesario que se le considere capaz de obrar el mal; y cuantos mayores medios se le supongan para realizarlo, tanto más influirá en los demás su ejemplo. Un hombre bondadoso, pacífico, humilde, pero débil, esto es, sin medios interiores ni exteriores para hacer daño, influye más bien perniciosamente, porque se le desprecia, y al despreciarle a él se desprecia el bien que reside en su persona. Además, por arcano y horrible misterio se observa que en el mundo los hombres buenos, pero débiles, provocan la crueldad de sus semejantes. ¿No recordáis todos que en la escuela siempre había un pobrecito niño sobre el cual caían las burlas más pesadas y odiosas de sus compañeros? Pues eso mismo acaece en el mundo.
Esto hace pensar desde luego que la libertad es el don precioso sin el cual nada valen los otros en el hombre. San Bernardo decía: «Sin la libertad nada puede ser salvado.» Nosotros podemos afirmar también: «Sin la libertad nada puede ser estimado.»
* * *
Si quieres ser feliz, aparenta ser desgraciado.
* * *
Cuando vuelvo la vista atrás, y repaso el tejido de mi existencia, observo con sorpresa que no son los instantes llamados dichosos las horas de ruidosa alegría las que me atraen y cautivan. En esas horas de placer me acompañó siempre un sentimiento vago, inexplicable, de miedo; una voz misteriosa parecía resonar dentro de mi corazón anunciándome su fragilidad. Creo haber sido más feliz en los días de hastío, cuando meditaba, cuando soñaba, cuando veía claramente la vanidad de la existencia y no esperaba nada de ella. Me sentía melancólico, abatido, pero tranquilo.
Hay indudablemente en este abatimiento y resignación cierta dulzura; sentimos que estamos pisando terreno seguro, que no nos hallamos ya a merced de los vaivenes bruscos de la fortuna y hemos dejado un mar cambiante y proceloso por la tierra firme.
¿Concluiré de aquí que la única felicidad que puede gustarse en este mundo se halla en la tristeza?
* * *
¿Por qué despreciar tanto la materia? De la materia se han formado los hombres y se formarán los ángeles.
* * *
Última vanidad de los hombres vanidosos: disponer en el testamento que no se pongan coronas sobre su féretro.
* * *
¿Pensáis que no hay nada más frágil que el rico cristal de Bohemia? Decid a un fraternal amigo que no tiene ortografía.
* * *
Los hombres sólo son dignos de amor cuando padecen.
* * *
La religión nos hace ver la deficiencia de nuestra naturaleza. El arte nos hace ver su belleza. Por eso no comprendo ni una religión optimista ni un arte pesimista.
* * *
Los hombres que no recelan de nadie, los que creen en la bondad de sus semejantes, inspiran siempre gran simpatía. Pero se les ama por inocentes, como se ama a los niños. En el fondo, todo el mundo sabe que viven engañados.
Yo confieso que los niños me seducen, pero no tanto los hombres-niños. Prefiero aquellos que, no confiando en los demás, conociendo todo el egoísmo y maldad que existen en el mundo, tienen ánimo para proceder rectamente y suficiente grandeza de alma para devolver bien por mal. Jesús amaba mucho a sus discípulos, pero no creía en su lealtad. «En verdad te aseguro—respondía a las fervorosas protestas de Pedro—que tú, hoy mismo, en esta noche, antes que el gallo cante segunda vez, tres veces me has de negar.»
* * *
Todo hombre, por menesteroso que sea, guarda en el fondo de su arca un pequeño gato de amor y belleza. Es necesario sacárselo: es necesario ser ladrones del espíritu.
* * *
El hombre es un ser tan maravilloso, su naturaleza es tan excelente, que cuando se la considera serenamente, las diferencias entre unos y otros hombres aparecen bien pequeñas. Del mismo modo que los altos y los bajos de nuestro planeta desaparecen al mirarlo de cierta distancia.
* * *
Admirar una obra de arte es participar del talento de quien la ha producido, como admirar una obra de caridad es compartir la bondad del ser humano que la ha ejecutado. Quien admira de corazón un hermoso cuadro, se hace digno de pintarlo. Quien siente sus lágrimas correr al relato de un acto de heroísmo, virtualmente ya ha ejecutado aquel acto.
* * *
El que se juzga amado, acaba por ser amado. El que se juzga perseguido, acaba por ser perseguido. Somos los hombres copartícipes de la esencia divina, somos rayos refractados del mismo sol, y nos acompaña también su poder de hacer el mundo a nuestra imagen y semejanza.
* * *
Vive solitario; vive solitario... No vivas demasiado solitario.
* * *
Cuando jóvenes, somos siempre más o menos paganos. De viejos somos más o menos cristianos. Es que cuando jóvenes pensamos que el mundo es nuestro. Luego advertimos que no es nuestro, sino de Otro.
* * *
«¡Oh dulce Niño! ¡Oh Madre feliz! ¡Cómo se regocija ella en Él y Él en ella! ¡Qué voluptuosidad despertaría en mí esta noble imagen, pobre y todo como soy, si no me fuera preciso mantenerme frente a ella piadosamente como el santo José!»
Así exclama Goethe, en hermosos versos, ante un cuadro de la Santa Familia.
«¡Oh dulce niño! ¡Oh madre feliz! ¡Cuán poco significaríais para mí si no fueseis más que la hembra que da de mamar a su cachorro; si no hubiese algo de divino en vosotros!»
Así exclamaría yo, que soy infinitamente más pobrecito, ante una familia que no es la Santa.
* * *
Díme, amigo; si reniegas de Dios y del alma, ¿a qué te ha sabido el beso que te dió tu madre al morir?
* * *
El arte es la forma más noble de vivir para sí. Por eso, ni aun el arte puede darnos la dicha.
* * *
En un estado de egoísmo completo no puede existir el arte. En un estado de abnegación absoluta, tampoco. El arte refleja el estado de transición entre la ausencia y la presencia de la ley moral, las interesantes peripecias de la lucha entre el ángel y la bestia que en el hombre coexisten.
De aquí se infiere que el artista, trabajando por espiritualizar la naturaleza humana, trabaja por la destrucción del arte.
* * *
Aconsejarnos que en medio de los goces de este mundo amemos a nuestros semejantes, es inútil. Nuestro egoísmo es un árbol demasiado frondoso para consentir que otra planta prospere cerca de él. Podemos primero el árbol, descarguémosle de su ramaje, y entonces el sol del amor podrá pasar a vivificarla.
* * *
Si no existe algo psíquico fuera de la conciencia humana, la vida más pura como la más perversa me producen un efecto cómico.
* * *
Cuando un hombre deja de ser un dios para su esposa, puede tener la seguridad de que ya es menos que un hombre.
* * *
Para ser un buen literato es necesario no ser literato, esto es, se necesita vivir todas las vidas posibles, excepto la vida literaria.
* * *
Como no voy al Parlamento hace años, pregunté a un diputado amigo mío por los oradores que hoy hacen más figura.
—¿Qué tal N***?
—¡Oh, N***! Es un hombre de mucho talento, perspicaz, erudito..., pero carece de sonoridad.
—¿Y X***?
—X*** ya tiene más sonoridad, y logra algunos éxitos.
—¿Y Z***?
—¡Oh, Z***! Ese es un inmenso orador. ¡Admirable de sonoridad, encantador, avasallador!
Y mi amigo arqueaba las cejas y elevaba las manos al cielo en acción de gracias.
Yo también las elevé para bendecirlo porque, al fin, había un país en el mundo en que la política se rige, como había soñado Pitágoras, por las leyes sublimes y matemáticas de la música.
* * *
La grandeza de los hombres depende de una monstruosidad espiritual, de una protuberancia o joroba en su inteligencia. Son grandes hombres aquellos que han visto con exagerada intensidad una verdad parcial, hasta el punto de no ver otra cosa más que ella en el campo del pensamiento. Pero el espíritu general, que es más seguro, hace entrar cada verdad en sus límites, admirando, sin embargo, el ingenio soberano de quien le ha sacado de ellos.
De aquí deduzco que los hombres razonables no pueden nunca ser grandes hombres.
* * *
Los que defienden su vida a tiros y los que la entregan voluntariamente a las fieras, como los primeros cristianos, quieren por igual perseverar en el ser, obedecen al instinto de conservación. Los unos quieren conservarse unos cuantos días más. Los otros quieren conservarse eternamente. Lo primero es mucho más seguro, pero más limitado. Lo segundo, más halagüeño, pero más incierto.
Tan sólo en aquellos que renuncian a toda vida, a ésta y a la otra, falta por completo el instinto de conservación. Pero ¿existen tales seres? O lo que es igual, si a estos hombres fatigados del vivir, que no pueden más, se les pusiera en la mano una vida feliz, ¿la dejarían escapar?
Y aun suponiendo que tal milagro acaeciese, ¿no es el instinto del reposo lo que les empujaría a ello? ¿Y qué es el reposo sino una necesidad fisiológica del ser, que aspira a acumular nuevas fuerzas para vivir?
* * *
En cierta ocasión preguntaba yo a un novelista amigo mío cómo era que, profesando principios religiosos tan arraigados, no combatía por ellos abiertamente en sus novelas.
Me respondió sonriendo:
—Yo no arrojo el arpón a las almas, como a las ballenas, para desangrarlas. Me contento con sonar la flauta para atraerlas. Además, el arte es un país neutral: en cuanto se entra en él, hay que entregar las armas.
* * *
No basta hacer bien en el mundo: es menester hacer el bien con prudencia. Esto no es apartarse de la doctrina cristiana ni falsificar el imperativo categórico de la conciencia. Es, sencillamente, aplicar la idea de arte a la ejecución del bien. Y el arte es aplicable a toda nuestra actividad. Debemos procurar que el bien se extienda, que cada bien engendre otro bien. Tampoco esto significa que el fin justifica los medios, sino que, al cumplir con los mandamientos de la conciencia, que son absolutos y apremiantes, tenemos el deber, por el hecho de ser inteligentes, de que nuestra actividad se produzca mediante las leyes de la razón.
* * *
Desde que se cesa de luchar por ella, la vida ya no tiene sabor.
* * *
Por más que se aprieten, los hombres como los átomos, no consiguen jamás tocarse.
* * *
Donde empieza el odio, empieza el error.
* * *
Cuenta Camila Selden en su libro Les derniers jours de Henri Heine que al terminar éste sus memorias, poco tiempo antes de morir, soltó una carcajada de cruel satisfacción.
—¡Los tengo!, ¡los tengo!—exclamó levantando la cabeza—. Muertos o vivos, ya no me escaparán. ¡Ay del que lea estas líneas si se ha atrevido a atacarme! Heine no muere como un cualquiera: las garras del tigre sobrevivirán al tigre mismo.
Penosa impresión causan estas palabras. Aquel moribundo, postrado en el lecho desde hacía varios años como tumba anticipada, y atormentado de dolores, todavía escupe hiel contra sus enemigos. Es el ejemplo más triste de la influencia venenosa que los ataques de la envidia producen sobre los temperamentos exaltados, por más que nativamente no sean malos. Heine era un poeta: por tanto, un hombre de corazón delicado, piadoso, capaz de todas las emociones buenas.
* * *
Los que sólo admiten en el hombre la naturaleza bestial, no dejan de exigir alguna vez a sus esposas y a sus amigos la naturaleza angelical.
* * *
Ni los hombres ni los dioses se entregan sino al que persiste.
* * *
Ver el aspecto afirmativo de las cosas, es, sin disputa, más noble, más espiritual y santo, tal vez más razonable, y desde luego mucho más higiénico, que ver el aspecto negativo. Pero ¿está en nuestra mano? ¿No depende del grado de viveza de nuestra imaginación, de la constitución misma de nuestro cuerpo?
En todo caso, debe uno esforzarse porque así sea.
* * *
Una tarde, paseando por el parque del Retiro, me paré a escuchar a un ruiseñor que cantaba sobre un árbol. Poco después otro paseante solitario como yo detuvo el paso también; luego otro también, y otro, y otro. Al poco rato formábamos un grupo, casi un público. El ruiseñor, como se sintiese admirado, redoblaba sus trinos y los hacía cada vez más dulces y armoniosos. Los paseantes nos mirábamos los unos a los otros extasiados y sonreíamos con admiración. Uno de ellos no pudo reprimirla más tiempo, y exclamó: «¡Bravo!» Otros exclamaron también: «¡Bravo!»; y estalló un aplauso.
El ruiseñor calló repentinamente y se alejó volando, y no volvió a parecer por allí.
Fué el único artista modesto de verdad que he conocido en mi vida.
* * *
Algunas veces la soberbia individual se transforma en colectiva, y entonces se llama patria.
Yo soy un desdichado que habita el barrio más sucio y más infecto de Londres. Sólo tengo harapos por vestido; carezco de alimento y de lumbre. Pero mi país es el más rico y poderoso de la tierra. Donde la Gran Bretaña pone el peso de sus libras, allí está la victoria.
Yo soy un comisionista de vinos de Bordeaux. No tengo en el cerebro más que ideas vulgares y ramplonas. Toda la ciencia, toda la literatura y toda la filosofía que poseo las he aprendido en Le Petit Journal... Pero Francia es la maestra de las naciones. París es el cerebro del mundo.
Yo soy un escribiente con mil pesetas anuales en el Ministerio de Hacienda. Todo el mundo se ríe de mí por lo infeliz que soy. Mi mujer me llama calzonazos y Juan Lanas. Días pasados un compañero en la oficina me dió una bofetada, y me quedé con ella... Pero ¡hay que ver la Infantería española! ¡Qué sobriedad!, ¡qué coraje!, ¡qué cargas a la bayoneta!
No lo dudes, lector: la patria es el maná maravilloso que la misericordia divina ha enviado para los desheredados de la gloria, para los que en este mundo padecen hambre y sed de adulación.
* * *
Repaso los crímenes, las iniquidades de que está llena la historia del género humano, contemplo la profunda tristeza, la duda, la miseria, la perfidia que por todas partes nos rodea, y mi corazón desfallece, y encuentro la existencia absurda y odiosa.
Me acuerdo de las alegrías de mi infancia, me acuerdo de los sueños hermosos de mi adolescencia, veo de nuevo ante mí el rostro de aquellos seres que he adorado, leo en su corazón; y el mío, medio asfixiado, salta otra vez alegre en el pecho, como un pobre pajarillo que en su jaula recibe un rayo de sol.
Así mi espíritu se columpia sin cesar, pasando del más alto optimismo al pesimismo más desesperado.
* * *
Asegura un filósofo que nuestras existencias no son más que sueños de la Divinidad.
Si así fuese, ¡qué dulce sueño el de Dios, amor mío, mientras tú has pisado la tierra!
* * *
Cuando era muy joven, viendo al bueno morir y al malo vivir, al bueno padecer y al malo gozar, observando la cruel indiferencia con que la Naturaleza tritura lo mismo al inocente que al malvado, me hice esta reflexión: «O la bondad, la inocencia y el heroísmo no son más que ilusiones que los débiles se han forjado para contrarrestar la fiereza de los fuertes y hacer más llevadero su dolor, o esta misma Naturaleza es una ilusión, un símbolo que oculta una realidad superior.»
Ya soy viejo, he leído muchos libros, he pasado por muchas cátedras, y todavía no he podido salir de esta alternativa.
* * *
Me dediqué con ahinco al estudio: mi cuerpo se debilitó, mis nervios se alteraron, huyó de mí la felicidad. Quise ser bueno: cada paso que daba en el camino de la virtud vigorizaba mi cuerpo, inundaba de paz mi corazón, acrecía mi dicha.
Esto me hizo pensar que yo he nacido para conocer pocas cosas y para amarlas todas.
Ignoro si a los demás les sucederá otro tanto, aunque presumo que sí.
* * *
Vivo placenteramente en medio de la indiferencia de los que me rodean. Viviría inquieto con su admiración y su aplauso. Pero la vida me sería insoportable con su hostilidad.
* * *
Hay hombres en los cuales lo mismo simpatía que antipatía, cariño que aversión, engendran fatalmente odio, porque no cabe otra cosa en su pecho.
Los hay en quienes tanto el amor como el odio despiertan amor, porque su alma sublime no puede vibrar con otro sentimiento.
Ambas categorías son excepcionales. En la inmensa mayoría de los hombres el amor engendra amor, y el odio, odio.
Y en este promedio vulgar se encuentra, por desgracia, este pobre hombre a quien llaman el doctor Angélico.
* * *
Porque no voy al café ni a las librerías ni a los saloncillos de los teatros a desollar a mis amigos y compañeros me llaman misántropo. Yo pensaba que eso era ser filántropo.
* * *
«El mundo no es más que un inmenso deseo de vivir y un inmenso disgusto de vivir», afirma Heráclito.
Ignoro si eso será el mundo, pero puedo asegurar que eso soy yo.
* * *
Dios está en todas partes, es verdad, pero yo tengo la desgracia de no verlo más que en el alma de los seres nobles.
* * *
«El alma se une al cuerpo sólo para contemplar la Naturaleza y conocerla—dice el filósofo indio Kapila—. Una vez adquirido este conocimiento, el alma ya nada tiene que hacer en este mundo. Puede permanecer en él como la rueda del alfarero sigue dando vueltas algún tiempo después que cesan de impulsarla; pero ya ha cumplido su destino.»
Esto será verdad para los otros; pero yo sé, hermosa mía, que sólo he nacido para unirme a ti. ¡Y si tú te murieses!... ¡Oh, entonces sí que mi vida daría vueltas sin objeto como una rueda loca!
* * *
Sólo sentí la certidumbre cuando me he sacrificado.
Cuando ríes, veo brillar en tus ojos el amor, la felicidad y la inocencia. ¿Qué son el amor, la felicidad y la inocencia más que el mismo Dios? Cuando ríes, Dios se asoma a tus ojos, y me llevo la mano al sombrero como si exhibieran el Santísimo.
* * *
En la fraseología religiosa de los Vedas los dioses son llamados Dêva, que en sánscrito significa brillante, por ser la luz el atributo que mejor les convenía en la imaginación de los poetas védicos. La reforma de Zoroastro hizo empalidecer el brillo de estos dioses; aún más, los obscureció por completo para dar paso a Ormuz, divinidad más pura y espiritual. En el Zend-Avesta la palabra dêva significa espíritu maligno. Los sectarios de Zarathustra miraron con horror los dioses del Rig-Veda. Pero llega al cabo la reforma del Budha, más profunda, más serena, más piadosa, y los dêvas ya no son dignos de horror, sino seres legendarios, héroes fabulosos, a quienes se mira con tranquila benevolencia, porque no son ya ni temidos ni adorados.
Tal acaeció a mi corazón. Alcé en la juventud ídolos brillantes, ante los cuales me prosterné desfallecido de amor y entusiasmo. Luego, en la edad madura, miré con horror y desprecio estos ídolos, porque mi espíritu, depurado de la sensualidad juvenil, tendía a elevarse a regiones más altas. Ahora llega ya la vejez, y, volviendo tranquilamente la vista atrás, dejo de avergonzarme de aquellos dêvas radiantes y falaces de mi juventud. Un sentimiento de piedad hacia ellos invade mi alma. Mis ojos, fatigados, se iluminan con una sonrisa, y después de contemplarlos un instante sin amor y sin miedo, los guardo de nuevo en el corazón como héroes legendarios de la aurora de mi vida.
* * *
Vivo contigo, y tus palabras, tus gestos, tus caprichos, tus caricias y tus cóleras brotan tan espontáneas, que vivo en éxtasis profundo, como si asistiese a la perpetua creación de un alma.
* * *
Hay una pequeña iglesia en el ensanche de Madrid adonde suelo encaminar mis pasos cuando el sol declina. Es pequeña, recogida, solitaria. En el fondo, una estrella de luces alumbra la Sagrada Hostia. Postrado de rodillas, la adoro en silencio. Cerca de mí, a la tenue claridad, distingo algunas figuras también postradas: una señora lujosamente ataviada, un obrero, un caballero joven, otro anciano, una pobre mujer del pueblo con su cesta delante. Son los de siempre. Suena una hora en el reloj. Déjanse oir desde el coro las notas suaves de un pequeño órgano, y una voz de timbre claro, dulcísimo, eleva una plegaria al Señor. El anciano sacerdote, allá junto al altar, responde con voz apagada. Un coro entona el himno del Sacramento. El sacerdote lo exhibe con manos temblorosas. Suena la campanilla. Todo queda de nuevo en silencio. Nos alzamos; salimos del templo cuando la noche ha cerrado ya, y nos apartamos en distintas direcciones. La gran metrópoli nos traga. No nos conocemos: apenas nos vemos. Sin embargo, seres desconocidos, a la hora de mi muerte quisiera teneros al lado de mi lecho.
* * *
«En los viajes que he realizado—dice Confucio—no he hallado ningún objeto precioso: la piedad y el amor de los padres ha sido lo único que encontré de precioso.»
Yo he hallado además otra cosa preciosa. ¿Te acuerdas de aquel beso que te robé mientras tapaba los ojos a tu hermanito?
* * *
La hostilidad, la envidia y hasta la aversión de los hombres, manifestada en los pormenores más insignificantes de la vida, me han causado mucha pena. El único pensamiento que pudo aliviarla es el de que todos los hombres padecemos desde la cuna una enfermedad crónica, la enfermedad del yo. En unos aparece con más gravedad que en otros, pero a todos nos atormenta y amarga durante los cortos días de nuestra existencia. Los pinchazos del envidioso son caprichos de enfermo que debemos perdonar.
* * *
Mi fe, mi esperanza y mi caridad penden de un hilo bien delgado; pero si Dios lo tiene, es bastante fuerte.
* * *
Como la aguja imantada señala al Polo Norte, así mi alma señala al bien. Pero, ¡ay!, la proximidad de una insignificante raspadura de acero la perturba y la hace cambiar de dirección.
* * *
Pasé por la vida pidiendo con afán la felicidad a cuantos tropezaba en mi camino. Como ninguno podía dármela, me enfurecía, me desesperaba, los llenaba de injurias.
A la única persona que pudiera hacerme ese favor la he dejado tranquila.
* * *
Ayer, pasando por delante de una tienda de estampas, vi en el escaparate una que representaba a Jesús yacente sobre blanco sudario. A sus pies estaban la corona de espinas y el cetro de caña.
Una mujer lujosamente ataviada, que, sin duda, quería representar a la santa María Magdalena, se inclinaba sobre él y le daba un beso apasionado en los labios.
Sentí un vivo estremecimiento de horror y de pena. Y vi como a la luz de un relámpago que mi alma no podría jamás dejar de ser cristiana.
Entré en la iglesia más próxima, me hinqué delante de una imagen del Dios-Hombre crucificado, y le dije con el corazón, más que con los labios:
—Clavaron tus manos, Señor, clavaron tus pies; pero faltaba clavar tu boca. Ya ves que también lo han hecho. Clavado a la cruz estás, y bien clavado. Gracias, Señor. Tú guiaste mis pasos para que hoy te viese en lo más profundo de tu abyección. Jamás te olvidaré ya. Ese beso maldito clavó mi alma a la tuya para siempre.
* * *
Cuando pienso en utilitario, me digo: «Los amigos son como las ramas de los árboles: en cuanto dan la más leve señal de sequía, hay que apresurarse a podarlas para que salgan otras nuevas y mejores.»
Cuando pienso en cristiano, exclamo: «¡Tu hermano se hiela, tu hermano está en peligro; corre a salvarlo; caliéntale a tu pecho, y acaso le vuelvas a la vida!»
* * *
Alma mía, ya que no puedes otra cosa, pon la proa al bien, que Dios se encargará de hinchar las velas.
* * *
La razón nos conduce hasta la puerta del santuario; la virtud da la vuelta a la llave; el amor nos cierra dentro.

 I el domingo llueve, suelo pasar la tarde en el teatro, y si en los
teatros no se representa nada digno de verse, me encamino a casa de mi
vieja amiga doña Carmen Salazar, la famosa poetisa que todo el mundo
conoce.
I el domingo llueve, suelo pasar la tarde en el teatro, y si en los
teatros no se representa nada digno de verse, me encamino a casa de mi
vieja amiga doña Carmen Salazar, la famosa poetisa que todo el mundo
conoce.
Habita un principal amplio y confortable de la plaza de Oriente, en compañía de su único hijo Felipe y de su nuera. No tiene nietos, y puede creerse que ésta es la mayor desventura de su vida, porque adora a los niños.
Nadie ignora en España que la Salazar (como se la llama siempre) ha obtenido algunos triunfos en el teatro y que sus poesías líricas merecen el aplauso de los doctos, que se aproxima a los ochenta años, y que hace más de treinta que ha dejado de escribir. Pero sólo los amigos sabemos que a pesar de su edad y de ciertas rarezas, por ella disculpables, conserva lúcida su inteligencia, y que esta lucidez, en vez de mermar, aumenta gracias a la meditación y al estudio, que su conversación es amenísima, y nadie se aparta de ella sin haber aprendido algo.
Hice sonar la campanilla de la puerta y ladró un viejo perro de lanas que siempre afectó no conocerme, aunque estuviese harto de verme por aquella casa. Salió a abrirme una doméstica, reprimió con trabajo los ímpetus de aquel perro farsante, que amenazaba arrojarse sin piedad sobre mis piernas, y con sonrisa afable me introdujo sin anuncio en la estancia de la señora. Era un gabinete espacioso con balcón a la plaza; los muebles, antiguos, pero bien cuidados; librerías de caoba charolada, butacas de cuero, una mesa en el centro, otra volante cerca del balcón, arrimada a la cual leía doña Carmen.
Al sentir ruido, alzó la cabeza, dejó caer las gafas sobre la punta de la nariz, y una sonrisa benévola dilató su rostro marchito.
—El amigo Jiménez no desmiente jamás su galantería—dijo tendiéndome su mano; y añadió en seguida:—Es galantería que por recaer en una vieja setentona traspasa lo bello y toca en lo sublime.
—¡Doña Carmen, por Dios!—respondí yo confundido—. Los seres privilegiados como usted no tienen edad.
—Ni sexo, ¿verdad?
—Sexo, sí, y el sexo arroja sobre el privilegio del talento destellos que le hacen aún más envidiable.
—Eso ya no es galantería. Veo que participa usted de la opinión corriente. Las mujeres son seres destinados a no tener sentido común. Cuando Dios les otorga un poco, hay que caer en éxtasis como delante de una maravilla.
—No he querido expresar tal cosa. Para mí los espíritus tienen sexo como los cuerpos. El talento en la mujer es más amable que en el hombre.
—¿Ama usted el talento femenino?
—Amo lo femenino en el talento.
Me había sentado frente a ella en otra butaca, y teníamos la mesa entre los dos. Doña Carmen se despojó enteramente de sus gafas y me miró con expresión de sorpresa.
—¡Cuán grande el contraste entre lo que usted dice y lo que estaba leyendo hace un instante! Schopenhauer, que es el autor de este libro, dice que somos el sexo de las caderas anchas, de los cabellos largos y las ideas cortas, y añade que en vez de llamarnos el bello sexo debieran decir el sexo inestético. Esto en cuanto a lo físico. En lo moral, asegura que la inclinación a la mentira y la picardía instintiva e invencible es lo que nos caracteriza. No perdona al Cristianismo por haber modificado el feliz estado de inferioridad en el cual la antigüedad mantenía a la mujer. Los pueblos del Oriente estaban en lo cierto y se daban mejor cuenta del papel que debe representar que nosotros con nuestra galantería y nuestra estúpida veneración, resultado del desarrollo de la historia germanocristiana... Lindos piropos los que nos echa este filósofo, ¿verdad, amigo?
—Señora, deploro que Schopenhauer haya caído en tal aberración. Es uno de los escritores que más admiro y respeto por la sinceridad y el vigor de su pensamiento. Este caso es una advertencia saludable para los que buscan la verdad en los libros, y no en su propio espíritu; porque las opiniones de los autores no sólo vienen teñidas por su temperamento físico, por inclinaciones invencibles de su ser, sino que muchas veces, y esto es lo peor, se producen determinadas por los azares de su vida.
—¿Acontece ahora lo que usted dice?
—¡Ya lo creo! Schopenhauer, hombre de razón poderosa, sincero y sin preocupación de ninguna clase, rehusa a las mujeres toda capacidad superior, las considera destinadas por la Naturaleza a vivir en perpetua domesticidad; es el sexus sequior, el sexo segundo bajo todos los aspectos, creado para mantenerse siempre aparte y en segundo término. El respeto que en la sociedad actual se le tributa es ridículo y hasta degradante. Abomina, como usted habrá visto, de la monogamia, y hace la apología del concubinato... Pues bien, Stuart Mill, hombre de razón poderosa también, y sincero, y aún más despreocupado que Schopenhauer, aboga con calor por la igualdad de los sexos, se prosterna ante la superioridad espiritual de la mujer, y la tributa un culto casi quijotesco. Pero la causa de tan encontradas opiniones es bien conocida. Schopenhauer tuvo una madre sin ternura, pedante, enloquecida por una ridícula vanidad literaria; y, como célibe y libertino, pasó toda su vida entre cortesanas. Stuart Mill, por el contrario, alcanzó la dicha de unirse a una esposa nobilísima, tierna, inteligente...
—¡Graciosísima razón!, es cosa de exclamar parodiando a Pascal, que un encuentro en una tertulia o en un teatro hace variar por completo de rumbo.
—No hay que maldecir de la razón, doña Carmen. La verdad, como está desnuda, exige que nos presentemos desnudos delante de ella para obtener sus favores.
—¡Pero lo que usted dice es una obscenidad! Gracias a que una anciana es quien le escucha—exclamó doña Carmen riendo.
—El eterno espíritu de verdad vive en nosotros. Si a Él nos entregamos de corazón, si no escuchamos la voz de nuestro yo inferior y ponemos siempre el oído a la que mora en la altura de nuestro propio ser, alcanzaremos la suprema sabiduría.
—Eso ya es demasiado sublime. Pasa usted, amigo Jiménez, de un extremo a otro en los abismos cerúleos con la velocidad del relámpago.
—Observará usted que a los hombres de genio los juzgamos los hombres sin genio, y los juzgamos con justicia, y vemos más claro que ellos. ¿No prueba esto que la verdad reside en todos?
—Probará lo que usted quiera, pero en este caso concreto estoy tentada a colocarme del lado de Schopenhauer. Abrigo bastantes dudas en lo que se refiere al talento femenino.
—¡Cómo!—exclamé, en el colmo de la sorpresa—. ¿Duda usted del talento de la mujer, usted que es una prueba viviente, irrecusable de que existe?
Doña Carmen dejó escapar un suspiro, y quedó un momento pensativa y seria.
—Sí, amigo mío; precisamente el examen imparcial y desinteresado de todo cuanto yo he producido me ha conducido al borde del desencanto. Mis obras fueron aplaudidas y celebradas más de lo justo, y lo fueron por lo mismo que soy una mujer.
—Y si hubiesen sido escritas por un hombre, igual—proferí yo impetuosamente.
Doña Carmen alzó los hombros, y respondió melancólicamente:
—No me forjo esa ilusión. Convengo en que me encuentro por encima del término medio de los que actualmente manejan la pluma, pero he respirado siempre lejos de la atmósfera en que alientan los grandes escritores... Y lo que digo de mí, lo digo de todas, absolutamente de todas mis compañeras antiguas y modernas. No se asombre usted de esta afirmación paradójica, ni la crea hija de un rapto de mal humor o de un deseo vanidoso de singularizarme. Está bien meditada. El arte no ha sido, ni es, ni será jamás, patrimonio de la mujer. Se supone que, siendo la sensibilidad la propiedad más desarrollada en el ser femenino, está llamada la mujer al cultivo del arte. Es un profundo error, desmentido por la historia del género humano. ¿Dónde está el Shakespeare, el Dante, el Cervantes o el Goethe femenino? ¿Dónde está el Miguel Angel, el Rembrandt, el Tiziano? Se citan algunas rarísimas excepciones; Safo, por ejemplo. Ignoramos el mérito de Safo. Hay que creer en él bajo la fe de las tradiciones, no siempre dignas de crédito. Los fragmentos que de ella se conservan no me parece que tienen gran valor; son gritos eróticos más que sana e inspirada poesía. En cambio, conocemos perfectamente a las literatas de nuestros tiempos...
—¿Y qué? Madame Stael...
—Madame Stael... Toda la obra literaria de madame Stael es de reflejo, y hoy la encontramos de una afectación insoportable. ¿Quién lee actualmente la Delfina y la Corina? Su talento era muy grande, pero de un orden distinto.
—¿Y madame Sand?
—Un buen estilista que no ha producido obras duraderas. Sus novelas son declamatorias, inverosímiles, sin caracteres y sin interés. Tampoco se leen actualmente.
—¡Qué dureza, doña Carmen!
—Eso mismo exclamaba Camila Seldem oyendo a Enrique Heine llamar a la autora de Indiana «bas bleu», a lo cual replicó el gran poeta sonriendo: «Bueno, bas rouge, si usted lo prefiere.» El talento de Jorge Sand era inmenso también; pero, lo mismo que el de madame Stael, era más adecuado a otra cosa que a la literatura... Pero, en fin, aun concediendo que lo fuese, ¿cuántos nombres de artistas femeninos puede usted citarme? ¿Qué originalidad ha ofrecido su talento?
—Observe usted que la mujer no ha tenido jamás una educación adecuada para que sus facultades intelectuales y sus aptitudes artísticas se desenvolviesen. Se la ha obligado a vivir apartada de la alta cultura intelectual.
—Sí, ése es el razonamiento de Stuart Mill. Para mí tiene poco valor. Cierto que hasta ahora no se ha dado a la mujer una educación literaria y artística; pero muchos de los grandes poetas que el mundo admira tampoco la han tenido. Cuando el alma está preparada para beber, con pocas gotas basta. Además, advierta usted que en la antigüedad, y también en la Edad Media, han existido mujeres muy instruídas, tanto en filosofía como en literatura. ¿Por qué, pues, si encontramos en todas las épocas mujeres sabias, no se cita entre ellas poetas inspirados o filósofos originales?... Por lo demás, usted sabe perfectamente que, desde hace ya mucho tiempo, a la mujer se le da una educación intelectual semejante a la del hombre, y en cuanto a la artística, más esmerada aún. Apenas hay niña bien educada a quien no se enseñe la música, el dibujo, la pintura, y a algunas la escultura también. ¿Piensa usted que si naciese entre nosotras un Beethoven o un Rossini, se contentarían con teclear el piano o sacudir las cuerdas del arpa? Escribirían, como es justo, óperas y sinfonías. En todo el siglo XIX a la mujer no le ha faltado pluma y papel. Si no ha escrito Las noches, de Musset, Las meditaciones, de Lamartine, ni las Leyendas, de Zorrilla, es porque no ha podido.
—Quizás exista, doña Carmen, una razón metafísica para ello. Así como el conocimiento puede conocerlo todo, menos a sí mismo, de igual modo la actividad de la mujer se puede aplicar a cualquier cosa, menos a la poesía, porque ella misma es la poesía. La mujer es la primera materia para el trabajo poético. ¿No parece absurdo que actúe de poeta? Es como si un paisaje se pusiese a hacer el boceto del pintor.
—Bueno—replicó doña Carmen riendo—, esos piropos metafísicos no me los diga usted a mí. Déjelos para las jóvenes y hermosas..., como esta que ahora entra.
La que entraba en aquel momento era su hija política, una hermosa mujer, en efecto, aunque tallada en colosal, y, por tanto, no enteramente de mi gusto. Alta y corpulenta, con grandes ojos de ternera como la Juno homérica, la nariz aquilina, los cabellos negros y ondeados, los labios rojos y un poco colgante el inferior, dondequiera que iba lograba atraer sobre sí la atención de los hombres. Yo encontraba su fisonomía demasiado inmóvil, una falta de expresión en ella que acusaba desproporción entre el cuerpo y el alma. Pasaba ya de los treinta años, y, no obstante, su ingenuidad era proverbial, rayaba en la tontería. Doña Carmen la adoraba, tal vez por esto mismo, porque tenía un espíritu enteramente infantil. Dentro de aquel cuerpo gigante latía el corazón de una niña de doce o catorce años.
Se acercó a su suegra y la besó cariñosamente después de saludarme. En pos de ella entraron dos caballeros. Uno de ellos, muy conocido mío y de todo el mundo, era el ilustre Pareja, el sabio antropólogo y sociólogo, cuya levita le ha hecho famoso en todo Madrid. El sombrero de copa viejo y despeinado en la mano, el alto y huesudo torso inclinado ceremoniosamente hacia adelante, el rostro contraído por una sonrisa de suficiencia condescendiente, dejando caer sus palabras como otras tantas piedras preciosas destinadas a enriquecer y adornar la existencia del género humano.
—Embargado de emoción al poner el pie en el templo del arte, saludo a la estrella más brillante del firmamento poético, y hago votos porque su luz no se extinga jamás.
La voz era resonante; el ademán, pedagógico; la sonrisa antropológica; el acento, sociológico; la forma de retorcer el cuerpo, dejando inmóviles las piernas, completamente evolucionista.
Doña Carmen le tendió la mano con sonrisa donde se traslucía más burla que satisfacción.
—Esta estrellita de octava magnitud saluda con tímido centelleo al Júpiter de la sociología étnica y de la pedagogía evolucionista.
Con esto las contorsiones del sabio antropólogo fueron tantas y tan variadas, que doña Carmen se vió obligada al cabo a preguntarle si había sufrido recientemente algún ataque a los riñones.
Detrás de él vino a estrechar la mano de la poetisa su gran amigo y contemporáneo don Sinibaldo de la Puente, abogado eminente, senador por no recuerdo qué Universidad, a quien el Pontífice Romano había otorgado un título hacía poco tiempo.
Los dos visitantes se habían encontrado casualmente en la escalera. Sus ideas eran demasiado contrapuestas para que fuesen amigos.
Raimunda (que así se llamaba la nuera de doña Carmen) se despojó del sombrero y vino a sentarse en una butaquita, formando con nosotros círculo.
—Y bien, ¿qué hay de nuevo?—preguntó Pareja apoyando sus manos huesudas en las huesudas rodillas y encarándose con doña Carmen en tono de protectora admiración y disponiéndose a bajar de su pedestal, aunque sólo por breves momentos—. Esa flor de poesía, que España guarda como su más preciado tesoro, ¿se niega todavía a embalsamar el ambiente literario con su perfume?
—No hable usted de literatura en estos momentos a doña Carmen—dije yo—. Precisamente cuando ustedes llegaron, estaba poniendo verdes a las literatas antiguas y modernas de todos los tiempos y países.
—¿Cómo?
—Doña Carmen no cree en la literatura de las mujeres.
—¡Oh, querida amiga!—exclamó el ilustre Pareja echándose hacia atrás—. Nadie menos que usted tiene motivo a dudar de ella. Si es cierto que en el curso de la evolución literaria la mujer no ha contribuído a ella con un copioso contingente, no es menos seguro que desde sus orígenes se señalan en ella esas dotes. Entre los papues del África negra oceánica, que representan un tipo de sociedad primitiva, se suele encontrar en cada pueblecillo una poetisa, a la cual se acude para embellecer con sus cantos las fiestas o cualquier acontecimiento de importancia, como la llegada de un extranjero o la botadura de una canoa.
—Pues soy de opinión de que dejemos que las poetisas canten en la Paupasia las botaduras de las canoas. Acá en Europa las mujeres tenemos otras cosas más serias que hacer.
—Mucho me complace, Carmita, escuchar en labios de usted semejantes palabras—manifestó don Sinibaldo, hombre grave, correcto, melifluo—. Dejando a salvo su prodigioso talento literario, que es una excepción, no hay que dudar que, por su naturaleza misma, la mujer no está destinada al cultivo de las letras y las bellas artes, sino al embellecimiento de nuestro hogar, a formar el tierno corazón de sus hijos, inspirándoles el temor de Dios, a consolar las tristezas de su marido, a alegrar sus triunfos, a suavizar sus reveses, a ayudarnos, en suma, a tirar del carro de la vida, que muchas veces es demasiado pesado...
—A reproducir eternamente el viejo cliché del ángel del hogar, ¿verdad?—interrumpió impetuosamente doña Carmen—. Ya estamos al tanto de lo que eso significa. En el fondo no es otra cosa, hablando en los términos claros en que se expresa un filósofo contemporáneo, que debemos ser para siempre lo que hemos sido al comienzo de las civilizaciones, el descanso y el recreo del guerrero. Hoy también se lucha y se combate en la vida, y a estos modernos luchadores, la mujer, con su gracia y su belleza, debe indemnizarles de sus fatigas. Hablemos en términos más claros aún; la mujer debe seguir siendo el consabido instrumento de placer.
—¡Oh, Carmita, por Dios!—exclamó el pudibundo don Sinibaldo poniéndose rojo—. Usted interpreta de un modo torcido mis palabras. Cuanto he dicho, ha sido para honrar a la mujer, no para denigrarla.
—Pero, en fin—apunté yo—, si la mujer no tiene capacidad para las artes bellas y la poesía...
—Puede usted darlo por seguro. La mujer es un ser esencialmente prosaico—interrumpió doña Carmen.
—¡Cómo!, ¡cómo!... Eso que está usted diciendo es una abominable herejía—exclamó don Sinibaldo.
—Es una verdad que todo el mundo puede comprobar. En el fondo, a la mujer le interesan poco o nada las bellezas de la Naturaleza o del Arte. Cuando se encuentra frente a un paisaje, o una estatua, o un cuadro, hace lo que puede por entusiasmarse, pero no lo consigue, y sus alabanzas suenan a falso. ¡Cuán diferente su actitud estudiada y frívola de la profunda emoción que se advierte en los hombres!
—Pues, querida amiga, yo he observado siempre que las mujeres se conmueven en el teatro más fuertemente que los hombres.
—No es la belleza lo que las conmueve, sino el principio moral, más o menos humillado o amenazado en el curso de la obra. De aquí que las mujeres lloren más con los melodramas que con los dramas, con las antiguas novelas sentimentales que con las realistas de ahora. Crean ustedes que las bellezas de una obra de arte, sus proporciones, su elegancia, su pureza de dicción, no le importan. Lo que le tiene con muchísimo cuidado son los eclipses pasajeros que la bondad y la justicia experimentan en ella.
—Acaso esté en lo cierto—dijo en tono concentrado don Sinibaldo.
—Eso es otra cosa. Yo no quiero discutir ahora la primacía de la bondad sobre la belleza: sólo hago constar un hecho.
—Pero, en fin—dije yo, volviendo a la carga—, si la mujer no tiene capacidad para las artes bellas, la tiene muy grande para las artes útiles. Esas labores tan necesarias en las casas, el arreglo y la comodidad del nido, a ella está encomendado. ¿Qué sería de nosotros si las mujeres no se encargasen de coser, de planchar, de bordar nuestra ropa, de mantener en orden y dignidad nuestra vivienda?
—El amigo Jiménez, como se halla en vísperas de casarse, ambiciona ya una petite ménagère—dijo doña Carmen sonriendo; y añadió en seguida poniéndose seria:—¿Qué sería de ustedes?... Pues lo pasarían a las mil maravillas, porque los hombres cosen, y planchan, y bordan, y guisan, y limpian, y lavan mejor que las mujeres. No hay oficio de los encomendados ordinariamente a la mujer que el hombre no llegue a poseer con mayor perfección. Hasta en la confección de los mismos trajes femeninos nos aventajan. Ya saben ustedes que las grandes modistas de París no son modistas, sino modistos.
Pareja soltó una estridente y pedagógica carcajada.
—No cabe duda; nuestra insigne poetisa odia a su propio sexo, y no le encomienda otro empleo que el de la perpetuidad de la especie.
—Pues sí cabe duda, amigo Pareja—replicó doña Carmen un poco picada—. Su profunda intuición en este caso ha hecho quiebra. No sólo amo a mi sexo, sino que su suerte futura es mi constante preocupación desde que he renunciado a la literatura.
—Pero si no sirve para nada, ¿qué quiere usted que hagan los hombres con ese sexo más que perpetuar la especie?
—Yo no he dicho que no sirviese para nada.
—No tiene aptitud para las ciencias, para la literatura y las artes; no la tiene tampoco para la industria, ni aun para los menesteres de la casa: ¿qué clase de tarea quiere usted encomendar a la mujer?
—Una sola, pero muy importante.
—¿Cuál?
—La política.
Don Sinibaldo dió un salto en su butaca. Pareja abrió los brazos como un derviche de la India, y yo no pude menos de dar muestras de sobresalto. Tan sólo Raimunda permaneció inmóvil y en estado de perfecta calma.
—No se asusten ustedes... ¿Qué es la política en el fondo? El arte de relacionarse los hombres unos con otros sin perjudicarse. Pues yo sostengo que este arte lo conoce la mujer por intuición mejor que el hombre.
—¡Oh, Carmita!—exclamó don Sinibaldo—, me es imposible suponer que habla usted en serio. La mujer, por su naturaleza, por la historia del género humano, por las palabras de las Santas Escrituras, por la opinión de los Santos Padres y la de los grandes filósofos que la Humanidad respeta, es un ser subordinado, se halla destinado a obedecer, y no a mandar.
—Pues yo creo todo lo contrario, que es el hombre quien está destinado a obedecer... Y de hecho así sucede en cuanto ustedes dejan de ser bárbaros. Esta ley natural convengo en que se ha contrariado hasta ahora casi sistemáticamente, pero es una ley, y así que se apartan los obstáculos que se oponen a su libre funcionamiento, se pone en marcha de nuevo.
—No se ofenderá usted, Carmita, si le digo que San Juan Damasceno afirma que «la mujer es una mula traidora, una horrible tenia que busca su guarida en el corazón del hombre».
—A mí no me ofenden las citas, me aburren.
—Y de que San Juan Crisólogo la llame fuente del mal, autor del pecado, piedra del sepulcro, puerta del infierno..., y San Gregorio el Magno la niegue el sentido del bien.
—Tampoco.
—Platón, el divino Platón, tiene tan en poco el sexo femenino que trueca en mujer en la otra vida al hombre que haya pecado en ésta.
—Platón ha dicho cosas muy sublimes, pero ha dicho también enormes tonterías. Que me diga el amigo Pareja, gran autoridad en la materia, qué concepto tiene formado de la sociología de Platón.
El ilustre Pareja se esponjó y arqueó el espinazo como un gato a quien se acaricia.
—Señora, la sociología de Platón se halla perfectamente desacreditada entre los sabios. Su concepto del Estado, que es el mismo de toda la antigüedad, no resiste al más somero análisis...
—Dejemos a Platón—interrumpió doña Carmen, sin permitirle comenzar su análisis, por si no era tan somero como anunciaba—. Hablemos de los Santos Padres, a quienes respeto más en estos asuntos de moral... Para mí es absolutamente seguro que los Santos Padres, al hablar en términos tan duros y despreciativos de la mujer, sólo se referían a las mujeres que la depravada sociedad griega y romana ofrecían a su vista. Si hablasen en un sentido general, si sus dardos acerados fuesen directamente al corazón del sexo femenino, a la mitad del género humano, se pondrían en abierta contradicción con el pensamiento y la doctrina del divino fundador del Cristianismo. En el Evangelio la mujer es perdonada, es respetada, es iniciada en los misterios de la religión, sigue a Jesús como los hombres en sus peregrinaciones, escucha sus palabras y las propaga. Muerto Jesús, ella es la que se encarga de revelar su gloriosa resurrección. Después..., después..., cuando llega el momento de confesar su fe ante los verdugos, a pesar de su naturaleza frágil y sensible, sufre crueles martirios con idéntico valor que los hombres, y sabe morir como ellos. ¿Es posible que los Santos Padres, teniendo en la memoria a las santas María Magdalena y Verónica, a Santa Olimpia, a Santa Paula, a Santa Mónica y a tantas otras sublimes mujeres, hablasen de nuestro sexo con tanta ira? La Iglesia católica no distingue entre santos y santas, y en sus oficios celebra con igual veneración el día de una humilde doncella que el de un sabio doctor. Y, por fin, mi querido amigo la Puente, no olvide usted que por encima de todos los santos la Iglesia ha colocado una mujer.
—¡Sí, ya sabemos que el Catolicismo tiene una diosa!—exclamó Pareja en un tono burlón, que contrajo fuertemente el rostro de don Sinibaldo.
—Una diosa, no—repuso doña Carmen—. Eso queda para la gentilidad. Dios es algo incomprensible e inefable que se halla a infinita distancia de la separación de los sexos. Pero lo que la humana inteligencia puede concebir de más puro y de más excelente después de Dios, está encarnado en la Virgen María, esto es, en una mujer.
—Considere usted, Carmita, que Dios ha hecho a la mujer más débil de cuerpo, y también de inteligencia, indicándole con esto su papel subordinado.
—Dios no la ha hecho más débil ni de cuerpo ni de alma; han sido ustedes.
—¡Nosotros!—exclamó don Sinibaldo, en el colmo de la estupefacción.
—¡Sí, ustedes!... Dirija usted una mirada al mundo de la animalidad, del cual, según se afirma, proceden, los seres humanos, cosa que yo no discuto ahora. Si la subordinación de la hembra al macho fuese una ley universal y esencial a la separación de los sexos, en este mundo debiéramos encontrarla. Nada de eso acontece. En un gran número de especies animales la hembra es superior al macho por el tamaño y por la fuerza, en otras es igual, en otras inferior, pero en ninguna el macho considera a la hembra como subordinada, sino que viven en un estado de perfecta igualdad. Las hembras no son oprimidas y maltratadas sistemáticamente; al contrario, los machos las ayudan, las protegen cuando necesitan protección, las respetan, las miman y las seducen, no por la fuerza, sino por la estética.
—Sin embargo, considere usted, mi buena amiga—manifestó el señor de la Puente—, que apenas aparece en la tierra la Humanidad, se inicia esta subordinación.
—Tampoco es exacto. Tratándose de tiempos prehistóricos, necesitamos atenernos a las conjeturas. Pues bien, de lo que acaece en el mundo animal podemos conjeturar que en la Humanidad primitiva, tan próxima a él, debiera pasar algo semejante. La mujer primitiva, por la agilidad y por la fuerza no debiera ceder mucho al hombre.
—Y, entonces, ¿cómo explica usted su inferioridad actual?
—No es otra cosa que una consecuencia de la guerra. Mientras los hombres vivieron en paz...
—Pero ¿cree usted, señora, que los hombres vivieron alguna vez en paz?—pregunté yo.
—Sí que lo creo. Para mí ha existido en la historia del género humano un largo período de inocencia y de paz. Las tradiciones de todos los pueblos y el testimonio de nuestras Santas Escrituras así nos lo asegura. El hombre ha comenzado por ser fructífero, y los animales fructíferos no se pelean. Además, si, como la ciencia antropológica afirma, la ontogenia no es otra cosa que un resumen de la philogenia, el género humano debió de haber atravesado un largo período de infancia.
—¡Bravo!, ¡bravo!—gritó Pareja batiendo las palmas—. Me siento inundado de gozo al ver que nuestra ilustre amiga, a la par que a las musas, rinde culto a la ciencia contemporánea. Permítame, sin embargo, hacerle observar que el período de infancia es un período de iniciación, y, por tanto, deficiente e incompleto.
—¡Quién sabe!, ¡quién sabe!—murmuró la poetisa con melancolía—. Por lo pronto, fisiológicamente, el niño está más alejado del animal que el hombre.
—De todos modos, mi querida amiga, es un hecho demostrado que en los clans más rudimentarios, aquellos que se han hallado en la Australia y en la Paupasia, los cuales lindan estrechamente con la animalidad, y que por su posición aislada no han debido ser alterados por otras influencias, la condición de la mujer es subordinada, y aun puede decirse horriblemente subordinada.
—¡Los clans de la Australia y la Paupasia! Y ¿quién es capaz de demostrar que ése es el comienzo del género humano? Como usted sabe mejor que yo, todo en este mundo evoluciona o cambia, para bien o para mal, espontáneamente, por virtud de una fuerza interior y automotora. Esos clans pueden muy bien no ser los tipos primitivos de la sociedad humana, pueden haber degenerado y ser más bien residuos o excrecencias, tipos rezagados, y no primitivos. Si la teoría de usted fuese exacta, como quiera que en la mayor parte de las islas del Pacífico hemos hallado la antropofagia, debemos deducir lógicamente que el hombre ha empezado siempre por ser antropófago, lo cual es una monstruosidad que a nadie se le ocurre sostener.
—Tiene usted razón, señora—manifesté yo—; la Geografía y la Historia proporcionan armas para todas las causas. Los negros del Africa meridional maltratan a las mujeres, las convierten en bestias de carga. La condición de la mujer allí es horrible. Los negros del Africa septentrional, los etiópicos, muy superiores a ellos como raza, respetan y consideran de tal modo a la mujer, se le otorga allí tales privilegios, que a las más ardientes de nuestras feministas les parecerían excesivos. No sólo disponen de su persona y de sus bienes libremente, sino que no están obligadas a contribuir al sostenimiento de la familia en el matrimonio. Son, por tanto, más ricas que los hombres. En tiempo de guerra son intangibles, circulan por el campo de batalla y por los pueblos enemigos sin que nadie ose poner la mano sobre ellas. En Madagascar, una isla también como esas que cita el amigo Pareja, los franceses, al conquistarla, hallaron que en el código malgache el adulterio del hombre se castigaba con ocho meses de prisión; el de la mujer, con cuatro.
—Tanto es cierto lo que usted dice, amigo Jiménez—observó doña Carmen—, que no hace muchos días leía yo que los exploradores que descubrieron en el siglo pasado los archipiélagos de la Polinesia, se encontraron allí con seres humanos que vivían todavía en la edad de la piedra pulimentada. Pues bien, en estas sociedades rudimentarias la mujer era igual al hombre. Existía allí un feudalismo grosero, pero la mujer ejercía el poder lo mismo que el hombre. Según los relatos de los viajeros, cuando una de estas señoras se presentaba, los hombres se ponían en cuatro patas..., lo mismo que hacen ustedes ahora cuando ven al ministro de Fomento.
—¡Señora, yo no me pongo en cuatro patas cuando veo al ministro de Fomento!
—Bueno; quien dice usted, dice el señor Pareja.
—¡Oh, doña Carmen; bien se conoce que ha nacido usted en Málaga!—exclamó Pareja.
—¿Qué?... ¿No se pone usted, así? Pues adelantará poco en su carrera.
—¿De modo que el amigo Jiménez no cree en la Geografía, ni en la Historia, ni en la Etnografía?—manifestó el sabio antropólogo echándose atrás en la silla y dirigiéndome una mirada entre arrogante y compasiva.
—No siempre.
—Pues yo le aseguro que todas esas bellas cosas en que él cree, virtud, trabajo, valor, inteligencia, amor, no son, en el fondo, más que cuestión de longitud y latitud.
—Permítame mi ilustre amigo que lo dude. En todas las longitudes y latitudes se encuentran los mismos vicios y las mismas virtudes. Los árabes, hombres del Mediodía, fueron obreros activos, industriales inteligentísimos; los rusos, hombres del Norte, han sido hasta ahora perezosos y rudos. Los romanos fueron los guerreros y legisladores del mundo viviendo en un país cálido; los chinos son dulces y tímidos y obedientes en un país frío... Pero dejemos estos asuntos, porque me interesa saber cómo doña Carmen explica que los hombres hayamos hecho a la mujer más débil de cuerpo y de inteligencia...
—Perdone usted, Jiménez; yo no he dicho que fuese más débil de inteligencia. La inteligencia de la mujer, aun actualmente, es distinta, pero no inferior a la del hombre. Su inferioridad física depende de que los hombres han vivido en perpetua guerra desde hace muchos miles de años, mientras la mujer se mantuvo apartada de la lucha; no porque la mujer no fuese apta para ella...
—¿Opina usted que la mujer es apta para la guerra?
—Mucho más apta que el hombre; tanto, que si las guerras no se suprimiesen, a ellas debieran encomendarse. Pero se suprimirán, porque la mujer quiere que se supriman, y no ejerceremos otro oficio militar que el de la seguridad y el orden público.
Los ojos de don Sinibaldo se abrieron desmesuradamente.
—¡Oh, querida amiga! Usted delira.
—No delira, no—exclamó Pareja riendo—; es que doña Carmen se acuerda esta tarde más que nunca de aquella región feliz donde florecen los limoneros.
—Hablo completamente en serio. Aun en la actualidad, al cabo de miles de años de vida sedentaria, que ha producido nuestra evidente inferioridad física, si ustedes toman mil niñas de cuatro o cinco años, si las fortifican con una gimnasia adecuada, si las obligan a sufrir los rigores de la intemperie, el frío, el calor, el hambre, la sed, las marchas forzadas, a escalar las montañas y a atravesar los ríos a nado, si las adiestran ustedes en todos los ejercicios militares, cuando lleguen a los veinticinco años habrán ustedes obtenido un batallón tan fuerte y tan ligero como si estuviese formado de hombres, y desde luego mucho más intrépido.
—¿La mujer es más valiente que el hombre?
—¡Muchísimo más! La mujer es valiente por naturaleza: ustedes lo son por vanidad. La mujer es valiente a tiempo: ustedes lo son a destiempo. Cuando se trata de salvar su hogar, de defender a sus hijos y a sus ancianos padres, cuando corre peligro la independencia de la Patria, las mujeres luchan con denuedo y mueren con la sonrisa en los labios, sin esperar condecoraciones y galones ni sueltos en los periódicos. Ahí están las mujeres de Zaragoza y Gerona para probarlo. Aun en el día existen ejemplos notables de amazonismo. No ignorarán ustedes que en el Dahomey el nervio de su ejército lo componen dos cuerpos de amazonas. Cuantos viajeros y misioneros los han visto aseguran que no es posible llevar más alto el espíritu militar, esto es, la disciplina ciega, la fuerza, la agilidad, el valor intrépido. No hay quien no les reconozca ventaja sobre el ejército masculino: y estas mujeres se hallan tan persuadidas de su superioridad, que si en medio del combate alguna de ellas flaquea, las otras le gritan con desprecio: «¡Quita allá, que no vales más que un hombre!»
—¡Carambita; cuán dulces esposas harán esas señoras!—exclamó don Sinibaldo.
—¡Ahí está el toque de todo!—respondió doña Carmen dejando escapar un suspiro—. A esas mujeres les está prohibido el matrimonio mientras no queden inútiles para el servicio militar. La maternidad es nuestra dicha y nuestro tormento, nuestra emancipación y nuestra cadena. La hembra del animal sólo por algunos días prodiga cuidados a sus hijuelos, que pronto se pueden valer por sí mismos. La infancia del hombre se prolonga bastantes años, y en esta prolongación de la infancia ven algunos filósofos el origen causal de la familia, y, por consecuencia, de toda sociedad humana y de la civilización. Pero esta prolongación ha ocasionado la subordinación física de la mujer, y después la subordinación moral. Para que el hombre existiese, fué necesario que la mujer abandonase la caza y la guerra y se hiciese sedentaria y casera. Perdió sus aptitudes guerreras, y cayó en la esclavitud. ¡Oh, qué historia tan triste la historia de la mujer! ¡Cuánto dolor, cuánta lágrima, cuánta infame depravación! Es un largo martirologio que ha durado miles de años y que aún no ha concluído. Somos madres antes que nada, y los hombres se han aprovechado cobardemente de nuestro amor maternal para hacernos descender a la categoría de animal doméstico. Pero esta monstruosa villanía no ha quedado sin castigo. Las mujeres han derramado muchas lágrimas, pero los hombres también las derraman por ellas. Los dolores más agudos de vuestra alma la mujer es quien los causa, los dolores sin nombre, las noches de insomnio, la agonía que lleva a la sien el cañón de una pistola. El alma femenina, desconocida, ultrajada, se venga de vosotros. ¡Pagad, cobardes, pagad nuestras lágrimas, pagad nuestra esclavitud!...
La voz de doña Carmen vibraba con indignación: sus pálidas mejillas se tiñeron de carmín.
—No es constante, mi ilustre amiga, la esclavitud de la mujer—manifestó Pareja, sin duda para calmarla—. La noble raza berebere, la que primero pobló las costas del Mediterráneo, hasta que no sufrió la influencia del Islamismo, se mostró siempre extremadamente respetuosa con la mujer. Y en el antiguo Egipto, la más grande civilización que conocemos, cuna de todas las otras mediterráneas, el predominio de la mujer ha sido evidente.
—¡Oh noble pueblo, maestro de todos los otros! Sí, ya sé que durante miles de años la mujer fué venerada a las orillas del Nilo como el ser más próximo a la divinidad. Los hombres buscaban en ella la inspiración, el honor, la felicidad de su vida. Su alma era respetada desde la infancia, y nadie osaba tocar a su independencia. «Ama a tu mujer—repetían sin cesar los padres y los maestros—, aliméntala, adórnala, perfúmala, hazla feliz durante toda tu vida: es un tesoro que debe ser digno de su poseedor.» ¡Cuán infieles han sido sus discípulos los griegos, y sobre todo los romanos, a estas nobles enseñanzas!
—Los romanos, mi buena amiga—manifestó el señor de la Puente—, han sido los fundadores de todo el derecho. Nadie hasta ahora ha superado, ni aun igualado, a sus jurisconsultos...
—¿Sabe usted lo que le digo, amigo la Puente?—profirió con vehemencia la Salazar—. ¡Que no me hable usted de esos bandidos! Han sido el pueblo más frío, más sistemáticamente brutal que se registra en la Historia. ¡Los detesto! Ellos son los que impusieron a la Europa ese negro fantasma que se llama pater familias, ese odioso tirano que absorbe en sí todos los poderes, que dispone de la suerte y de la vida de sus hijos, que mantiene a la mujer en degradante tutela.
—Degradante, no, Carmita; necesaria, ¡absolutamente necesaria! La mujer salía de la manus del padre y entraba in manu de su marido y, gracias a ello, se hallaba constantemente protegida. La mujer, por su naturaleza, no es apta, como el hombre, para dirigir las relaciones exteriores de la familia, para sostener sus derechos cuando son vulnerados. ¿Cómo quiere usted que una mujer desenrede la madeja de un pleito? ¿Cómo quiere usted que se presente sola ante los tribunales?
—¡Ya lo creo que quiero! Quiero que la mujer sea quien únicamente se presente en los tribunales, que éstos se hallen formados exclusivamente por mujeres, que sean mujeres los abogados y procuradores..., y quiero que, mientras tanto, se queden ustedes en casa, sin meterse en cosas que no les incumben.
Esta bomba explosiva no produjo todos los efectos desastrosos que eran de esperar por la entrada súbita de dos caballeros. El uno era Felipe, hijo de la poetisa, hombre que frisaba en los cuarenta años, corpulento al tenor de su esposa, de fisonomía franca y jovial, un poco torpe en sus movimientos, como si se hubiese criado en el campo, y no muy esmerado en el aliño de su persona. Pasaba por arquitecto distinguido, ganaba mucho dinero y respetaba de tal modo a su madre que apenas se atrevía a emitir una opinión en su presencia.
El otro era su amigo íntimo Roberto Medina, conde de Sobeyana, que contaba algunos más años que él, disimulados con maravilloso arte. Alto, delgado, de noble porte y desenvueltos modales, vistiendo con refinada pulcritud, era el reverso aparente de su amigo, y quizás por esta oposición se mantenía firme su amistad. Antiguo diplomático, hombre de mundo, de palabra irónica y temperamento disimulado, procurando siempre hacerse agradable, y consiguiéndolo sólo a medias.
Doña Carmen le recibió con afectada cortesía, no con la franqueza cariñosa que usaba con sus amigos predilectos. Se sentaron formando círculo con nosotros, y observé que el conde maniobró hábilmente para colocarse al lado de Raimunda.
—La insigne poetisa—manifestó Pareja así que hubieron cesado los saludos—acaba de estremecernos con una de sus habituales e ingeniosas paradojas. Decía que los tribunales de justicia debieran hallarse formados exclusivamente por mujeres. Escuchemos su explicación, que seguramente nos sorprenderá y nos encantará, como todo lo que sale de sus labios.
—No trato de asustar ni sorprender a nadie, querido amigo. Estoy persuadida de que eso que usted califica de paradoja, en el transcurso del tiempo será un hecho, porque debe serlo. El espíritu de justicia le ha sido otorgado por el Cielo a la mujer con mayor abundancia que al hombre: la práctica de la justicia en este mundo a ella debe ser encomendada. Un jurado compuesto de mujeres sería siempre más clarividente que si lo fuese de hombres, porque el alma femenina, inspirada por el soberano Espíritu de Sabiduría, sabe penetrar más profundamente en los abismos de la conciencia, y distingue con mayor claridad en ella lo responsable de lo irresponsable. ¡Oh!, si nosotras juzgásemos, ¡cuántos hombres y mujeres que gimen en las cárceles andarían sueltos por la calle! ¡Cuántos que andan sueltos por la calle gemirían en las cárceles!
—Desde luego—profirió el conde sonriendo irónicamente—. Si ustedes juzgasen, ya se sabe, no quedaría un seductor por la calle.
—Es posible—respondió doña Carmen mirándole fijamente.
Luego, quedando un instante pensativa, añadió:
—Este verano, en la aldea de Asturias donde acostumbro a pasar los calores, una pobre mujer que yacía en la miseria, desesperada oyendo a sus hijos pedirle pan, hace saltar la cerradura de una casa, y, en la ausencia de sus dueños, hurta un pan y algunas viandas. Pues bien, acabo de saber que esta mujer ha sido condenada a tres años de presidio. Este verano también se habrán ustedes enterado de que un hombre tenía secuestrada a su mujer y a sus hijos desde hacía algunos años, que les obligaba a vivir en una atmósfera mefítica, y que, entregado al juego y a la crápula, descargaba el mal humor que le causaban sus reveses o sus hastíos sobre la infeliz esposa, atormentándola refinadamente con las más extrañas y crueles torturas, arrojando sobre ella cubos de agua fría en las noches de invierno, obligándola a dormir sobre los ladrillos del pavimento, privándola de alimento durante días enteros, etc., etc. Pues bien, acabo de saber, igualmente, que este hombre ha sido condenado a unos meses de prisión. ¿Son éstas justicias de Dios? No; son justicias de los hombres; mejor dicho, son justicias del diablo.
—Es deplorable, en efecto—respondió el señor de la Puente—, que sobre esa infeliz mujer haya caído todo el peso de la ley, pero era forzoso que así acaeciese. Se trataba de un robo con fractura, se trataba de un allanamiento de morada. ¿Dónde iríamos a parar si la sociedad no castigase esta clase de crímenes?
—¿Crímenes?... Yo no conozco más que un crimen en este mundo... ¡La crueldad!
—Pero la justicia, Carmita...
—La suprema justicia es la suprema piedad. El mundo moral, como el mundo físico, se reduce a leyes simplicísimas: amor y odio, atracción y repulsión. El secreto del amor lo posee la mujer; a ella pertenece, pues, el mundo moral; ella es quien debe juzgar.
—También hay en el mundo mujeres despiadadas, doña Carmen—apuntó el conde de Sobeyana dirigiendo una mirada maliciosa a Raimunda.
Doña Carmen no observó esta mirada, y replicó vivamente:
—El sentimiento de la piedad no se extingue jamás en el corazón de la mujer por degradada que se halle, por bárbaro y feroz que sea el medio en que viva. Entre los negros antropófagos de la Australia y del Africa, allí donde la mujer no es más que una bestia de carga, que el hombre considera inferior al ganado, allí donde las golpean, las mutilan y las matan a su capricho, allí donde un viajero blanco afirma que en los muchos años que pasó en Africa jamás ha visto a un negro mostrar la menor ternura, hacer la más leve caricia a una mujer, allí, sin embargo, los viajeros han encontrado corazones femeninos tiernos y compasivos. La crueldad de que eran víctimas desde largos siglos no había podido sofocar la llama del amor. ¿No es ésta una prueba irrecusable de que en la mujer es donde reside el principio moral? El hombre es, principalmente, un ser intelectual; la mujer, un ser moral. Por tanto, repito, la dirección de las costumbres y la política a ella debe ser encomendada.
—¡Usted lo ha dicho, ilustre amiga!—exclamó Pareja con sonrisa mefistofélica—. Desde el punto de vista intelectual, la mujer es un ser inferior. Forzoso es acudir a la ciencia antropológica para resolver el problema de la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer. Hay que interrogarla con confianza, porque sólo la ciencia puede darnos respuestas categóricas. Ahora bien, la ciencia responde con implacable precisión que el cerebro del hombre pesa, aproximadamente, ciento treinta gramos más que el de la mujer.
—Yo no he negado la superioridad intelectual del hombre en muchos aspectos. La prueba es que no reconozco a la mujer grandes aptitudes para las artes, para la literatura y aun para la filosofía. Lo único que sostengo es que la mujer es más apta para la política, esto es, para todo lo que se relaciona con la moral y las costumbres. Tal superioridad la puede poseer aunque su cerebro pese menos que el del hombre... Pero ¿es seguro, amigo Pareja, que el peso del cerebro sea causa de superioridad intelectual?
—Ignoro si es causa o efecto, pero son dos fenómenos correlativos.
—Voy a demostrarle a usted que no son tan correlativos.
La poetisa se alzó con algún trabajo de su butaca, fué derecha a una de las bibliotecas, sacó de allí un folleto, y, después de sentarse de nuevo, se caló las gafas y comenzó a hojearlo.
—Aquí tiene usted los últimos datos respecto al peso cerebral; el del gato, veintiocho gramos; el del perro, ochenta; la oveja, ciento veinte; el león, doscientos cincuenta; el gorila, cuatrocientos; el buey, quinientos; el caballo, seiscientos cincuenta; el hombre, mil trescientos sesenta; la ballena, dos mil ochocientos; el elefante, cuatro mil seiscientos... ¡Me parece que estos datos no necesitan comentarios!
—Observe usted, querida amiga, que no es en absoluto el peso del cerebro lo que determina la capacidad intelectual, sino más bien la riqueza de sus circunvoluciones.
—Tampoco es un criterio exacto. Cierto que, en general, el cerebro de los animales superiores presenta más circunvoluciones que el de los inferiores; pero existen algunos de inteligencia notable, como el castor, que tienen un cerebro absolutamente liso, sin circunvolución alguna... ¡Y el del elefante presenta más circunvoluciones que el nuestro!
—Tiene razón doña Carmen. ¿Qué nos importan esas circunvoluciones?—exclamó el conde—. La mujer se puede pasar muy bien sin ellas. Usted, amigo Pareja, creería una desgracia irreparable si perdiese algunas; pero yo, cuando amo y admiro a una mujer, no intento averiguar el número de sus circunvoluciones. Es un asunto que no me concierne.
Doña Carmen reprimió un gesto de desagrado que aquella insolente ayuda le produjo, y continuó, dirigiéndose a Pareja:
—Demos por sentada esa inferioridad. ¿Qué implica para el acto de juzgar de la bondad o de la maldad de las acciones? Cuando forman ustedes la lista de jurados, ¿escogen ustedes en una ciudad los hombres más sabios y más inteligentes? Los llaman ustedes a todos por igual, y puede acaecer, y de hecho acaece muchas veces, que un tribunal se componga de hombres zafios y majaderos... Y quien dice un tribunal, dice también un parlamento.
—¿Cómo?, ¿cómo?—exclamó don Sinibaldo—. Va usted demasiado lejos, Carmita.
—No rebaso los límites de la verdad. ¿Por ventura eligen ustedes diputados a los hombres más cultos de la nación? Cuando voy a la tribuna del Congreso y echo una mirada a los escaños, no puedo menos de estremecerme. Yo estoy segura, absolutamente segura, de que el día en que nosotras nos encarguemos de la política no elegiremos representantes a las necias, a las disipadas, a las tramposas, a las perdidas... Nosotras guardamos siempre en el fondo del alma respeto a lo que debe respetarse. La mujer no cae jamás por completo en la abyección como el hombre. Diríase que permanece sobre ella suspendida, sin que sus manos ni sus pies la toquen. La mujer impura ama y venera en el fondo de su corazón la pureza. El ideal de bondad, de belleza y de justicia jamás se desvanece delante de sus ojos. Al contrario de lo que sucede con el hombre, aun sumida en la más profunda degradación, cree siempre en su propia alma. Quizás por eso las mujeres se absuelven tan pronto de sus pecados, porque saben que estos pecados no atentan al pudor inmaculado de su ser.
—Esas últimas palabras son una preciosa confesión, ilustre amiga—dijo Pareja—. La mujer se absuelve pronto de sus pecados porque es un ser tornadizo en el cual las impresiones no arraigan. ¿Me perdonará usted si le digo que tiene además un entendimiento superficial? Observe usted que las mujeres, salvo rarísimas excepciones, sólo aprecian el talento por el éxito que alcanza en el mundo...
—¿Y los hombres no?
—La mujer es ínepta para los negocios delicados y para la política, porque carece, en general, de reflexión. Es un ser impulsivo, casi infantil...
—Mejor que sea infantil. Ustedes no son amables más que de niños. Jesucristo lo ha dicho: «O niños, o como niños.» Me alegro de que aumente la inteligencia, y de que aumente hasta lo infinito, que se apodere de todas las fuerzas de la Naturaleza, y de todos los secretos del Universo; pero dejad que el corazón permanezca niño, que sea dulce, espontáneo, inocente y libre. Entonces la Humanidad habrá tocado a la meta del más alto progreso que se pueda realizar en esta vida, el reinado de Dios habrá bajado a este mundo, el cielo y la tierra se habrán confundido.
—Todo eso es fascinador y romántico—manifestó el señor de la Puente con amable sonrisa de condescendencia—. Nuestra amiga no puede sustraerse al fuego de la inspiración poética, que, a pesar de sus años, arde todavía en el fondo de su alma. De ello debemos felicitarnos y felicitar al mundo, que aun puede esperar de este sol que se acuesta muchas esplendorosas llamaradas... Pero la política, querida amiga... la política es una cosa muy seria.
—Precisamente por eso debe encomendarse a la mujer, que es el ser serio por excelencia, el único que sabe poner toda el alma en su actividad, el único que cree en los resultados de ella... Una fila de señores con levita y sombrero de copa será un espectáculo muy serio en la apariencia; en realidad es bien cómico.
—Encuentro esas observaciones exactas—hube yo de manifestar—; pero, al mismo tiempo, teniendo en cuenta la atracción irresistible que sobre la mujer ejerce el círculo de la familia, ¿no sería de temer que, dedicada a la política, trabajase más por el bien de su hogar que por el público?
—Y los hombres, ¿no hacen otro tanto, amigo Jiménez?... Efectivamente—añadió con sonrisa maliciosa y bajando la voz—, a veces no trabajan por su hogar, sino por el de sus queridas.
—Pero, doña Carmen—repliqué yo—, ¡esas ideas trastornan y hacen cambiar radicalmente la dirección de la sociedad contemporánea!... Cuando todos los pensadores convienen en la necesidad de vigorizar el organismo social, cuando no se escucha otro grito que el de: «¡Hay que virilizar la raza!»...
—¿Virilizar la raza? ¿Para qué? Lo que hay que hacer es afeminarla. O lo que es igual, hay que volverla un poco menos brutal y egoísta; hay que infundirla las cualidades femeninas de la fe, de la piedad y del valor...
—¿Del valor?—exclamó el conde—. ¿No habíamos convenido en que la mujer es un ser tímido?
—Doña Carmen no cree en la timidez de la mujer—respondió Pareja riendo.
—Siempre he pensado lo mismo, pero no es esa la opinión general. La mujer es tímida por coquetería. Que se trate de aparecer bella, y será capaz de arrojarse desde la Giralda de Sevilla.
—¿Quién tiene la culpa de esa coquetería?—profirió doña Carmen con viveza—. Desde hace largos siglos, ustedes no le han asignado otro papel que el de agradar. O agradar al hombre, o vivir y morir despreciada: tal es su destino. El mundo, para la mujer, no es más que un vasto harén disfrazado.
—Y ¿cuál destino más noble, señora, que el de amar y el de ser amada? Mientras los hombres, espoleados por la necesidad y la ambición, nos fatigamos hasta caer rendidos, luchamos hasta perder la vida, la mujer, en el recinto de su gabinete, sigue con mirada ansiosa nuestra carrera y se ofrece como premio a nuestros esfuerzos. La mujer es la estrella que nos guía en las lóbregas noches de nuestra existencia, es la flor perfumada que guardamos en el jardín de nuestra alma. ¿Cómo quiere usted, señora, que la expongamos a los vendavales furiosos de la política? Sus bellas manos delicadas no están hechas para mezclarse en esos juegos, muchas veces sucios y casi siempre peligrosos.
—Sea usted franco, conde, la mujer ha sido, es y debe ser siempre la eterna odalisca.
—No la quiero odalisca, pero tampoco la quiero transformada en senador vitalicio como mi amigo la Puente. ¡Es demasiado prosaico!... Perdón, don Sinibaldo: no he querido decir que sea usted prosaico... Pero las tareas encomendadas a un senador no son, en verdad, de las más poéticas. Figúrese usted, señora, que una hermosa mujer dijese a su marido: «Perdona, hijo; hoy no puedo entretenerme demasiado contigo, porque necesito prepararme para una interpelación que tengo mañana en el Congreso sobre la reforma del arancel...» ¡Es horrible!
—¿Por qué horrible? Encuentran ustedes horriblemente prosaico que las mujeres discutan la cuestión de tarifas o la conversión de la Deuda. ¿Es más poética cuando toma la cuenta a la cocinera: tanto de arroz, tanto de chorizos? ¿O cuando llama a la lavandera y apunta la ropa sucia: tantas enaguas, tantos calzoncillos? En cuestión de estética, no veo gran diferencia. Por el contrario, la administración del Tesoro público, por su magnitud y por su transcendencia, imagino que es una tarea más elevada.
—¡Oh cielos! El día en que sean ustedes diputados y senadores, será un espectáculo bien divertido el presenciar cómo se arrancan los moños.
—No lo será más que cuando ustedes alzan los puños en el Congreso y se dirigen injurias soeces acompañadas de frases de carretero... Pero no, las mujeres, si no respetamos los recintos, respetamos los sentimientos justos y los nobles proyectos. Recientemente se ha organizado una magna asamblea de señoras en Versalles. Pues bien, aquella asamblea celebró varias sesiones con la mayor mesura, discutió sus acuerdos y llegó a formular sus conclusiones con perfecta corrección. Sólo unos cuantos caballeros feministas allí admitidos desentonaron, y fueron llamados al orden por la presidenta... Y sin ir tan lejos, todos los días en Madrid se reúnen en asamblea muchas señoras con objetos benéficos, se organizan en comisiones, discuten, ponen en práctica sus decisiones, y todo pasa sin los lamentables incidentes que suelen ocurrir en las asambleas masculinas. No les hablo de los institutos religiosos, porque demasiado saben ustedes que los de mujeres, por el espíritu de abnegación, de disciplina y de armonía, son muy superiores a los de los hombres, y lo serían aún mucho más sin la inoportuna intervención de los clérigos que las dirigen.
—¿De dónde procede, entonces, que en tertulias, en bailes, en teatros y conciertos armen ustedes insoportable algarabía? ¿Cuál es la causa de que ustedes se detesten tan cordialmente, y en los paseos se miren ustedes como se miraban los güelfos y gibelinos?—manifestó el conde.
—Por la razón que antes he dicho, por el miserable papel que hasta ahora nos han obligado ustedes a representar. La mujer viene de la esclavitud, y viene con todos los defectos que la esclavitud engendra, la timidez, la mentira, la hipocresía, la ligereza. Pero levantadla a otros destinos más altos, y su alma recobrará su celestial herencia, se abrirá al espíritu de justicia. La mujer es un ser nacido para la política, porque la política toca a las costumbres, y en todos aquellos pueblos que han alcanzado cierto grado de cultura es la reina de las costumbres. De hecho bien saben ustedes que ha intervenido siempre de un modo capital en ella...
—Ahí está la historia para mostrarnos que no lo ha hecho bien—dijo Pareja.
—Ni mejor ni peor que los hombres. ¿Desean ustedes saber por qué ha intervenido algunas veces perniciosamente en los negocios públicos? Porque carecía de responsabilidad, porque la política ha sido hasta ahora para ella un juego. Le está vedado pensar en la transcendencia de sus actos, pero se le permite, como a los niños, satisfacer sus caprichos. La du Barry hacía saltar sobre la mesa, delante de Luis XV, unas naranjas, gritando y riendo: «¡Salta, Choiseul!, ¡salta, Praslin!» Y con estas travesuras hizo caer al primer ministro, su enemigo. Aquella pobre mujer era considerada como un animal hermoso destinado al recreo. Pero aquella mujer guardaba en el fondo del alma un tesoro de bondad admirable; era noble, generosa, inocente. Si en vez de degradarla se la hubiese elevado con una educación adecuada, si en vez de un ser irresponsable la hubieran hecho un ser responsable, no haría saltar a Choiseul por capricho o por venganza..., aunque tal vez le hubiera destituído por traidor.
—De todos modos, mi querida amiga, yo no puedo resignarme a ver la política y las leyes en manos de las mujeres. Son harto frágiles para cosas tan pesadas—apuntó don Sinibaldo.
—¿No se resigna usted? Pues parece usted bien resignado. Al frente de la política y las leyes españolas se encuentra hoy una mujer, y usted la obedece y la acata, y no duda, como nadie duda en Europa, de que su juicio sereno, sus rectas intenciones, el amor que siente por su país adoptivo, son prenda segura de paz y prosperidad para la nación. Largo tiempo ha que nuestra Patria no ha sido regida con tal claridad y justicia, y que una mano tan suave y firme a la vez haya empuñado el cetro español. El prestigio de esta augusta señora aleja del Trono toda sospecha odiosa, la intriga política huye avergonzada, los malvados se esconden, y el ciudadano laborioso vive tranquilo y confiado en su hogar.
—¡Oh Carmita, por Dios!—saltó don Sinibaldo con síntomas de sofocación—. Nadie más que yo admira las dotes incomparables de nuestra Reina Regente. A ella he dedicado mi obra sobre el «censo enfitéutico en Asturias y Galicia», y tuve la dicha de escuchar de sus augustos labios frases de aliento que no se borrarán jamás de mi corazón.
—Pues si usted no duda de que una mujer, no escogida, sino llevada por la casualidad del nacimiento a la dirección política de un país, es apta para gobernarlo, tiene discernimiento bastante para decidir nada menos que de la paz y de la guerra, para poner su veto a las leyes que los representantes del país han votado, para elegir a todos los funcionarios públicos, ¿por qué no quiere usted otorgar a las mujeres elegidas entre las mejores del país aptitud suficiente para contribuir a la elaboración de las leyes y para decidir de lo justo y de lo injusto?
—Pero, en suma, mi ilustre amiga—manifestó Pareja—, si es verdad que hasta ahora han representado ustedes un papel miserable, ¿cuál es el que usted quiere que representemos nosotros el día en que el Parlamento, los Tribunales de justicia y la Hacienda pública se hallen en manos de ustedes?
—¡Ahí me duele, amigo Pareja, ahí me duele!—exclamó doña Carmen dejando escapar un suspiro—. Quizás piense usted, como todos los hombres, que, al arrebatarles esas cosas, les privamos del mayor tesoro de la existencia. Vive usted engañado. La política no es un tesoro, sino una carga. El progreso la hará cada día más ligera, pero hoy es bien pesada. La política no es algo substancial, no pertenece al fondo y a la esencia de la vida, a ese fondo divino que la presta sentido y valor. Sólo es un medio para que la Humanidad pueda gozar de ese tesoro los breves días que el Cielo nos permite alentar sobre la tierra. Al entregarnos la política, ustedes son quienes nos arrebatan el fruto verdaderamente sabroso de la existencia, nos condenan irremisiblemente a un papel secundario. El culto a la Divinidad, el arte, la ciencia, la industria, eso es lo que ennoblece la vida, no la gestión de los presupuestos ni la policía de las calles... Observen ustedes la vida de un sabio o de un artista. Si Dios les ha concedido una esposa prudente, a ella entregan la administración de sus intereses, y sus días se deslizan serenos y felices en la evocación de hermosas imágenes o en la investigación de las sublimes leyes de la Naturaleza... Ahí tienen ustedes a mi hijo... No sabe el dinero que hay en la casa, ni lo que en ella gastamos. Entregado a sus proyectos y dibujos, se ha desentendido de tal modo de todo lo demás que ni de su ropa de vestir se ocupa. ¿Querrán ustedes creer que para que se haga un traje es necesario que Raimunda llame al sastre, escoja el paño y le tomen las medidas por sorpresa? Pues eso que hacen muchos de ustedes dentro de su casa particular, con el tiempo lo harán todos dentro de la casa pública. Entonces no seremos nosotras las esclavas que se arrastran temblando a los pies de su señor, ni tampoco esos ídolos caprichosos a quienes en el norte de América se rinde un culto que resulta irónico, esas máquinas imponentes de gastar dinero que necesitan los millonarios anglosajones para deslumbrar a la muchedumbre. Queremos solamente el papel que la providencia de Dios nos ha asignado en este mundo; la guarda de la casa y el cetro de la justicia. Ustedes, a debatir los altos problemas de la metafísica, a sondear las profundidades de la teología, a escribir poemas inspirados, a modelar estatuas y pintar lienzos inmortales, a conquistar las fuerzas de la Naturaleza y hacerlas esclavas sumisas de nuestro bienestar. Nosotras, pobrecitas, a cuidar de la hacienda, a perseguir a los malvados, a recompensar a los buenos, a dar a cada uno lo que le pertenece, a limpiar de abrojos el camino del sabio, del explorador y del artista. Para vosotros, el goce inefable de la conquista; para nosotras, el trabajo y el peligro sin la gloria. Una bella aurora luce en el horizonte. El eje del mundo, desviado de sus polos diamantinos, se endereza. La claridad desciende al cabo del cielo, y una felicidad desconocida inunda a los mortales. Un nuevo imperio se descubre a nuestra vista, el imperio de la paz y la justicia. Luchemos hasta morir por conseguirlo; esperemos que el Espíritu de Infinita Paz nos lo conceda...
Doña Carmen se interrumpió súbitamente, y sus ojos, que parecían arrobados en delicioso éxtasis, cambiaron de expresión. Comprendí la causa, porque los míos no se habían apartado desde hacía algún tiempo del conde de Sobeyana. Le había visto estrechar la distancia que le separaba de Raimunda, había observado sus miradas insistentes y las palabras que en voz baja le dirigía alguna vez, como si quisiera trabar íntima conversación con ella. Por fin, le vi extender el brazo, apoyarlo en el respaldo de la butaquita donde la hermosa nuera de la poetisa se sentaba, y acercar demasiadamente la mano a su cabeza.
Raimunda no parecía darse cuenta de tal asedio galante. El caso no era raro tratándose de aquella Juno colosal, cuya alma se paseaba demasiado a sus anchas por el cuerpo.
Por fin, creí notar que el conde rozaba con sus dedos los cabellos de la joven, y temblé pensando que su marido, que se hallaba del otro lado, podía volver hacia allí los ojos y observarlo. Era mucha la osadía de aquel hombre.
Pero aun fué mayor. Hábil y rápidamente, como un perfecto escamoteador, vi que tiraba de un peinecillo de concha que sujetaba por detrás los cabellos de la hermosa, lo tenía un instante entre los dedos, y lo metía con pasmoso disimulo en el bolsillo. Esto fué lo que hizo cambiar de expresión instantáneamente los ojos de doña Carmen. Raimunda sintió que el adorno se le desprendía de la cabeza, se incorporó, y se llevó la mano a ella, exclamando en voz baja:
—¡Se me ha caído un peinecillo!
Se puso en pie, corrió la butaca y comenzó a buscar.
—No lo busques: ya parecerá mañana—dijo doña Carmen con voz un poco cambiada.
—¿Por qué no? Si debe de estar aquí. En este momento se me ha caído.
Su marido se puso en pie para ayudarla. Otro tanto hicieron el conde, don Sinibaldo y Pareja. Yo les imité, y comenzamos a buscar encendiendo cerillas.
—No muevan ustedes las sillas. ¡Si tiene que estar aquí! ¡Qué cosa más extraña!—repetía Raimunda.
—Déjalo, hija mía. Esos señores se están molestando. Ya parecerá después—dijo doña Carmen, cuyo rostro había empalidecido.
—Es que si lo pisan, se romperá, de seguro, y es un regalo que me ha hecho Felipe hace unos días.
—Bueno, ya te regalará otro.
—Si ha caído, aquí tiene que estar. No es un objeto tan pequeño para ocultarse en el pelo de la alfombra—profirió Felipe en tono desabrido que me hizo temblar.
Seguíamos buscando, y comenzaba a invadirnos a todos un extraño malestar. El rostro de doña Carmen se iba poniendo cada vez más pálido, y sus ojos expresaban una viva inquietud. Vi que el de su hijo se iba obscureciendo, y temí las consecuencias. Por un impulso irreflexivo me incliné hacia el conde, que aparentaba buscar con el mayor afán, y le dije en voz muy baja, pero en tono imperativo:
—Déme usted ese peinecillo.
Le vi ponerse pálido también, llevó la mano al bolsillo, y dejó en el suelo el objeto que buscábamos. Yo me apoderé de él, y exclamé enderezándome:
—¡Ya pareció!
Celebróse el hallazgo, y los semblantes de doña Carmen y su hijo se serenaron. Prosiguió la conversación, pero yo me despedí por si el conde quería seguirme y exigirme satisfacción del atrevimiento. Felizmente, no lo hizo. Sin duda, comprendió que yo no había tenido intención de ofenderle, sino de evitar a aquella familia y a él mismo un disgusto. Al despedirme, doña Carmen me apretó con fuerza la mano.


 UNQUE la enfermedad había hecho ya progresos terribles, y era grande su
debilidad, todavía se obstinaba Jiménez en pasear. En uno de los últimos
días fuí a su casa, y, como siempre, me invitó a dar una vuelta por los
contornos. Era ya bastante tarde; así que no pudimos alejarnos mucho.
Cuando regresamos, la noche estaba cerrando: sólo allá en el horizonte
se advertía una débil claridad crepuscular que hacía más negra la
llanura. Nos aproximábamos a las casas del barrio habitado por mi amigo,
cuando vimos venir hacia nosotros una mujer que con grandes voces
festejaba a un niño de pocos meses que llevaba entre los brazos: «¿Quién
es el sol de mi vida? ¿Quién es el rey de la tierra? ¡Di, lucero!, ¡di,
clavel! ¿A quién adora su madre? ¿Quién es la alegría?, ¿quién es la
gloria?»
UNQUE la enfermedad había hecho ya progresos terribles, y era grande su
debilidad, todavía se obstinaba Jiménez en pasear. En uno de los últimos
días fuí a su casa, y, como siempre, me invitó a dar una vuelta por los
contornos. Era ya bastante tarde; así que no pudimos alejarnos mucho.
Cuando regresamos, la noche estaba cerrando: sólo allá en el horizonte
se advertía una débil claridad crepuscular que hacía más negra la
llanura. Nos aproximábamos a las casas del barrio habitado por mi amigo,
cuando vimos venir hacia nosotros una mujer que con grandes voces
festejaba a un niño de pocos meses que llevaba entre los brazos: «¿Quién
es el sol de mi vida? ¿Quién es el rey de la tierra? ¡Di, lucero!, ¡di,
clavel! ¿A quién adora su madre? ¿Quién es la alegría?, ¿quién es la
gloria?»
Y tales gritos iban seguidos de sonoros besos y fuertes zarandeos que el tierno infante soportaba pacíficamente, agradeciéndolos en el fondo de su corazoncito, pero sin manifestarlo de un modo ostensible. Y cuanto más reservado se mostraba el infante, más arreciaba la madre con sus gritos y zarandeos. Cruzó a nuestro lado sin vernos; tal era su entusiasmo. Jiménez y yo nos detuvimos y la seguimos con la vista sonrientes y satisfechos. A larga distancia todavía se escuchaban sus gritos amorosos.
—Contempla a esa madre con su hijo entre los brazos—profirió Jiménez—. ¡Qué fuerte magnetismo los atrae! ¡Cómo suenan sus besos! ¡Cuán ciertos están de su amor!... ¡Ah!, si en esta breve y mísera existencia sólo estamos ciertos de lo que amamos, amando a Dios, no dudaríamos de que existe.
—Pero ¿cómo amar a Dios, Jiménez, suponiéndole autor o causa de nuestros dolores?
—Esa es la pregunta que acude a los labios de todo el que no siente el amor de Dios. ¿No es posible amar a lo que es causa de algún dolor? Entonces, ¿por qué se ama a un hijo inválido, que desde su nacimiento no ha causado a su padre más que constante aflicción, noches en vela y lágrimas abundantes? ¿No suelen decir sus padres que porque les ha hecho verter tantas lágrimas, por eso le aman? Estudia el amor en todas sus manifestaciones, desde la más alta a la más baja, y te penetrarás de que siempre va acompañado de la idea de sacrificio, esto es, de una negación, pequeña o grande, de nuestra individualidad. El ser amado, llámese esposa, o hijo, o amigo, exige siempre esta negación.
—Mas esos seres amados, aunque son causa de nuestros dolores, no son causa voluntaria.
—También pueden serlo. Véamoslo. Un padre envía voluntariamente a su hijo a lejanas tierras, y le obliga a permanecer allí trabajando algunos años. Sufre el padre y sufre el hijo con esta separación, pero, lejos de enfriarse su amor, crece y se afirma. Para que el amor se afirme, ¿será inevitable la separación? Esta pregunta envuelve un profundo problema metafísico, que, siendo la base del Cristianismo, es al propio tiempo la clave y la razón de la existencia del Universo. Por último, aparece la grave y suprema objeción de que hablamos otro día. Si Dios existe, puede habernos hecho felices desde luego. ¿Por qué no lo ha hecho? Antes de preguntarlo debiéramos saber qué es o en qué consiste la felicidad. La experiencia nos la presenta siempre como la satisfacción de una necesidad. De tal suerte, que si todas ellas, inmediatamente sentidas y transformadas por el alma en deseos, fuesen satisfechas, seríamos felices. Pero la necesidad es un dolor. Luego para conocer la felicidad es necesario conocer el dolor. O lo que es igual, para ser felices precisa ser antes desgraciados. Toda nuestra existencia temporal es así. Para gozar la suprema felicidad, o sea la unión con Dios, es necesario estar antes separados de Dios... Sumerge una mirada profunda en el océano de nuestros males. ¡Penetra dentro!, ¡muy adentro!, ¡más adentro todavía! Entonces percibirás que nuestros males tienen su causa en una separación, una misteriosa separación que es el misterio de los misterios, la separación del individuo y del Unico. La verdadera desgracia del hombre es no ser Dios. Pero Dios concluye con nuestra desgracia sumándonos a su felicidad. No nos hace felices de una vez, porque esto concluiría también de una vez con nuestra felicidad, sino felices eternamente. ¡Medita y saborea esta palabra! El Unico no quiere la separación: es el individuo quien la quiere; es el individuo quien se encarga de ensanchar cada vez más el abismo entre él y Dios...
Permanecí silencioso meditando como él me pedía. Aquellas palabras despertaron el enjambre de pensamientos que dormitaban hacía tiempo en mi cerebro, apercibidos a salir al menor toque. Comenzaron a revolotear por él furiosamente, se cruzaban, se atropellaban y se combatían. Marchaba, sin embargo, tranquilamente. Jiménez, a mi lado, parecía que me observaba con el rabillo del ojo. Una paz extraordinaria, una dulzura penetrante y deliciosa reinaba en aquel momento en el ambiente.
De pronto las campanas de la iglesia del barrio sonaron suaves y melancólicas con el toque de la oración. Jiménez se despojó del sombrero y avanzó algunos pasos delante de mí. Comprendí que iba orando, y no le interrumpí. Pocos minutos después nos hallábamos frente a la verja del jardín de su hotelito. Era éste, si no lujoso, elegante y cómodo. Las flores estaban cuidadas con esmero; había también algunos árboles crecidos en el jardín, y en uno de los rincones un bello cenador guarnecido de viña virgen y madreselva. Jiménez tenía por servidumbre un ama de gobierno, una cocinera y un criado.
Antes de tirar de la cadenita de la campanilla me invitó para que entrase a descansar un rato. Acepté de buen grado, porque me hallaba hondamente preocupado y aspiraba a obtener de él algunas ideas y explicaciones de las cuales estaba, en verdad, necesitado. No quise, sin embargo, entrar en la casa; preferí que nos sentásemos unos momentos en el cenador. Entonces Jiménez hizo que el criado nos trajese una botella de cerveza, y nos sentamos cómodamente en unos sillones rústicos de mimbre a la mesa de piedra que allí había. Mi amigo sacó un cigarro, y me ofreció otro diciendo:
—El médico me prohibe fumar; pero hoy he ganado bien este cigarrillo, ¿no te parece?
—¡Ya, ya!—repuse yo distraído; y entrando sin preámbulos en materia, en la materia que ocupaba mi mente en aquel instante, comencé a decir lentamente, sin mirarle a la cara—: Allá en los comienzos del siglo pasado, al cual tú y yo tenemos la honra de pertenecer, apareció en Francia una escuela de poetas o de cristianos sentimentales. Estos poetas, a cuyo frente se hallaba el célebre Chateaubriand, por la nobleza del sentimiento y por la elevación del espíritu, tanto como por la brillantez de su estilo, despertaron en su tiempo férvidos entusiasmos, y aun hoy merecen, en mi opinión, el sufragio de la posteridad. Pero el Cristianismo de que estaban empapados sus poemas y novelas, a ciertos críticos descontentadizos les parecía sobrado dulzón y teatral; y como en muchos de estos poemas y novelas se echaba mano del recurso de las campanas sonando en la campiña en la hora del crepúsculo, dió en llamarse a su religión la religión de las campanas.
—¡Te veo, amigo, te veo!—exclamó Jiménez riendo.
Permaneció luego unos instantes silencioso, dió algunos profundos chupetones al cigarro, y comenzó a hablar de esta manera:
—Desde que Rousseau, por boca del Vicario saboyano, ha dicho: «Dios no pide otro culto que el del corazón; no quiere ser adorado más que en espíritu y en verdad; no se cuida ni de las vestiduras del sacerdote, ni de las palabras, ni de los gestos, ni de las genuflexiones; el culto externo es puramente un asunto de policía», no han cesado de repetirse las mismas ideas en una o en otra forma, engendrando otra escuela frente a la que tú mencionas, y que ha sido llamada la escuela de la religión natural. Quiero creer que todos los que la siguen proceden con absoluta buena fe. Yo mismo he repetido muchas veces esas ideas, y no me remuerde la conciencia de haber faltado a la sinceridad. Pero al cabo he llegado a persuadirme de que casi ninguno de los que así hablan, empezando por Rousseau y concluyendo por mí, han dedicado a Dios el culto del corazón, le han adorado en espíritu y en verdad, como aquél aconseja. Prescindimos del culto externo, pero no practicamos tampoco el interno. Sólo nos acordamos de Dios cuando tenemos que hablar de Él, o acaso cuando nos aflige alguna desgracia. Esto me hizo dudar si lo que manifestaba el famoso vicario sería toda la verdad, o nada más que una parte. El culto externo, en efecto, parece algo material y, por tanto, indigno de la Divinidad. Pero ¿hay algo en el hombre que no se exprese de un modo material? Cierto que la existencia de Dios se nos revela en la conciencia, pero esta conciencia, ¿existiría sin nuestro cuerpo, esto es, si no fuésemos individuos, partes separadas del todo? El Universo entero no es más que el símbolo infinito que oculta una verdad infinita. De esto se deduce que el símbolo penetra en toda la existencia, como que es el fondo mismo de ella. El saludo que hago en la calle a un amigo, ya le dirija una sonrisa, o le diga adiós con la mano, o le quite el sombrero, no es, en la apariencia, más que un acto corporal, un movimiento de la materia; pero este movimiento es el revelador necesario de un estado de amor, de amistad o de respeto en mi alma.
—Dios no necesita revelador, porque aprecia directamente el estado de tu alma.
—Pero si Dios no lo necesita, lo necesito yo; lo necesitan los demás para vivir unidos a mí en una creencia. Si no exteriorizásemos lo que pasa por nuestra conciencia seríamos espíritus puros; el Universo dejaría de existir. Esto sucederá el día en que rompamos las cadenas con que el tiempo y el espacio nos tienen sujetos. Mientras permanezcamos en ellas, nuestros actos obedecerán a la ley del símbolo que preside a la existencia. Por otra parte, siendo el hombre un ser espiritual y corporal a la vez, y llevando cada uno de sus actos el sello de ambas procedencias, nadie ignora la influencia que ejercen unos sobre otros. El espíritu ordena..., pero el cuerpo también. Para que la calma renazca en nuestra alma agitada basta muchas veces adoptar una posición cómoda y tranquila y permanecer en ella algún tiempo. Para agitarnos y enfurecernos repentinamente sólo es necesario ejecutar algunos movimientos corporales violentos y descompasados. Del mismo modo, sólo los que han pasado por ello se dan cuenta de lo que influyen los actos corporales del culto externo en la animación de nuestros sentimientos piadosos. Esos que sonríen y exclaman: «¿para qué?», cuando ven a un hombre besar con éxtasis los pies de un crucifijo de madera o tocar con la frente en el suelo al levantarse la Hostia santa en el templo, ¿no han abierto jamás con mano trémula el cajón donde se guardan los recuerdos de un ser querido?, ¿no los han besado repetidas veces?, ¿no los han mojado con sus lágrimas?... ¿Para qué? Ni esos pedazos de lienzo o de oro significan nada por sí mismos, ni el ser adorado a quien pertenecieron puede escuchar ya sus besos... Si este mundo es, pues, un puro símbolo de algo mucho más alto, ¡déjame, déjame que en las horas de angustia me abrace a un crucifijo de madera, déjame que allá en el campo el tañido de una campana me haga llevar la mano al sombrero y me acuerde de Dios!
Jiménez había dejado caer el cigarro al suelo; sus ojos brillaban; sus pálidas mejillas se habían teñido de carmín. Repuesto instantáneamente, prosiguió con calma:
—La vida es un combate: no ese combate bestial de que tanto se habla, y que, más que lucha por la vida, debiera llamarse lucha por la muerte. Hablo del combate por el bien, que es la verdadera vida del hombre. Es, más que combate, una liberación, una ascensión, la conquista del cielo. Todo hombre aspira, consciente o inconscientemente, a despojar su ser espiritual de la piel de la bestia. Así como al poner el oído al tronco del árbol en la época propicia escuchamos los repetidos golpes de la crisálida, que trabaja anhelante por salir a la luz transformada en mariposa, así los habitantes del cielo escuchan el buceo de nuestra alma, que se remueve buscando la luz. La Humanidad sale algunas veces de la onda obscura y baña su frente con los rayos de la belleza y el bien, pero, ¡ay!, no tarda en sumergirse de nuevo. Quiero decir que su ascensión no es continua. «El mundo—decía Goethe en los últimos años de su vida a su confidente Eckermann—no debe alcanzar su objeto tan pronto como lo pensamos y lo deseamos. La Humanidad jamás dejará de encontrar obstáculos que la embaracen y miserias que la impidan desenvolver sus fuerzas. Llegará a ser más prudente, más sabia, pero mejor y más feliz, eso no lo esperemos más que por momentos.» Así hablaba el gran optimista de los tiempos modernos.
—He leído, doctor, que el feto humano recorre en el claustro materno todas las etapas de la animalidad, o, como expresan los naturalistas, «la ontogenia no es más que un resumen de la filogenia». ¿Sucederá algo análogo por lo que se refiere a nuestro ser espiritual? El hombre, en los primeros años de su infancia, es un ser en quien obran solamente las fuerzas generales de la Naturaleza. Cuando se desprende del mundo exterior y afirma su personalidad, lucha irreflexivamente por alcanzar todo lo que cree adecuado para su existencia; apetece los espectáculos, los ejercicios corporales, ama la Naturaleza y el Arte. El enigma de su ser se le aparece envuelto en sueños poéticos, con cierta misteriosa sensualidad. Con la juventud llega el amor, y a menudo éste le arrastra a la depravación. En la edad madura ama el dinero, para obtener con él las comodidades y el lujo, y satisfacer la pasión más irresistible de su ser, la que compendia y resume de una vez la afirmación de la vida, la pasión de la dominación... Pero asoma al cabo la vejez, y entonces se convence de que la dicha es imposible en este mundo. Aquella afirmación, a la cual se asía con todas las fuerzas de su cuerpo y de su alma, no tiene otro paradero que la tristeza, la debilidad y, por fin, la muerte. Los seres vulgares luchan todavía, se desesperan y se rinden al cabo estúpidamente. Los espíritus elevados comprenden que han errado el camino, vuelven los pasos atrás, se niegan a sí mismos, y afirman a Dios como única raíz de su existencia... Estas mismas etapas, que todo hombre recorre, son las de la Humanidad. Cualquiera puede convencerse leyendo su historia. Hoy parece que el género humano sale de la juventud y entra en la madurez. Quiere gozarlo todo, y acude a la ciencia, al industrialismo, a la diplomacia. Acaso dentro de algunos centenares o millares de años, convencido de que no ha dado un paso en el camino de la dicha, se produzca una gran reacción religiosa, esto es, acuda al centro de toda vida y toda felicidad, y concluya santificándose.
—No es una pura fantasía de tu mente lo que acabas de decir. Hay en ello mucho de cierto, pero hay también bastante de falso. La idea que acabas de verter es un teorema que da por sentado el axioma de la fatalidad. El desenvolvimiento del hombre es necesario en tal sentido; el de la Humanidad, lo mismo. Al hablar así, acaso no te des cuenta de que proscribes la libertad, aún más, de que la asestas un golpe mortal. Volvemos al fatum inflexible de la antigüedad pagana. No puede ser. La moral del Destino ha expirado el día en que nació Jesús. La libertad es nuestro patrimonio, constituye la esencia misma del hombre, sin ella no existiría la Humanidad. Ni el hombre sigue esas etapas inflexiblemente, ni la Humanidad tampoco. Hay muchos hombres, en efecto, que sólo se desengañan en la vejez, pero los hay también que convierten su corazón en la edad madura, y también quienes parecen nacer ya desengañados, y desde su infancia apartan su espíritu de las cosas efímeras y se dirigen a las eternas. Y en la historia del género humano hay épocas en que éste se acerca más a Dios, y respira su vida infinita, y goza de su felicidad, y las hay en que se aparta voluntariamente de Él, marcha apresuradamente hacia la nada, y se siente desgraciado. Porque cuando la Humanidad pierde de vista el centro de su existencia y, obedeciendo a la fuerza centrífuga, se aleja del sol que la ilumina, por más que haya alcanzado un alto grado de civilización, y haya sometido a su imperio las fuerzas de la Naturaleza, y se embriague con una actividad febril, y parezca gozar de sus conquistas, en el fondo se siente desgraciada. Sospecho que durante la Edad Media los hombres fueron más felices en Europa que en la edad presente... ¿Te asombras? Pues eres el último que debiera hacerlo porque te he oído algunas veces decir que si se inventase un termómetro o graduador que, introducido por la boca de los hombres, acusase exactamente el grado de su dicha, se observarían cosas que nos dejarían estupefactos. Tal hombre rico, joven y robusto, no haría subir la columna termométrica hasta el cero; tal otro, mendigo andrajoso, la mantendría muchos grados por encima. Pues bien, la Humanidad, durante la Edad Media, es con respecto a nosotros un mendigo andrajoso; carecía de toda comodidad para la vida del cuerpo, se hallaba expuesta constantemente, como el mendigo, a las inclemencias de la Naturaleza y de los hombres..., pero tenía la fe. No todos la tenían, porque ya creo haberte dicho que la mayoría de los hombres ha sido, es y acaso sea siempre, sensualista; mas aquellos en quienes había prendido, la poseían plenamente y la gozaban. Y la alegría de la fe, querido amigo, no puede compararse con ninguna otra; «si los hombres de mundo la sospechasen—dice el Kempis—, se estremecerían de envidia»... Tienes razón, sin embargo, al afirmar que el pecado ha llegado en la época actual a su período de madurez. En épocas anteriores, en los pueblos antiguos y también en la Edad Media reinaba la violencia, pero a su lado reinaba el heroísmo. El hombre era un niño no desprendido bien todavía de la Naturaleza. La fuerza sorda de la animalidad le tenía sumergido en una atmósfera espesa de pecado y miseria. Pero luchaba ardientemente por salir de ella; alguna vez asomaba la cabeza, sentía alegría, y entonaba el cántico sublime del espíritu emancipado. Ahora el hombre no es mejor. El hombre, en la edad madura, no mejora generalmente; se hace más cobarde. El egoísmo impera como nunca, pero se ha hecho más refinado, más hipócrita. Conocemos la verdad, nos hemos asomado a la luz, pero nos volvemos voluntaria y complacientemente a sumergir en la atmósfera espesa del pecado. Ésta, sin embargo, no es una etapa fatal de la Humanidad, como pretendes. Yo también he vivido deslumbrado por esas grandes síntesis que nos daban nuestros maestros en la cátedra y que se admiran en algunos libros que han alcanzado inmensa boga. No hay duda que son seductoras, que nos ahorran el trabajo de pensar más en nuestra suerte, que las hay para todos los gustos, unas materialistas, otras idealistas, furiosamente reaccionarias y desesperadamente anarquistas; en unas se nombra la Providencia, en otras la vida integral o la felicidad del género humano; de todos modos, es la fatalidad quien preside a la marcha del género humano: la libertad del hombre desaparece. Desde el momento en que nuestro destino se halla trazado de antemano, no hay más que lanzarse a la corriente y dejar que las cosas paren donde deben parar... Por fortuna, mi cerebro ha vivido poco tiempo de esas síntesis. Pronto he comprendido que, a pesar de su idealismo aparente, nos precipitan en el panteísmo, y más tarde en el pesimismo. La esencia de la Humanidad es la libertad, y el mismo Dios no prevé sus destinos en el tiempo: lo que hace es verlos en la actualidad, porque el Ser Supremo se halla por encima del tiempo. La Humanidad, como el hombre, puede subir y bajar o estacionarse, empeora unas veces, otras mejora, se eleva, se degrada, y, al fin, puede salvarse, pero puede también condenarse.
—Entonces, ¿para qué ha servido la sangre de Cristo?
—La sangre de Cristo nos da la posibilidad de salvarnos, pero no nos da la seguridad de salvarnos.
En aquel instante Jiménez fué atacado de un violento acceso de tos. A la escasa luz que allí había, le vi ponerse pálido. Tristemente impresionado, porque el estado de su salud era verdaderamente deplorable, le dije:
—Retírate, doctor: el fresco de la noche te está haciendo daño para la tos.
—No hablemos de mi tos—repuso sonriendo—. O ella concluye, o concluyo yo. Ambos somos cosas temporales. Sigamos hablando de las eternas... La vida es un combate por el bien, te he dicho. En este combate, ¿marchamos solos a la pelea?, ¿podemos por nosotros mismos y sin ayuda alcanzar la victoria? Eso nos asegura el estoicismo. Pero sus promesas son vanas, porque sólo en un número reducido de hombres la voluntad es poderosa para no desviarles del recto camino. Y si examinas de cerca esa voluntad, observarás que está compuesta en muchos casos de orgullo y terquedad. Alguien ha dicho que la filosofía estoica no es más que «el heroísmo romano reducido a sistema». Acaso se pudiera sustituir la palabra orgullo a la de heroísmo en innumerables ocasiones. La serenidad estoica está hecha de egoísmo: es el arte de ser feliz en medio de la desgracia de los otros. El estoicismo excluye el amor, y el amor es el alma y el motor del mundo, es el único medio de hallar felicidad en esta vida. Cierto que alguna vez, por virtud o bajo el impulso de un sentimiento exaltado, puede el hombre obrar cosas maravillosas, pero esos estados no son normales, son patológicos; son, como dice Pascal, movimientos febriles que la salud no puede imitar. Para obrar de ese modo se necesitaría hallarse agitado siempre por el entusiasmo, y la razón, por sí sola, no produce el entusiasmo; las ideas no operan como móviles de nuestra conducta si no se transforman previamente en sentimientos. No basta afirmar que el dolor físico o el dolor moral no son males para dejar de sentirlos. El hombre no es todo razón ni todo sensibilidad. Los estoicos, como los epicúreos, mutilan la naturaleza humana.
—En efecto, doctor—respondí—; los estoicos atribuyen a nuestra voluntad un poder incontrastable, lo cual es evidentemente falso: nuestra voluntad, por sí sola, no puede hacernos felices. Pero los cristianos, ¿no merman demasiado el imperio de esta voluntad? Si todo cuanto de bueno poseemos, si todas nuestras disposiciones para seguir el camino del bien dependen de la gracia de Dios, ¿qué se ha hecho de nuestra libertad?
Jiménez tardó unos instantes en responder. Luego dijo gravemente:
—En el fondo, mi buen amigo, la libertad del hombre sólo se manifiesta de un modo: acercándose a Dios, o alejándose de Dios. En nuestra alma existen dos fuerzas, una centrífuga y otra centrípeta, y, al revés de lo que pasa en la naturaleza corporal, disponemos libremente de ambas fuerzas. Pero así como los cuerpos celestes que llamamos cometas al acercarse al sol ganan vida y velocidad, y cuando se alejan decaen y se amortiguan y andan cerca de caer en la nada, así nuestro espíritu, cuando se aproxima al Soberano Ser y vive de su vida, se ilumina como los cometas y participa de su felicidad y de su poder. Por eso afirma el Cristianismo que la verdadera libertad del hombre consiste en marchar hacia Dios, porque éste es su aspecto positivo; el otro es negativo. He dicho que nuestro espíritu ganaba poder, y he aquí la clave de nuestra existencia y del Universo entero. El fin de todo cuanto existe no es otro que ganar poder. Repara cómo súbitamente me pongo de acuerdo, al menos por un instante, con los positivistas, con los materialistas y con los llamados espíritus libres. ¡Ganar poder! Este es el deseo que palpita en el corazón de todos los seres creados, éste es el hecho capital de nuestra existencia; todos deseamos el poder, que es la alegría y es la paz. Ahora bien, ¿dónde se halla este poder? ¿En nosotros mismos? No, porque no podemos menos de reconocernos como seres finitos, débiles, sujetos a la necesidad y al dolor. La fuente del poder no mana en nuestro cuerpo ni en nuestro espíritu, ambos limitados, sino en el Ser Infinito, autor y causa de todo cuanto existe. En Él se cifra la plenitud del poder, y a Él debemos dirigirnos para obtenerlo. En el grado en que logremos acercarnos a Él y recibamos su influjo, en ese grado seremos poderosos, libres y felices, porque Él es «la salud, la paz y la vida, y el que le sigue no anda en tinieblas». Son las mismas palabras que el sol podría dirigir a sus cometas cuando empiezan a helarse allá en los lejanos y obscuros abismos del cielo. Y el cometa escucha, y acude al principio perezoso, luego raudo, a esta voz que le llama. Pero el hombre, ¡ay!, no pocas veces permanece sordo, y concluye por helarse enteramente.
—Tú lo has dicho. El hombre está sordo muchas veces. ¿Y cómo abrirle los oídos? He aquí el problema, Jiménez. Suponiendo que el hombre se dirija al bien, libremente, por medio del ejercicio, puede fortificar su voluntad. En el ambiente que le rodea flotan ideas generosas que le confirman en su resolución, existen amistades que le solicitan a perseverar en ella, suenan palabras que exaltan y acaloran sus sentimientos... Pero cuando no existe esa voluntad, ¿quién se la presta?
—Se la presta el mismo Dios; y se la presta por medio de la oración. Como el oxígeno del aire mantiene por medio de la respiración el calor en nuestro cuerpo así la oración perseverante mantiene el calor en nuestra alma y la impide que se hiele. Este retorno del alma al centro de su vida, esta conversación amorosa de la criatura con su Creador, es el momento más sublime que puede aparecer en el tiempo y el espacio; es ya, por sí mismo, una imagen de la eternidad. Los indios, con admirable instinto, hacían de la oración el hecho capital de la existencia, aunque, extraviados luego, confundían a Dios con la oración. Brahma es la palabra santa, y por esta palabra se ha hecho y se conserva el mundo. Si el hombre comprende que en este insondable abismo de la creación no se encuentra solo, ya está salvado. Le basta volver los ojos al sol de su espíritu, y este sol se encarga, con el magnetismo de sus rayos, de traerle a la dicha.
—El momento sublime de que acabas de hablar, ¡cuántas veces, doctor, se convierte en un momento ridículo y despreciable! Los unos se postran ante Dios y le piden dinero, los otros le piden fama, otros le invitan a que extermine a sus enemigos, y hasta ha habido bandidos en Andalucía que oraban para que Dios les deparase viajeros ricos a quien poder desvalijar.
—El hombre manifiesta en esas oraciones su depravación y las reliquias del pecado en que fué engendrado. Ese desorden es inherente a la Humanidad, y aparece en todas las regiones del globo, en todos los tiempos y en todas las clases sociales. El cielo de nuestra conciencia sólo puede teñirse de dos colores: el rojo del egoísmo y el azul de la caridad. Estas dos tintas se mezclan y confunden en él de tal manera que parece imposible a veces distinguirlas. Las almas verdaderamente cristianas, por humilde que sea su inteligencia, no se equivocan. En cada momento de la existencia apuntan sin vacilar al sitio donde se halla Dios y al sitio donde se esconde el diablo. Pero los demás encontramos una dificultad insuperable para arrancar las plantas malditas que hace crecer el egoísmo entre la cosecha celestial de nuestras ideas. Unidos en el mismo dogma, cada cual se forma de Dios la idea que le permite el grado de espiritualidad o de elevación moral que haya podido alcanzar. De aquí que el nombre de Dios haya servido en la Historia de salvaguardia a las acciones más execrables derivadas del odio, del orgullo y la venganza. En nombre de Dios, que es caridad, se han infligido los tormentos más espantosos. El nombre de Dios nos sirve todavía para proteger los extravíos de nuestro interés, ignorancia y sensualidad... Recuerdo que era yo adolescente, y en la comarca montañosa en que nací y solía pasar el verano, había un molinero cuyo hijo, espigado, majadero, vicioso y tumbón, era su castigo. En el pueblo se le trataba con el desdén que merecía. Su padre adelantaba poco o nada calentándole de vez en cuando las espaldas con un garrote. A despecho del mío, que no le miraba con buenos ojos, trabé amistad con él. Corríamos a todas horas los caminos y senderos, los bosques y los caseríos, jugábamos a los naipes, jugábamos también malas tretas a los vecinos: en fin, aquel zángano nada bueno me enseñaba. Mas he aquí que la guerra carlista, iniciada en las provincias vascas, prendió también en la nuestra. Alzáronse algunas partidas de gente armada, y nuestro valle comenzó a ser el centro de conciliábulos y preparativos. Un día, estando yo en el balcón de mi casa, veo aparecer por el camino de la fuente a mi compañero, con boina blanca y un enorme fusil sobre el hombro. Como cruzaba serio y arrogante sin decirme nada yo le grité: «¿Adónde vas, Pachín?» Sin levantar la vista ni detener el paso, me respondió con una severidad que me dejó helado: «Voy a poner a Dios en su santo trono.»
—Conozco otros casos más curiosos aún del concepto del amor divino. Oí contar que allá en la isla de Cuba un sacerdote, al instruir a los negros en la doctrina cristiana, tratando de acomodarse a su rudísima inteligencia, les decía: «Escuchad, hijos míos: Dios es muy bueno, y en el cielo los pobrecitos negros no trabajan, viven contentos, nadie les azota y comen tocino. El diablo es muy malo, y en el infierno el trabajo es mucho más duro que aquí, se les azota con varillas de hierro, se les quema la carne con carbones encendidos y se les da una ración muy corta de harina de maíz. De suerte, amados hijos, que ¿dónde quisiérais ir mejor, al cielo o al infierno?» Y los negros respondían a coro: «¡Queremos tocino!»... Otro ejemplo. Aquí no se trata de infelices negros, sino de una persona de gran categoría. Existía en Madrid hace algunos años una condesa ya vieja, a quien acompañaba constantemente un sacerdote. Y manifestaba a sus íntimos que mantenía a este clérigo y le asignaba un pequeño sueldo para que, si la muerte la sobrecogiese, hubiera a su lado quien le diese la absolución de sus pecados. Y exclamaba con lástima alzando los ojos al cielo: «¡Dios mío, no comprendo cómo hay personas de buena posición y tan avaras que por tres pesetas cincuenta céntimos diarios se exponen a ir al infierno!»... Otro ejemplo todavía. Y aquí ya no se trata ni de seres rudimentarios ni de ricos egoístas, sino de una mujer excepcional por su alta inteligencia. Hace poco leía en una novela de Jorge Sand estas palabras edificantes que una esposa infiel dirigía a su amante: «¡Oh, mi querido Octavio!, jamás dormiremos una noche juntos sin arrodillarnos antes y orar por Santiago.» Este Santiago era el esposo engañado.
—¡Gracioso!, ¡gracioso de verdad!—exclamó Jiménez soltando una carcajada—. Se había hecho a Dios soberbio, susceptible, estúpido, cruel, sobornable y hasta almacenista de comestibles. Estaba reservado a la famosa novelista el hacerlo alcahuete.
Se puso grave al fin, y profirió con firmeza:
—No hay más que una oración. Esta oración es la espiritual, la que se resume en una petición de fuerza para obrar el bien. Pedir que la voluntad de Dios se cumpla, porque sabemos que esta voluntad es idéntica al bien; pedir que por esta razón el nombre de Dios sea santificado; pedir el sustento corporal necesario para trabajar por el advenimiento del reino de Dios sobre la tierra; pedir el perdón de nuestros pecados y que nos libre del mal: he aquí la substancia de toda nuestra conversación con el Altísimo.
—Pero ¿cómo pensar, Jiménez, que los planes divinos se modifiquen por nuestras peticiones? ¿No es un puro antropomorfismo suponer que Dios está esperando nuestra ofrenda para decidirse a obrar en un sentido o en otro? ¿Por ventura Dios ha dejado en suspenso su obra? ¿No es eterna su voluntad? ¿No es invariable? Desde el comienzo del mundo todo está fijado, y no nos pertenece a nosotros, miserables criaturas, la facultad de alterar el curso de la voluntad divina.
—El mundo ha sido creado y se conserva por la fuerza omnipotente de Dios. Si esta fuerza le pudiera faltar, el mundo volvería en el mismo instante a la nada. Pues bien, desde el comienzo del mundo está para siempre fijado también que las criaturas libres creadas por Dios, uniéndose a Él, se unen a su fuerza y participan de ella. No se trata, como supones, de hacer cambiar por medio de la oración el curso de los sucesos, sino de ver en ellos el curso mismo de la voluntad divina, aceptarla y amarla cual si fuese nuestra propia voluntad. Y en realidad lo es. El hombre santo es el que identifica su querer con el de Dios. Desde este momento queda libre ya de todo mal, se deifica y pone un pie en la eternidad.
—Vamos a cuentas, sin embargo, doctor, y no seamos hipócritas con nosotros mismos. En resumen, lo que pedimos siempre en nuestras oraciones es nuestra felicidad. Ya sea por medio de los goces corporales, ya por virtud de los éxtasis místicos, ansiamos obtener la dicha. Nuestro individuo asoma siempre la cabeza; el fondo de todo, absolutamente de todo en el mundo, es el egoísmo.
Tardó algunos instantes en responder Jiménez: luego dijo con la vista fija en la mesa:
—Es una objeción ésta que jamás ha dejado ni dejará de hacerse un hombre sincero. Ese fantasma sarcástico y cruel que tú evocas, también lo he evocado yo, y me ha causado en la vida vivos tormentos. Cuando en otro tiempo doblaba las rodillas, y me ponía en oración, solía sentarse a mi lado. Era un pálido demonio de ojos penetrantes. Mientras duraba la plegaria no los apartaba de mí. Y unas veces aquellos ojos de indescriptible fulgor expresaban hondo y provocativo regocijo, otras una compasión infinita. Al levantarme me ponía su mano descarnada sobre el hombro, y me decía en voz apenas perceptible: «¿Sabes lo que has hecho?» «Sí; elevé mi corazón a Dios.» «Y ¿sabes por qué lo has hecho?» «Porque deseo ser bueno.» «Y ¿sabes por qué deseas ser bueno?» «Porque ésa es la aspiración profunda de mi alma; porque sólo siendo bueno podré unirme a Dios en la hora de la muerte.» Los ojos de aquel diablo chispeaban maliciosamente, y sus labios se plegaban con sonrisa desdeñosa. «Eres un hipócrita, o, por lo menos, tratas de engañarte a ti mismo. Escruta los senos más recónditos de tu alma, y dime sinceramente si en esa tu oración no hay un deseo egoísta. La Naturaleza te ha dotado de un sistema nervioso excesivamente delicado. Tienes un temperamento reflexivo y ardoroso a la vez. Quieres descubrir el enigma de la existencia, como todos los hombres que se inclinan a la meditación; pero tu querer es violento, mordaz, rabioso. La duda no sólo te causa tormentos morales, sino físicos. Apeteces con ansia el reposo, y por un acto de voluntad, no de inteligencia, afirmas a Dios, en quien piensas hallarlo. Cuando crees, pues, unirte a Dios místicamente, obedeces a un grosero instinto de conservación. Por otra parte, los sentimientos dulces de piedad y de amor a que la religión os invita, cuadran admirablemente a tu naturaleza sensible. Fuera de ellos te sería imposible encontrar felicidad ni sosiego. ¿Qué hay, pues, en tus oraciones y en tus lágrimas de arrepentimiento que no sea el amor de ti mismo, un deseo vivo de conservarte y de ser feliz?» Estas crueles palabras contristaban mi alma. Alzábame turbado y confuso; vivía después en perpetua inquietud; nada me aprovechaban las pobres oraciones que elevaba al cielo. Pero llegó un día en que osé rebelarme. Alcé la frente, y miré cara a cara a aquel despiadado demonio. Y, poseído de una cólera que hacía vibrar todo mi cuerpo, le dije: «Tienes razón, sí. Quiero mi felicidad. Por ventura, ¿no la quiere Dios también? El interés personal es un sentimiento que ni Dios mismo puede arrancar de nuestra alma mientras exista, porque es, en último término, lo que constituye su ser. Suprimir el interés, el anhelo de la dicha, es suprimir la misma forma individual. Y esto puede apetecerlo un brahmán o un budhista, no el cristiano. En la doctrina evangélica, que es la palabra de Dios, no se habla de semejante supresión. Lo que he visto es una dislocación del interés. Cristo nos ordena cifrar nuestro interés en otra cosa que en la satisfacción de los apetitos carnales, porque la carne no es la esencia de nuestra persona. Los animales son carne, tienen forma corporal, pero no son personas. La intensidad de la nuestra se halla en razón directa del grado de espiritualidad que hayamos alcanzado. San Francisco, abrasado en el amor divino, es más hombre, tiene más personalidad que su padre, negociante abrasado de codicia. Dios, en el Evangelio, no nos exige que renunciemos a nuestra felicidad; al contrario, nos intima a que la busquemos con todas las fuerzas de nuestro ser. Lo único que nos dice es que no la busquemos en los goces efímeros del mundo, en la satisfacción de nuestras mezquinas pasiones, porque no la hallaremos. Y ésta es una verdad tan evidente que no hay hombre en el mundo, cristiano o no cristiano, que, al cabo, no la reconozca en el fondo de su corazón. Para dar a nuestra felicidad una base firme es preciso colocarla en lo único que existe firme. ¡Razón tienes, sí! El desinterés no existe. Cuando me dices que ser desinteresado es no tener más que un interés ideal, y que el que se sacrifica es el que subordina todo a una voluntad, a una pasión, estás en lo cierto. Es cierto, sí, que toda pasión es interior, y, por tanto, no hay acto alguno que pueda llamarse totalmente desinteresado. Pero el fin de la pasión unas veces es interior, cuando lo constituye el sujeto mismo, esto es, su goce exclusivo, individual; otras veces es exterior, cuando lo constituye un ideal independiente, Dios, la Humanidad, la ciencia, etc. Y entonces es cuando puede llamarse el hombre desinteresado. Cuando oro, pues, cuando aspiro con ansia a la bondad y a la santidad, no dejo de amar mi bien y, si tú quieres, mi persona. Mas, por lo mismo que la amo, no quiero dedicarla a la muerte. Quiero ensancharla más y más; aspiro a hacerla vivir en la Eternidad. Para ello no veo otro camino que el que Jesús me ha trazado con su palabra y con su vida: el amor de Dios y del prójimo.» Desde aquel día el fantasma no vino ya a sentarse a mi lado.
—De todos modos, doctor, cuesta trabajo pensar que esta Naturaleza, donde todo se halla fatalmente determinado, pueda alterarse por nuestro deseo, o que por la oración cambien los designios de Dios.
—Ya te he dicho que por la oración no se trata de cambiar los designios de Dios. Dios, creándonos libres, nos ha hecho partícipes de su poder, quiere que «seamos obreros con Él», como afirma el apóstol San Pablo. Lo mismo cuando oramos que cuando trabajamos no modificamos sus planes, sino que los cumplimos. Así como al aplicar nuestra actividad a la Naturaleza no alteramos sus leyes, sino que las aprovechamos, de igual modo cuando oramos no cambiamos la voluntad de Dios, sino que bebemos la fuerza en la fuente de donde mana. La oración es un poder, y todos los hombres tienen el instinto de la oración, como tienen el instinto de la eficacia de su actividad. Es cierto que hay muchos hombres que no oran, como los hay también que no trabajan, pero no debemos dudar que el hombre está organizado para la oración, como lo está para el trabajo.
—Pero si el hombre se halla dotado de ese poder, como afirmas, si puede ponerse en comunicación directa con Dios, y de El extraer la fuerza que necesita, entonces la mediación de Jesucristo, en quien crees, resulta inútil.
—Has puesto el dedo en nuestra llaga—replicó sonriendo—, que es, al mismo tiempo, la llaga de Jesucristo. Para creer en Él no basta la razón, es preciso elevarse por encima de ella a otro conocimiento superior que la complete sin contrariarla. El que posee ese conocimiento superior contempla con lástima a los que yacen prisioneros en las redes del razonamiento discursivo. Por éste jamás llegaremos a una convicción perfecta; su término ordinario es el escepticismo, mejor o peor disfrazado. La razón común nos ordena elegir, pero esa otra razón suprema que se llama fe rechaza la elección, porque la elección supone la posibilidad de otra creencia. La fe no elige, se precipita con amor sobre la idea que a sus ojos brilla, de tal modo, que obscurece cuanto se encuentra en torno suyo. La fe es esencial a la vida. Sin ella, ni podríamos pensar, ni podríamos existir. Lo demostrable según las leyes lógicas es muy poco. Además, queda siempre por demostrar la demostración.
—¿De modo que crees en los dogmas?
—Y tú también, y todos los humanos. El mundo vive y se sostiene por los dogmas, o sea, por aquellas verdades que no pueden ser objeto de una demostración lógica, ni comprobadas inmediatamente por la experiencia. Tú sabes que ha existido un emperador que se llamó Caracalla, y una reina que se llamó María Estuardo, pero no lo sabes ni por la razón ni por la experiencia, sino bajo la fe de un testimonio ajeno... Pero dejemos estas sutilezas. La fe, en último término, acaso no sea otra cosa que la confianza que el hombre presta a su razón cuando su razón le revela de un modo inmediato la verdad, no por medio de una serie de silogismos. Así creo yo en Jesucristo. Mi razón me dice que esta pobre Humanidad envilecida necesita un ser puro que la represente ante Dios, y esto que me dice mi razón se lo dice también a todos los hombres si prestasen el oído a ella. «Yo veo venir—decía Goethe a Eckermann en los últimos días de su vida—, yo veo venir el tiempo en que Dios no encontrará ya ninguna alegría en la Humanidad, y en que le será preciso de nuevo destruirla y rejuvenecer la creación.» Es lo mismo que afirma el Cristianismo, añadiendo que este rejuvenecimiento se opera sin cesar por medio de la sangre y de la palabra de Cristo. Ya ves que no cito a ningún santo padre de la Iglesia, sino a un filósofo pagano que, por confesión propia, aborrecía la Cruz.
—Pero la doctrina evangélica no ha sido una revelación para la Humanidad. Antes que Cristo viniese al mundo se expresaba y se reverenciaba esa misma moral en la filosofía y en algunas religiones, como la budhista.
—Desde luego; la moral evangélica está escrita en el corazón de los hombres como ley natural, aunque sólo en la palabra de Cristo se haya expresado de un modo perfecto. Jesucristo no ha venido al mundo para revelar la moral, sino para reanudar la alianza entre el hombre y Dios, rota por el pecado, para revelar la doctrina del Padre y nuestra unión amorosa con Él. Esta doctrina del Padre Celeste jamás había acudido a la mente de los hombres, ni hubiera podido venir sin la aparición de Jesucristo sobre la tierra. Su revelación, pues, no es una revelación moral, sino metafísica. «Ningún conocimiento ha venido a Jesús—dice Fichte—ni de la especulación ni de la tradición: esto quiere decir que recibía de su ser mismo toda su doctrina.» Ya ves que tampoco cito otro santo padre, sino a un filósofo racionalista ajeno a toda religión positiva... Y, sin embargo, esta gran revolución operada en la vida de la Humanidad, ¡qué comienzos tan humildes ha tenido! Lo primero que llama la atención, cuando se estudian los orígenes del Cristianismo, es la perfecta insignificancia del punto inicial. No aparece, como el budhismo, o como la religión de Zoroastro, o como el socratismo, o como la filosofía de Confucio, en medio de un pueblo poderoso y como resultado de una civilización brillante. El fenómeno histórico de más importancia que registran los anales del mundo se produce en un rincón de la tierra, en medio de un pueblo, no dominador como los otros, sino casi siempre dominado, extraño a las ciencias y a las artes y a los regalos de la vida civilizada. Su fundador no se distingue por nada de lo que suele seducir a los hombres: no es un filósofo, no es un conquistador, no es un héroe, no es un iluminado, no es un asceta. En la apariencia es un hombre como todos los demás. En los rasgos de su vida exterior, apenas se separa del común de los mortales. Con razón pudo decir Rousseau que Jesús «era un hombre de buena sociedad; no huía ni los placeres ni las fiestas; iba a las bodas, hablaba con las mujeres, jugaba con los niños, gustaba de los perfumes, comía con los hombres de negocios; su austeridad no era enfadosa». En suma, esto quiere decir que nuestro Redentor, durante su vida temporal, no tuvo lo que los franceses llaman pose. ¿La tuvo a la hora de morir? Tampoco. En el comienzo de su pasión confiesa a sus discípulos que su alma estaba triste hasta la muerte. Más tarde, clavado ya en la cruz, exclama: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Compara esta muerte con la de Sócrates. El filósofo concluye su vida haciendo prodigiosos alardes de serenidad, pronunciando discursos, profiriendo sentencias. ¿No hay para todo espíritu observador en la famosa escena descrita por Platón un poco de afectación? ¡Sí; la hay! La hay en la vida y en la muerte de cuantos han pretendido difundir una doctrina e influir en los destinos de la Humanidad; la hay hasta en las torturas sufridas por algunos mártires. Casi siempre, acompañando al heroísmo, aparece unas veces la locura, otras la rigidez, otras la exaltación caprichosa; en todas partes creo descubrir la pose maldita, signo de nuestra flaqueza nativa. Sólo en Jesús veo una grande, una santa, una perfecta sinceridad. Jesús no es un hombre expresando la verdad, es la verdad misma expresada. Por eso es el ideal. «Por la sinceridad es por lo que el hombre se hace semejante a Dios», decían los antiguos persas. Pero esta sinceridad perfecta y divina no puede ser comprendida por los espíritus llenos de sí mismos. Voltaire habla con desprecio «del sabio que antes de morir había tenido sudores de sangre». Voltaire, a los ochenta y cuatro años, vivía aún atormentado por la sed de gloria y escupiendo hiel contra sus enemigos. Sólo cuando el hombre deja reposar un poco su inquieta voluntad ve con claridad en el alma de los otros y en la suya. Tal impresión de sorpresa me produjo el planeta que habitamos cuando estudiaba Astronomía. Nuestra tierra, dentro del sistema solar, no se distingue por nada. Ni es el planeta más grande ni es el más chico, ni el más lejano ni el más próximo al sol, ni su eje de rotación es el más inclinado sobre el plano de su órbita ni el menos; ni su atmósfera es la más densa ni la más fluida, ni sus mares y sus tierras se hallan mejor distribuídos que en los otros ni peor, ni es el más veloz en caminar por el espacio ni el más tardo. El globo en que habitamos tampoco tiene pose. ¡Y, sin embargo, pudiera tenerla! Acaso sea el único recinto habitado en el vasto Universo que contemplan nuestros ojos. Los sabios empiezan a sospecharlo después de haberse entregado largo tiempo a la creencia contraria. «¿Por qué tal sorpresa?—me pregunté al cabo—. Dentro del orden divino, todo el Universo es un símbolo: la apariencia no tiene realidad en sí misma. La caída de una hoja suena lo mismo no habiendo oídos que las explosiones del sol. Dios todo entero se halla en todas partes. Este grande y bello Universo no es más que una idea suya, y por Él, nuestra también.
—Como a ti, la insignificancia del punto inicial en el Cristianismo me ha sorprendido siempre. Me acordaré de la estupefacción con que leí por primera vez en el Evangelio aquellas palabras de San Mateo: «Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a Pilatos al otro día, y le dijeron: Nos acordamos, señor, que dijo aquel impostor cuando vivía: Resucitaré después de tres días.» Jesús, para aquella gente, no era más que un vulgar impostor a quien se ejecuta como a otro criminal cualquiera, y al cual se olvida pocos días después.
-Sí; ¡quién les diría a aquellos notables de Jerusalén la revolución que iba a operar en el mundo! ¡Quién les diría que, después de muerto, iba a conquistar el imperio colosal de Roma! ¡Quién les diría que la pesadumbre de los siglos no ha logrado desplomar su obra, y que lo mismo los reyes que los mendigos, los sabios que los ignorantes, siguen postrándose para besar los pies ensangrentados de aquel impostor ejecutado una tarde en las afueras de Jerusalén!
—Amable es, en efecto, la doctrina contenida en la palabra de Jesús, y es la única que parece conciliarse con las necesidades de nuestro corazón; pero nuestro entendimiento, que jamás deja de hacer objeciones a cuanto se presenta en el campo de sus dominios, formula la siguiente: la moral de la humildad y la resignación es incompatible con el progreso del género humano. Si los hombres estuviesen todos dispuestos a acatarla, el mundo se convertiría en un paraíso; pero como los hay entre ellos perversos, éstos, aun hallándose en minoría, conseguirían fácilmente la dominación, aprovechándose de la pasividad resignada de sus hermanos. Siguiendo a la letra el precepto evangélico que nos ordena ofrecer la mejilla izquierda, cuando nos hayan herido en la derecha, la tierra caería prontamente en la barbarie.
—Es grave esa objeción, la más grave tal vez que se haya formulado contra el Cristianismo. Los que la hacen, sin embargo, no sueñan con que su argumento implica una reclamación. Están pidiendo, sin darse cuenta de ello, un poder regulador y ponderador de la doctrina evangélica. La palabra de Jesús es eterna, pero su aplicación se realiza en el tiempo y el espacio, o lo que es igual, se desenvuelve, no es instantánea. El poder divino y humano a la vez que regula este desenvolvimiento se llama Iglesia. La Iglesia admite entre sus preceptos la legítima defensa, y nos estimula a reivindicar nuestros derechos y nuestra libertad cuando han sido hollados por algún tirano. Cuantas herejías han aparecido en la Historia se apoyaron en el Evangelio, pero, si prevaleciesen, hubieran dado al traste con él. Estas herejías no han cesado ni cesarán. Hoy mismo, aunque parezca increíble, un novelista ruso, apoyándose en el precepto evangélico que nos prohibe juzgar a nuestros hermanos, pide que se supriman los tribunales de justicia.
—Y ¿cómo concilia la Iglesia, querido Jiménez, la legítima defensa y la reivindicación de nuestros derechos con los preceptos categóricos y apremiantes del Evangelio?
—Todos los preceptos del Evangelio pueden reducirse a uno solo: la caridad. El hombre que se ve injustamente acometido por otro puede, por amor mismo de su enemigo, dejarse maltratar y aun matar. Sabe que este acto de amor y abnegación se registra en el cielo. Mas al proceder en caridad con su enemigo falta a la que debe a todos sus hermanos, puesto que aquel hombre criminal, si quedase impune, seguiría ejecutando con ellos otros crímenes. Aun por amor mismo de nuestro enemigo debemos desear y contribuir con nuestras fuerzas a que se le castigue, pues la pena es necesaria para nuestra regeneración.
—Pensando algunas veces en la posibilidad de que el Cristianismo llegue a imperar, no en las palabras, como ahora, sino prácticamente entre los hombres, no puedo menos de imaginar que la vida perdería mucho de su atractivo. Supongamos que todos los hombres lleguen a ser igualmente buenos, generosos, humildes, etc., y que ya no exista conflicto alguno entre ellos. ¿No te parece que ese mundo estable, beato y de una pieza, sería un poco aburrido? La vida es una lucha entre el principio del bien y el del mal, entre nuestro ser espiritual y el corporal, entre el ángel y la bestia. Esta lucha engendra en todos los tiempos y países un drama que la hace interesante. Temo que el día en que el drama se termine la vida pierda su sabor. Cerrado el teatro, los espectadores desean entregarse al sueño.
—¡Esa es una objeción de literato!—exclamó Jiménez ríendo—. Tienes miedo de que el mundo llegue a tal estado de perfección que ya no se preste para llevarlo a la escena, y no encuentres en la vida argumentos para escribir tus novelas, ¿no es cierto?... Yo no sé si sería una gran desgracia que desapareciesen los dramas y las novelas. Presumo que no. ¡Perdona, amigo, este supuesto! Lo único que puedo decirte es que, cuando en mis cortos viajes he hallado en un pueblo amigos cordiales y generosos, pasé algunos días bien felices reducido exclusivamente a su trato. Aquel estrecho círculo de seres buenos duraba después largo tiempo en mi memoria como un paraíso. No me ha acaecido otro tanto cuando me vi obligado a residir entre hombres violentos o apasionados y tuve que asistir a sus luchas. Y es porque el drama es bueno para ser visto, pero no para ser vivido. Además, tú como yo, y como todos los hombres que poseen alguna imaginación, habrás sentido la dulzura inexplicable de ciertos instantes en que la Naturaleza y la sociedad se nos ofrecen como una visión celeste. ¡Instantes de embriaguez en que todo brilla a nuestros ojos con luz irisada! Un vago rumor agita el aire, y un perfume misterioso se esparce por él. ¡Qué frescura en el cielo!, ¡qué luz dorada en las crestas de las montañas!, ¡qué llanura risueña cubierta de flores! La Naturaleza resplandece luminosa, los hombres se agitan vibrantes de amor y de dicha, la creación entera surge ante nosotros como una esfera de luz. Nadie como nuestro Espronceda alcanzó a expresar con más felicidad ese momento de gozosa embriaguez:
Dime, ¿no quisieras prolongar ese instante? ¿No quisieras vivir eternamente ese sueño de oro? Y, sin embargo, en nuestros sueños de oro no existe el drama.
Hubo una pausa. Al cabo, le dije bruscamente:
—Todo eso está bien, Jiménez, pero hablemos claro, y no seamos hipócritas con nosotros mismos. Tú eres cristiano católico en la actualidad, porque has nacido en una nación católica; si hubieses nacido en Inglaterra, serías protestante, si nacieses en Turquía, musulmán, y en la India, budhista.
Jiménez sonrió dulcemente y repuso:
—Soy un soldado, y no discuto los planes del general en jefe... Pero, en fin—añadió poniéndose serio—, yo sé muy bien que habiendo nacido en una nación musulmana, budhista o idólatra, si me hubiese instruído convenientemente, si mi entendimiento alcanzase el grado de desarrollo que hoy posee cualquier europeo culto, estoy absolutamente seguro de que notaría la superioridad de la doctrina evangélica. Por tanto, si permaneciese adherido a la religión de mi país, sería por ignorancia invencible, y no sería de ello responsable... En cuanto a las sectas cristianas disidentes sólo te diré que la Iglesia cristiana es una, y que todos los que creen en Cristo pertenecen al alma de esta Iglesia, si no a su cuerpo. Yo soy feliz por pertenecer, no sólo a su alma, sino también a su cuerpo. Amo mi religión como he amado a mi madre, sin ver en ella sombra ni mancha. Donde algunos pretenden advertir errores o deficiencias, yo contemplo grandezas y perfecciones. El culto de la Virgen María, la confesión auricular, la autoridad espiritual del Sumo Pontífice, que tanto se critica por los disidentes, para mí son signos de su divinidad y medios poderosos para nuestra salvación.
—No hace muchos días que he leído un libro ascético del famoso novelista ruso a que antes aludías, en el cual se examina con gran minuciosidad los pecados, o sea, los obstáculos que impiden al hombre alcanzar la virtud evangélica y, entre las seducciones que nos mantienen en el pecado, incluye el culto externo y aun la creencia en cualquier dogma.
—¡Idea extravagante! Según eso, los innumerables santos y mártires del Cristianismo lo fueron a pesar de haber creído en los dogmas y haber tributado culto externo a Dios; y si no hubieran creído en los dogmas, ni hubieran asistido a los templos, sin duda hubieran sido más santos y más mártires de lo que fueron... Existen espíritus generosos y penetrantes, como el de ese escritor, que, aceptando todas las verdades del Evangelio, y considerando como único fin de esta vida el amor y la fraternidad entre los hombres, se esfuerzan, no obstante, en destruir la fe positiva y las prácticas del culto. ¿Acaso no se manifiesta esta fraternidad mejor que en parte alguna en el templo? Ancianos y niños, humildes y poderosos, todos confundidos, doblan la rodilla y elevan su plegaria al Dios de los cielos. Además, ¿cómo alzarle de un vuelo a la virtud evangélica, a esa vida de amor que constituye la paz y la felicidad del alma? Hasta ahora no he conocido hombre alguno que haya reformado de un modo notable su conducta, que se haya transformado moralmente, convirtiéndose de soberbio en humilde, de egoísta en caritativo, por medio de la filosofía. Desde que Espinosa ha dicho aquello de vivir sub specie aeternitatis, y los filósofos germánicos lo parafrasearon elocuentemente, son muchos los que hablan de vivir para la eternidad, muy pocos los que lo consiguen. Estos pocos se esconden en los templos, no envían artículos a los periódicos, ni se dejan retratar descalzos. Nuestra flaqueza exige un apoyo, nuestra fuga un áncora de sostén. Los hombres necesitamos prácticas constantes, una disciplina, un culto, algo, en suma, que enderece nuestra imaginación y mantenga alerta nuestra conciencia, las cuales, de otro modo, se disiparían presto en el torbellino de las sensaciones mundanas. Al lado de estos espiritualistas extraviados, como el novelista ruso que has citado, hay otros hombres, partidarios de la ciencia positiva, que aceptan y defienden las teorías de Darwin y su escuela, que se creen perfectos experimentalistas, y, sin embargo, en el fondo de su corazón son ardientes cristianos. En cuanto observan una injusticia o un atentado contra la caridad, allá corren a sostener la ley divina con su alma y con su vida. Un gran novelista francés nos acaba de dar ejemplo de ello lanzándose al socorro de un condenado injustamente, y sacrificando por él su gloria, su hacienda y la seguridad de su vida.
—Pero ese novelista profesa la religión de la Humanidad.
—¡La religión de la Humanidad!—exclamó Jiménez con acento sarcástico—. La religión de la Humanidad ha sido siempre para mí el libro de los siete sellos. ¿Qué es la Humanidad si Dios no existe? Un conjunto de seres efímeros, débiles, ignorantes y enemigos, como es lógico, los unos de los otros. ¿Por qué nos hemos de sacrificar a la Humanidad actual si somos seres radicalmente distintos que venimos de la nada y marchamos a la nada? Más absurdo aún sacrificarnos a la Humanidad futura, que no conocemos, y cuya existencia tampoco está asegurada. A los que ahora pisamos la tierra poco puede interesarnos el bienestar de los que la han de pisar dentro de mil años. Ni hay seguridad de que los hombres, dentro de mil años, gocen siquiera de mayor bienestar que nosotros, porque eso mismo pudieron pensar los griegos, y, sin embargo, mil años después de Pericles los hombres vivían peor. Y aunque gracias a nuestros esfuerzos gozasen de mayores comodidades, no por eso les habríamos hecho más felices. Todos sabemos por experiencia que, apenas acostumbrados a cualquier regalo, ya no lo apreciamos, ni siquiera lo sentimos, sino al perderlo. Mientras no se aplaque el resquemor que nos causan la vanidad, la ambición y la envidia, mientras no se disipe el dolor de ver sufrir y desaparecer a los seres más queridos, nada hemos adelantado.
—Eso es de lo que se trata precisamente; de hallar un medio dentro de la esfera del poder humano para que se respete la justicia, para que los hombres no nos atormentemos los unos a los otros y vivamos en paz.
—Ese medio no existe sino dentro de la fe. Montones de libros se han escrito para enseñarnos cómo debemos proceder con los hombres, cómo podemos evitar los efectos de su malquerencia y sus asechanzas. Entre ellos los hay prodigiosamente escritos, y no son los menos admirables Los proverbios morales de nuestro rabbí don Sem Job y el Criticón de Baltasar Gracián. He leído con ansiedad muchos de estos tratados. Poco me han aprovechado. Figúrate que a un hombre cuyas entrañas se abrasan le dices: «Estése usted tranquilo. Muévase usted a compás. No grite usted. No arrugue la frente.» Tú comprenderás que sería inútil. Pero estos efectos los conseguirías prontamente si sobre la hoguera en que se abrasa vertieses caritativamente algunos jarros de agua fresca. Es lo que hace el Cristianismo... Pero, en fin, quiero concedértelo todo, quiero convenir en que, merced al trabajo incesante de las generaciones, llegue un momento en que la Humanidad sea feliz, no sólo física, sino también moralmente. ¡Ay!, como nuestro planeta es un individuo, y todo individuo está destinado a perecer, esta felicidad morirá también. El calor del sol, que sostiene la vida, disminuye sin cesar. La tierra perderá al cabo, en plazo más o menos largo, sus condiciones de habitabilidad. El género humano, si no fenece de golpe, irá desapareciendo lentamente, arrojado por el frío y la esterilidad. Quizás volverá al estado de barbarie antes de morir. Y cuando, al fin, concluya, y esta pobre tierra, sin un ser pensante que la habite, gire solitaria y triste en torno de un sol moribundo, ¿para qué habrán servido nuestros esfuerzos?, ¿dónde habrán ido a parar tantas lágrimas como se han derramado?
Quedamos silenciosos después de estas palabras. Jiménez me miró a los ojos largamente, y, como si penetrase en mis pensamientos, comenzó a decir con lentitud solemne:
-Algunas veces llama Dios a las puertas de nuestro corazón. Escuchamos distintamente su voz; aspiramos con ansia a reformar nuestra conducta; queremos ser buenos, castos, generosos y gozar de la alegría de una buena conciencia. Y nos encaminamos al templo. Mas al llegar a sus umbrales nos detenemos, vacilamos, nos preguntamos llenos de zozobra: «Este templo donde voy a penetrar, ¿alojará al verdadero Dios, o solamente un ídolo? ¿Quién me asegura que es ésta la Iglesia que se halla en posesión de la verdad, y no otra?...» Preguntas tan impías como estériles. Lo único que debemos preguntarnos es: «La religión en que Dios ha querido hacerme nacer, ¿me ofrece medios para lograr lo que deseo, para ser justo, para santificarme? ¿Sí? ¡Pues adentro!»
—¡Pero doctor!—exclamé con angustia—, ¿piensas que es cosa fácil pasar de la incredulidad a la fe?
—Sí, para los hombres en quienes aún no se ha extinguido por completo la llama de la vida espiritual. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro, dice la palabra divina; o lo que es igual, donde está tu amor, allí está tu creencia. Dime lo que amas, y te diré lo que crees. Quien ame el goce de los sentidos, sólo creerá en los sentidos. Quien ame los goces del espíritu, creerá en el espíritu. No es el género humano solamente quien se divide para marchar en estas dos opuestas direcciones: en cada hombre existe la misma división. Hay horas en que, entregados al placer sensual, sólo creemos en la vida de la materia: las hay también en que, heridos por el sufrimiento de un semejante, por las caricias de una madre, por una sinfonía de Beethoven, entramos en el mundo moral y lo amamos. En la historia de la Humanidad, a toda revolución intelectual ha precedido una revolución moral. A la revolución filosófica que engendró la sofística en Grecia precedió el relajamiento de las costumbres y la invasión del egoísmo. En los tiempos del Imperio romano acaeció otro tanto. Lo mismo en el siglo XV. Lo mismo en el siglo XVIII. Lo que se observa en el mundo se encuentra también en este mundo abreviado que se llama hombre. Al período de escepticismo en cada uno de nosotros precede indefectiblemente otro período de depravación moral, de egoísmo. Si no le precede, será porque el hombre es de natural perverso. Nuestro ser intelectual nunca será otra cosa que el reflejo de nuestro ser moral. En el hombre no hay más que un desenvolvimiento, que es el desenvolvimiento de su alma. Este desenvolvimiento es una ascensión. A medida que vamos subiendo, descubrimos nuevos paisajes. Pensamos que los ojos de nuestra inteligencia se esclarecen. No; sólo vemos más porque estamos más altos. Los hombres no pensamos con la razón solamente, sino con todo nuestro ser. El orgulloso piensa con el orgullo, el lujurioso con la lujuria, el iracundo con la ira. Por eso, mientras no se rompa nuestro orgullo o se amortigüe nuestra lujuria, no podemos entender ni creer en la caridad. La Providencia nos ha dado el pensamiento para comprender lo que existe dentro de nosotros, no para crearlo. O lo que es igual, el acto primordial de nuestra naturaleza no es el pensamiento, sino la tendencia, la inclinación, el amor hacia alguna cosa. En el orden de los fenómenos vitales, el corazón precede a la cabeza. Se cree lo que se quiere creer, y se piensa lo que se quiere pensar. Detrás de todo sistema filosófico se esconde siempre un acto de voluntad. Por eso no estoy de acuerdo con los que suponen que las opiniones (cuando son sinceras) nada dicen respecto al valor moral de la persona, y que es indiferente tener buenas o malas ideas para el aprecio que nos merezca. Las ideas son, por el contrario, la expresión fiel de nuestro ser moral. El que se ama a sí mismo por encima de todas las cosas, es pagano. El que guarda en su corazón un tesoro de amor para los demás, es cristiano. Lo que hay es que no pocas veces nos equivocamos respecto a nuestras propias ideas. Cuando juzgamos poseer unas, las que poseemos en el fondo de nuestra alma son las contrarias. Tal le ha sucedido al famoso novelista de que antes hablamos. Pero el tiempo se encarga de desengañarnos. Así acaece que hombres que en sus actos y sus palabras hacían gala de escépticos y materialistas, repentinamente se convierten a la fe de Cristo, y han sido el resto de su vida modelos de virtud. Por el contrario, hemos visto con dolor algunos sacerdotes cristianos abandonar su religión y convertirse a las ideas de la filosofía materialista. En el fondo, no se trata aquí para nada de ideas ni hay cambio alguno, sino un retorno a la normalidad. Por eso, cuando tengamos noticia de una de estas conversiones, debemos preguntar, parodiando a nuestro rey Carlos III: «¿Quién es él?»
Un nuevo golpe de tos acometió a Jiménez al terminar estas palabras. Le vi, con profunda pena, ponerse más pálido aún que antes y llevarse la mano al pecho. Cuando terminó el acceso, sonrió tristemente, exclamando:
—¡Mal anda esto!
Yo debiera levantar la sesión en aquel momento y obligarle a retirarse, pero me hallaba turbado hasta lo indecible; quería escuchar más, quería saber más. Cuando se hubo sosegado por completo, le dije:
—Lo que acabas de decirme me consuela y me desconsuela al mismo tiempo. Es un consuelo suponer que se halle en el radio de nuestra voluntad la creencia religiosa, pero es un desconsuelo el pensar que tal vez por nuestro perverso natural o por nuestros vicios arraigados, nos está vedado el obtenerla. Y desarraigar los vicios es empresa difícil, aunque no imposible; pero ¡transformar el natural! ¿Quién será osado a creerlo?
—¡Yo lo creo; yo! No sólo creo que nuestro carácter puede modificarse lentamente por los esfuerzos repetidos e incesantes de nuestra voluntad, sino que puede transformarse repentinamente por obra de la gracia divina. La vida nos ofrece numerosos ejemplos. Algunos lo atribuyen a la explosión repentina de los combustibles almacenados en el campo de esa conciencia inconsciente que llaman subliminal, otros al aniquilamiento súbito de nuestra voluntad de vivir bajo el golpe de una desgracia irreparable. Para mí es un rayo de luz que Dios envía a nuestra alma a fin de esclarecerla. De todos modos, ha existido y existe, y lo que existe para unos puede existir para otros.
—Y ¿crees sinceramente que hay otra vida más que ésta?
—Lo creo como creo en mi propia alma; lo creo, porque si no hubiese otra vida, ésta me sería absolutamente incomprensible. Como Espinosa, yo no puedo concebir que ningún ser pueda caer en la nada. El mundo de la belleza, el del bien, el de la verdad, se hallan truncados en este suelo, necesitan un complemento. La hora de la verdad y de la justicia debe sonar alguna vez y en alguna parte. Si no sonase, debiéramos retorcer el cuello a nuestros hijos al nacer, para que no viesen este absurdo bestial, esta infame mentira que se llama mundo. Y ¿cómo sabríamos que es absurdo, y que es infamia y mentira, si no existiese en alguna parte la justicia y la verdad? Nuestro destino no se cumple aquí abajo. Todo hombre lo siente dentro de su corazón, y apela, en presencia de los horrores que se ve obligado a contemplar, a otro mundo más alto, donde se restañan las heridas y se enjugan las lágrimas. ¡Ah, si no existiese! Si no existiese, yo te juro que no sería un cobarde como los hombres que no creen en él y viven; yo te juro que no aguardaría los pocos días que me quedan de vida: ahora mismo subiría a mi cuarto en busca del libertador de seis tiros que tengo en la mesa de noche.
—Pero ¿crees en la persistencia individual después de la muerte? Porque ésta choca con la experiencia sensible de todos los días; pero hay otra clase de inmortalidad perfectamente compatible con ella. En el vasto Universo nada perece, todo se transforma...
—Sí, sí, no digas más; esa es la inmortalidad que poéticamente ofrecía un brahmán a su esposa: «Lo mismo que el agua se convierte en sal, y la sal se convierte en agua, así nacemos nosotros del Espíritu divino y volvemos a Él.» Hoy se explica la misma doctrina más prosaicamente, por medio de la circulación de la materia. Respondo a esa doctrina lo que la esposa respondía al brahmán: «¡Qué me importa lo que no puede hacerme inmortal!» Fuera de la conciencia, nada tiene valor alguno.
—Todavía hay otra inmortalidad que nos ofrecen algunos de los más grandes metafísicos modernos. Nuestro ser individual no perece, porque no ha nacido; nuestras almas son manifestaciones de la existencia de Dios, fuera del cual nada existe. La luz divina se refracta en infinitos rayos, y nuestras existencias son esos rayos de luz increada y eterna. Esta vida terrestre no es más que una de las infinitas formas en que nuestro espíritu se objetiva. El alma asciende o desciende según adquiere o pierde la conciencia de su unidad con Dios. La muerte es una apariencia; no significa otra cosa que una transformación de nuestro ser; y el alma, principio de la vida, no hace más que cambiar de condición exterior. En virtud de esto, al morir, subimos o descendemos según el valor que por nuestro esfuerzo espiritual hemos adquirido. Nosotros fabricamos nuestra propia suerte: los males sensibles que nos afligen no son más que la consecuencia inevitable del mal moral cometido en una existencia anterior.
—Reconozco de buen grado la grandeza de esa concepción, que, en el fondo, no es otra cosa que la antigua metempsícosis un poco perfeccionada y también un poco disfrazada. Aquí ya no circula la materia, sino la vida. Aunque no choca directamente con la razón, como el escueto materialismo, tampoco la satisface. Si nuestra existencia individual no ha sido creada, o lo que es igual, no ha tenido principio, si detrás de nosotros hay un infinito, no ofrece duda que hemos agotado ya todas las formas posibles de vida. Si hemos dispuesto de un tiempo infinito para perfeccionarnos, no debiéramos ser tan imperfectos. Se dirá que el hombre sube y baja sin cesar al través de las existencias infinitas. Entonces no hay más que cruzarse de brazos y renunciar a toda actividad, ya que nuestros esfuerzos jamás pueden impedir que nos degrademos. Pero aún más que la razón, vulnera esa teoría nuestros sentimientos. Estamos dedicados a la muerte: si nacemos infinitas veces, morimos infinitas veces. Estamos destinados a anudar infinitas relaciones de amor con otros seres, y otras tantas a romperlas bruscamente. La muerte nos separará sin tregua por toda la eternidad de los seres más queridos. Esa esposa que adoras, ese padre que veneras, ese hijo que duerme dulcemente entre tus brazos, morirán para ti infinitas veces. ¡Qué horrible pesadilla, querido amigo! Comprendo el ansia y la alegría con que la muchedumbre se agolpaba en torno del Budha, allá en la India. «¡Alegraos!, ¡alegraos!—gritaban sus apóstoles—, ¡la muerte está vencida!» El Nirvana, que es el reposo absoluto, rompía la cadena de las existencias temporales y las libertaba para siempre de la esclavitud de la muerte. No; el amor exige la eternidad: cuando amamos, queremos amar siempre. Ese cielo cristiano extático y beato, que sirve de burla a los escépticos, es el único que da satisfacción a nuestros más hondos sentimientos. El hombre, desde cualquier punto que se contemple, no es más que un caso de amor. En el amor queremos lo inmutable. Por eso en cada criatura que amamos queremos ver a Dios. Nuestra alma huye con horror de lo efímero; en todo ser finito buscamos con ansia el principio inmutable que le ha de hacer eterno. «¡Nunca más—exclama el duque de Gandía en presencia del cadáver de la Emperatriz—, nunca más servir a un amo que se puede morir!» El ser finito que no puede saciar el amor en sí mismo, que no puede saciarlo tampoco en las criaturas finitas como él, se arroja a la gran aventura; se arroja en busca de Dios.
exclama San Juan de la Cruz, a quien no podía sanar ya, en efecto, el amor de ninguna criatura. Y ¿a quién en este mundo le podría sanar?... Pero las criaturas son mensajeras de Dios. Como tales, deben ser amadas. ¡Dichoso el que en su camino por la tierra ha tropezado con alguno de estos mensajeros divinos, con un padre justo, con una esposa amante, con un amigo fiel! Mientras pisan el barro de este suelo nos hablan un lenguaje aprendido de Dios, y cuando parten para siempre se llevan al cielo la mitad de nuestra alma, y desde allí nos hacen señas que nos esperan para vivir unidos en el eterno Amor.
La emoción con que Jiménez pronunció las últimas palabras me ganó a mí. Me sentía conmovido hasta lo profundo del alma. La voz de aquel hombre, cuya fosa estaba ya abierta, sonaba en mis oídos como bajada del otro mundo.
Permanecimos silenciosos algunos instantes. Al cabo me levanté bruscamente y, alargándole la mano, le dije:
—Adiós, Jiménez. Gracias por el bien que me has hecho con tus palabras.
—Háztelo tú a ti mismo pensando algo más en estos asuntos, que tanto nos interesan—me respondió estrechando mi mano y levantándose al mismo tiempo.
Me acompañó hasta la puerta del jardín. Cuando la hube traspuesto, le dije todavía al través de la verja:
—Adiós, Jiménez. Pide a Dios que me dé la fe que tú tienes.
Observando mi emoción, repuso sonriendo:
—No necesito pedirla, porque ya la tienes.
FIN


Traducciones de Palacio Valdés
Marta y María.
Traducida al francés por Mme. Devismes de Saint-Maurice. Publicada en Le Monde Moderne.
Traducida al inglés por Mr. Haskell Dole.—Un tomo.—New-York.
Traducida al sueco por A. Hillman.—Un tomo.—Stokolmo.
Traducida al ruso por M. Pawlosky.—Publicada en el Diario de San Petersburgo.
Traducida al tchèque por O. S. Vetti.—Un tomo.—Praga.
El idilio de un enfermo.
Traducida al francés por M. Albert Savine.—Publicada en Les Heures du Salón et de l’Atélier.
Traducida al tchèque por M. A. Pikhart.—Un tomo.—Praga.
Aguas fuertes.
Traducidas y publicadas la mayor parte de estas novelitas por La Independencia Belga, El Diario de Ginebra, El Correo de Hannover, Hlas Národa, Lumir y otros periódicos y revistas.
Edición española con introducción y notas en inglés para el estudio del español en Inglaterra y Estados Unidos, por W. T. Faulkner.—Un tomo.—New-York.
José.
Traducida al francés por Mlle. Sara Oquendo.—Publicada en la Revue de la Mode.—París.
Traducida al inglés por C. Smith.—Un tomo.—New-York.
Traducida al alemán y publicada en Unterhaltungs-Beilage.
Traducida al holandés por M. Hora Adema, y publicada en Het Nieuws van den Dag.—Amsterdam.
Traducida al sueco por A. Hillman.—Un tomo.—Stokolmo.
Traducida al tchèque por A. Pikhart.—Un tomo.—Praga.
Traducida al portugués por Cunha e Costa.—Publicada en Revista da Semana.—Río de Janeiro.
Edición española con prefacio y notas en inglés para el estudio del español en Inglaterra y Estados Unidos, por el profesor Mr. Davidson.—Un tomo.—New-York.—London.
Riverita.
Traducida al francés por M. Julien Lugol.—Publicada en la Revue Internationale.
Maximina.
Traducida al inglés por Mr. Haskell Dole.—Un tomo.—New-York.
El Cuarto Poder.
Traducida al francés por B. d’Etroyat.—Publicada en Le Temps.—París.
Traducida al inglés por Miss Rachel Challice.—Un tomo.—New-York.—London.
Traducida al holandés por M. Hora Adema.—Un tomo.—Amsterdam.
La Hermana San Sulpicio.
Traducida al francés por Mme. Huc, con prefacio de Emile Faguet, de la Academie Française.—Un tomo.—París.
Traducida al inglés por Mr. Haskell Dole.—Un tomo.—New-York.
Traducida al holandés y publicada en El Correo de Rotterdam.
Traducida al ruso por Mme. Karminvi.—Un tomo.—San Petersburgo.
Traducida al sueco por A. Hillman.—Un tomo.—Stokolmo.
Traducida al italiano por Angelo Norsa.—Un tomo.—Milán.
La espuma.
Traducida al inglés por Clara Bell.—Un tomo.—London.
La Fe.
Traducida al francés por M. Jules Laborde.—Un tomo.—París.
Traducida al inglés por I. Hapgood.—Un tomo.—New-York.
Traducida al alemán por Albert Cronan.—Un tomo.—Leipzig.
El Maestrante.
Traducida al francés por J. Gaure, con estudio preliminar de M. Bordes.—Un tomo.—París.
Traducida al inglés por Miss Challice.—Un tomo.—London.
El origen del pensamiento.
Traducida al francés por M. Dax Delime.—Publicada en la Revue Britannique.
Traducida al inglés por I. Hapgood.—Publicada en The Cosmopolitan, con ilustraciones de Cabrinety.
Los majos de Cádiz.
Traducida al francés por M. A. Glorget.—Publicada en el Journal des Débats.
Traducida al holandés por Mary Hora Adema.—Un tomo.—Amsterdam.
La alegría del capitán Ribot.
Traducida al francés por C. du Val Asselin.—Un tomo.—París.
Traducida al inglés por Minna C. Smith.—Un tomo.—New-York.
Traducida al sueco por A. Hillman.—Un tomo.—Stocolmo.
Traducida al holandés por A. Fokker.—Un tomo.—Amsterdam.
Edición española con notas en inglés y vocabulario para el estudio del español, por los profesores Morrison y Churchman. Un tomo.—New-York.—London.
Tristán.
Traducida al inglés.—Publicada en Transatlantic Tales, volumen XXXII.—New-York.
Papeles del doctor Angélico.
Traducidos al alemán por Franz Hausmann.—Un tomo.
OBRAS DE PALACIO VALDÉS
CUATRO PESETAS TOMO
El señorito Octavio.—Un tomo.
Marta y María.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al sueco, al ruso y al tchèque.
El idilio de un enfermo.—Un tomo. Traducida al francés y al tchèque.
Aguas fuertes (novelas y cuadros).—Un tomo. Traducidas al francés, al inglés, al alemán, al holandés, al sueco y al tchèque. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
José.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al alemán, al holandés, al sueco, al tchèque y al portugués. Edición española con notas en inglés para el estudio del español en Inglaterra y Estados Unidos de América.
Riverita.—Un tomo. Traducida al francés.
Maximina (segunda parte de Riverita).—Un tomo. Traducida al inglés.
El Cuarto Poder.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés y al holandés.
La Hermana San Sulpicio.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al holandés, al ruso, al sueco y al italiano.
La espuma.—Un tomo. Traducida al inglés.
La Fe.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés y al alemán.
El Maestrante.—Un tomo. Traducida al francés y al inglés.
El origen del pensamiento.—Un tomo. Traducida al francés y al inglés. Los majos de Cádiz.—Un tomo. Traducida al francés y al holandés.
La alegría del capitán Ribot.—Un tomo. Traducida al francés, al inglés, al sueco y al holandés. Edición española con notas y vocabulario en inglés.
La aldea perdida.—Un tomo.
Tristán, o el pesimismo.—Un tomo. Traducida al inglés.
Semblanzas literarias (Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles, Nuevo viaje al Parnaso).—Un tomo.
Papeles del doctor Angélico.—Un tomo. Traducidos al alemán.
Años de juventud del doctor Angélico.—Un tomo.
End of the Project Gutenberg EBook of Papeles del doctor Angélico, by
Armando Palacio Valdés
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PAPELES DEL DOCTOR ANGÉLICO ***
***** This file should be named 39613-h.htm or 39613-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/9/6/1/39613/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.