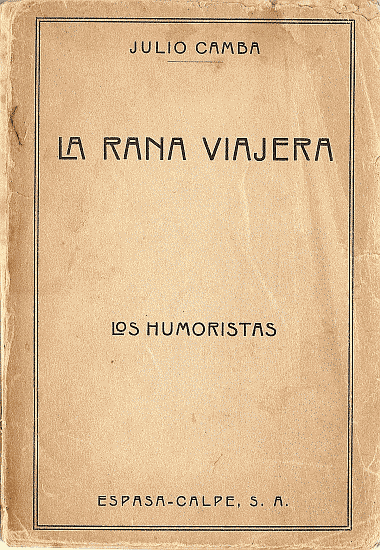
The Project Gutenberg EBook of La rana viajera, by Julio Camba This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: La rana viajera Author: Julio Camba Release Date: October 17, 2009 [EBook #30275] Language: Spanish Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA RANA VIAJERA *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at (http://dp.rastko.net).
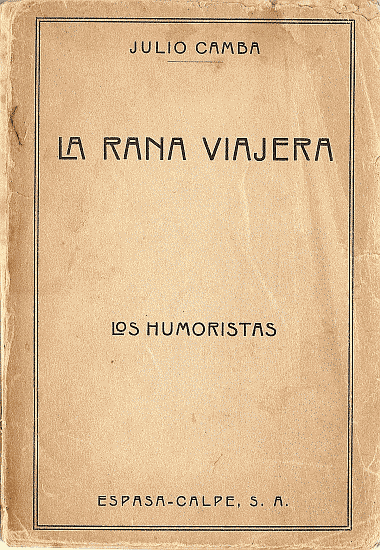
CALPE
MADRID-BARCELONA
1920
Papel fabricado especialmente por La Papelera Española
Sociedad Española de Artes Gráficas.—Fuencarral, 137, Madrid
| Mi nombre de charca | |
| España reencontrada | |
| I | Psicología crematística |
| II | El templo de la Eternidad |
| III | Se enciende una estrella |
| IV | Una nueva teoría del clima |
| V | El tiempo y el espacio |
| VI | La mujer, país exótico |
| VII | Las casas |
| VIII | Patriotismo de género ínfimo |
| IX | La huelga de cuernos caídos |
| X | Experiencias de un atropellado |
| XI | La juerga heroica |
| XII | Julio Antonio |
| XIII | La piedra filosofal |
| XIV | La peseta |
| XV | Escultura Kodak |
| XVI | Un admirador |
| XVII | Literatura patológica |
| XVIII | Una tempestad en una taza de te |
| XIX | La taza de te |
| En la tierra de los políticos | |
| I | El viaje |
| II | Los políticos |
| III | La gracia gallega |
| IV | La raza |
| V | El idioma |
| VI | El acento |
| VII | Antoniño |
| VIII | Un amigo de míster Borrow |
| IX | El arado virgiliano |
| X | Propiedad, abogadismo, política |
| XI | El celta migratorio |
| XII | Grandes hombres |
| XIII | ¿Quién soy yo? |
| XIV | El camino de Santiago |
| XV | El botafumeiro |
| XVI | Cabezas de cerdo |
| XVII | La vieira |
| XVIII | Opiniones políticas y literarias de la Rosario |
| En el país de la ruleta | |
| I | Los temas literarios |
| II | El treinta y cuarenta |
| III | Los bolsillos y el espíritu de propiedad |
| IV | Un nuevo sistema planetario |
| V | Rousseau y Anatole France |
| VI | El jugador objetivo |
| En el rincón de los millonarios | |
| I | El hierro |
| II | La reivindicación de los millonarios |
| III | El hombre que se vendió brea a sí mismo |
| IV | El vascuence |
| Una nueva Batracomiomaquia | |
| I | La guerra sobre el papel |
| II | El pueblo de los gases lacrimantes |
| III | Si los alemanes hubiesen ganado |
| IV | El libro futuro |
| Los médicos | |
| I | En defensa del resfriado |
| II | El virtuosismo de la cirugía |
| III | La viruela obligatoria |
| IV | Croydon y Madrid |
| V | Microbios a sueldo |
| VI | Juventud, divino tesoro |
| Entre caballeros | |
| I | Los desafíos y el médico |
| II | Los desafíos y la técnica |
| III | Los desafíos y el honor |
| La política | |
| I | Cerebros artificiales para uso de diputados |
| II | La industria electoral |
| III | Una carta |
| IV | El autor necesita un distrito |
| V | España, emporio del parlamentarismo |
| VI | Los ministros nuevos |
| VII | Un artículo ministerial |
| VIII | El engaño de las crisis |
| IX | Acción política de los mariscos |
| X | Arrasamientos |
| XI | El Congreso, a cuarenta grados |
| XII | Optimismo |
| La antipolítica | |
| I | El nuevo decorado del mundo |
| II | Los proletarios de levita |
| III | El sindicalismo como base de una nueva antropología |
| IV | El bolchevismo, enfermedad infecciosa |
| V | La magia del dinero |
| VI | El delito de ser ruso |
| VII | Los rusos políticos |
| VIII | La tiranía del trabajo |
| IX | Una policía filosófica |
| X | Asesinos manuales y asesinos intelectuales |
| XI | Ferrer |
Hará siete u ocho años. El director de un periódico donde yo trabajaba me metió algunos billetes en el bolsillo y me mandó a París. Mis artículos de entonces, como los que más tarde escribí desde otras capitales, tenían la pretensión de estudiar experimentalmente el carácter nacional, pero el único sujeto de experimentación que había en ellos era yo mismo. Yo estoy en mis colecciones de crónicas extranjeras como una rana que estuviese en un frasco de alcohol. El lector puede verme girar los ojos y estirar o encoger las patas a cada momento. Lo que parecen críticas o comentarios no son más que reacciones contra el ambiente extraño y hostil. Yo he ido a París, y a Londres, y a Berlín, y a Nueva York con una ingenuidad y una buena fe de verdadero batracio. Y si lo que quería mi director era observar el efecto directo de la civilización europea sobre un español de nuestros días, ahí tiene el resultado: una serie constante de movimientos absurdos y de actitudes grotescas.
Ahora el poeta vuelve a su tierra, es decir, la rana torna a la charca. Pero, y sin que haya llegado a criar pelo, ya no es la misma rana de antes. Con un poco de imaginación nos la podríamos representar menos ingenua y algo más instruida—que no en balde se ha pasado tanto tiempo en los laboratorios—, muy tiesa sobre sus zancas y hasta provista de gafas. ¿Qué efecto le producirán las otras ranas a esta rana que está transformada de tal modo? ¿Cómo encontrará su charca la rana viajera, después de una ausencia de tantos años?
Mientras he estado en el extranjero, yo he tenido un punto de referencia para juzgar los hombres y las cosas: España. Pero esto era únicamente porque yo soy español y no porque España me parezca la medida ideal de todos los valores. Ahora, y para hablar de España, me falta este punto de referencia. Forzosamente haré comparaciones con otros países.
Y no sólo resultará que España no puede ser un modelo para las otras gentes, sino que no sirve apenas para los mismos españoles. La rana encontrará su charca muy poco confortable.
LA primera impresión que nos produce España es un poco confusa. Al principio no reconocemos exactamente a nuestro país, no lo encontramos del todo igual al recuerdo que teníamos de él. ¿Es que España ha cambiado? Es, más bien, que la miramos desde otro punto de vista y con unos ojos algo distintos a como la mirábamos antes. Los españoles, por ejemplo, ¿qué duda cabe de que no han disminuido de estatura? Sin embargo, ahora nos parecen pequeñísimos. Hombres muy pequeños, bigotes muy anchos, voces muy roncas...
—¿Por qué están tan enfadados estos hombres tan pequeños?—me pregunta un extranjero que ha sido compañero mío de viaje.
Yo le explico a duras penas que no se trata de un enfado momentáneo, sino de una actitud general ante la vida. Mi compañero se esfuerza en comprender.
—¡Ah, vamos!—exclama, por último—. Es que los españoles no tienen dinero...
Y, aunque esta explicación de la psicología nacional me resulta excesivamente americana, yo, obligado a hacer una síntesis, la acepto sin grandes escrúpulos.
—Sí. Es eso, principalmente...
—De modo que si nosotros metiésemos aquí algunos millones de dólares, ¿cree usted que sus compatriotas se calmarían?
—Yo creo que sí. Creo que estas voces ásperas se irían suavizando poco a poco y que las mesas de los cafés no recibirían tantos puñetazos. Creo, en fin, que cambiarían ustedes el alma española. Siempre, naturalmente, que los millones no se quedaran todos en algunos bolsillos particulares...
Hay muy poco dinero en España. Poco y malo. El primer tendero a quien le doy un duro lo coge y lo arroja diferentes veces sobre el mostrador con una violencia terrible. Yo hago votos para que, si no es de plata, sea, por lo menos, de un metal muy sólido, porque, si no, el tendero me lo romperá. La prueba resulta bien; pero al tendero no le basta. Con un ojo escudriñador y terrible que parece salirse de su órbita examina detenidamente las dos caras del duro. Luego vuelve a sacudirlo y, por último, lo muerde. Lo muerde con tal furia que debe de mellarlo. Y el duro triunfa.
España es el país del mundo en donde un duro tiene más importancia. Claro que el gesto de coger un duro y echarlo a rodar despectivamente sobre la mesa para que el camarero lo recoja es un gesto muy español; pero ese gesto no le quita prestigio al duro, sino que se lo añade.
—He aquí un duro—parece decir el hombre que va a echarlo a rodar—. ¿Conciben ustedes nada más grande que un duro? Si yo no tuviera un alma heroica y caballeresca, ante la cual carecen de poder las sugestiones de la fortuna, yo depositaría este duro sobre la mesa tomando para ello precauciones infinitas a fin de que no se rompiese, o bien se lo entregaría al camarero en propia mano, religiosamente, como si se tratara de un rito. Pero yo desprecio los bienes terrenales, y no me preocupo del porvenir. ¿Ven ustedes este duro? Pues ahí va...
Y hecho esto, el hombre aguarda la vuelta, cuenta las perras gordas una por una y se las guarda en un bolsillo profundo...
Poco dinero y malo. Hombres furiosos. Señoras gruesas, siempre sofocadas, o por el calor o por los berrinches, que se abanican constantemente. Muchos curas. Muchos militares... Grandes partidas de dominó y de billar. Cuestiones de honor. Toros. Juergas. Broncas. Nubes de limpiabotas, de vendedoras de décimos de la Lotería, de gitanas que dicen la buenaventura, de músicos ambulantes, de ciegos, de cojos, de paralíticos... Indudablemente, España no ha cambiado. Y es posible que nosotros mismos no hayamos cambiado tampoco.
Henos aquí en Madrid, en nuestra casa, como quien dice... Bernard Shaw, para demostrar que en los music-halls no se ha operado evolución alguna, cuenta que una noche estaba en uno de ellos viendo a un prestidigitador que hacía ejercicios con unas bolitas. Aburrido, Bernard Shaw se fue a la calle, y diez años después volvió a entrar en el mismo music-hall.
—El prestidigitador—añade Bernard Shaw—continuaba todavía allí jugando ante la audiencia con las mismas bolas...
A mi vez, yo diré que una noche me despedí de unos amigos con los que había estado cenando en un café de la Puerta del Sol. Creo que les dije que iba a volver en seguida, y volví siete años más tarde; pero ¿qué son siete años en un café de Madrid? Los amigos estaban todavía allí, y la discusión continuaba. Las ideas eran las mismas, y la media tostada que Fulánez mojaba en el café, dijérase también la misma media tostada que siete años atrás y en mi propia presencia le había servido el camarero. Uno de los amigos pretende leerme un drama. El amigo está igual, y del drama no ha sido cambiada ni una sola coma.
—Va a estrenarse dentro de quince días—me dice mi amigo.
¡Lo mismo, exactamente lo mismo que hace siete años!
El camarero me llama por mi nombre:
—¡Hola, D. Julio! ¿Qué va usted a tomar?
Elijo una paella, como plato castizo, y del que me encontré privado durante mucho tiempo.
—Esta paella—observa alguien que la conoce—es la misma de ayer.
A mí me parece que es la misma de hace siete años, con los mismos cangrejos y todo.
—Y ¿qué?—les digo a mis amigos—. Habladme. Dadme noticias. Los académicos, ¿son inmortales todavía? Pío Baroja, ¿sigue siendo un joven escritor? Fulanito, ¿continúa con aquel hermoso porvenir ante él? Y la Fulana y la Zutana y la Mengana, ¿es que son todavía unas jóvenes y hermosas actrices? Habladme de política. La revolución supongo que, igual que hace siete años, será una cosa inminente. España no tardará ni seis meses en transformarse, dándole así la razón a los que, desde hace medio siglo, vienen anunciando esta transformación tan rápida...
Todo está igual, y yo, que creía haberme modificado, yo me encuentro también el mismo de antes. A medida que apuro este vaso de café recobro, como si dijéramos, mi verdadera naturaleza. Una serie de cosas que yo creía injertas en mí noto que se desvanecen y que se van. Yo soy como aquel salvaje de Darwin que se había civilizado y que, al regresar a su tribu, se volvió nuevamente salvaje, perdiendo en unas horas de contacto con los suyos lo que había adquirido en diez años de esfuerzo. Y es que este café de la Puerta del Sol representa la eternidad. París, Londres, Berlín..., el espíritu europeo..., la guerra mundial... Todo eso es transitorio, todo cambia y se transforma, mientras que este café permanece inmutable, con los mismos divanes, con los mismos camareros, con los mismos clientes, con el mismo menu, con las mismas ideas, con el mismo humo, con los mismos dramas y con los mismos cangrejos.
Mi llegada a Madrid tuvo algo de bíblica. Coincidiendo con ella, apareció en el cielo una estrella resplandeciente. ¡Una nueva estrella y un nuevo microbio! ¡Para que luego digamos que en Madrid no se descubre nada!
La estrella en cuestión fue encontrada por el señor Roso de Luna, quien ya había encontrado otra algunos años atrás y nos la había presentado familiarmente, como hubiera podido presentarnos una estrella de variétés: «La modesta estrella que he tenido el honor de descubrir...»
¿Cómo se las arreglará el Sr. Roso de Luna para encontrar tantas estrellas? Yo he hecho numerosos viajes y jamás me he tropezado con ninguna. Bien es verdad que tampoco las he buscado, ignorando la utilidad que pudieran reportarme.
El Sr. Roso de Luna encontró su estrella a las dos o las tres de la madrugada, y se fue corriendo a la redacción de un periódico para que los lectores de la primera edición tuvieran noticia del hallazgo. No sé cuánto le habrá dado por la estrella el popular colega. Yo, en el caso del Sr. Roso de Luna, me habría ido con ella a Nueva York y se la habría ofrecido a Mr. Hearst para cualquiera de sus numerosos periódicos. Mr. Hearst, que es un especialista en patriotismo, podría así añadirle una estrella a la bandera americana, aunque tal vez prefiriese explotar el nuevo astro para hacer anuncios luminosos. Y si la necesidad me apuraba, entonces hubiese llevado mi estrella a la Embajada alemana de Madrid. Esos alemanes lo utilizan todo y pagan espléndidamente.
Yo me he sentido muy halagado al ver que a mi llegada se encendía una nueva estrella en el cielo de Madrid. Desgraciadamente, la nueva estrella resultó algo semejante al nuevo microbio, que todos creíamos español y que resultó proceder del centro de Europa. No acabamos de descubrir nada por completo, ni en la región de lo infinitamente pequeño, ni en la de lo infinitamente grande. Nuestros nuevos astros y nuestros nuevos microbios son, poco más o menos, tan viejos como nuestros nuevos políticos.
Qué tal le va a usted—me preguntan desde el extranjero—en ese hermoso país del sol y del cielo azul?
Pues en este hermoso país del sol y del cielo azul nos pasamos la vida tomando bromo-quinina para luchar contra el constipado. Madrid es uno de los pueblos más fríos de Europa, y lo es por una razón muy sencilla: la de que carece de aparatos de calefacción. En París, como en Berlín, y en Londres como San Petersburgo, ha habido una época en que el clima era sumamente frío; pero, poco a poco, ha ido transformándose artificialmente el clima natural de esas ciudades. Claro que no se ha calentado la atmósfera; ello ofrecía, de momento, dificultades insuperables aun para la misma química alemana. Se han calentado, en cambio, las viviendas, los establecimientos públicos, los tranvías y coches, etc., etc. Hoy puede afirmarse que, mientras los madrileños tiritan, los berlineses y los londinenses pasan sus inviernos a una temperatura media de 17 grados. En la Friedrichstrasse y en Oxford Street hará ahora, seguramente, más frío que en la calle de Alcalá; pero no así en las casas de Oxford Street ni de la Friedrichstrasse. Y como no es en la calle, sino en las casas, donde realmente se vive, resulta que los madrileños son habitantes de un país frío, mientras que los londinenses y los berlineses lo son de países cálidos.
Con estos datos como base, se podría fundar una teoría en contra de aquella que estudia la influencia del medio natural sobre los hombres: la teoría del medio artificial. Esta nueva teoría demostraría que el carácter de cada país depende de sus aparatos de calefacción, y semejante demostración tendría una gran importancia porque nos llevaría a la conclusión siguiente: para acabar con las diferencias raciales que separan a unos pueblos de otros, y que tanto han contribuido al origen de la guerra europea, bastará que todo el mundo se caliente con el mismo procedimiento de calefacción y que ponga sus casas a una idéntica temperatura...
No tengo representación bastante para fundar la teoría que queda esbozada, ni dispongo tampoco del tiempo necesario para ocuparme en un asunto tan trascendental y tan poco lucrativo; pero que no me digan a mí que España, por razón de su clima, será siempre lo que es ahora. Que no me digan que en este país del sol y del cielo azul los hombres tendrán, por los siglos de los siglos, una naturaleza perezosa, violenta e incapaz de disciplina. Que no me digan, en fin, que el teatro de Ibsen no será comprendido nunca aquí porque es el teatro de un país brumoso, y que las leyes inglesas son tan inadaptables al carácter español como lo son los impermeables ingleses al clima de España.
Porque España no es un país cálido nada más que durante unos cuantos meses al año, y porque, desde que se han inventado los ventiladores eléctricos y la calefacción central, no hay países cálidos ni países fríos. El clima no existe ya como una determinante del carácter de los hombres. Son, al contrario, los hombres quienes influyen sobre el clima. Reconozcamos que, afortunadamente, Madrid comienza ya a preocuparse de mejorar el suyo.
Tengo un asunto urgente a ventilar con un amigo. Desde luego, el amigo se opone a que lo ventilemos hoy.
—¿Le parece a usted que nos veamos mañana?
—Muy bien. ¿A qué hora?
—A cualquier hora. Después de almorzar, por ejemplo...
Yo le hago observar a mi amigo que eso no constituye una hora. Después de almorzar es algo demasiado vago, demasiado elástico.
—¿A qué hora almuerza usted?—le pregunto.
—¿Que a qué hora almuerzo? Pues a la hora en que almuerza todo el mundo: a la hora de almorzar...
—Pero ¿qué hora es la hora de almorzar para usted? ¿El mediodía? ¿La una de la tarde? ¿Las dos...?
—Por ahí, por ahí...—dice mi amigo—. Yo almuerzo de una a dos. A veces, me siento a la mesa cerca de las tres... De todos modos, a las cuatro siempre estoy libre.
—Perfectamente. Entonces podríamos citarnos para las cuatro.
Mi amigo asiente.
—Claro que, si me retraso unos minutos—añade—, usted me esperará. Quien dice a las cuatro, dice a las cuatro y cuarto o cuatro y media. En fin, de cuatro a cinco yo estaré sin falta en el café. ¿Le parece a usted?
Yo quiero puntualizar:
—Digamos a las cinco.
—¿A las cinco? Muy bien. A las cinco... Es decir, de cinco a cinco y media... Uno no es un tren, ¡qué diablo! Supóngase usted que me rompo una pierna...
—Pues citémonos para las cinco y media—propongo yo.
Entonces, a mi amigo se le ocurre una idea genial.
—¿Por qué no citarnos a la hora del aperitivo?—sugiere.
Hay una nueva discusión para fijar en términos de reloj la hora del aperitivo. Por último, quedamos en reunirnos de siete a ocho. Al día siguiente dan las ocho, y claro está, mi amigo no comparece. Llega a las ocho y media echando el bofe, y el camarero le dice que yo me he marchado.
—No hay derecho—exclama días después al encontrarme en la calle—. Me hace usted fijar una hora, me hace usted correr, y resulta que no me aguarda usted ni diez minutos. A las ocho y media en punto yo estaba en el café.
Y lo más curioso es que la indignación de mi amigo es auténtica. Eso de que dos hombres que se citan a las ocho tengan que reunirse a las ocho, le parece algo completamente absurdo.
Lo lógico, para él, es que se vean media hora, tres cuartos de hora o una hora después.
—Pero fíjese usted bien—le digo—. Una cita es una cosa que tiene que estar tan limitada en el tiempo como en el espacio. ¿Qué diría usted si habiéndose citado conmigo en Puerta del Sol, se enterase de que yo había acudido a la cita en los Cuatro Caminos? Pues eso digo yo de usted cuando, habiéndonos citado a las ocho, veo que usted comparece a las ocho y media. De despreciar el tiempo, desprecie usted también el espacio. Y de respetar el espacio, ¿por qué no guardarle también al tiempo un poco de consideración?
—Pero con esa precisión, con esa exactitud, la vida sería imposible—opina mi amigo.
¿Cómo explicarle que esa exactitud y esa precisión sirven, al contrario, para simplificar la vida? ¿Cómo convencerle de que, acudiendo puntualmente a las citas, se ahorra mucho tiempo para invertirlo en lo que se quiera?
Imposible. El español no acude puntualmente a las citas, no porque considere que el tiempo es una cosa preciosa, sino, al contrario, porque el tiempo no tiene importancia para nadie en España. No somos superiores, somos inferiores al tiempo. No estamos por encima, sino por debajo, de la puntualidad.
En España hay conversaciones de hombres y conversaciones de mujeres. Los asuntos de iglesia, por ejemplo, son asuntos de mujeres. No es que el español odie la iglesia. Al contrario. Cuando se casa busca una mujer de sentimientos religiosos. Le parece que la mujer debe tener sentimientos religiosos, así como debe tener también ojos bonitos. Los sentimientos religiosos son sentimientos de mujer. Sin ellos, la mujer no sería verdaderamente femenina. Con que la mujer tenga sentimientos religiosos para su propio adorno y para la dignidad del hogar, el marido ya está satisfecho, y se va tranquilamente al café, al teatro de variétés y hasta a un casino republicano...
La política, en cambio, es cosa de hombres. La mujer que habla de política en un círculo de hombres pasa por un marimacho, y al hombre que habla de política delante de una mujer se le considera poco menos que como si le hubiera hablado de política al jilguero. Positivamente, la política española es bastante aburrida. Con esto, sin embargo, de considerarla un tema para hombres solos, lo será cada vez más. Los mismos articulistas políticos tendrían que adoptar un estilo algo más ameno el día en que nuestra política pudiera comentarse en presencia de señoras.
Pero de las conversaciones de hombres, la más corriente es la que versa acerca de las mujeres. En otras partes, apenas si los hombres hablan de mujeres. La presencia constante de mujeres se lo impide. Ante ellas el tema resulta inútil e impracticable. ¿Para qué se va a hablar de mujeres? Mejor es hablar con ellas.
Los españoles, en cambio, hablan de mujeres como pudieran hablar de viajes:
—Yo he conocido una mujer una vez...
Y viene una descripción que recuerda las descripciones de países exóticos. Hay quien, al oír el relato, tiene una sensación así como la de estar escuchando a un explorador que cuente sus aventuras en tierras totalmente ignoradas...
Fuera de España, ni los hombres le dan tanta importancia a las mujeres, ni las mujeres le dan tanta importancia a los hombres. Unos y otras han averiguado que se necesitan mutuamente y han decidido ponerse de acuerdo. Y un acuerdo así es el que se impone en España.
Porque mientras ese acuerdo no llegue a establecerse, no tan sólo será la vida española una cosa inarmónica, sino que nadie tendrá aquí manera de hacer nada. La mujer constituirá siempre para nosotros lo más importante de todo.
No se puede vivir en Madrid—me dice un amigo—. ¿Por qué no hace usted un artículo contra las casas?
—Porque es imposible—le contesto—. ¿Cómo quiere usted que yo haga un artículo contra las casas en un sitio donde no las hay?
Pero, bien mirado, si en Madrid hubiera casas, no se necesitaría escribir contra ellas. Todos los defectos de las casas de Madrid se condensan en uno solo: el de la escasez. Como no puede mudarse, el inquilino tiene que transigir constantemente. Las casas madrileñas son malas y son caras porque son pocas. Claro que el Gobierno podría intervenir en este asunto; pero yo confío más en una nueva epidemia que reduzca a un cincuenta por ciento la población de nuestra capital.
¡Las casas de Madrid! Hace tiempo que yo me lancé a buscar una, y no recuerdo haber experimentado jamás mayores vejaciones.
—¿Hay calefacción?—le pregunté a la portera de un inmueble donde se alquilaba un cuarto piso.
Esta hipótesis pareció ofender gravemente la dignidad de aquella mujer.
—No, señor—me contestó con orgullo—. Aquí estamos a la antigua española...
Y, cuando yo llegaba ya a la esquina, después de haberme despedido, la portera me hizo volver sobre mis pasos.
—¿Qué ocurre?—exclamé.
—Que ni calefación ni tampoco cuarto de baño—me respondió.
Dicho lo cual, la buena señora me dejó plantado. En su cara se leía esa satisfacción que produce siempre el hecho de darle una lección a alguna persona impertinente.
Entonces me dediqué a explorar los barrios extremos, donde hay edificaciones modernas. Tan modernas son estas edificaciones, que la madera de que están construidas, todavía verde, se dilata con voluptuosidad a los primeros efluvios de la primavera. Bajo el barniz de muñeca se siente circular la savia, y uno—hombre urbano y prosaico—teme que las puertas se le cubran de follaje y que los pájaros vengan a hacer sus nidos en el pasillo. Todas estas casas tienen ascensor, y todos estos ascensores tienen un letrero que dice: «No funciona.» En una, sin embargo, el ascensor carecía de letrero, lo que me hizo pensar muy mal del servicio.
—Esta casa es la que no funciona bien—me dije.
Y, dirigiéndome a la portera, la interrogué sobre el particular. Me había equivocado. El ascensor marchaba admirablemente, y para demostrármelo, la portera me aseguró que tres días antes, aquella perfecta maquinaria había matado al inquilino del tercero.
—Por eso tenemos el piso libre—añadió.
La historia del piso no era muy seductora; pero un inquilino tiene que estar en Madrid dispuesto a todo.
—¿Y cuánto renta el piso desocupado?—inquirí.
—Rentaba treinta duros; pero lo han subido a treinta y ocho. ¡Qué quiere usted! Es un piso muy bueno y tiene un ascensor magnífico...
Decididamente, no nos queda más esperanza que la de una epidemia que acabe con la mitad de los vecinos de Madrid. Claro que si esta epidemia atacase tan sólo a los caseros, no se necesitaría que muriese tanta gente.
Yo creo que una cupletista es algo mucho más patriótico que un diputado o que un senador. En todos nuestros teatros del género ínfimo existe algo así como un convencimiento vago, pero muy firme, de que la mujer es una invención exclusivamente española. A las extranjeras no se les reconoce categoría de mujeres. Son muy poco gordas, muy poco negras, muy poco analfabetas. No tienen acento andaluz, ni mantones de Manila, ni gracia gitana, ni nada...
—Soy española, ¡olé!—canta una cupletista.
Y para afirmar su españolismo, golpea fuertemente el tablado con un pie, y se dedica, durante un año, a hacer flexión de riñones al compás de la música. Luego dice dónde ha nacido, que es: o en el barrio de Maravillas, o en las Vistillas, o en Triana, o en Granada. A veces, y al son de la jota, una cupletista se declara aragonesa; pero ¿quién ha oído de alguna que haya nacido en el distrito del Sr. Rahola? La España del género ínfimo es muy limitada, y mi provincia, por ejemplo, la hermosa provincia de Pontevedra, tan fecunda en navegantes, en políticos y en cangrejos, no figura en ella...
—Soy española—insiste la cupletista.
Después, en versos más o menos congruentes, añade:
—¿De dónde iba a ser, si no? ¿Dónde hay este garbo, esta sal, estos andares, estas hechuras?...
El público va inflamándose poco a poco en un sentimiento mixto de amor a la patria y de entusiasmo por la cupletista.
—¡Viva España!—grita la chica al final.
—¡Viva!—contestan varias voces.
Pero no creo que nadie piense en Sagunto ni en Covadonga. Ya hemos dicho en lo que consiste la España del género ínfimo: Maravillas, las Vistillas, Triana, Granada... Si acaso, algo de Aragón. Y nunca Manresa, ni Getafe, ni Santa Marta de Ortigueira, ni mil otros pueblos que pagan, sin embargo, sus contribuciones al Estado y que cumplen la ley de Quintas.
La señorita Mary-Focela ha introducido en este género de cuplés una variación notable. Parece que sus versos eran éstos:
Lucho como una leona
al grito de ¡Viva España!
Y es que por mis venas corre
la sangre de Malasaña...
Sabíamos de cupletistas que luchaban contra gente extraña; sabíamos de otras que luchaban con saña; pero eso de Malasaña es todo un hallazgo.
Lucho como una leona
al grito de ¡Viva España!
Y es que por mis venas corre
la sangre de Malasaña...
Me imagino a la señorita Mary-Focela moviendo las caderas en un gesto de luchadora. El público, viéndola, ha debido también de sentir en sus venas el flujo de una sangre heroica, capaz de todos los sacrificios. ¡Viva España! ¡Viva la gracia! ¡Viva Mary-Focela!...
Desengáñese usted—me decía un viejo aficionado—. Ya no hay toros...
El viejo aficionado, como todos los viejos aficionados, creía que los toros se dividen en mansos y bravos, y que la especie de estos últimos está extinguiéndose. Por mi parte, yo he adquirido el convencimiento de que todos los toros son igualmente mansos, y de que si en la plaza tratan, a veces, de matar a los toreros, es por la misma razón en virtud de la cual los toreros tratan—también a veces—de matar a los toros: para entretener al público. Días atrás estuve en una ganadería. Los toros pacían por allí de una manera perfectamente bucólica, dejándose acariciar de los vaqueros y de los visitantes.
—¿Y éstas son las fieras?—dije yo.
—¡Hombre!—me contestaron—. ¿Qué quiere usted que hagan aquí? Ya las verá usted en la plaza...
Esto de suponer que el toro no desarrolla su verdadera naturaleza de fiera mientras no llega a la plaza, es algo así como imaginarse que el tigre tampoco desarrolla la suya hasta que lo llevan a un circo. Si en el interior de África nos enseñaran unos tigres muy sociables, y si ante nuestra estupefacción nos dijeran que esa sociabilidad era natural y que esperásemos a ver a los tigres en Price, esta contestación nos parecería bastante absurda. Pues igualmente absurda me pareció a mí la contestación que me dieron en la ganadería sobre la ferocidad de los toros.
No. El toro no es un animal más feroz que el torero. Es, al contrario, una bestia pacífica que ama la naturaleza y que sigue un régimen estrictamente vegetariano. Algunos se dejan lidiar, y el público los llama bravos. Ahora, sin embargo, la mayoría parece que van a declararse en huelga. Yo he visto recientemente un toro que, a los dos minutos, se dio cuenta de que todo en la plaza estaba organizado en contra suya y adoptó una actitud que pudiéramos llamar de cuernos caídos. Los toreros corrían detrás de él enseñándole unas telas vistosas y llamándole con sus voces más dulces; pero todo era en vano. A veces, el toro se paraba un instante y parecía que iba a dejarse conquistar. Unos toreros le sonreían con sonrisa tentadora. Otros procuraban excitar su orgullo... El toro reflexionaba un rato. Luego hacía un movimiento de cabeza como diciendo:
—¡No! ¡Nunca!... Este negocio no me conviene...
Y seguía su camino, insensible a todos los requerimientos.
Fue entonces cuando el viejo aficionado me dijo que ya no había toros:
—Ya no hay toros. Ya no hay emoción. ¡Vaya un veranito el que nos espera!
Y yo, condolido, le di lo que consideraba un buen consejo.
—Váyase usted al Congreso—le dije—. Un viejo aficionado como usted no lo pasará allí del todo mal.
Un amigo mío ha sido atropellado por un automóvil.
—He tenido que pasarme quince días en cama—me decía este amigo, contándome el percance—; pero ahora no les quedará más remedio que darme una indemnización.
—¡Error profundo!—exclamé yo—. Lejos de valerte una indemnización, el atropello te costará un ojo de la cara. Yo también he sido atropellado—añadí con orgullo—, y gracias a que la cosa me cogió con algún dinero. Si llego a encontrarme desprevenido, a estas horas me tendrías aún gimiendo amargamente en el fondo de una mazmorra.
Y para convencerle, le conté al amigo mi experiencia personal. Fue en Barcelona, hará cosa de unos dos años. Estaban conmigo Luis Bello, Eugenio Xammar, Wenceslao Fernández Flórez, Gregorio Martínez Sierra y Anselmo Miguel Nieto, cuando un automóvil me atropelló en la calle del Conde del Asalto. El automóvil llevaba una velocidad justa para atropellar a los transeúntes, pero que, con arreglo a las Ordenanzas municipales, resultaba excesiva. Fui transportado a una farmacia, y mientras me curaban, apareció el chauffeur, bastante indignado. El chauffeur pretendía que su automóvil no había chocado conmigo, sino al contrario, que yo había chocado con su automóvil.
—Usted—gritaba—se ha echado encima de nosotros.
—Pero ¿con qué objeto?—le preguntaba yo.
A lo cual el chauffeur hacía un gesto vago como diciendo:
—¡Lo ignoro! Seguramente sería algún objeto inconfesable...
En vano yo le hacía observar al chauffeur que al atravesar la calle del Conde del Asalto ni yo ni ninguno de mis amigos llevábamos exceso de velocidad. El chauffeur insistía, y los espectadores comenzaban a sospechar que yo era un hombre cruel dedicado a atropellar por gusto automóviles indefensos.
De la farmacia nos fuimos a la Casa de Socorro, y de la Casa de Socorro a la Comisaría. Entablé mi reclamación y me fui a la cama, donde, a los quince días, recibí una comunicación del Juzgado de Atarazanas.
—Por fin ha llegado la mía—pensé.
Pero, al leer la comunicación, sufrí un horrible desengaño. El juez me citaba a las nueve de la mañana para ver el estado de mis heridas, y me amenazaba, en caso de que yo no acudiese a la cita, con una multa, con la prisión o con el castigo «a que hubiese lugar»... Yo soy un trasnochador impenitente. Para hacerme levantar temprano se han ensayado conmigo todos los procedimientos, desde el despertador de campana al jarro de agua fría; pero el de la multa y el de la prisión eran totalmente inéditos. ¿Qué iba a ser de mí si no me levantaba? Y todo porque en un momento de distracción me había dejado atropellar por un automóvil...
Le escribí al juez informándole de mis costumbres. «Además—le decía—, ¿para qué quiere usted ver mis heridas? Si están curadas, no vale la pena de que usted las vea, y si no lo están, me será difícil abandonar la cama para ir a enseñárselas a usted. En realidad de verdad, debo comunicarle a usted que mis heridas son bastante leves, por lo cual espero que no me tratará usted con excesivo rigor. Me he dejado atropellar, lo reconozco; pero he procurado que me atropellasen lo menos posible, y mi delito no tiene, por lo tanto, una gran importancia. En lo sucesivo, haré todo cuanto esté en mis manos para que no vuelvan a atropellarme.»
Ignoro si esta carta llegó a poder del juez, pero yo recibí una segunda citación mucho más conminatoria que la primera. Me vi ya en presidio. Me vi deshonrado para toda la vida, y huí abandonando cuanto tenía entre manos.
Y luego de relatarle estos hechos al amigo que me los recordó, le dije:
—Desengáñate. Cuando en este país le atropellan a uno, no hay más remedio que callarse. Si uno no se calla, los atropelladores, para justificar el atropello, vuelven a atropellarle. A veces le atropellan a uno los chauffeurs. A veces, los ministros. Si quieres que no te atropellen, yo sólo veo un camino para ti: el de que te conviertas, a tu vez, en atropellador.
Antes de la guerra europea no había cabarets en Madrid ni parecía que pudiese nunca llegar a haberlos. Cuando varios hombres coincidían de madrugada en un mismo restaurant, solían lanzarse unos contra otros en batallas más o menos descomunales. La juerga tenía entonces entre nosotros un sentido heroico que la ennoblecía. Para tomarse una ración de calamares pasadas las doce de la noche, hacía falta un ánimo sereno, a más de un estómago excelente, y aunque algunos fisiólogos sostienen que estas dos cosas van juntas y que el valor se deriva del buen funcionamiento gástrico, yo sé de muchísimas personas que se han acostado con hambre en Madrid, no por carecer de dinero, sino por carecer de arrojo. Los dueños de restaurants nocturnos veíanse obligados a dividir sus establecimientos en una especie de compartimientos estancos a fin de contener el ímpetu de los comensales. Cada uno de aquellos compartimientos era algo así como una pequeña fortaleza en donde el trasnochador se encontraba relativamente a salvo de agresiones. El juerguista madrileño tenía que atrincherarse con la elegida de su corazón. ¿Cómo concebir, en aquellos tiempos belicosos, que llegase un día en el que los madrileños pudieran mezclarse en una sala bien iluminada donde hubiese weine, weibe und gesang, esto es, vino, mujeres y canciones?
Pero estalló la guerra, y a medida que se cerraban cabarets en Europa, comenzaron a abrirse cabarets en Madrid. Es decir, que los españoles dejamos de pelearnos precisamente cuando empezaba a pelearse todo el resto de la Humanidad... Por aquel entonces llegué yo a Madrid, y una noche, en un restaurant, me quedé asombrado al ver que los hombres no se arrojaban unos a otros objetos de vidrio ni de porcelana. ¡Y eso que, indudablemente, todos estaban allí de buen humor y todo el mundo tenía ganas de divertirse!... Había en el restaurant unas cuantas francesas que, tratadas algo a fondo, resultaban ser de Zurich o de Rotterdam; había otras mujeres que se declaraban vienesas, pero sin darle a esta declaración un carácter irrevocable, porque si uno insistía, decían que habían salido muy chicas de Viena, y que, «en realidad», eran de Dresde o de Leipzig. Estas mujeres venían a constituir algo así como la resaca de Europa. La guerra las había arrojado a estas playas pintorescas, y aquí siguen, ya algo familiarizadas con las costumbres de los indígenas.
Y a estas mujeres—una docena escasa que forman la base de todos los cabarets que se inauguran en Madrid y que son siempre las mismas en el espacio, ya que no puedan serlo en el tiempo—es a las que se debe esta transformación radical que se ha operado en nuestras costumbres. Gracias a ellas, uno puede entrar hoy de noche en cualquier café sin revólver, llave inglesa ni bomba de mano. La menos parisiense, la menos vienesa, la menos joven y la menos elegante de todas ellas, ha hecho más para identificarnos con Europa que todos los profesores que han venido aquí en viaje de propaganda. Y yo creo firmemente que sería cosa de pensionarlas o, por lo menos, de darles una condecoración.
Las gentes que, en hace cosa de tres meses, desconocían a Julio Antonio y que, hace cosa de un mes, le adoraban frenéticamente, van ahora a contemplar sus bustos de la raza como irían a ver la obra de un clásico. ¡Pobre Julio Antonio! ¿Qué es lo que se estuvo esperando tanto tiempo para hacer su consagración? ¿Una obra definitiva?... Yo tengo la sensación de que se estuvo esperando más bien al dictamen médico. Años atrás, Julio Antonio había hecho cosas tan buenas como la estatua yacente, o tal vez mejores; pero, entonces, el artista no estaba aún completamente desahuciado. Con un poco de dinero hubiera podido, quizás, reponerse del todo y, un genio en buena salud, es siempre cosa peligrosa. ¿Qué dirían los viejos escultores, cuyas manos se han encallecido modelando levitas de barro, guerreras, fajines, gabanes de pieles y otras prendas más o menos suntuarias? Y no hablemos de la juventud. El caso de un muchacho que no sigue los cánones oficiales, ni adula a los ministros y que triunfa por sus propios méritos, tiene, forzosamente, que constituir para ella un ejemplo desmoralizador...
Llegó, sin embargo, para Julio Antonio el día del éxito, y fue un éxito como no se recuerda otro. Las marquesas se mezclaban con las niñeras y las criadas de servir, haciendo cola a la intemperie, durante horas y horas, para ver aquella obra, de la que se contaban tantas maravillas. Fue el Rey, fueron los ministros, fueron los académicos, fueron los obispos y los generales.
Los periódicos por aquellos días hablaban de Julio Antonio con tanta extensión como si se tratara del propio Belmonte. Todo eran plácemes, sonrisas, invitaciones, encargos... Yo, en el caso de Julio Antonio, me hubiese alarmado sobremanera.
—¿Tan malo estoy?—me hubiese dicho.
Y Julio Antonio, que realmente estaba muy malo, se murió. Probablemente hubiese podido tirar todavía una temporada; pero, yo no sé si por amabilidad o por buen gusto, se murió en plena apoteosis. ¡Hizo bien! De no morirse, le habrían nombrado académico. Le habrían obligado a hacer estatuas de filántropos repugnantes, de generales a caballo, de políticos de levita. Hubiera tenido que modelar, con todo su parecido vulgar y ramplón, la cara del hijo ilustre de cada ciudad, que, generalmente, es el cacique de la misma. Hubiese tenido que cambiar su amplio chambergo por una chistera, y su vida bohemia por una vida seria y respetable, y su arte libre por el arte oficial. Hizo bien en morirse, y, además, ¡hacía ya tanto tiempo que no se moría aquí nadie románticamente!...
Pero, a los que vienen detrás, yo no les aconsejaría que siguiesen el mismo procedimiento.
Se le organizó un banquete al que solo yo me negué a ir. «No iré—dije—, y no porque yo sea un hombre de esos que vacilan mucho antes de asistir a un banquete, sino, al contrario, porque no suelo vacilar nunca. Me basta que un amigo estrene un drama cualquiera, que publique una novela, o, simplemente, que sea nombrado ministro, para que yo me apresure a acudir al inevitable banquete de homenaje; pero Julio Antonio está en un caso muy distinto.
Si Julio Antonio hubiese hecho una estatua del conde de Romanones, vestido de chistera y levita, un monumento a las víctimas del 8 de diciembre o un grupo dedicado a los héroes del 13 de abril, yo le banquetearía sin inconveniente ninguno. La tortilla sería tan mala como de costumbre, y, sin embargo, yo me resignaría a comerla pensando que no había desproporción alguna entre ella y el objeto en cuya conmemoración se había confeccionado. Vería en el local a algún ministro más o menos solemne, oiría leer cartas y telegramas de adhesión, escucharía discursos llenos de lugares comunes y todo me parecería que se deslizaba en una armonía perfecta y que era completamente natural. Pero Julio Antonio no ha hecho una obra cualquiera. No ha hecho una cosa pasable, una cosa mediana, ni una cosa buena, sino, muy probablemente, una cosa genial. Y yo, que no tendría inconveniente alguno en banquetearle si le considerase una ostra, y que quizás le banquetease también aunque le supusiera algún talento, me niego terminantemente a banquetearle después de haber visto esa maravillosa estatua yacente que expone en el edificio de la Biblioteca Nacional. Es decir, que yo no le rindo homenaje a Julio Antonio por la simple razón de que Julio Antonio no es un imbécil; y esto, que quizás parezca un rasgo de humorismo, no es, después de todo, ni más ni menos que lo que se viene haciendo en las llamadas «esferas oficiales».
Don Germán Botella, joven físico alicantino, asegura que ha encontrado un procedimiento para obtener oro descomponiendo el mercurio, y nos ofrece pruebas. ¿Por qué no nos ofrece algunos billetes de mil pesetas? Repartiendo oro, el Sr. Botella nos podría convencer fácilmente de cualquier cosa; pero, sobre todo, nos podría convencer de que tenía oro. En cuanto a que el oro lo extrajese del mercurio o de alguna Embajada, ello sería para nosotros perfectamente secundario.
Perdone el Sr. Botella esta observación de un profano, y no me desprecie demasiado por ella. Si él considera el oro desde un punto de vista puramente científico, tal vez no haya entre él y yo tanta diferencia como pueda parecer a primera vista. Para mí, señor Botella, el oro es también una teoría...
Pero el Sr. Botella debe prepararse a que la noticia de su descubrimiento sea acogida con algún escepticismo. ¡Ahí es nada encontrar oro en España! Al mismo tiempo que el Sr. Botella, hemos estado buscándolo veinte millones de españoles y no hemos logrado aún pasar de la calderilla. Lo hemos registrado todo sin éxito ninguno, y aunque sabemos que el oro español está prodigiosamente escondido, se nos hace un poco fuerte eso de creer que, para librarlo de nuestras pesquisas, sus acaparadores lo hayan mezclado con mercurio.
Por lo demás, si el descubrimiento del Sr. Botella resultase cierto, vendría a constituir, en cierto modo, una reivindicación para los falsificadores, quienes cuando necesitan dinero no hacen dramas, crónicas ni novelas, como los literatos, sino que hacen dinero. El señor Botella necesitaba oro—con un fin económico o con un fin científico—, y en vez de ponerse a hacer literatura, a hacer sillas o a hacer chaquetas, se ha puesto directamente a hacer oro. Tome ejemplo el lector español, y si no puede hacer oro, trate, por lo menos, de hacer billetes.
Por mi parte, yo me alegraría mucho de que el descubrimiento del Sr. Botella fuese realmente eficaz. Si se puede sacar oro de ese metal extraño, frío y terapéutico que se llama mercurio, todo el mundo tendrá oro próximamente. Por lo menos, todo el mundo tendrá oro en una proporción equivalente a su cantidad de mercurio. Claro que entonces el oro perderá casi toda su importancia; pero por eso precisamente es por lo que yo, con una intención algo bolchevique, digo que me alegraría...
Que ha subido el precio de los alquileres? ¿Que las patatas están por las nubes? ¿Que el calzado cuesta un ojo de la cara?... Nada de eso. Es que la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva.
Teóricamente, las patatas están donde estaban; pero la peseta no puede ya adquirirlas con tanta facilidad como antes. Antes se reunían quince o veinte pesetas, se iba a una tienda y adquiríase en el acto un par de zapatos bastante aceptables. Ahora, para realizar la misma empresa, se necesitan sesenta pesetas, por lo menos. No es que el coste del calzado haya aumentado, aunque tal crean los profanos en cuestiones económicas. No. Es que la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva.
Los profanos en cuestiones económicas pueden decir que esto es igual, y, en efecto, es igual. Es igual prácticamente; pero, ¿y la teoría?
Por mi parte, cuando yo creía que los alquileres estaban muy caros, me resignaba a vivir en un piso deficiente; pero desde que sé que los alquileres no han sufrido aumento alguno de precio, mi resignación es imposible. ¿Cómo voy a resignarme a pagar muy cara una casa que, teóricamente, es muy barata? ¿Cómo voy a resignarme a que mis pesetas hayan perdido su capacidad adquisitiva?
El caso es que, con una peseta, yo sigo adquiriendo diez perras gordas siempre que quiero. La capacidad adquisitiva de las pesetas, con respecto a las perras gordas, es la misma de siempre, y, con respecto a las monedas extranjeras, es mucho mayor de lo que haya podido serlo nunca. Con una peseta se adquieren hoy numerosos marcos, abundantes coronas y liras a profusión. Patatas, en cambio, se adquieren poquísimas. La peseta ha perdido su capacidad adquisitiva, pero únicamente para las cosas, lo que equivale a afirmar que es todo el dinero el que ha perdido capacidad de adquirir.
¡Y el partido socialista protesta!... Indudablemente, no existe en nuestra política otro partido tan burgués. ¿De qué se trata, señores, más que de que el dinero pierda su capacidad adquisitiva? Antes, con las pesetas se compraban patatas. Ahora, con las patatas hay ya quien se dedica a acaparar pesetas. Y, dentro de poco, en vez de pesetas, los hombres utilizarán para sus transacciones patatas, chorizos, rodajas de salchichón y cigarrillos de cincuenta.
En cierta avenida del Retiro hay un grupo escultórico dedicado a D. Ramón de Campoamor. El público, generalmente, lo contempla con admiración, y esto es muy lógico. ¿Para qué son los monumentos más que para admirarlos?
—¡Qué naturalidad!—le oí decir un día a una señora en presencia de aquellas figuras—. ¡Parece que están hablando!
Y, en efecto, parece que están hablando. El artista ha dispuesto su grupo como si fuera a hacer una instantánea al centésimo de segundo. Aquí las personas mayores. Los niños delante y en pie. Esta cabeza un poco más a la derecha... ¡Clik!...
Don Ramón aparece sentado en un banco sobre el cual ha dejado unos guantes de mármol y una chistera del mismo material. Tiene unas botas de cartera cuyo precio en mármol ignoro, pero que, en cabritilla o tafilete, ha debido oscilar alrededor de las veinticinco pesetas. Estas botas no han llevado nunca tapas ni medias suelas; conservan todos sus botones, y, probablemente, son unas botas recién estrenadas. En cuanto a la chistera, de mármol, como hemos dicho, es maciza, y seguramente no pesa menos de treinta kilos. ¿Cómo se las arreglaría el poeta, ya anciano y sin fuerzas, para saludar con un instrumento tan pesado?
No se indigne el autor del monumento por estos cálculos que yo hago sobre la densidad de la chistera campoamorina. O somos realistas, o no lo somos. Uno no puede, a voluntad del artista, fijar su atención en tales detalles y apartarla de tales otros. El autor parece haber puesto un gran interés en hacernos observar que las botas del poeta tienen seis botones cada una. ¿Cómo podrá luego pasarnos inadvertido el peso de aquella chistera tan ostensible? Y además, ¿qué hace allí aquella chistera, ya que el poeta está descubierto?
Si la escultura representa la eternidad, puede decirse que D. Ramón de Campoamor ha entrado en ella como si no fuera a permanecer más que unos breves instantes. Ha entrado de paso en la eternidad, con unas botas de cartera, y ha dejado al alcance de la mano, para cuando llegue el momento de retirarse, su chistera de mármol y sus guantes del mismo material. A mí me da la idea de que ha ido en tranvía y de que está allí un poco azorado, como en una visita de cumplido. Sus personajes—la anciana de la cofia, la niña que tiene el pecho de cristal, etc.—le rodean, y según decía la admiradora desconocida, parece que están hablando. Parece que están hablando y hablando en prosa, y esto es lo malo, porque en escultura no se debe hablar. Parecen, en fin, un grupo fotográfico de escultura Kodak.
Algunas veces yo había acariciado el propósito de ser un grande hombre, como tantos otros; pero ahora he resuelto renunciar definitivamente a semejante idea. Mientras la inmortalidad sea una cosa tan parecida a la vida corriente, y mientras en ella deba uno preocuparse también del almidonado de la tirilla, no creo que valga la pena ser inmortal.
Parece que hay escritores a quienes el público anima dirigiéndoles, con más o menos frecuencia, cartas de aprobación. Conmigo, sin embargo, este caso se da muy raramente, y si yo me hago la ilusión de ser leído por alguien, es, tan sólo, gracias a ciertas almas piadosas que de vez en cuando me envían misivas insultantes a propósito de mis artículos. Yo enseño estas misivas y consolido con ellas, ante las Empresas, mi posición y mi prestigio.
—No dirán ustedes—exclamo—que mis trabajos pasan inadvertidos o que no hacen mella. Aquí hay un señor que me llama animal, y otro que me anuncia un garrotazo en la cabeza. Creo que el éxito no admite dudas...
Pero, recientemente, me ha salido un admirador, un verdadero admirador, en la provincia de Guadalajara. «Soy—me viene a decir este hombre magnífico—uno de sus lectores más asiduos y más inteligentes, y me he suscrito a El Sol con el único objeto de ver los artículos de usted...»
Y desde entonces, yo no puedo escribir, porque la imagen de mi admirador me obsesiona por completo. Se me ocurre un asunto bonito, cojo la pluma e inmediatamente me digo:
—¿Le gustará este tema al señor de Guadalajara?
Yo tengo la sensación de que escribo únicamente para este señor, y no quisiera defraudarle. Este señor vive en un pequeño pueblo de la provincia, donde, por desgracia, yo no he estado nunca. Ignoro en absoluto la ideología local, y esto pone en mi trabajo dificultades enormes. De buena gana me pasaría varias noches en claro leyendo, con unas gafas muy gordas, unos volúmenes muy grandes, si a esta costa pudiera llegar a conocer las opiniones políticas, estéticas y religiosas que predominan en el distrito. Por desdicha, la cosa es imposible, y yo temo siempre desilusionar a mi admirador. Tal párrafo que acabo de escribir creo que le parecerá vulgar, y lo borro. Pongo en tensión todos mis nervios hasta que se me ocurre una cosa más fina, y entonces me asalta un pensamiento terrible.
—¿Entenderá esto mi admirador?—me pregunto—. ¿No resultarán estas consideraciones demasiado sutiles para un pueblo de pocos vecinos?
Verdaderamente, el señor de la provincia de Guadalajara ha tenido una idea bien peregrina cuando se ha decidido a admirarme. Ahora comprendo por qué tantos escritores malos tienen tantos y tan buenos admiradores. Con dos admiradores más, yo me volveré completamente idiota.
Desgraciadamente, en la literatura española no hay más que genios. Ese tipo de escritor culto, ponderado, sano, inteligente y bien nutrido, que Lemaitre considera superior al genio y del que pone como ejemplo a Anatole France, no existe entre nosotros. Todos nuestros escritores pertenecen a la categoría genial. Yo mismo, en mi pequeñísima escala, ¿qué duda cabe de que también soy un genio? Y esta literatura de genios en chico viene a ser algo así como un grupo de tullidos que, a la puerta de una iglesia, le pidiesen dinero al público mostrándole sus diversas monstruosidades.
Cuando, en algún escaparate, yo veo un libro mío entre los libros de otros autores españoles, tengo la sensación de encontrarme en una sala de hospital esperando, con mis compañeros de dolor, la visita de alguna señora vieja que no sepa en qué matar el tiempo. La literatura española, en efecto, no es más que una serie de enfermedades, debidas, generalmente, a trastornos sexuales o a defectos de nutrición. El uno está enfermo del hígado. Al otro se le forman ácidos en el estómago. Este se encuentra amagado de parálisis general progresiva y tiene delirio de grandezas. Aquél padece del bazo... Hay escritor que perdería todo su interés en cuanto se le aplicasen unas cuantas inyecciones de algún producto más o menos alemán, o en cuanto se le sometiese a un buen régimen alimenticio. Y, en realidad, este último caso ya se ha dado varias veces. ¿Cuántos muchachos que comenzaron haciendo cosas interesantes no se volvieron idiotas tan pronto como se los llamó a un buen periódico y se les dio un buen sueldo? Los directores no se explicaban la causa, y, sin embargo, era una causa muy fácil de comprender: esos muchachos nunca habían tenido talento. Lo que habían tenido era hambre. Con el estómago normalizado, quedaban al nivel del más vulgar empleado de Hacienda...
¡Cosa terrible esta de ser un pequeño monstruo y de darse cuenta de ello! ¡Horrenda cosa la de saber que nuestra genialidad puede tratarse médicamente como un flemón o como una enfermedad de los riñones!... Pero hay algo peor aún en nuestra literatura: los aprensivos, esto es, los enfermos de enfermedades imaginarias, que, siendo perfectamente tontos, se creen atacados de genialidad...
Un distinguido escritor—decía yo en El Sol—se queja de que los españoles hayamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hache al te.» A esto contesta el Sr. Salaverría afirmando que yo miento, porque él no ha dicho nunca que los españoles hubiésemos adoptado semejante costumbre. Y he aquí por dónde vengo a enterarme de que el Sr. Salaverría lo ha dicho.
Yo no he nombrado al Sr. Salaverría, no he dado ninguna de sus señas personales ni he reproducido ningún párrafo suyo. Y si el Sr. Salaverría no hubiese dicho que los españoles habíamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hache al te, ¿para qué iba a decir ahora que no lo había dicho?
Al decir que no lo ha dicho, el Sr. Salaverría dice que lo ha dicho. Y si, diciendo que lo ha dicho, resulta que no lo ha dicho, entonces es el Sr. Salaverría quien falta a la verdad, cometiendo así una acción tan indigna de él como de mí, porque el Sr. Salaverría también es inteligente y también es chistoso. (Los chistosos inteligentes—escribe el Sr. Salaverría—no necesitan recurrir a la mentira.)
Lo que más le ha molestado al Sr. Salaverría, al creerse aludido por mí, es el que yo le atribuya un concepto desdeñoso hacia la hache británica. «Yo ignoro muchas cosas—dice—. Sin embargo, conozco la importancia que tiene la hache para los ingleses.» Pues bien, Sr. Salaverría, todo ha sido una broma. La hache no tiene para los ingleses importancia ninguna. El hombre que verdaderamente le ha dado importancia a la hache ha sido usted. Por ella, Sr. Salaverría, no ha vacilado usted en arremeter contra un viejo amigo como yo, llegando hasta a decirme que involucro. ¡Oh hache!... Tienes nombre de mujer...
Por si a algún lector le interesa, reproducimos el artículo que ha dado origen a la nota anterior.
«Un distinguido escritor se queja de que los españoles hayamos adoptado la costumbre inglesa de ponerle una hache al te. Por mi parte, y aunque he vivido varios años en Londres, desconozco totalmente esta costumbre. En la gran metrópoli he tomado te de la China y te de Ceylán. He tomado te con leche y te con limón. He tomado te con scones, y con mufirs, y con pan y manteca, y con toda clase de bocadillos, pero no recuerdo haber tomado nunca te con hache. Allí no hay más te con hache que el The Thimes. Los otros tes, como no lleven la hache dentro de algún bocadillo, se toman siempre sin ella, y, muchas veces, también se toman sin azúcar.
El escritor a quien me refiero ignora, probablemente, toda la importancia que tiene la hache en Inglaterra. En Inglaterra la hache tiene una importancia social verdaderamente formidable. Es, como si dijéramos, una letra de lujo. Las clases cultivadas la aspiran orgullosamente, pero el pueblo no la pronuncia. Aunque, de derecho, la hache sea allí una letra tan popular como cualquier otra, de hecho no existe para el pueblo. Y ahora, cuando, cargados de impuestos, los ricos ingleses son cada día más pobres, y cuando, mejorados sus salarios, los pobres ingleses son cada día más ricos, ¿qué barrera es la que, en Inglaterra, separa a unas clases sociales de otras? La hache... Y mientras una revolución no destruya esa letra aristocrática, yo, como el Sr. Vázquez Mella, no podré creer que la democracia inglesa es una cosa perfecta.
En España, país de los viceversas, son sólo algunos pobres campesinos andaluces quienes pronuncian la hache. Las demás gentes se limitan a usarla como un elemento decorativo, y mientras unas se la echan al te, otras se la ponen a las toallas. ¿Qué más da? Pero conste que la hache con que algunos españoles amenizan su te no es inglesa, ya que los ingleses escriben tea, que pronuncian ti. Convengo en que a muchos incautos, un te con hache les parecerá más inglés que sin ella. No obstante, yo sospecho que esa hache es de manufactura catalana, y, en vez de combatirla estérilmente, creo que debiéramos unir nuestras fuerzas a las de un señor que en un gran hotel protestaba, días atrás, contra la frase five o'clock, empleando una argumentación llena de lógica.
—¿No somos españoles?—decía aquel caballero—. ¿No estamos en España? Y entonces, ¿por qué hemos de llamarle five o'clocks a los bocadillos?»
De cada mil gallegos puede decirse que han estado en Buenos Aires lo menos novecientos. En cambio, apenas si dos o tres se habrán atrevido a llegar hasta Madrid. Hay muchas razones que expliquen este hecho; pero la principal es que, para ir a Buenos Aires, un gallego no necesita más que veintitantos días; y ¿qué son veintitantos días comparados con la eternidad? (Por eternidad, naturalmente, yo entiendo, en este caso, el viaje a la villa y corte.)
Al gallego, hombre de espíritu aventurero, no le arredra la incertidumbre de su porvenir en tierras de América, ni le atemorizan los peligros del inmenso Tártaro. Va a Buenos Aires por afán de ver mundo, aun suponiendo que, una vez allí, no se hará millonario ni nada, y que, al volver, no podrá darse el pisto de fundar un hospital, ni un grupo escolar, ni siquiera una modesta fábrica de conservas. Va a hacer de dependiente, de criado, de cochero, de lo que sea... En cambio, cuando un gallego se arriesga a ir a Madrid, es con el propósito firme de llegar a ministro. Cualquier otro cargo inferior a éste no le compensaría de las fatigas del viaje...
Yo no he sido ministro todavía; pero mis paisanos no desesperan de que llegue a serlo. Si yo me dedicara en Madrid a hacer sillas, mis paisanos creerían que las hacía para conseguir una cartera. Hago artículos, y no se imaginan que pueda hacerlos más que para trabajar mi nombramiento. En Galicia se admite el que uno sea original, pero no hasta el punto de ir a Madrid para no volver de ministro...
Y, probablemente, mis paisanos tienen razón. El viaje entre Madrid y Galicia no se debe hacer más que con un ideal muy grande. Cuando yo venía hacia acá, me encontré en el tren con mi compañero Domínguez Rodiño, quien se proponía tomar en Vigo un vapor hasta Ámsterdam para entrar luego en Alemania y ver si desde allí podía trasladarse a Moscou.
—Es un viaje penoso—me decía Rodiño.
—¡Bah!—le contestaba yo—. La dificultad está en llegar a Vigo. Lo demás es un paso.
Ya en Vigo, Rodiño parecía un poco arrepentido de su proyecto.
—Va a ser una lata—exclamaba—eso de atravesar ahora la frontera de Rusia. Al salir de Madrid yo estaba mucho más animado.
—Cosas de la edad. Entonces era usted bastante más joven.
¿Por qué marchará tan despacio el tren de Madrid a Galicia? Algunos hablan de falta de carbón; pero esto es inexacto. En los respaldos y en las almohadillas de los asientos hay carbón a toneladas. Este carbón, admirable depósito de calórico, mantiene los coches a una temperatura elevadísima. Yo creí que no lograría nunca sacarme de encima todo el carbón del viaje. Al llegar a Vigo me miraba al espejo y me costaba gran trabajo reconocerme como un individuo perteneciente, en relación más o menos directa, a la gran familia aria.
—¡Que un hombre del tronco indogermánico llegue a verse así!—exclamaba para mis adentros.
Y, blandiendo un áspero estropajo, yo pensaba que, para hacer de España un todo ordenado y armónico, puede haber varios procedimientos; pero que el primero debe consistir en unir materialmente unas regiones con otras construyendo caminos y ferrocarriles que anden.
Galicia es una tierra de sardinas y de políticos. Las sardinas nacen unas de otras, y los políticos, también. Para ser un político gallego, lo primero que se necesita es ser pariente de otro político gallego. El hijo de un gran político gallego tiene, desde su nacimiento, categoría de ministro; el sobrino tiene categoría de subsecretario o de director general, y así sucesivamente. Y cuando uno no es hijo ni sobrino de ningún político gallego—cosa rara, dada la portentosa facultad de reproducción que caracteriza a esta especie—, entonces tiene uno que hacerle el amor a una de sus hijas o a una de sus sobrinas. Huelga advertir que a los que emparentan por este procedimiento con los prohombres de la política se les llama parientes políticos.
Luego, el nuevo político se va a Madrid y comienza a pedir. Pide muelles, dársenas, puentes, carreteras, grupos escolares, ¡lo que haya! Un día, paseándome por los pasillos del Congreso con un prócer de la política, vimos aparecer a lo lejos la figura de un diputado paisano mío.
—Vamos a darle esquinazo—me dijo el prócer—; porque, en cuanto me descuide, ese hombre me saca un puerto...
Hay quien le concede mucha importancia a un puerto, aunque sólo sea de trescientas o cuatrocientas mil pesetas. Sin embargo, es mucho más fácil que un amigo le dé a uno un puerto que no una escribanía de bronce. A veces, para captarse la buena voluntad del ministro, el diputado pedigüeño le regalaba una caja de puros. ¡Una caja de puros por un puerto! Otras veces no había puertos disponibles.
—¡Un puerto! ¿No le sería a usted igual un puente?
—¡Hombre! Yo les he prometido un puerto...
—Es que la consignación para esa clase de obras está completamente agotada. Anímese usted y llévese un puente. Podemos darle uno magnífico.
El diputado iba resignándose.
—Si, a lo menos, tuviésemos un río...—exclamaba, ya medio convencido.
Y, al final, acababa por llevarse el puente, ya que el caso era llevarse algo.
Se le daba un puente al pueblo que necesitaba un puerto, y el que esperaba el puente tenía que arreglárselas con un grupo escolar. El marqués de Riestra, padre espiritual de todos los políticos gallegos, aportaba a las obras sus maderas, sus ladrillos, su cemento y sus otros materiales de construcción. Los pueblos, agradecidos, hacían fiestas. Los diputados salían reelegidos, y todo el mundo estaba contento.
Al ver ahora todas estas carreteras, todas estas escuelas, todos estos muelles y todas estas dársenas, yo tengo la sensación de que alguien está de días y que los amigos y parientes le han llenado la casa de objetos inútiles y aparatosos. ¡Veinte escribanías, una docena de bastones, otra docena de paraguas, quince pitilleras, doscientos cubiertos de plata Meneses!... ¡Con la falta que, a lo mejor, le hace al festejado un gabán de invierno o una mesa de despacho!...
Cuando un andaluz se pone a decir: «¡Vamoj, hombre! ¡Mardita zea! ¡Mijte quej grande!», y todo el mundo le escucha con gran contentamiento, como si dijera algo sumamente ingenioso, yo me abismo en amargas reflexiones.
—He ahí un hombre con gracia—me digo—. ¡Y pensar—añado—que si ese hombre hubiese nacido en la provincia de Pontevedra no tendría gracia ninguna!...
A un pontevedrés, en efecto, le es mucho más difícil caer en gracia que a un sevillano. Desde luego, como no se le ocurra nada más que decir: «¡Vamos, hombre!» «¡Maldita sea!» y «¡Mire usted que es grande!», el pontevedrés irá a un fracaso absoluto. El pontevedrés no tiene gracia de nacimiento. Las gentes le exigen una gracia de concepto, mientras que al andaluz le basta con el acento. Si se le hubiese quitado el acento a las obras de los hermanos Quintero, haciendo que sus personajes vocalizaran todas las letras con arreglo a la prosodia oficial, los hermanos Quintero no hubiesen entrado nunca en la Academia. ¡Y dicen que la Academia está destinada a velar por la pureza del idioma!...
Indudablemente, los gallegos no tenemos público. Frecuentemente, cuando uno dice que es gallego, nota en el auditorio un deseo así como de contestarle:
—¡Hombre, no! Eso será una aprensión de usted...
Conmigo nadie ha llegado a este extremo; pero a veces me han dicho:
—¿Gallego? Pues nadie lo creería. No se le nota a usted nada, ¿verdad? (Dirigiéndose a los circunstantes.)
Los circunstantes entonces, con una gran finura, han confirmado que, en efecto, no se me notaba nada el que yo fuese gallego. Y luego no ha faltado nunca alguien que dijese:
—Si hay gallegos «muy bien». ¡Cuando un gallego sale listo!...
—¡Ya lo creo!—ha añadido algún otro señor en este momento—. Hay gallegos que llegan a ministros y todo. Ahí tiene usted a Besada.
—Y a Montero Ríos...
—Y a Canalejas...
¡Terrible cosa es esta de que para serle agradable a uno tengan que compararle con un ministro! Es la consecuencia de un prejuicio secular que existe contra Galicia; pero, por mi parte, yo creo que este prejuicio constituye para Galicia una ventaja enorme. Cada gallego, en efecto, tiene que rectificarlo con su propio esfuerzo. El andaluz, al nacer, se encuentra con una herencia de gracia, de simpatía y de popularidad que le permite abrirse fácilmente un camino en la vida, aunque carezca de méritos personales. El gallego, en cambio, sólo se encuentra con deudas que necesita saldar por sí mismo, y si individualmente esto es un mal, colectivamente tiene que ser un bien. A la larga resultará que los pueblos han sido, en cada época, lo contrario de la fama que tenían, ya que, cuando tenían la fama, no necesitaban la cosa, y ya que la cosa, y no la fama, es lo fundamental.
Pero como esto está resultando demasiado conceptuoso, acaso valga más dejarlo.
La última vez que yo estuve en Galicia, Galicia era una de las más hermosas regiones españolas. Ahora ha ascendido a la categoría de nación.
—Le somos una nación, ¿sabe usted?—me explica alguien—. Le tenemos una personalidad nacional tan fuerte como la primera...
—¿Por qué no?—le contesto.
Y, en efecto, ¿por qué no? Una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa. Es cuestión de quince años y de un millón de pesetas. Con un millón de pesetas yo me comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismo Getafe, a dos pasos de Madrid. Me voy allí y observo si hay más hombres rubios que hombres morenos o si hay más hombres morenos que hombres rubios, y si en la mayoría, rubia o morena, predominan los braquicéfalos sobre los dolicocéfalos, o al contrario. Es indudable que algún tipo antropológico tendrá preponderancia en Getafe, y este tipo sería el fundamento de la futura nacionalidad. Luego recojo los modismos locales y constituyo un idioma. Al cabo de unos cuantos años, yo habría terminado mi tarea y me habría ganado una fortuna. Y si alguien osaba decirme entonces que Getafe no era una nación, yo le preguntaría qué es lo que él entendía por tal y, como no podría definirme el concepto de nación, le habría reducido al silencio.
El nacionalista a quien he aludido antes tiene de las naciones una idea mucho más respetuosa que la mía.
—Pero usted mismo—me dice—; usted es un celta.
—No—le respondo—. Yo no soy un celta. Acaso lo haya sido alguna vez, pero en una época tan remota, que no conservo de ello ni el más vago recuerdo. Si yo fui celta, este fausto suceso me aconteció mucho antes del imperio romano, y, desde entonces acá, ¡han pasado tantas cosas! Es posible que, en el transcurso de los siglos, yo haya sido también godo, fenicio y moro. Los irlandeses se las echan a su vez de celtas, y, sin embargo, yo me siento mucho más afín a un madrileño que a un irlandés.
No—continúo—. Yo no soy celta. Soy, sencillamente, un hombre nervioso y, en vez de unirme a un celta sanguíneo, prefiero hacerlo a un ibero de mi mismo temperamento. ¿Por qué no han de asociarse los hombres por temperamentos en vez de hacerlo por razas o por religiones? Ello sería, indudablemente, mucho más científico, y yo no desespero aún de ver terminada esta guerra, una gran guerra intercontinental de biliosos contra linfáticos. Los biliosos, naturalmente, serán quienes rompan las hostilidades.
Un amigo quería meterme en la hermandad del habla, que es una Liga constituida para propagar el uso del gallego. Yo me negué. Creo que todo el mundo habla gallego en Galicia, y creo que, más que nadie, lo hablan aquellos que hablan castellano. El castellano, es, en efecto, la verdadera forma actual del gallego. Los labradores que se expresan en gallego no usan aquí un idioma distinto del de los industriales que se valen del castellano; usan el mismo idioma, pero con un léxico limitado y primitivo. En realidad no hablan gallego, sino que malhablan castellano. Y, de formar una Liga para reconstituir el castellano en sus formas más remotas, yo no veo por qué esa Liga ha de formarse precisamente en Galicia. Lo mismo se podría formar en Valladolid.
No creo que haya un idioma gallego distinto del castellano. Lo que sí creo es que se podría inventar. Conozco lenguas medievales que se han fabricado en estos últimos treinta años, de acuerdo con todos los adelantos filológicos. Con una pequeña base se hace una lengua en menos tiempo del que se necesita para hacer un partido político. Podríamos, pues, hacer un idioma gallego; pero ¿cuánto nos duraría?
A la vuelta de cincuenta, de sesenta o de cien años, este idioma gallego llegaría, lógica y fatalmente, a confundirse con el castellano. El gallego evolucionaría siguiendo su curso natural.
—¿Y el castellano?—preguntará alguien.
El castellano no evolucionaría nada, porque ahí están los académicos para impedir que evolucione.
Por lo demás, acaso todo esto de los idiomas sea mucho menos importante de lo que nos parece. Yo creo que la importancia de los idiomas es muy pequeña, hasta en la misma literatura. Si lo más importante en literatura fuese el idioma, los iberoamericanos leerían libros españoles con preferencia a los libros de otros países. El idioma une los iberoamericanos a nosotros; pero otras cosas, positivamente más fuertes, los atraen hacia países de hablas muy distintas.
En un viaje reciente, a bordo de un transatlántico, tuve la fortuna de coincidir con una ilustre compañía de actores españoles. Yo venía algo mareado. Mi cabeza me producía una sensación extraña, como si no fuese exactamente la mía, sino, más bien, una cabeza parecida, que alguien me hubiese dado el encargo molesto de transportar hasta España. Juzgando con esta cabeza, tomé por una gran actriz a una señora que hablaba siempre de un modo muy enfático; pero ella me sacó pronto de mi error. Si hablaba así, no era por ella, sino por las niñas, dos hijas suyas, muy monas, por cierto. Las niñas estaban comenzando su carrera teatral, y apenas si ponían en la compañía algo más que sus caras bonitas; pero la madre, entre bastidores, ponía el énfasis.
—¡Pobrecitas!—decía la buena señora—. Hay una que habla algo; pero la otra no dice ni una palabra.
Yo me compadecí de la infeliz porque la mudez me parece una gran desgracia para una niña casadera. Afortunadamente, sólo se trataba de una mudez artística. La chica tenía una lengua bastante suelta; pero el director no se atrevía a confiarle más que papeles silenciosos.
—Y ¿por qué no la dejan hablar?
—Por el acento—me respondió la afligida madre—. Nosotras somos gallegas, y en esta compañía no se puede tener acento. ¿Se cree usted que, de no ser por el acento, vendrían mis niñas en segunda? El acento es nuestra desgracia. Afortunadamente, la mayorcita ya va perdiéndolo...
La mayorcita, en efecto, sabía decir sin acento «¡hola, vizconde!», «yo lo tomo sin azúcar» y demás frases de alta comedia; pero la pequeña era incorregible y, mientras no perdiese el acento, no la permitirían hablar. En aquella compañía se suponía, probablemente, que la acción de todas las comedias ocurre en la Luna. No se le autorizaba a nadie acento ninguno. Una marquesa con dejo gallego o catalán, andaluz o madrileño, les resultaba inadmisible, como si las marquesas no nacieran en ninguna parte. Y la pobrecita muda no podría romper a hablar hasta que hubiera desnaturalizado su voz por completo y lograra expresarse como un fonógrafo. Mientras tanto, su madre le cuidaba el acento lo mismo que pudiera cuidarle una enfermedad del hígado.
—Fíjate, mujer—solía decirle—. Ayer estabas bastante aliviada, pero hoy te encuentro mucho peor.
—¡Qué quiere usted, mamá! Debe de ser el mareo...
El acento es uno de los grandes encantos de Galicia. Cuando yo llegué, los primeros amigos a quienes vi prorrumpieron en ayes lastimeros.
—¡Fulaniño!—me decían—. Vendrás muy cansadiño. ¡Pobriño!...
Parecía que lloraban, y lo que hacían era manifestar una gran alegría. Son los inconvenientes de este acento tan dulce.
Pero yo no quiero hacer comentarios sobre el acento gallego. En esto de los acentos tengo una experiencia algo desagradable y no desearía repetirla con mis propios paisanos.
Hará cosa de dos o tres meses, Antoniño fue a confesarse, y en el curso de su confesión, le dijo al cura que leía periódicos.
—¡Malo! ¡Malo!...—refunfuñó el cura—. No veo qué necesidad tienes tú de leer periódicos. ¡Siquiera fuesen de la buena Prensa!... Pero, seguramente, serán de la otra.
Eran de la otra, en efecto, y Antoniño lo reconoció así, aunque aduciendo un motivo justificante.
—¡Qué quiere usted, padre!—exclamó—. La buena Prensa es tan mala!...
—No hay más Prensa mala que la mala Prensa—repuso el cura sentenciosamente—. Y vamos a ver, ¿qué periódicos son esos que tú lees?...
—Leo El Sol—dijo Antoniño.
—¿El Sol?
—El Sol.
—¿Un periódico de diez céntimos?
—Justamente.
Un periódico de diez céntimos—pensó quizás el cura—debe de ser tan malo como dos periódicos de cinco. Luego, en voz alta, continuó:
—¿Un periódico que no admite el anticipo reintegrable?
—Sí, padre—contestó Antoniño ya medio anonadado.
—¿Un periódico—interrogó aún el cura—que hace campaña contra el espionaje alemán?
Antoniño no podía negar.
—El mismo, padre—suspiró—. ¡El mismo!...
—Pues, hijo mío—dijo entonces el cura—. Lo siento mucho, pero no te puedo dar la absolución.
Antoniño se quedó aterrado. Si le hubiesen dejado sin novia, tal vez hubiera podido resignarse. Hubiera podido también vivir algún tiempo sin empleo, pero, ¡sin absolución!...
—Pues yo—le dije a Antoniño cuando el pobre muchacho me contaba sus cuitas—. Yo creo que, en caso necesario, podría vivir sin absolución. He visto personas que viven con un pulmón sólo, y otras que carecen totalmente de bazo. Y aun he visto algo más curioso, Antoniño, he visto hombres que viven sin dinero y que viven muy bien... En Madrid hay la mar.
—En Madrid es diferente—observó Antoniño—. Aquello es una gran ciudad. Yo no digo que allí me fuese de todo punto indispensable la absolución; pero, ¡aquí!... ¿Cómo quiere usted que viva aquí sin absolución un pobre tonelero?
—Y ¿qué pasó por fin? ¿No te dieron la absolución?
—¡Quia!... ¡Si fuese el cura de Ribalta!... Aquel sí que es un cura campechano. Todas las muchachas van a confesarse con él porque las absuelve siempre y les pone unas penitencias muy pequeñas. «Divertíos—les dice—. Tiempo tendréis de rezar si no encontráis mozos de ley que se casen con vosotras»... Pero el cura de aquí es muy estricto. ¡Y eso que yo le regalo de cuando en cuando unos huevos o unas manzanas! ¡Para que digan que los hombres de iglesia son agradecidos!
—¿De modo que no te dio la absolución?
—No, señor. Me dijo que no me la daba aunque me borrase del periódico aquel mismo día. Todo el pueblo se enteró. Algunas personas dejaron de saludarme, y en la fábrica estuvieron a punto de quitarme el pan. Entonces yo me marché a la ciudad, dispuesto a conseguir una absolución, aunque me tuviese que gastar doscientos reales. ¡Qué demonio! Para estos casos quiere uno el dinero. Llegué a la iglesia, me senté al confesionario, y lo primero que le dije al cura fue esto: «Acúsome, padre, de leer El Sol».
—¿Así lo dijiste, Antoniño?
—Así, sí, señor, y con la misma tranquilidad con que hubiese podido decir «buenos días». No se figure usted que yo soy un gallina.
—Y el cura, ¿qué te contestó?
—El cura me preguntó que si eso de El Sol era una novela, y cuando yo le expliqué que era un periódico de diez céntimos, me dijo:
—Si es de diez céntimos, debe de ser bueno...
—¿Y conseguiste la absolución?
—Ya lo creo. En las ciudades se consigue todo. Pero yo quería vengarme del cura de aquí, y al día siguiente, cuando estaba sirviendo la comunión, me puse con los demás, y me la tuvo que dar él mismo. El ya debía de comprender que yo tenía mi absolución en el bolsillo; pero, ¡si viera usted qué cara me puso!...
—¡Bravo, Antoniño! Y, ¿sigues leyendo El Sol?
—Sí, señor.
—Pues dentro de unos días leerás en él tu historia. La gente no va a creerla, pero ahí estás tú para dar fe.
—Es que... si por casualidad se enteran en la fábrica y me despiden...
—Descuida, Antoniño. No daré detalles y seguirás conservando todos los elementos necesarios a tu vida: un empleo, una novia, una absolución...
Allá por el año de 1835 cayó en España un inglés estrafalario que venía a vender biblias. Un día este inglés llegó a Pontevedra con una carta de recomendación para el Sr. García, notario de la ciudad. El señor García resultó ser un patriota entusiasta, pero en un sentido puramente local, según cuenta el inglés. Su patria era Pontevedra, y el extranjero, Vigo.
—Esos tíos de Vigo—exclamaba—dicen que su ciudad es mejor que la nuestra y que debiera convertírsela en capital de la provincia. ¿Ha oído usted alguna vez una locura semejante? ¿Se le hubiese ocurrido a usted nunca comparar a Vigo con Pontevedra?
—Yo no sé—replicó el inglés—. Yo nunca estuve en Vigo; pero he oído decir que la bahía de Vigo es la mejor del mundo.
—¡La bahía!—refunfuñaba el Sr. García—. ¡La bahía!... Sí. Esos canallas tienen una bahía, y con ella nos han robado a nosotros todo el comercio; pero, ¿para qué necesita tener bahía una capital de provincia? ¡La bahía! Yo espero—continuó el Sr. García, dirigiéndose al inglés—que usted no ha venido desde tan lejos para tomar la defensa de una taifa de bandidos como esos de Vigo.
—No—contestó el inglés—. En realidad yo ignoraba que los vigueses necesitasen mi auxilio en esta disputa. Lo único que me propongo hacer con ellos es llevarles el Nuevo Testamento, del cual, evidentemente, tienen mucha necesidad si son tan golfos y tan canallas como usted los pinta...
Y largo rato después, todavía el Sr. García refunfuñaba:
—¡La bahía!... A mí nunca se me ha alcanzado con qué derecho puede tener bahía un pueblo como el de Vigo...
Yo había leído este diálogo, que acabo de traducir casi literalmente, en La Biblia en España, de Jorge Borrow, que así se llamaba aquel inglés estrafalario, hoy una de las glorias más puras con que cuenta la literatura inglesa. Lo había leído hace tiempo, y creía que el Sr. García, ya no muy joven a comienzos del siglo pasado, yacería ahora bajo su amada tierra pontevedresa, quizás alimentando con sus despojos algún castaño o algún cerezo. Pero España es el país donde no se muere nunca completamente. Al llegar a Pontevedra uno se encuentra en seguida con el Sr. García, que comienza a hablarle mal de Vigo.
La lucha entre Vigo y Pontevedra continúa hoy igual que en el año 1835. Y lo que ignora el Sr. García, como si desde que habló con Mr. Borrow no hubiesen pasado días ningunos, es que, frente a Vigo, Pontevedra no es Pontevedra, sino más bien Madrid. Pontevedra es el Ministerio de Hacienda, y el de la Guerra, y el de Fomento, y el de Gobernación. Pontevedra es la Administración, y Vigo es la Geografía. Si Vigo llegase a ser un día el centro de comunicaciones más importante entre Europa y América, yo no creo que el pueblo pontevedrés perdiese nada con ello. La bahía de Vigo vendría a ser entonces, sencillamente, una bahía de Pontevedra. Algo así como su propia bahía de usted, querido Sr. García.
En cuanto a los vigueses, yo temo que su bahía sea superior a su ambición. Con una ambición digna de una bahía tan hermosa, los vigueses debieran considerar a Pontevedra como un barrio del Vigo futuro. ¡El barrio aristocrático, el barrio oficial a unos veinte kilómetros y pico del barrio mercantil! El barrio de los notarios viejos, como aquel excelente y parroquial señor García, que, después de comprarle algunas biblias a Borrow, le dijo:
—Si alguna vez tiene usted ocasión de hablar de mí en letras de imprenta, no deje usted de hacerlo. Ya sabe mi nombre y mis títulos: Señor García, notario público de Pontevedra...
Si, al escribir su Historia del Arado, hubiera tenido que limitarse a Galicia, el doctor Raer, por muy sabio, por muy pesado y por muy alemán que fuese, no hubiese podido llenar arriba de unas veinte páginas. El arado gallego, como la mujer honrada, carece de historia. Es un instrumento prehistórico, cuya imagen exacta se encuentra en algunas tumbas etruscas y creo que en ciertas monedas celtíberas. Don Casto Sampedro, un distinguido arqueólogo que se pasa la vida recogiendo curiosidades celtas y romanas para el museo de Pontevedra, debiera llevarse allí un arado y, con poco esfuerzo, dotaría así de una antigüedad indiscutible a la simpática institución.
Los carros gallegos tampoco han progresado mucho más que el arado. Al avanzar, sus ruedas producen un sonido agudo que se va modulando en inflexiones lentas y quejumbrosas. Dicen que este sonido anima a los bueyes y les hace seguir andando. También se podría sostener que el ruido de unas botas nuevas anima al que las lleva y le impulsa a continuar su camino... Dicen que sirve como de bocina para avisar a los carros que vengan en dirección contraria, y es indudable que al ruido de unas botas nuevas cabría atribuirle asimismo un objeto muy semejante... Yo me he pasado horas y horas oyendo la voz de los carros gallegos. Me parecía una voz familiar, y tenía la sensación de haberla oído ya, hacía muchísimos siglos.
Chirrar d'os carros d'a Ponte
Tristes campanas d'Herbón...
Los carros gallegos cantan, y los poetas cantan el canto de los carros gallegos. No les hablen ustedes a estos poetas de sembradoras mecánicas ni de trilladoras automóviles. Semejantes chismes destruirían la poesía del campo, y entonces no habría certámenes literarios, ni flores naturales, ni nada. Las chicas elegantes, perdida toda esperanza de que se las nombrase reinas en alguna fiesta del gay saber, no les harían ya ni pizca de caso a los pobres poetas, quienes tendrían que limitar su vida al prosaico empleíllo de la Delegación de Hacienda o de la Diputación provincial. El hijo ilustre de la provincia, varias veces ex ministro, no vendría nunca más de mantenedor a pronunciar discursos grandilocuentes, y sus opiniones estéticas quedarían inéditas en lo porvenir... Sería la ruina de la poesía; y, ¿qué se iba a hacer sin poesía en las capitales de segundo y tercer orden?
No. Los poetas quieren el carro primitivo y el arado virgiliano. Yo tengo grandes sospechas de que si Virgilio viviese hoy, cantaría la trilladora mecánica; pero Virgilio ha muerto, y su arado es como una herencia que les hubiese dejado a todos sus sucesores. ¡El arado virgiliano! ¡El carro venerable! ¡La campiña arcádica, por donde los ríos se deslizan mansamente!... En el fondo, es posible que los poetas tengan razón y que más valiera el que las cosas siguiesen así. Lo malo es la competencia. Cuando los ríos de otras partes se han puesto de lleno a trabajar y están constantemente transportando cargamentos y moviendo turbinas, los nuestros tienen que prepararse a la defensa. Con unos ríos ociosos y un material agrícola prehistórico no se puede conseguir ya nada más que una flor natural en algún certamen literario de provincias, una escribanía de plata o una colección de las obras completas del marqués de Figueroa.
Excepto el autor de estas líneas, todos los gallegos son propietarios. El pobre más pobre puede siempre cosechar un repollo y ponerlo a hervir en su olla al amparo de cuatro tejas familiares. Difícilmente podrá encontrarse país alguno donde la propiedad esté tan distribuida como en Galicia. Hay fincas como una alcoba y otras como un pasillo. De algunas huertas apenas si lograrían sacarse al año patatas bastantes para un banquete de treinta cubiertos. ¿Quién va a comprar, para cultivarlas, máquinas sembradoras ni tractores automóviles?
Esta subdivisión de la propiedad no creo que resuelva, ni muchos menos, el problema de alimentar al campesino; pero, en cambio, mantiene al abogado. Cada ferrado de terreno gallego está siempre en pleito con uno de los ferrados de terrenos vecinos. El solo hecho de la entrada a una finca que, muchas veces, se encuentra rodeada de veinte o treinta, suele ser un semillero de cuestiones, y, mientras se arruina el campesino, el abogado engorda. Bien es verdad que los campesinos son también un poco abogados. Todos son abogados aquí, unos con título y otros sin él. Yo no sé si la marrullería gallega es una consecuencia de la subdivisión de la propiedad, o si los gallegos han conseguido que la propiedad se subdividiese gracias a su proverbial marrullería. Lo que sí sé es que ambas cosas se relacionan y se apoyan, dando origen a una tercera: la política. Este ambiente abogadil de intrigas constantes y de habilidades pequeñas no puede ser más a propósito para la formación del político español. De él salió Montero Ríos, su representante máximo, con toda esa caterva de hijos, sobrinos, yernos, amigos y contertulios que nos mangonean todavía...
Hay quien opina que subdividir la propiedad es una manera de abolirla y que no existe diferencia entre el que la propiedad sea de todos y el que no sea de nadie. Es como si a cada uno nos diesen un balón de oxígeno para respirar y nos dijesen que eso equivalía exactamente al uso libre de la atmósfera. La socialización de la propiedad se hará en toda España antes que en Galicia, donde no falta quien ya la considere hecha. En Galicia la tierra es de todos; pero tan pronto como un gallego traspone su propio ferrado de secano o de regadío, cada paso que da le cuesta un pleito. Los andaluces tienen una fama de generosos contraria a la de los gallegos, y es muy posible que esta fama esté justificada. Andalucía es un país de proletarios, donde el espíritu de propiedad no ha tenido ocasión de difundirse. Galicia, en cambio, es un país donde todos poseen algo, a excepción de algún escritor más o menos original, como el autor de esta crónica.
La emigración?—me dice un amigo—. Pero, ¿usted cree que la emigración es un mal? Todo el dinero que ganan los gallegos en América viene luego aquí, a mover nuestra industria. Y no es sólo dinero lo que los indianos hacen circular entre nosotros, sino también espíritu de progreso y de tolerancia. Con su acento absurdo, diciendo San Jorge de Bolsas en vez de San Jorge de Sacos, y cosas por el estilo, los gallegos que vuelven de América están modernizando Galicia. Desengáñese usted. La emigración es un bien...
Yo estaba ya completamente desengañado. Creo que la emigración es un bien; pero en esto, precisamente, consiste el mal. Hay circunstancias en las que un hombre no tiene más recurso que ponerse al servicio de otro hombre si no quiere morirse: a ese hombre le conviene hacer de criado; pero, indudablemente, el estado de criado no constituye un estado envidiable. La emigración es un bien, y esto es lo malo. También es un bien salir de presidio; pero sería mucho mejor no haber entrado en él.
Hay quien atribuye la emigración de los gallegos a su sangre celta, y apoya esta opinión con el dato de que Irlanda, uno de los pueblos donde la raza céltica se conserva más pura, es también pródiga en emigrantes. Yo no quiero negar el espíritu aventurero de la raza céltica, a la que, según parece, tengo el honor de pertenecer; pero, ¿por qué es tan aventurera esta raza? En 1845 la patata irlandesa fue agostada por no sé qué enfermedad, y desde entonces al 1850 más de un millón de irlandeses huyeron a los Estados Unidos. Los irlandeses se sintieron en aquellos años más celtas que nunca. Después desapareció la enfermedad de la patata, y la emigración irlandesa disminuyó en un 80 por 100. Amigo lector; cuando vea usted a un celta migratorio, ofrézcale una patata y, acto continuo, lo convertirá usted en un europeo sedentario. Las razas aventureras lo son por falta de patatas, por falta de pan, por falta de libertad. Se echa de sus casas a los judíos, a los polacos y a los armenios, y una vez que se les ha echado, al verlos correr el mundo, se dice que tienen un espíritu muy aventurero. Si, en efecto, lo tienen, que Dios se lo conserve, porque buena falta les hace...
La emigración es un bien para Galicia y para España; pero, sobre todo, lo es para América. Por cada mil pesetas en dinero que los emigrantes mandan aquí, ¿cuántas no se dejarán allí en trabajo? Desgraciadamente, aquí el trabajo no les produciría nada, y la emigración sigue. En Galicia no se ven apenas más que mujeres, viejos que ya han vuelto de América, niños que esperan a ir, caciques y curas. Por cada revista madrileña que llega a Galicia, hay cinco o seis revistas argentinas. No falta en Galicia quien tome su mate por las tardes leyendo Caras y Caretas o El Mundo Argentino. Y a mí el separatismo político no me asusta; pero este separatismo práctico me parece una cosa muy seria.
Las provincias están llenas con estatuas de grandes hombres, sin contar las grandes mujeres, como Concepción Arenal y doña Emilia Pardo Bazán. Y, ante este fenómeno, yo no puedo menos de preguntarme:
—¿Hay muchas estatuas porque hay muchos grandes hombres, o hay muchos grandes hombres para que haya muchas estatuas? ¿Quién hace a quién? ¿El escultor es una consecuencia del grande hombre, o el grande hombre una consecuencia del escultor?
Desde luego, parece evidente que los grandes hombres, en caso de necesidad, podrían, bien que mal, arreglárselas sin escultores. En cambio, los escultores se verían bastante apurados el día en que hubiese una huelga de grandes hombres.
Un escultor amigo mío, hablándome de cómo iba el hombre resolviendo su vida, me decía recientemente:
—Tengo bastante que hacer. Antes sólo había trabajo en España para una media docena de escultores. Ahora trabajamos constantemente cerca de un centenar.
Yo me acordé entonces del Sr. Salaverría y de sus imprecaciones contra el pesimismo. Indudablemente—me dije—el Sr. Salaverría tiene razón. Estamos en un período de gran florecimiento. ¿Cómo puede encontrarse en decadencia un país que produce grandes hombres bastantes para emplear a cien escultores diarios?
Pero luego me asaltó la idea de que, si España dejase de producir grandes hombres repentinamente, esos cien escultores no iban a morirse de hambre.
—A falta de grandes hombres—pensé—, se arreglarían con hombres medianos, y hasta con hombrecitos chiquitines.
Y de situar esta hipótesis en el porvenir a trasladarla al presente no había más que un paso. No son los grandes hombres quienes hacen a los escultores, sino los escultores quienes hacen a los grandes hombres. Se van por las capitales de provincia y trabajan el artículo.
—Pero ¿es posible?—exclaman—. ¿Cómo tienen ustedes esta alameda así, sin un grande hombre ni nada?
—¿Un grande hombre?
—Sí. Un grande hombre. Un hijo ilustre de la provincia.
Los provincianos no se acuerdan de ninguno.
—Fíjense ustedes bien. No faltará por ahí un filántropo, un héroe, un cronista local, aunque sea un ex ministro.
Generalmente, se acaba por elegir al ex ministro, y el escultor, que ya suele tener preparados cuerpos para ex ministros, para filántropos y para generales, no hace más que preparar la cabeza y enchufarla. En una ciudad, cuyo nombre no importa, el poeta local fue desechado porque era tuerto, y se le sustituyó con un abogado.
—¡Un tuerto!—decía el escultor—. Si me dieran ustedes un ciego, les haría una obra magnífica; pero, ¡por Dios!, no me den ustedes un tuerto.
—Es que es el único hombre de algún mérito que tenemos por aquí. El único digno de una estatua.
El escultor fue irreductible:
—¿Cómo va a ser digno de una estatua un tuerto? ¿Cómo va un tuerto a tener mérito?
Los que no somos tuertos no debemos desconfiar todavía de llegar a tener nuestra estatua; pero, para adquirir una personalidad algo estatuaria, debemos dejarnos crecer la barba y vestir siempre de levita.
Sabe usted quién soy yo?—me dice un señor, colocándose en plena luz delante de mí.
Positivamente yo no sé quién es este señor, pero me guardo muy bien de decirlo así, porque temo entristecerlo.
—Tengo una idea—le contesto—. Su cara de usted no me es desconocida...
—Fíjese usted bien...
Me fijo bien.
—¿No ha visto usted nunca caras parecidas a la mía?
Indudablemente, yo he visto caras parecidas a la de este señor: caras con una nariz, caras con unos ojos, caras con unos bigotes... También he visto sombreros de jipi-japa semejantes a este sombrero de jipi-japa. Sin embargo, no caigo.
—No hay duda—exclamo—de que yo le conozco a usted; pero, así, de momento, no doy con el nombre...
—¿De modo que no puede usted decirme quién soy yo?
—No, señor...
El hombre se queda muy apesadumbrado. ¿Se tratará, acaso, de un hombre que ignora su estado civil y que pretende averiguarlo preguntándoselo a las gentes? ¿Considerará este hombre, tal vez, que, siendo periodista, yo debo estar mejor informado que las otras personas? ¡Caso triste, en verdad, el de un señor que no sabe quién es y que no encuentra quien se lo diga!... Yo comienzo a afligirme, pero el señor me recita de pronto su nombre, su edad, su profesión, sus apellidos y sus motes.
—¿De modo que usted sabía quién es?—exclamo.
—Claro está.
—Y entonces—prosigo—, ¿con qué objeto me lo preguntaba usted a mí?
No me lo preguntaba para informarse, sino que lo hacía con una intención perfectamente capciosa.
Yo permanezco algo desconcertado, y al poco rato comparece otro hombre.
—¡Hola!—exclama el otro hombre—. ¿No sabes quién soy?
—No sé quién eres.
—Y éste—añade señalando a un compañero suyo—, ¿tampoco sabes quién es?
—Tampoco. No sé quiénes sois; pero tal vez puedan informaros en el Juzgado municipal.
Desde que estoy en el pueblo, numerosas personas se me han acercado para que les diga sus nombres. Al principio procuraba complacerlas y hacía esfuerzos inauditos a fin de recordar bien. Ahora ya no me canso. Se trata de un sport local que no me interesa gran cosa. Faltas de otro entretenimiento, las gentes esperan aquí cinco, diez o quince años el regreso de algún convecino viajero para preguntarle quiénes son. Quieren ver si uno ha conservado la memoria durante sus viajes, y, si el tabaco, por ejemplo, se la ha estropeado a uno, entonces le consideran a uno un hombre terriblemente orgulloso.
El que quiera trasladarse en ferrocarril al siglo xiii, que no piense en Santiago. Lo más siglo xiii de Santiago es el viaje. Desde la Coruña se va en automóvil, pero ¡qué automóvil! Viajando en él, yo he tenido una sensación de cosa arcaica y primitiva que no hubiese podido tener nunca viajando en una diligencia. Me parecía así como si el automovilismo fuese una invención medieval, una invención que se hubiese perfeccionado en otras partes a fuerza de siglos, pero que hubiese permanecido estacionaria en el camino de Santiago. Si me aseguran que cuando se descubrió el cuerpo del Apóstol, aquel mismo automóvil había servido para conducir a Santiago los primeros peregrinos, yo lo creo sin vacilar.
En Santiago quise comprar periódicos, pero no había más que El Correo Español y El Debate. Esto también me produjo una impresión de medievalismo. Se hablaba de la guerra, y a mí me parecía que, ya en el siglo xiii, se debía de comentar en Santiago la guerra europea con el mismo criterio.
Lo que me pareció más moderno fue la catedral. En ninguna parte se encuentran más adelantadas las catedrales medievales. La catedral de Santiago podía estar perfectamente en Francia, en Inglaterra o en Alemania, al lado de las fábricas y de los laboratorios. Ante la catedral de Santiago no se experimenta ninguna impresión de anacronismo. Esta impresión, si no se ha recibido antes, se recibe después, cuando uno pregunta las horas del tren para Villagarcía y le dicen a uno que este tren sólo sale tres veces por semana.
Hubo un tiempo en que las catorce puertas de la catedral de Santiago no se cerraban de día ni de noche. Constantemente llegaban peregrinos de todas las partes del mundo, que, entonces, sólo eran tres. Venían persas con las cabezas tonsuradas; griegos que traían tatuado en las manos el signo de la cruz; ingleses, irlandeses, franceses, italianos, eslavos... Unos, mudos de nacimiento, querían que el Apóstol les concediese el uso de la palabra; otros, ciegos, deseaban ver, y muchos sólo se proponían cobrar una herencia, ya que en la Edad Media, para cobrar una herencia solía imponerse como condición la peregrinación a Santiago. No faltaban príncipes que, en vísperas de alguna batalla, viniesen a implorar el auxilio militar del Apóstol contra sus enemigos. Fuera de la catedral, unos hombres, sentados en cuclillas, iban apilando a su alrededor monedas de todos los países. Eran los cambiantes, padres de nuestros actuales banqueros. Dentro, los peregrinos, agrupados por nacionalidades, rezaban y cantaban. Cantaban en sus diversos latines respectivos y se acompañaban con sus instrumentos predilectos. Cítaras, crótalos, flautas, gaitas, arpas, salterios, trompetas, liras, todo sonaba allí, y el Apóstol hacía el milagro de armonizarlo. Luego, los peregrinos se iban a ver las reliquias, guiados por el lenguajero, una especie de intérprete de hotel, que sabía decir en varios idiomas piedra, corona, cuchillo, hacha, sombrero...
Unos peregrinos viajaban a sus expensas; otros venían implorando la caridad. La mayoría llegaban rotos, sucios, mugrientos y enfermos. Algunas veces se declararon en Santiago epidemias muy serias, y el Apóstol no daba abasto haciendo milagros. Fue entonces cuando se inventó el botafumeiro, «rey de los incensarios», como le llama Víctor Hugo. El botafumeiro no fue en sus orígenes un objeto litúrgico, sino, sencillamente, un aparato de desinfección. Lo cargaban con incienso porque todavía no existía el ácido fénico. Aquellos peregrinos, que venían directamente desde el fondo del Asia, tenían mucha fe, pero olían muy mal, y los santiagueses procuraban aislarlos en una nube de incienso. Si hubieran podido, también se hubiesen untado las narices con aceite mentolado, y quizás hoy, al olor del aceite mentolado, uno se llenase de evocaciones religiosas y viese, en su imaginación, coros de ángeles y serafines...
¡Grandioso botafumeiro! Hoy, que la falta de fe lo mantiene ocioso, ¿por qué no se piensa el medio de trasladarlo al Congreso? Cuanto más animados fuesen los debates, el botafumeiro giraría más velozmente. Y en vez de procurarse una entrada o de leer el Diario de las Sesiones, uno se limitaría a ver, desde fuera, cómo salía y se elevaba y se desvanecía el humo.
Hace tiempo, los cerdos de Galicia llevaban una vida completamente patriarcal. Eran, quizás, algo inmorales, eran glotones y tenían una cierta socarronería muy campesina; pero ninguno de ellos estaba contaminado por las ideas del siglo. Los chicos de los paisanos crecían entre ellos, y a veces, chicos y cerdos dormían en la misma habitación. ¿Puede imaginarse nada más virgiliano? En ciudades como Santiago había quien se llevaba los cerdos a un segundo piso y salía luego a pasearse con ellos entre los canónigos, los tenientes de la guarnición y los estudiantes de latín. Una señorita inglesa que estuvo hace algunos años en la ciudad del Apóstol—la autora de Galicia. The Switzerland of Spain—le preguntó a su hostelera si era cierto lo que se decía de los cerdos santiagueses como animales de sociedad.
—No son únicamente los cerdos—contestó la interpelada—. Desde su ventana puede usted ver dos cabras en el piso de enfrente. Sus dueños las tratan como personas de la familia...
Todavía hay en Santiago quien recuerda a Montero Ríos guiando por las calles un rebaño de cerdos. Más tarde guió electores. Luego, diputados...
Sí. Los cerdos llevaban aquí una vida completamente patriarcal. Cuando les llegaba su San Martín, berreaban horriblemente y estiraban una pata, que era un jamón. Morían dolorosamente, pero sin remordimientos de conciencia. Nunca habían tenido ambiciones ni vanidades. Si habían procurado engordar, no lo hicieron por ellos tanto como por sus dueños. Engordaron para que sus morcillas fuesen más sabrosas y para que su tocino le diera más gusto al caldo de las buenas familias en cuyo seno habían vivido.
Pero ahora hay en Galicia una nueva generación de cerdos. A poco de estallar la guerra, unos hombres extraños vinieron por aquí y soliviantaron a los cerdos, a las gallinas y a otros muchos animales domésticos.
—¿Cuánto os dan aquí por una docena de huevos?—parece que les preguntaron a las gallinas.
—Y los jamones—dijeron, dirigiéndose a los cerdos—, ¿a cómo los vendéis?
El cerdo, animal muy tradicionalista, dio un gruñido y no hizo caso. La gallina cacareó. Pero aquellos hombres hablaron de los mercados extranjeros, donde todo se pagaba diez veces más que aquí, y hoy nuestros animales de corral y de alcoba han aprendido ya los caminos del mundo. El cerdo gallego tiene actualmente sus ideas industriales, ni más ni menos que si fuese un cerdo de Chicago. Dentro de poco será capaz de pedir que lo maten automáticamente y que lo desmenucen de un modo científico.
Las costumbres patriarcales del cerdo gallego van desapareciendo. El cerdo progresa. Y si esto continúa así, será cosa de recomendar a nuestros políticos que coman cabeza de cerdo a ver si se les pega algo.
Uno de los mariscos más dignos de estimación es la vieira. Madrid, que lo ignora todo respecto a provincias, no come vieiras, y es una lástima. Asadas en su concha, con un diente de ajo y un poco de pimentón, las vieiras son bastante más sabrosas que esos cangrejos de celuloide con que los madrileños pretenden consolarse de su falta de mar. En Inglaterra la vieira carece de triptongo; se llama scallop, y este nombre, escaso en vocales, es como si le quitara la mitad del gusto. Sin embargo, la vieira tiene allí, por lo menos, tanta popularidad como la ostra. En Francia las vieiras bretonas, las vieiras armoricanas, gozan de gran reputación y son consideradas un bocado exquisito. ¿Y saben ustedes cómo las llaman los franceses a las vieiras? Las llaman coquilles Saint-Jacques, o conchas de Santiago.
Porque la vieira es el marisco del Apóstol. Es un marisco casi sagrado, así como otros mariscos son literarios, y otros, políticos. Se cuenta que cuando el cuerpo de Santiago fue conducido al Padrón, un caballero que deseaba acompañarlo llegó tarde al puerto. El barco había izado ya sus velas y se perdía en el horizonte, sobre un mar de oro y de plata. Entonces el caballero hizo el signo de la cruz y se lanzó audazmente entre las olas. Durante varios días su caballo fue galopando sobre el fondo del mar, con gran asombro de merluzas y salmonetes, y cuando llegaron a Iria Flavia, caballo y caballero estaban cubiertos de vieiras. Desde entonces la vieira ha sido el símbolo de los peregrinos, y para que éstos no tuviesen que ir a buscarlas debajo del mar—la experiencia del caballero no se consideraba concluyente y había el temor de que algún peregrino pudiese morir ahogado—, los santiagueses se las vendían ya muy bien preparadas. Al principio vendían conchas naturales. Después hacían conchas de cobre, de plata, de latón, de porcelana y de azabache. Todavía existe en Santiago la calle de los Azabacheros, desde donde se ve una fachada de la catedral, y a esta fachada se la llama la Azabachería. Y muchas casas, que antiguamente sirvieron de mesones para los peregrinos, conservan aún, como distintivo, una concha de vieira esculpida a la entrada.
Pocos mariscos unirán, como la vieira, una carne tan sabrosa a un abolengo tan ilustre. Ya, mucho antes de la Edad Media, la vieira le había servido a Afrodita, surgiendo del mar, para alisarse los húmedos y admirables cabellos. Hoy Afrodita usa peines bastante más caros; pero esto no quiere decir nada contra la vieira. La vieira es el pecten Veneris de los antiguos, y el Arte ha buscado mil veces inspiración en sus curvas sencillas y maravillosas.
De paso en Galicia, tierra de vieiras, yo me considero obligado a hacer la apología de este marisco. Creo que Madrid no debe ignorarlo, y que mantenerlo más tiempo en el olvido sería una política funesta. Si Madrid no se interesa por nuestras vieiras, ¿cómo va a interesarse por nuestros conflictos sociales? Indudablemente, la política central carece de sensibilidad con respecto a provincias.
Al volver a Madrid, tras una ausencia de mes y pico, soy cariñosamente acogido por mi buena Rosario, una chica mitad ama de llaves y mitad cocinera, que arregla mis papeles y cuida de mi estómago.
—Te entrego mi estómago, un poco estropeado por las salsas al por mayor—le dije al darle posesión de su cargo—, y espero que me lo trates bien. El estómago es el alma del escritor. Con un poco de acidez o de flatulencia, yo haría una literatura triste y perdería lectores. Al nombrarte mi cocinera, te nombro, en realidad, mi colaboradora. Hazme guisos sencillos, sabrosos y sanos, y de este modo tendremos siempre el respeto de la crítica y la aceptación del público.
Desde entonces, la Rosario pone sus cinco sentidos en la cocina. A veces, advierto la desaparición de algún plato, pero no es culpa de la Rosario.
—Yo no lo rompí. Fue él. Lo tenía en la mano, y se cayó. Se hizo pedazos contra el suelo...
—Debe de ser un caso de suicidio—observo yo entonces—. El pobre plato estaría desesperado de la vida.
Otras veces, la carne está espantosamente dura, y la Rosario dice que no ha querido cocerse. Verdaderamente, ¿qué interés puede tener la carne en ponerse blanda?
Pero, a pesar de todo, la Rosario es una excelente muchacha. Yo le doy a leer los libros de mis amigos, y luego le pregunto qué es lo que opinamos de ellos. La Rosario tiene un criterio literario en el que la crítica no ha ejercido aún su perniciosa influencia: un criterio sano y honrado. Algunos autores, al enviarme sus obras, lo hacen dedicándoselas ya a la Rosario, y no falta quien le prodigue adjetivos laudatorios para congraciarse con ella.
Ahora, al volver de Galicia, la Rosario me contó todo lo que había ocurrido durante mi ausencia. Yo había estado más de un mes sin recibir cartas ni leer periódicos, y quería restablecer mi contacto con la vida urbana.
—¿Se han suicidado muchos platos? ¿Han traído muchas cuentas? ¿En qué nuevas aventuras se ha metido el amigo Charlot?...
La Rosario ha ido contestándome a todas estas preguntas y satisfaciendo así mi curiosidad.
—Y Gobierno, ¿qué Gobierno tenemos ahora?—añadí.
—¿Gobierno? Yo creo que tenemos el mismo.
—Imposible, Rosario. Hace más de un mes que salí de Madrid, y no es posible que un Gobierno dure tanto. Seguramente tenemos un Gobierno nuevo.
La Rosario entonces reflexionó un poco, y dijo:
—Quizás. La verdad, yo, que gobiernen unos o que gobiernen otros, no lo noto nunca...
Y aquí me tiene el lector, ignorando si estoy gobernado por Maura, por Sánchez de Toca o por Romanones. En casa no lo notamos. Las patatas cuestan lo mismo. El alquiler no baja. Los guisos salen igual...
Los escritores solemos dirigirnos a «el lector», poco más o menos, así como los criados se dirigen a «el señor». Desgraciadamente, este concepto de «el lector» es demasiado vago. Por lo general, el lector tiene una personalidad multiforme y a veces carece de existencia. Si el lector—este lector de quien hablamos tanto los escritores—fuese una realidad concreta y tangible, entonces yo me dirigiría a él y le diría:
—¿Qué artículo de San Sebastián quiere usted que yo le haga? ¿El de la lluvia? ¿El del jugador? ¿El de las pulgas? ¿El de la Concha? ¿El del objeto perdido? ¿El de la misteriosa extranjera...?
Porque en San Sebastián no hay arriba de doce temas para artículos. Los corresponsales madrileños que vienen aquí hacen las mismas crónicas cada temporada. Yo conozco a un compañero que lleva ya quince sobre la lluvia. Es un especialista.
¿Cómo se explica el que esta municipalidad, tan adelantada en otras cosas, no se haya cuidado nunca de darle temas a los escritores? Tal abandono es verdaderamente lamentable. Una ciudad de placer que no varía sus temas literarios, una playa que no renueva sus crónicas, está condenada a muerte. Toda la literatura de San Sebastián resultará una cosa trasnochada tan pronto como, a orillas del Cantábrico o del Mediterráneo, se levante otro gran Casino con nuevos temas para los cronistas. Los periódicos madrileños se apresurarán a mandar allí la nube de corresponsales que ahora envían a San Sebastián. Al artículo de la lluvia sucederá el artículo del sol o del relente; la crónica de las pulgas será substituida por una sobre las chinches o sobre las cucarachas. ¡Qué placer para los periodistas y para los lectores de periódicos! Será una transformación literaria comparable tan sólo al advenimiento del romanticismo. Los veraneantes afluirán en masa a la nueva playa de moda, y San Sebastián desaparecerá del mundo como centro de placeres.
Yo he llegado a San Sebastián hace varios días. Mi querido Fernández Flórez estaba todavía aquí.
—Supongo—le dije—que me habrá dejado usted algún tema disponible, aunque sea de segundo o tercer orden.
Fernández Flórez se rascó la cabeza.
—Veamos, veamos—insistí yo—. Ha hecho usted ya el artículo de la lluvia, el del Casino, el de las pulgas...
Los había hecho todos, y, además, los había hecho como yo precisamente hubiese querido hacerlos.
«Voy a tener que volverme a Madrid», pensaba yo.
En esto transponíamos las puertas del Casino, y yo observé que el portero era tuerto.
«¡Qué coincidencia!—exclamé—. Este portero tuerto, aquí donde se juega tanto dinero... ¿Es que habrá todavía en San Sebastián una crónica por hacer?»
Pero Fernández Flórez ya había hablado también del portero tuerto...
El Municipio de San Sebastián creerá, sin duda, que esto de los temas literarios es cosa de los escritores; pero San Sebastián no tardará en sufrir las consecuencias de tan profundo error. Yo creo que es cosa de los concejales, del Casino, de las sociedades de atracción de forasteros, de las comisiones de festejos, etcétera, etc. Estas entidades debieran renovar cada temporada los temas periodísticos de San Sebastián, a fin de que ningún corresponsal permaneciera aquí ocioso. Más que de dinero se trata de organización. Con seis temas inéditos por temporada, San Sebastián podría ir tirando todavía.
Hagan juego, señores...!
Sobre la mesa van cayendo fichas de un duro y de cuatro duros, y placas de 50, de 100, de 500 y de 1.000 pesetas. Las raquetas van y vienen, manejadas por manos febriles. Un señor, alargando trabajosamente el brazo por entre la muchedumbre, pone 1.000 pesetas a encarnado. Es un jugador de a pie. Los empleados dividen a los jugadores en dos categorías fundamentales: jugadores de a pie y jugadores sentados, y la primera categoría es la única que les infunde cierto pavor. Si el jugador de a pie gana, en efecto, hay muchas probabilidades de que se vaya con la ganancia. Puede dar un pase, dos, tres y marcharse con 15 o 20.000 pesetas. En cambio, el jugador sentado no importa que amontone algún dinero. La banca siempre tiene esperanzas de recuperarlo.
—¡Hagan juego...!
Los mirones encuentran floja la partida.
—Esto está aburridísimo—dicen—. No hay sangre...
Algunos reconvienen a sus amigos.
—¿Por qué juega usted a ese paño? Es absurdo...
Y luego, si por casualidad aciertan, insistirán en sus censuras, llenando de vituperios a los pobres perdidosos.
—¿No se lo dije yo a usted? Si era infalible...
—Yo prefiero ganar diez duros a negro—murmura una voz—que 1.000 pesetas a encarnado. ¡Qué quiere usted! Es una manía. Además, no me sería posible jugar a encarnado. ¡Hace ya noventa y un años que juego a negro...!
Vuelvo la cabeza y veo a un viejecito que empuja las fichas con una raqueta temblorosa. Debe de sentirse próximo a la muerte, y por eso no juega a encarnado. Acaso ganara; pero por unos cuantos duros no va a dejar a última hora su camino de siempre. ¡Qué hermoso ejemplo de consecuencia para los políticos! Yo lo someto a la consideración de un distinguido diputado, el cual se echa a reír.
—Ya ves. En solo media hora he ganado 20.000 pesetas con mi juego de alternativa...
El croupier va cantando con un acento muy francés:
—Siete... Cuatro... Encagnado gana et colog.
—¡Qué le vamos a hacer!—suspira el viejecito.
Y vuelve a jugar a negro. Su cara está alegre, sonriente, satisfecha. Se ve que este hombre, tan próximo al umbral de la otra vida, lo traspasará sin temor alguno. Ha sido un hombre leal. Ha cumplido siempre, sin vacilaciones, el deber que se impuso noventa y un años atrás. Su conciencia está tranquila. Cuando Dios le llame a juicio y le pregunte si jugó alguna vez a encarnado, él dirá:
—Nunca. Seguí el negro en la adversidad como en la fortuna, en sus horas buenas y en sus horas malas, cuando todos acudían a él lo mismo que cuando se veía abandonado de todos...
—Dos...—canta el empleado.
Y, extendiendo sobre la mesa otra hilera de cartas, vuelve a cantar:
—Dos...
Es un aprés. Uno de los que juegan a negro retira su postura.
—Hace usted mal—le dice un mirón—. Eso lo que demuestra es la fuerza de la baraja. Ya ve usted si será fuerte el encarnado, que ni a dos puede ganarle el negro.
—¿Cuántos encarnados van?—pregunta alguien.
—Cuatro.
—Es una racha. Hay que aprovecharla...
Llueven sobre el encarnado fichas, placas y billetes. Los postores de grandes sumas las hacen asegurar. Naturalmente que este seguro no es contra la pérdida. No se ha llegado aún a constituir una compañía que asegure las rachas de un color contra el color contrario. Es únicamente para el caso de que se dé un aprés de treinta y una. Por un duro cada cien duros o fracción de cien duros, el jugador garantiza su capital contra lo que constituye el cero del treinta y cuarenta.
Se produce una gran emoción. Al griterío de hace un segundo sucede un silencio imponente. Estamos como en el circo, cuando para la música y se avecina el ejercicio peligroso.
El empleado comienza a echar las cartas, y el encarnado saca dos.
—¿Otra vez dos?
—¡Malo! ¡Malo...!
—Ahora quiebra la racha...
Y, en efecto, quiebra la racha. El negro gana. Las raquetas de los empleados, miradas con ojos de perdidosos, parecen enormes...
—¿Ha visto usted con lo que se sale ahora la baraja?—exclama uno de los que habían puesto a encarnado—. Mire usted...
Y enseña su cartón. Estos cartones están divididos en columnas donde se marcan con puntos los colores que ganan. En una columna se ponen los puntos correspondientes al negro, y, en otra, los correspondientes al encarnado. Luego se trazan las líneas de punto a punto y se va obteniendo un gráfico del juego, que es algo así como el gráfico de una fiebre tifoidea. Hay juegos serpentinos, de línea inquieta, que salta constantemente de columna a columna y que podrían llamarse juegos de alambique. Hay juegos casi rectos, en los que se dan 10, 15, 20 negros o encarnados sucesivos. Hay juegos mixtos... Lo malo es que el gráfico del juego no se conoce hasta el final. El jugador que ve salir cuatro negros consecutivos deduce que el juego lleva una dirección recta, y haciendo, a su vez, un juego recto, pone su dinero a negro. Naturalmente que, a lo mejor, sale encarnado. Entonces el jugador dice que ha quebrado el juego y considera que la baraja se ha hecho traición a sí misma. Yo me inclino a creer que los jugadores se precipitan en sus juicios sobre las barajas. ¿Que por qué, si a la postre iba a resultar que se trataba de una baraja de alternativa, ha comenzado el juego con cuatro encarnados? ¡Quién sabe! A lo mejor la baraja lo hizo para despistar...
—Ha quebrado el juego. Mire usted mi cartón...
En realidad, lo único que ha quebrado es la línea.
Todo el mundo pierde, excepto el viejecito y un señor que había puesto 1.000 pesetas a negro.
—¡Por no saber jugar!—murmura un técnico, en discusión con otro jugador—. Ese señor ha ganado, ¿y qué? ¿Es que demuestra algo el que haya ganado ese señor?
Porque ante la teoría general, ante la ley profunda del treinta y cuarenta, los hechos aislados carecen de importancia. ¿Es que se va a destruir con 1.000 pesetas toda una filosofía?
—Oye, dame dos duros—dice una voz femenina.
—Pídeselos a Marquet—contesta una voz masculina.
—Es que ya ves lo que ha pasado. Ha quebrado la racha...
—Yo llevo perdidas ya 40.000 pesetas desde el mes de agosto—le dice una amiga a la pedigüeña.
—¿Cuarenta mil pesetas? Y ¿a quién se las has perdido?
—Se las perdí a varios. Si fuese para comer, no me las hubiesen dado...
Un jugador abandona su asiento con cara de malhumor.
—¿Perdió usted mucho?
—No. Perdí poco; pero lo que más me indigna es ver ganar a los amigos. Que yo pierda, pase. Que ganen los desconocidos, pase. Que ganen los amigos, eso, francamente, me desespera.
Se oye la voz del empleado, que domina todas las otras.
—¡Hagan juego, señores...!
La mesa se llena de miles de pesetas. ¡Y luego diremos que el dinero español carece de audacia y que está dormido en las cuentas corrientes!
Viendo, en el Casino, a los empleados de las mesas de juego, se me han venido a la memoria las reflexiones de un oso: el oso Atta Troll, inmortalizado por Heine. Según Atta Troll, los hombres son unos animales infelices y depravados, y todo su mal proviene de la invención de los bolsillos. Si los hombres no usáramos bolsillos, no habría entre nosotros egoísmo, no habría ambición, no habría tuyo y mío, no habría propiedad, no habría tiranía... Seríamos como unos osos de diferente especie, serios y dignos, aunque aficionados a la danza. Desgraciadamente, un día los hombres inventaron los bolsillos, y desde entonces cada uno trata de meter en los suyos lo que debiera estar a la disposición de todos...
En el Casino de San Sebastián, los empleados de las mesas de juego carecen de bolsillos. La dirección del establecimiento, como el oso de Heine, cree que, despojando de bolsillos a los hombres, se suprime en ellos el sentido de la propiedad, y a medida que los empleados llegan, hace que cambien sus trajes por unos trajes especiales, en los que no hay medio de guardar ni una sola perra chica. Los empleados pueden, así, manejar todas las noches miles y miles de duros sin la menor emoción. Si tuvieran bolsillos, tendrían, con ellos, el sentido de la propiedad, y al pensar que todo aquel dinero era un dinero ajeno, sufrirían tormentos espantosos. Sin bolsillos, esto es, sin sentido de la propiedad, no se les ocurre nunca guardarse un duro de nadie. Juegan con el dinero como jugarían con chinas al borde de la playa. Las fichas de 1.000 pesetas no los tantalizan ni poco ni mucho. Su estado de espíritu es igual al de los osos, para quienes no existe el concepto de la propiedad individual.
Yo creo que todos los concurrentes al Casino debiéramos tomar ejemplo de los empleados, y no penetrar nunca en las salas de juego con nuestros trajes de costumbre. En vez del smocking, debiéramos ponernos también, para ir al Casino, unos trajes desprovistos de bolsillos. De este modo no se nos ocurriría nunca ganar el dinero de la banca y nos ahorraríamos el nuestro. Y, aunque se nos ocurriese, no podríamos intentarlo, porque nos habríamos dejado la cartera en casa.
Mientras tanto, esto es, mientras la supresión de los bolsillos no se extienda de los empleados a los clientes, la cosa nunca podrá tener el valor de un ensayo social. Y es que, detrás de estos empleados desbolsillados que cantan los plenos y los colores, uno ve, imaginativamente, unos bolsillos enormes, profundos e insondables, adonde afluye el dinero de todos nosotros.
Todavía es tiempo de que suprimamos nuestros bolsillos. Y si no los suprimimos ahora, espontáneamente, tendremos que suprimirlos muy pronto, por inútiles...
Las cuatro de la mañana. El Casino, que es como si dijéramos todo San Sebastián, ha cerrado ya sus puertas. No queda ni un solo establecimiento abierto. Los serenos, únicos transeúntes de la ciudad, marcan lentamente sus pasos en el silencio profundo. San Sebastián duerme.
Desde mi balcón, sin embargo, en el hotel de enfrente, yo veo una ventana iluminada. Estas ventanas iluminadas a las altas horas de la noche han constituido siempre un gran motivo literario, y, últimamente, constituyen un poderoso motivo detectivesco. A mí me interesan en ambos sentidos.
—¿Quién habrá en esa habitación?—me pregunto—. ¿Será un enfermo que se revuelca sobre su lecho de dolor? ¿Será acaso un avaro contando su tesoro? ¿Será un veraneante en lucha con las famosas pulgas donostiarras? ¿Será, tal vez, un poeta que sacrifica su sueño para escribir, al dorso de una cuenta sin pagar, versos y más versos en honor de una amada que no existe? ¿Será una hermosa admirándose a sí misma ante el espejo, o será, quizá, una ex hermosa empastándose las arrugas y arrancándose las canas? ¿Serán unos recién casados? ¿Será un sabio? ¿Será un espía alemán...?
Yo apostaría a que es un jugador dedicado al ejercicio de la cábala sobre un plano de la ruleta. La ruleta viene a ser algo así como un segundo sistema planetario. Se trata de descubrir sus leyes y de fundar una ciencia que sea, con relación a la ruleta, lo que es la Astronomía con relación al Universo. Millares de hombres se han consagrado heroicamente a la causa y le han hecho todos los sacrificios: el de su inteligencia, el de su tiempo, el de sus cuartos... Hasta ahora, sin embargo, no hay una verdadera ciencia de la ruleta. Los jugadores que presumen de científicos, que leen la revista de Montecarlo y que hacen sus posturas con arreglo a un plan, no pasan de ser algo semejante a los antiguos astrólogos.
No existen aún astrónomos de la ruleta. Acaso mi vecino sea un nuevo Giordano Bruno, a quien hará quemar el Sr. Marquet en la terraza del Casino. Mientras tanto, las leyes de la ruleta continúan en el misterio. ¿Gira la bola alrededor de la ruleta, o gira la ruleta alrededor de la bola? He aquí una cuestión bien clara y concreta y que, siendo fundamental, no ha obtenido solución todavía. ¿Cómo podrían haberla obtenido las otras?
—La ruleta—me decía un amateur—es la única obra humana verdaderamente perfecta. Ríase usted de las pirámides de Egipto. Ríase de la Critica de la Razón Pura. No hay más que la ruleta. Millares y millares de hombres han dedicado sus esfuerzos a encontrarle un defecto, y hasta ahora no se lo han encontrado. Hay quien dice que sí, que se lo ha encontrado, que la ruleta es inquebrantable con tal o cual combinación; pero no haga usted caso ninguno. El día en que se le encontrara un flaco a la ruleta, la banca se arruinaría, y la ruleta dejaría de existir. Mientras exista la ruleta es que no se le ha descubierto la menor imperfección. Y ¿usted ha visto qué equidad la de la ruleta? Si con un duro quiere usted ganar otro duro, tiene usted un 50 por 100 de probabilidades en contra, y si quiere usted ganar dos duros, tiene usted un 75. El riesgo aumenta siempre, matemáticamente, en proporción a la ganancia. No hay nada más justo. No hay nada más equitativo. Si yo fuera escultor y quisiera representar a la Equidad, la representaría en forma de croupier manejando una ruleta...
—Una ruleta sin cero—observo yo.
—Claro. Una ruleta sin cero. De tan equitativa que es la ruleta, ha habido que ponerle un cero para garantizarle a las empresas sus gastos infinitos. Convénzase usted. La ruleta es la única obra humana verdaderamente perfecta...
Esto decía mi amigo; pero actualmente mi entusiasmo supera al suyo. Para mí, la ruleta es algo más que una obra humana. Es, como he dicho antes, todo un sistema planetario. Los puntos se sientan alrededor de la ruleta, y poco a poco van quedándose desprovistos de dinero. ¿Qué leyes determinan esta atracción de la ruleta sobre el dinero de las gentes? Acaso mi vecino llegue a descubrirlas; pero, mientras tanto, permanecen en el más sombrío de los misterios. Se sabe el porqué del flujo y reflujo de la mar, se conoce el curso del Sol y el de la Luna, se predicen los eclipses al minuto; pero cuando la ruleta comienza a dar vueltas en un sentido, y la bola en el otro, nadie puede sospechar si va a darse el 7 o el 13, la primera, la segunda o la tercera docena, el rojo o el negro, la manque o la passe, el par o el impar... Y en el siglo xx, todo afeitado y vestido de smocking o de frac, uno se encuentra ante la ruleta en el mismo estado de espíritu en que el hombre primitivo se encontraba ante el enigma del Universo.
Actualmente sólo funciona un teatro en San Sebastián. No hay espectáculos. No hay baile. No hay restaurants nocturnos... ni apenas diurnos. La Policía, con el menor pretexto, clausura aquí todos los lugares de diversión y sólo queda para disputarse al veraneante estas dos potencias sobrehumanas: la Naturaleza y el Casino. Juan Jacobo Rousseau experimentaría un serio disgusto al ver que el Casino va venciendo. Anatole France, en cambio, para quien la civilización es una lucha constante del hombre contra la Naturaleza, sonreiría encantado.
Porque no hay duda ninguna: la ruleta tiene mucho más éxito que el paisaje, con ser tan hermoso el paisaje de San Sebastián. Poco a poco, los alrededores de la bella Easo van quedándose sin clientela. El Casino les arrebata todos los parroquianos, y este triunfo es tanto más notable, cuanto que, frente al cielo azul, al verde mar, a los bosques sombríos, al Sol radiante y a las montañas augustas y solemnes, la dirección del establecimiento no ha puesto más que una esfera giratoria con 37 números.
Es, como si dijéramos, la bancarrota de la Naturaleza. En honor de la verdad, sin embargo, conviene advertir que el triunfo del Casino no ha sido cosa muy fácil. La Naturaleza ha hecho esfuerzos prodigiosos. A veces ha organizado días espléndidos, con una temperatura deliciosa y una luz ideal. Los más amigos del Casino sentían entonces deseos de pasarse al otro bando. Su conducta anterior respecto a la madre común se les aparecía de pronto como una injusticia y experimentaban vivos deseos de rectificarla.
—¿Vamos a encerrarnos en el Casino en un día como éste?—exclamaban—. No, nunca. Sería una verdadera vergüenza...
Pero después de almorzar, el cielo comenzaba a nublarse. Malas lenguas afirman que era el Casino quien preparaba los nublados.
—No hay nada imposible para los croupiers—sostenían.
Naturalmente, que ninguna persona razonable puede considerar en serio semejantes rumores. Lo indudable, sin embargo, es que el cielo se nublaba. Un descuido de la Naturaleza, un momento de debilidad, ¡qué sé yo! Entonces millares de personas, hábilmente diseminadas por los hoteles y cafés de San Sebastián, prorrumpían en gritos estentóreos.
—¡La galerna...! ¡La galerna...!—vociferaban.
¿Eran alquiladas estas personas? Yo tampoco lo he creído nunca; pero lo cierto es que todos los entusiasmos por la Naturaleza se amortiguaban de un golpe.
—¿Lo ven ustedes? Si aquí no se puede salir... No hay más remedio que meterse en el Casino...
El Monte Igueldo, especialmente, tan bonito y tan próximo a la ciudad, le hacía al Casino una concurrencia terrible. Claro que el Casino hubiese acabado por dominarlo; pero, ¿para qué perder el tiempo?
—Ya que la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña—pensó la dirección.
Y la dirección fue a la montaña y puso en ella unos caballitos, y ya nadie mira el paisaje, sino los caballitos, y la Naturaleza ha sucumbido una vez más.
Hoy el Casino no necesita ya hacer esfuerzo ninguno para atraer al veraneante. El veraneante le pertenece por entero. Estos días está haciendo un tiempo magnífico, y, sin embargo, los alrededores de la ciudad se encuentran desiertos a todas horas. La Naturaleza ha perdido el prestigio en San Sebastián. Lo ha perdido... a la ruleta.
Esto es una ladronera, una perfecta ladronera—dice D. Salustiano—. Ni por casualidad se gana. Va usted a ver...
D. Salustiano coge una ficha de 20 pesetas y la arroja sobre la mesa.
—Veinticinco y veintiocho—exclama—. Caballo...
Luego, dirigiéndose a mí, continúa:
—Son 20 pesetas tiradas... Este año llevo perdidas ya 15.000. ¡Como no se repita lo del año pasado...! ¿Sabe usted cuánto me costó la broma el año pasado? Pues 7.000 duritos justos. No se gana nunca, nunca...
La ruleta gira vertiginosamente. Los azares despiden de cuando en cuando la bola con un ruido seco. De pronto la bola entra en un cajetín y el croupier canta el número.
—Doce. Rojo. Manque. Par...
—¿Lo ve usted?—suspira D. Salustiano—. Era indudable. No hay manera humana de ganar.
Y cogiendo ocho duros en fichas, los pone a una «calle». Diez y nueve, veinte y veintiuno.
—Ocho duros más que voy a perder—me dice—. No se gana nunca. Está demostrado...
En efecto. D. Salustiano pierde los ocho duros.
—¿Se ha convencido usted?—me pregunta—. Pues para que acabe usted de convencerse, me voy a jugar cien pesetas a una fila. Las perderé, ya lo sé, pero no importa...
Como D. Salustiano, hay en San Sebastián infinidad de personas que se arruinan para demostrar que es imposible ganar a la ruleta. Porque, desde luego, D. Salustiano está firmemente persuadido de esta imposibilidad. Su juego es a modo de una lección experimental para los amigos y para los espectadores.
Yo me creo en el caso de contenerle.
—No juegue usted más—le digo—. La demostración ya está hecha. La práctica ha confirmado suficientemente la teoría. No vale la pena que pierda usted cien pesetas más para persuadir a un convencido como yo.
Pero D. Salustiano insiste.
—Es que no tan sólo se pierde en general, sino que se pierde siempre, todas las veces—exclama.
La fila de D. Salustiano comprendía los seis números que van del 13 al 18, inclusive. Sale el 16, y D. Salustiano gana 500 pesetas. Yo voy a felicitarle, pero me contengo. El buen señor está desconcertado. Todos sus principios se acaban de caer a tierra. D. Salustiano tenía una convicción en la vida: la de que nunca se gana a la ruleta, y he aquí que una bola ciega, un azar incomprensible, acaba de destruir esta convicción. ¿Qué le queda ahora a D. Salustiano? Nada más que las 500 pesetas. En lo futuro, su existencia carecerá de todo sostén ideal, y será una cosa baldía...
—Juéguese usted las 500 pesetas a una docena—le aconsejo.
D. Salustiano las juega y las pierde. Entonces su rostro se anima de nuevo.
—¿Ha visto usted?—me dice—. Lo de la fila había sido una casualidad que no demuestra nada. Indudablemente, no hay posibilidad de ganar nunca a la ruleta.
Y cogiendo cinco duros, los tira sobre la mesa:
—Para los empleados...
Cada vez que un bilbaíno me invita a comer, me parece que me da a comer hierro. El hierro es el pan de Bilbao. Todo ha sido aquí hierro en su origen, hasta el mármol y el oro de los millonarios de Algorta. Y el mismo chacolí, en estas alegres cenas bilbaínas, me produce un efecto así como de vino ferruginoso.
Constantemente se denuncian nuevos yacimientos, a veces bajo casas habitadas. Se denuncian calles, se denuncian viviendas, se denuncian amigos y vecinos... Y toda la actividad bilbaína, todo el tráfago gigantesco de la ría con sus hornos formidables que, durante el día, eclipsan al Sol y que enrojecen el cielo por las noches, no son más que un esfuerzo para convertir este hierro en oro y en billetes.
Hay quien dice que el dinero bilbaíno es más valiente que el dinero de otras ciudades españolas. Yo no creo gran cosa en la antropología del dinero. En un caso particular, el dinero puede ser más o menos audaz o más o menos timorato; pero, colectivamente, no hay calidades en el dinero: no hay más que cantidad. El dinero de un pueblo no es cobarde ni es valiente, sino que es poco o mucho. Las grandes fortunas, como los hombres grandes, se atreven a cosas que, por regla general, asustan a las fortunas pequeñas y a los hombres chiquitines. ¿Valor? No. Fuerza, peso, volumen.
Además, esto de tener el dinero en acciones es, poco más o menos, como tenerlo en fichas. Uno no le concede el mismo valor que si estuviera en billetes, y se lo juega. Todo el mundo pica. Un poeta bilbaíno que me quiso leer unos versos el otro día tuvo que buscar el manuscrito entre unas cuantas navieras que llevaba en la cartera.
Afortunadamente, Bilbao está llamado a tener más dinero cada vez, y uno no puede imaginarse su porvenir más que en una visión gloriosa. Hoy por hoy, Bilbao es ya una ciudad donde el dinero se cuenta por millones, y esta ciudad resulta doblemente extraordinaria porque se encuentra situada en el país de la calderilla.
Indalecio Prieto, el actual diputado por Bilbao, es un diputado socialista, pero socialista para obreros. Esperemos que, en una próxima legislatura, Bilbao se haga representar en Cortes por un socialista de otra clase: un socialista para millonarios.
La idea de un socialismo para millonarios no es mía, sino de Bernard Shaw. Permítaseme adoptarla, sin embargo, para brindársela a los capitalistas bilbaínos.
Los capitalistas bilbaínos están completamente desamparados frente a sus obreros. Mientras se fundan cooperativas, y se construyen casas baratas, y se crean parques y jardines, y se instalan bibliotecas públicas y baños municipales, adaptando a los recursos del obrero toda la vida del país, ¿quién se acuerda de los millonarios? Un millonario bilbaíno puede gastarse dos o tres millones en un yacht y otros dos o tres en su palacio de Algorta; pero, ¿qué hace luego con los millones restantes?
Hace poco se ha fundado aquí una Compañía para lograr que el kilo de merluza no cueste nunca mucho más de seis reales; pero, ¿dónde está la compañía que venda merluzas para millonarios a mil o a dos mil duros? No hay merluzas para millonarios, no hay zapatos para millonarios, no hay sombreros para millonarios. Yo he visto al señor Sota el otro día con un gabán que, desde luego, no le había costado mucho más que el mío. Claro que el señor Sota puede comprarse cien, doscientos, quinientos gabanes; pero esto sería una superfluidad. En un país organizado para millonarios, el ilustre naviero debiera poder adquirir un gabán de varios millones de pesetas. Hoy no puede adquirirlo, y es que el millonario se encuentra postergado en el mundo. Mientras todos gozamos de la vida en proporción con nuestros recursos, el millonario, no. Nadie se cuida de los millonarios, y helos ahí teniendo que fundar escuelas y hospitales y que distribuir su dinero en obras de beneficencia.
¡Pobres millonarios! Hasta hace poco, su desamparo se explicaba por su rareza. Los millonarios eran escasísimos y no podían imponerse. Pero las cosas han cambiado, y hoy, en Bilbao, ¿quién no está ya en el tercero o cuarto millón?
Ha llegado la hora de las grandes reivindicaciones. La sociedad tendrá que dejarles un puesto a los millonarios, y si no lo hace, yo, millonario, dimitiría.
Cuando un hombre, en Bilbao, dice que necesita vagonetas, esto no significa necesariamente que ese hombre necesite vagonetas. A lo sumo, las vagonetas las necesita un amigo de un amigo de un amigo suyo. Y cuando otro hombre, en el mismo Bilbao, le ofrece vagonetas a la gente, esto tampoco implica el que ese hombre tenga muchas vagonetas en su poder, sino que conoce a un señor, el cual, por medio de otro señor, sabe de un tercer señor que quiere vender vagonetas. Y así ocurre el que unos hombres que no necesitan vagonetas absolutamente para nada se pasen la vida comprándoles vagonetas a otros hombres que no las tienen. Y quien habla de vagonetas, habla de traviesas. Y quien habla de traviesas, habla de clavos. Y quien habla de clavos, habla de brea. Y quien habla de brea, habla de barcos. Y así sucesivamente.
Yo tengo en Bilbao un amigo que se compró a sí mismo trescientas toneladas de brea. No se trata de un bilbaíno, sino de un madrileño. A poco de llegar al café del bulevar, este chico dijo que necesitaba brea. En Maxim's hubiese pedido whisky, pero en el café del bulevar se le desarrollaron apetitos de más importancia. Quería brea, muchas toneladas de brea, y cuanto antes, mejor. Pasaron días, y los deseos de mi amigo fueron satisfechos. Mi amigo tuvo brea en gran abundancia; pero como, en realidad, él no necesitaba la brea para nada, al verse lleno de ella se puso a ofrecerla.
—¿Quién quiere brea?—dijo—. Yo puedo venderla en excelentes condiciones.
—¿Vende usted brea?—le preguntó un señor—.Pues yo le compro a usted trescientas toneladas.
Convinieron el precio y firmaron un documento. Pero el comprador no compraba por su cuenta, sino por cuenta de un señor a quien, quince días antes, le había oído decir que quería brea. Y este señor resultó ser precisamente mi amigo, el cual, siendo vendedor de sí propio, no pudo robarse gran cosa y sólo perdió la comisión.
¿Cuántas operaciones de este género no se harán diariamente en Bilbao? ¿Cuántos hombres que ni hacen clavos, ni tienen fábricas de clavos, ni se dedican a industrias para las que necesiten clavos, no vivirán de los clavos en esta ciudad? Es el comercio, el honrado comercio, genio del mundo moderno.....
Yo he creído en el vascuence hasta que lo he oído hablar. Ahora tengo la idea de que hay trescientas, cuatrocientas, tal vez quinientas palabras de vascuence, y que todas las otras son una hábil invención. Me he enterado, por ejemplo, de que mientras los vascos españoles le llaman al tenedor tenedoróa, los vascos franceses le dicen fourchetóa. En una esquina, y al lado de un letrero que decía «Calle de Echembarrena», otro letrero ponía «Echembarrena kalia». Y cuando me dijeron que el segundo letrero estaba en vascuence, yo me reservé unas dudas bastante serias. Luego he oído decir «genté elegantía», por gente elegante, y otras cosas análogas. A veces, una palabra como «oguía», que significa pan, le desconcierta a uno; pero luego resulta que se trata de un derivado de hogaza.
—No se fije usted—me dijeron algunos amigos—. Los que dicen «tenedoróa» y «genté elegantía» no saben vascuence; pero pregúntele usted a Mourlane Michelena...
Y en fuerza de oír esto he llegado a deducir que existe en efecto un rico vocabulario vascuence, y que Mourlane Michelena es su único depositario.
¿Qué hará con el vascuence Mourlane Michelena? Yo me explico que se tenga una casa para uno solo, y una botella para uno solo, y una mujer para uno solo; pero no me explico que nadie tenga un teléfono ni un idioma para usarlos exclusivamente consigo mismo.
¡Habrá que oír a Mourlane Michelena en sus monólogos aglutinantes y prearios! Pero, por otro lado, yo no puedo menos de felicitar a un hombre que, en medio del tráfago bilbaíno, se encuentra de pronto este tesoro de un idioma perdido durante tantos siglos.
Me explico que se coleccionen las palabras de vascuence con un espíritu de numismático, como pudieran coleccionarse raras, preciosas e interesantísimas monedas antiguas. Por mi parte, es con ese espíritu con el que las oigo; pero los «tenedoróa» y los «elegantía» me producen el efecto de duros sevillanos entre monedas romanas.
La guerra ha terminado en todo el mundo excepto en España. Los alemanes se han rendido, pero no así los germanófilos, quienes siguen apoyando al káiser y cantando las victorias de Hindenburg. Los aliados, por nuestra parte, seguimos creyendo que Inglaterra y Francia representan la libertad, la democracia, el derecho de pueblos, etc., etc.
Es una nueva Batracomiomaquia, de la que el autor—modesta rana beligerante—le ofrece algunas notas a su público.
Si los alemanes perdieron la guerra, no fue por culpa de los críticos germanófilos. Los críticos germanófilos han combatido con tanto ardor como el más heroico de los soldados alemanes. Fabián Vidal y Manuel Aznar pueden decir el trabajo que costaba desalojar a los críticos germanófilos de ciertas posiciones. Se destruían los últimos nidos de ametralladoras, Ludendorff ordenaba la retirada y los ejércitos aliados avanzaban, pero Armando Guerra no se rendía tan fácilmente. En sus mapas, la línea alemana manteníase intacta hasta tres o cuatro días después.
Cuando las tropas alemanas obtenían algún éxito, los críticos alemanes lo anotaban como un éxito propio, y en sus periódicos les aumentaban el sueldo.
—Estoy avanzando en Rusia, en Servia y en Rumania—debió de decirle a su director—. He echado de todas partes al crítico de la Corres, y creo que esto bien vale los doscientos duros...
En 1916, los críticos germanófilos llegaron a entrar en Verdun, en el propio Verdun, y si luego abandonaron la plaza, fue, sencillamente, porque el kronprinz no los siguió, y los pobres se encontraron allí solos, sin contacto ninguno con el ejército alemán...
Han luchado como unos héroes los críticos germanófilos; pero, últimamente, las cosas les han salido algo mal, y yo temo que les rebajen el sueldo, por la misma razón en virtud de la cual se lo subieron un día. En vano tratan de justificarse. Uno de ellos decía recientemente que el avance aliado carecía de mérito porque, según confesión francesa, los alemanes andaban escasos de armas. Pero ¿por qué andaban escasos de armas los alemanes? Pues simplemente porque los aliados les tomaron más de cuatro mil cañones desde el mes de julio. Supongamos que yo me lanzo con un cuchillo sobre el lector. El lector retrocede, para el golpe, y se pone a forcejear conmigo hasta que logra desarmarme. Luego me ataca con mi propio cuchillo, yo huyo, y El Debate, comentando el suceso, escribe: «La huida del Sr. Camba no constituye éxito ninguno para su lector, porque el Sr. Camba estaba desarmado...»
Una de las cosas que más le han servido a Alemania es la afición a la música. La gente no cree que los alemanes puedan ser crueles.
—¡Qué van a ser crueles!—dice la gente—. ¡Unos hombres tan tiernos! ¡Tan dulces! ¡Tan musicales!...
Son muy musicales, en efecto, los alemanes. Al más encarnizado perseguidor de armenios se le haría llorar tocándole una melopea. Desgraciadamente, es muy probable que siguiese machacando al armenio mientras sonaba la música. La sensibilidad ante la música no tiene para mí mucho más valor que la sensibilidad ante el zumo de cebolla. Si puede constituir una prueba de bondad, esta bondad no pasará nunca de ser una bondad baja y primitiva. Los misioneros y los exploradores solían tocarles el acordeón a los antropófagos africanos, a fin de ver si eran civilizables; pero utilizar el mismo procedimiento para contrastar la bondad alemana, francamente, me parece algo ofensivo.
Los alemanes son tiernos, son dulces, son musicales y lloran en el cinematógrafo. Yo recuerdo, a propósito de la ternura alemana, una Nochebuena que pasé en Berlín. La patrona de mi casa de huéspedes había comprado un pino, que los inquilinos se encargaron de adornar con ampollas de cristal coloreado, con algodón hidrófilo, con cintas de plata y oro, con bombillas eléctricas, con lentejuelas y con toda esa pacotilla sentimental a que había allí tanta afición. Sobre una mesa estaban los regalos que unos huéspedes se hacían a otros. A mí me habían regalado una corbata de siete colores, una cajetilla de sesenta «pfening», un tomo de poesías de Schiller, unos tirantes y un grupo escultórico en escayola, que representaba Psiquis y el Amor. Llegó la hora solemne. Se encendió el árbol, y la patrona produjo un gran jarro de vino caliente con especies aromáticas. Comenzamos todos a berrear en torno del pino:
—Weinachtsbaume... Weinachtsbaume...
Poco a poco, la pensión entera fue emborrachándose y enterneciéndose, y, al cabo de una hora, todo el mundo lloraba allí a lágrima viva. ¿Bondad? ¿Vino? ¿Música? ¿Estupidez?... Yo lo que sé es que cogí mi corbata, mi cajetilla, mi tomo de Schiller, mis tirantes y mi grupo escultórico de Psiquis y el Amor y que desaparecí. Aquel ambiente tan tierno me parecía indigno del centro de Europa. Yo me consideraba rebajado en él. Además, yo no creía que la bondad se caracterizase por la blandura ni por la humedad. Conocía muy bien a mis convecinos, y el que se les cayesen las lágrimas o el moco era para mí lo mismo que si les hubiese atacado el hipo.
¿Cuántos de aquellos hombres habrán tomado luego parte en el atropello de Bélgica? ¡Y quién sabe si alguno de ellos no habrá intervenido también en el bombardeo de París!...
Los alemanes son aficionados a la música como los chinos son aficionados al opio. Son un pueblo triste y llorón. Yo simbolizaría esta especie de sentimentalismo sin piedad que constituye su espíritu en una de sus últimas invenciones de guerra: los gases lacrimantes.
Terminada la guerra no hemos resuelto nada.
Nos esperan catástrofes, revoluciones, guerras, asolamientos y fieros males.
—¿Lo ve usted?—me dice un germanófilo—. Si los alemanes hubiesen ganado, no ocurriría nada de esto.
Y el caso es que, por primera vez, desde agosto del año 14, este germanófilo tiene razón. Si los alemanes hubiesen ganado, en efecto, el problema de las nacionalidades dejaría de ser un conflicto, porque todos seríamos alemanes. Todos seríamos alemanes, y hasta es posible que todos fuésemos rubios. Y, siendo alemanes todos los hombres, no tan sólo no habría conflictos internacionales, sino que no habría tampoco discusiones particulares. Todos tendríamos las mismas ideas. Los filósofos discurrirían por nosotros, y ¿quién duda de que las ideas hechas en las Universidades son siempre de mejor resultado que las que se hacen en casa?
El ciudadano se proveería de ideas lo mismo que de salchichas. La cuestión de las lenguas—el polaco, el armenio, el catalán, etc.—desaparecería por completo, ya que todo el mundo hablaría alemán. Se clasificarían todas las cosas. A los perros se les prohibiría ladrar, y a los socialistas se les negaría el uso de la palabra. En los paseos públicos habría unos bancos para niños, unos bancos para niñeras, unos bancos para ancianos, y quizás hubiese también unos bancos especiales para los candidatos al Parlamento: los chicos de tres años, cuando estuviesen cansados de jugar, irían de banco en banco, y, calándose unas gafas, estudiarían los diferentes letreros:
—¿Soy yo candidato?—se preguntaría Manolín—. ¿Soy una niñera?...
Si los alemanes hubiesen ganado, el individuo no tendría nada que hacer, y el Estado alemán se encargaría de todo. Uno cobraría, y el Estado se le llevaría a uno el dinero. Uno fumaría, y el Estado escupiría por uno. En España, es probable que la situación no hubiese variado gran cosa. Tendríamos también, seguramente, un gobierno Maura y un régimen de censura; pero como toda Europa estaría en condiciones análogas, no constituiríamos una excepción.
¡Qué orden, qué paz, qué tranquilidad las del mundo si, en vez de triunfar los aliados, hubiesen triunfado los alemanes! Entonces, nadie se hubiese vuelto contra los triunfadores. Ahora, en cambio, hasta los alemanes mismos van a tener que hacerse revolucionarios de veras.
Un periódico, y no por cierto un periódico aliadófilo, hablando del destrozo de Alemania, decía: «Es inútil que los alemanes pretendan protestar. ¡Que lloren como mujeres lo que no han sabido defender como hombres!...» Parece, sin embargo, que los alemanes no lloran como mujeres lo que no han sabido defender como hombres. Antes bien, lo bailan, lo cantan y lo beben con gran regocijo. Según el Daily Mail—en una carta de su corresponsal en Berlín—la antigua capital del imperio se divierte como en sus mejores días. Alemania está deshaciéndose, y los mismos hombres que hace apenas unos meses lo sacrificaban todo por ella, hoy le dedican al fox-trot sus energías restantes.
—¿Es posible tanta depravación?—preguntará el lector.
Y yo, que he vivido dos años entre alemanes, le contesto:
—Sí; es posible. Y es posible... porque no es depravación.
A comienzos de la guerra, muchas gentes no creían que los alemanes fueran capaces de bombardear ciudades indefensas ni de hundir barcos de pasajeros. Yo sí lo creía. Y no es que yo tuviese de los alemanes peor concepto que mis interlocutores, sino que tenía un concepto distinto. Mis interlocutores suponían que para que un alemán matase a un niño en la guerra era preciso que ese alemán fuese un malvado. Yo, en cambio, opinaba que un alemán podía matar niños sin dejar por ello de ser un excelente padre de familia y un hombre sensible a las emociones de carácter más elevado. Hay mujeres que ni aun puestas en la cumbre del Mont-Blanc, como decía no sé quién, serían inaccesibles; mujeres que han caído mil veces y cuya alma, sin embargo, adivinamos más pura que la de una niña de seis años. Parece que no se enteran nunca. Pues la psicología de estas mujeres podría acaso servir para explicar la de ese alemán que con una rosa entre las páginas de un libro de versos se iba, tiernamente, a arrojar bombas de cuarenta kilos sobre los tejados de París...
Ahora, mientras Alemania se desmorona, Berlín arde en fiestas. ¿Depravación? Nada de eso. Lo que pasa es que los alemanes no se han enterado aún del resultado de la guerra. Saben que su ejército ha sido vencido; saben que el Káiser ha abdicado; saben todo esto vaga y confusamente; pero no saben nada más.
Dentro de veinte años, sin embargo, las cosas cambiarán radicalmente. Hacia esa época, un sabio profesor habrá publicado una obra enorme en muchos volúmenes muy gordos, estudiando la guerra, no sólo en su aspecto militar, sino en su aspecto social, en su aspecto político, en su aspecto económico y en todos sus aspectos. Probablemente, la primera parte de esta obra estará dedicada a las guerras de la Edad Antigua, cuando aun no existía Alemania. Quizás el autor habrá hecho también un estudio detenido sobre la catapulta, considerándola como punto de origen del mortero del 42. Y entonces, toda una generación de alemanes se calará las gafas, se pasará las noches en claro estudiando y se enterará exactamente de lo que le ha ocurrido a su patria desde el 1914 al 1918.
Todo el mundo sabe que los alemanes no suelen reír los chistes hasta veinticuatro horas después de haberlos oído, que es cuando «les ven la punta». Dentro de veinte años le verán también la punta a la guerra europea y romperán a llorar. Llorarán en verso y llorarán en música. Llorarán todos los violines, todas las arpas, todas las gaitas, todos los saxofones, todos los contrabajos del ex imperio. Alemania entera llorará, y llorará mucho; pero llorará tarde.
Y, mientras tanto, en el Palais des Dances, Alemania ríe a cien marcos por hora.
El Congreso Médico de Madrid ha sido, según parece, uno de los mejores Congresos Médicos celebrados en el mundo, y de aquí en adelante, nuestros sabios doctores van a curárnoslo todo: el cáncer, la tuberculosis, la lepra, la ceguera, el reblandecimiento medular, etc., etc. ¡Muy bien, señores médicos! ¡Admirable! Pero ¿qué me dicen ustedes del resfriado?
Porque yo ni estoy reblandecido, ni soy ciego, ni sufro de lepra, ni padezco de tuberculosis, ni tengo cáncer ninguno. En cambio, me encuentro resfriado casi siempre y no comprendo por qué razón han de tratarme ustedes con tanto desprecio. Muchas veces, harto de toser y de estornudar, yo he acudido a ustedes en consulta. Ustedes me han auscultado, me han preguntado si me canso al subir escaleras, a lo que yo he contestado que, desde luego, me canso mucho más que al bajarlas, me han obligado a respirar fuerte, y, por último, con un gesto de infinito desdén, me han dicho:
—¡Bah!... Usted no tiene más que un simple resfriado...
¡Un simple resfriado! ¡Y yo que me creía poseedor de una enfermedad importante!... Profundamente avergonzado, yo he cogido entonces mi sombrero y me he lanzado a la calle, sumido en amargas reflexiones.
—El fracaso es evidente—decía yo para mis adentros—. ¿Con qué cara me presento ahora ante los amigos?
Pero ya me he cansado, y en nombre de toda la humanidad acatarrada, solicito para el resfriado la atención de la ciencia y el respeto de las familias. Convengo en que la tuberculosis es más dramática que el resfriado, pero exijo que al resfriado se le otorgue también cierta categoría. Si el gato es el tigre del pobre, como decía no sé quién, el resfriado es la tuberculosis del principiante. Es una tuberculosis modesta, una tuberculosis para personas de poco dinero que no pueden dejar de trabajar ni irse a la sierra a beber leche y respirar aire puro. ¿Por qué este desdén hacia el resfriado en una época tan democrática?
Yo sospecho que es, sencillamente, porque los médicos no saben curarlo. Y es inútil que me hablen del cáncer, de la lepra, de la tuberculosis, etc. Mientras los médicos no curen los resfriados, yo no creeré en la Medicina.
A un amigo mío le tenían que operar de la apendicitis.
—Voy a quedarme arruinado—me dijo—; pero no tendré más remedio que acudir a un gran cirujano.
Era un amigo querido, y yo me alarmé.
—No haga usted semejante cosa—le respondí—. Llame usted a un medicucho cualquiera. Llame usted a un sastre. Llame usted a un barbero o a un ebanista, pero no llame usted a un gran cirujano. El gran cirujano le considerará a usted el apéndice así como un virtuoso del violín puede considerar la Sonata de Kreutzer, y de una manera muy artística, le matará a usted...
Yo he visto trabajar una vez a un virtuoso de la cirugía. Rodeado de un coro de admiradores se dirigió a una mesa de mármol, donde, convenientemente narcotizado, yacía el enfermo. El virtuoso cogió unas pinzas y un bisturí y se dirigió a nosotros.
—Para la mayoría de los cirujanos—nos explicó—esta operación no ofrecería dificultad ninguna. Es una operación sencillísima, que está resuelta desde hace mucho tiempo, y que puede realizar cualquiera sin el menor peligro. Comprenderán ustedes, sin embargo, que después de reunir aquí a tan buenos amigos, yo no voy a defraudar su expectación. Las posibilidades quirúrgicas son ilimitadas para todo médico que tenga sangre de artista, y yo voy a demostrarlo ensayando con este enfermo un procedimiento inédito y completamente personal. Es un procedimiento peligroso, indudablemente, pero en eso consiste su encanto. Ya saben ustedes, señores, que a mí no me arredra el peligro...
Y, con un gesto a lo Thuillier, el gran cirujano se lanzó sobre el enfermo, quien, bajo la influencia del cloroformo, había comenzado a cantar unas peteneras. Los admiradores no pudieron contenerse y rompieron a aplaudir.
—Van ustedes a ver con qué rapidez procedo—añadió el gran cirujano—. Toda la operación se reduce a tres trazos. ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas!...
El gran cirujano hizo sus tres trazos y el enfermo dejó de cantar.
—Se le va el pulso—observó un ayudante.
Otro ayudante cogió con unas pinzas la lengua del pobre hombre, y se puso a tirar de ella desesperadamente, pero todo fue inútil. Al poco rato el enfermo había muerto.
—¡Qué lástima!—exclamó uno.
—¡Verdaderamente!—exclamó otro, que quizás fuese yo mismo—. Este pequeño detalle enturbia un poco el éxito de la operación...
El príncipe de la cirugía se lavó las manos, y si alguien se ha lavado alguna vez las manos como Pilatos, fue precisamente aquel hombre. Salimos a la calle; pero, como de costumbre, no se veía un guardia...
Amigo lector: Permítame usted que le dé el mismo consejo con que ya favorecí al amigo de quien he hablado antes. Si alguna vez necesita usted que le operen, llame usted a un medicucho cualquiera. Llame usted a un sastre. Llame usted a un barbero o a un ebanista; pero no llame usted a un gran cirujano...
Cuando se decretó en Madrid la vacuna obligatoria, todo el mundo se indignó.
—Que se vacune el que quiera—solía decirse—; pero ¿y si a mí se me antoja tener viruelas?
Libertad de tener viruelas... Libertad de pegárselas al vecino... Libertad de escupir... Libertad de tronchar los árboles... ¡Con qué ahínco defiende todas estas libertades el español!
—Desengáñese usted—me decía un amigo antes de la vacuna obligatoria—, España es el país más liberal del mundo. Aquí puede usted hacer lo que le da la gana...
—Yo no—le contesté—. Usted. Usted puede hacer aquí lo que le dé la gana, y con usted, pueden hacerlo el Sr. La Chica y otros cuantos señores; pero yo, no. No hay posibilidad de que todo el mundo haga nunca lo que le dé la gana, y si ustedes hacen su gana de ustedes, es sencillamente porque una buena cantidad de señores no podemos hacer la nuestra...
En el caso concreto de la vacuna, la mayoría del vecindario parece considerarla como una tiranía, y si se considera que la vacuna es la tiranía, no se está muy lejos de creer que la viruela sea la libertad. ¿Lo es, en efecto? Desde el punto de vista de los microbios, no cabe la menor duda; pero, desde nuestro punto de vista, la cosa es ya bastante más discutible. Por mi parte, considero la viruela como una verdadera imposición de que han venido haciéndonos víctimas nuestros gobiernos. La viruela tenía en España el mismo carácter obligatorio que ahora tiene la vacuna, y nadie protestaba contra ella. Las gentes se resignaban a padecerla como se resignaban a padecer el tifus y el caciquismo. Y, al igual de los caciques, los microbios, sin duda, pensaban también que España era el país más liberal del mundo.
¡Qué lástima que la libertad práctica no pueda ser absoluta como la libertad teórica! ¡Qué lástima que nuestros intereses no coincidan con los de los microbios! ¡Qué lástima... para los microbios!...
Parece que en Croydon, cerca de Londres, la Liga antivacunista se ha opuesto violentamente a la vacunación obligatoria del vecindario. Un periódico español da cuenta del hecho poniéndole esta coletilla: «En todas partes cuecen habas.» Y esta otra: «¡Y aún hablan de l'Espagne et le Maroc!»...
¿Quiénes hablan de l'Espagne et le Maroc? Los ingleses, en todo caso, hablarían de Spain and Marocco, y la verdad es que si nosotros no tuviéramos con Europa más analogía que la de oponernos a la vacunación obligatoria, no tendríamos analogía ninguna y estaríamos completamente unidos al África. Porque Europa puede combatir la vacunación obligatoria y nosotros no. Es el caso de dos personas que se opusieran al alumbrado de petróleo, una en nombre de la luz eléctrica y otra en nombre del candil. Los vecinos de Croydon, con una urbanización excelente, creen que deben prescindir de la vacuna. «En vez de vacunarnos—dicen—dennos ustedes más agua y más aire.» Aquí, en cambio, la alternativa es trágica: o vacuna o viruela. Nosotros estamos todavía en el período de la vacuna, como estamos en el del reformismo y el republicanismo. De vivir en Croydon yo sería, muy probablemente, miembro de la Liga antivacunista, y, no obstante, cuando el Sr. Romeo inició aquí su campaña en pro de la vacunación obligatoria, hice un artículo defendiéndola. La vacuna, que en Inglaterra me parecería reaccionaria y anticientífica, aquí me parece liberal y cientificísima. Y si los espíritus revolucionarios ingleses pudieran traspasarnos con la vacuna su partido conservador, no habría un hombre verdaderamente progresivo en España que se negara a acogerlo. El partido conservador inglés vendría entonces a representar la tendencia más avanzada de la política española.
Indudablemente, el hecho de que en Londres se combata la vacuna, no debe servir para animar a los antivacunistas españoles. En un Estado norteamericano se está haciendo ahora una campaña con cierto ferrocarril en proyecto... pero con objeto de que se establezca un servicio de comunicaciones aéreas. El ferrocarril comienza ya a ser un atraso en el mundo. Aquí no se puede decir aún que tengamos ferrocarriles.
El microbio de la gripe ha vuelto. A su llegada a Madrid, un microbio local fue a visitarlo con propósitos periodísticos.
—Parece que ha recorrido usted medio mundo—le dijo el microbio local.
—Sí... He estado en Francia, en Alemania, en Suiza, en Dinamarca, en Inglaterra, en los Estados Unidos...
—Grandes países, ¿eh?
—¡Quite usted allá! Para un pobre microbio que quiera vivir tranquilamente, el mejor país es España. Aquí funda usted una pequeña familia—cuatrocientos o quinientos mil hijos—, y la saca usted adelante sin el menor contratiempo. Lleva usted sus chicos a la escuela, al teatro y al cine, y es un gusto ver cómo se instruyen y se divierten. La alimentación es magnífica. ¡Qué carnes tan podridas! ¡Qué leche tan adulterada!...
—La leche es muy buena, en efecto—respondió el microbio local—; pero ¿y el ácido fénico?
—¿El ácido fénico?—exclamó el microbio de la gripe—. ¿Pero usted cree en el ácido fénico?
—¡Hombre! Los médicos aseguran...
—¿Pero es que cree usted en los médicos?... Que un hombre crea en los médicos, pase. Lo inconcebible es que un microbio, que está en el secreto de estas cosas, les haga caso ninguno. Por mi parte, le aseguro a usted que el ácido fénico me hace engordar y que su aroma me parece exquisito. Desengáñese usted, querido colega. El ácido fénico sólo es desagradable para los hombres...
—¿Y piensa usted quedarse mucho tiempo por aquí?
—Verá usted. Yo he venido a reponerme. He sufrido mucho en mis correrías por el mundo. Fuera de España todo se vuelve hablar de libertad; pero si existe algún país donde un pobre microbio puede hacer lo que quiera, ese país es éste. Aquí se siente uno amparado por las leyes y por las costumbres. Los naturales nos aman, y cuando alguna autoridad inicia una campaña contra nosotros no faltan amigos que nos defiendan enérgicamente diciendo que tienen un perfecto derecho a cultivarnos. Esto es libertad, libertad para los microbios, y lo demás es cuento. ¿Sabe usted cuánto peso he perdido durante mi estancia en Inglaterra? Pues muy cerca de una diezmillonésima de miligramo. ¡Para que digan que Inglaterra es un país más libre que España!... Además, en España uno puede cultivar el trato de toda clase de microbios, y esto siempre es instructivo. El microbio del tifus, por ejemplo, y el de la viruela, expulsados de todo el mundo, se han refugiado aquí, donde viven a las mil maravillas. Yo los he visto el otro día en el pecho de un enfermo que es cliente mío y a quien se los había llevado su médico.
—¿De modo que se establece usted entre nosotros para siempre?
—¡Ah, no!... Llegará un día en que España será un país de microbios solos, y entonces la lucha por la vida adquirirá aquí caracteres horribles.
—Antes de esa fecha—exclamó el microbio local—yo me agarraré al presupuesto. Buscaré un empleíllo en algún laboratorio, como microbio de cultivo, y ¡a vivir!
Han leído ustedes las experiencias del doctor Voronof? El doctor Voronof pretende haber descubierto, sencillamente, el secreto de la eterna juventud. «Nuestra vida—dice el doctor Voronof—no depende tanto del funcionamiento de los grandes órganos como de la secreción de ciertas glándulas, minúsculas algunas veces...» Al leer esto, le entran a uno vivísimas sospechas de que el doctor Voronof llama glándulas minúsculas a los talones del Banco de España, al papel moneda y a los distintos valores en curso, sospechas que se acentúan a medida que uno sigue leyendo: «Un hombre—añade el sabio cirujano—puede vivir sin riñón o sin estómago; pero si le suprimimos, por ejemplo, las cápsulas subrenales, muere...» Indudablemente—piensa uno—el doctor Voronof, llevado de su tecnicismo profesional, denomina cápsulas subrenales a las piezas de cinco pesetas. El nombre parece extraño; pero quizás no carezca de abolengo. Un filósofo podría, tal vez, descubrir cierta analogía entre ese término y la expresión popular de «costarle a uno un riñon», expresión demostrativa de que el pueblo considera también los duros como una especie de cápsulas subrenales...
Pero todo esto son fantasías. El doctor Voronof sabe muy bien lo que se dice y nos asegura que los médicos pueden rejuvenecer a la humanidad sin más que injertar en los organismos decrépitos las glándulas intersticiales de organismos vigorosos. Por este procedimiento ya le ha devuelto el doctor Voronof la juventud a numerosos carneros. ¿No se la podría devolver también a algunos de nuestros políticos?
Es posible que todos los problemas españoles se reduzcan a un solo problema quirúrgico, y que lo único que necesitemos en este país sean glándulas intersticiales. Nuestros carneros son más o menos viejos; pero nuestros políticos son todos anteriores a la revolución francesa, y si los cirujanos no logran matarlos, que por lo menos procuren rejuvenecerlos. No creo que los políticos se diferencien tanto de los carneros que no se pueda hacer con los unos lo que se ha hecho con los otros. Ensaye en ellos sus glándulas intersticiales el doctor Voronof y ensaye también esas glándulas tiroideas con las cuales parece que, ya en el año de 1913, convirtió a un idiota en un ser sensato y razonable.
Ahora, que el doctor Voronof debe tomar precauciones, porque aunque científicamente un político sea igual a un carnero, hay, sin embargo, entre ambos una diferencia esencial. El carnero no vive de su vejez, y el político sí. ¿Qué sería de un político español sin vientre, sin barbas blancas, sin asma y sin calvicie? Quitarle estas cosas a un político es quitarle el prestigio y la respetabilidad. Por otra parte, ¿es que los ex ministros seguirían cobrando sus cesantías cuando volviesen a la edad en que eran simples diputados? Porque si seguían cobrándolas, el fracaso del doctor Voronof no podía ser más evidente.
Decididamente, no creo que sea nada fácil rejuvenecer a un político español. El doctor Voronof podrá rejuvenecer a un carnero de catorce años, a un loro de ciento cincuenta y a una carpa de doscientos; pero no así a uno de nuestros políticos. Y es que para devolverle la juventud a un animal cualquiera, se necesita una cosa que no depende ni del doctor Voronof ni tampoco del animal. Se necesita, sencillamente, que el animal en cuestión haya sido joven alguna vez.
Si la proposición que algunos médicos presentaron un día al Colegio de Madrid hubiese llegado a adoptarse, los «lances entre caballeros» no tardarían en pasar a la historia. Se trata de una proposición para que ningún médico asista como tal médico a ningún desafío. Claro está que en los desafíos no suele ocurrir nada. A primera vista no hay, por lo tanto, ninguna razón para que los caballeros se hagan acompañar de un médico cuando van a batirse y no cuando van a tomar café, ya que el café, bien solo o bien con leche, es, en casi todos los establecimientos, un brebaje engañoso que da lugar a serias complicaciones gástricas. Se puede demostrar que, prácticamente, los médicos son del todo innecesarios en los desafíos; pero, al demostrar esto, se demostraría también que los desafíos son prácticamente innecesarios en la vida. Ya se sabe que en los desafíos no muere nadie; pero es preciso mantener la creencia de que puede morir alguien, y para mantenerla es para lo que están los médicos. Las espadas, los sables, las pistolas todo esto tiene un carácter decorativo y de panoplia, y uno puede mirarlo alegremente; pero, ¿y el botiquín? ¿A quién no le asalta por un instante la idea de la muerte al ver a un médico con su botiquín debajo del brazo?
En Francia, los duelistas procuran presentarle al público de vez en cuando un pequeño cadáver. Aquí no se ha cambiado de cadáver desde hace muchísimos años, y el duelo está perdiendo prestigio. Vean ustedes las estadísticas de accidentes del trabajo y observarán que la industria corchotaponera produce más víctimas que el duelo. ¿Qué se discute en España entre los partidarios del desafío y sus antipartidarios? Pues, sencillamente, un muerto de allá por el año 98, muerto que, al parecer, debió su muerte a un descuido del médico...
Si los médicos, pues, le hacen el boicot a los desafíos, si cuando un caballero le haya producido a otro con un sable o con una espada un rasguño en la muñeca, no hay un médico que describa este rasguño como una herida inciso-trinchante de tantos centímetros de extensión, en la región tal, interesando la dermis y la epidermis y la paquidermis; si además el médico no echa en este rasguño tintura de yodo y yodoformo y alguna otra porquería, y no arma allí una cantera y no cubre luego el brazo de gasas malolientes, ¿qué va a ser de los desafíos?
Los desafíos quedarán entonces reducidos a un sport, así como la natación, como el billar o como la pesca de caña, y no digo como el mus o el poker, porque estos juegos es indudable que producen víctimas. Se convertirán en un ejercicio vulgar y caro y no tardarán en desaparecer. Y esto sería grave porque, probablemente, daría origen a un aumento de mortalidad.
Si un señor me invitase un día a jugar una partida de ajedrez, por muy obligado que yo le estuviera, no le complacería. Le demostraría que no sé jugar al ajedrez, y el señor en cuestión tendría que renunciar a la partida proyectada.
Si el mismo señor pretendiese otro día hacerme ejecutar al piano la Marcha fúnebre de Chopin, tampoco me sería fácil complacerle.
—No sé tocar el piano—le diría—. Y si, en vez del ajedrez o el piano, el señor en cuestión se orientase hacia la esgrima y quisiera batirse conmigo a espada o a sable, mi contestación sería igualmente lacónica.
—Lo siento mucho, pero no sé batirme a sable ni a espada...
En el primero y el segundo casos, todo el mundo encontraría mi negativa perfectamente natural. Se puede ser un gran aficionado al ajedrez, pero se comprende que cuando un hombre no sabe jugarlo, no lo juegue. Se puede ser muy entusiasta de la Marcha fúnebre, y no obstante, ante la imposibilidad técnica de ejecutarla al piano, la gente se explica, sin dificultad, el que un hombre no quiera ejecutarla...
En el tercer caso, sin embargo, es seguro que yo quedaría muy mal. Cualquier razón sirve para no batirse, excepto la de que uno no se sabe batir. A nadie se le ocurre atribuir al miedo el motivo de que yo no dé conciertos en la Sociedad Filarmónica; pero si yo me negara a batirme, se diría que el miedo me dominaba:
—En el terreno, la técnica significa muy poco. Lo decisivo es el valor...
Y esto es posible; pero yo creo que se tiene tanto más valor cuanto se tiene más técnica. Está demostrado que la técnica de la natación consiste principalmente en perder el miedo. Nadie nada de primera intención, porque el miedo le lleva a hacer una serie de movimientos con los que, irremisiblemente, se ahoga. Pues yo cogería a D'Artagnan, de quien no es publico que supiese nadar, le pondría al borde de un mar profundo, y le diría:
—Láncese usted. Todo es cuestión de no tener miedo...
Y el intrépido mosquetero se iría a hacerle compañía a los pacíficos besugos.
Es posible que yo no me batiese, aunque supiera batirme; como es posible que no ejecutase la Marcha fúnebre, aunque supiera ejecutarla; pero si alguien me pide alguna vez que ejecute esta marcha, yo no me voy a salir diciéndole que prefiero otra marcha más jovial, o que no me inspira simpatías la autonomía de Polonia, tierra del autor, sino, sencillamente, que no sé tocar el piano.
Y cuando alguien me desafíe, yo le diré que no me sé batir, en vez de plantearle el problema de la moral del duelo. Por lo demás, acaso toda la moral del duelo consista precisamente en esto. Cuando todo el mundo llevaba una espada al cinto y sabía más o menos manejarla, batirse en duelo era una cosa así como lo que es hoy liarse a garrotazos. Hoy, en cambio, el duelo es la equivalente de lo que será liarse a garrotazos en el año 2000, cuando, en vez de bastones, los hombres salgan a la calle con unos tubos de goma llenos de aire comprimido, de energía radioactiva, de café con leche o de lo que sea.
Sigamos con esto del duelo. Un hombre hace una canallada; este hombre se bate y es un hombre de honor. A un hombre le hacen una canallada; este hombre no se bate y es un hombre sin honor. El honor o el deshonor no consisten, pues, en conducirse honorable o deshonorablemente, sino en batirse o no batirse. Yo me atrevería a decir del honor caballeresco exactamente lo mismo que he dicho del valor, esto es, que se tiene tanto más cuanto se tiene más técnica. El honor se puede aprender, si no en doce, en cien o en doscientas lecciones. Todo es cuestión de tener algún dinero para ir a una sala de esgrima. Por mil pesetas uno puede llegar a hacerse un caballero perfecto, a condición de que uno no esté demasiado viejo ni demasiado gordo, ya que el honor también tiene edad, peso y estatura.
—Pero si esto es así—dirán ustedes—, ¿por qué hay tantos hombres sin honor?
Sencillamente, porque no lo necesitan. Yo he observado que sólo tienen honor aquellas personas a quienes les hace verdadera falta tenerlo. ¿De qué le serviría el honor a un ebanista o a un comerciante? Cuando un joven piensa dedicarse a la ebanistería o al comercio, no se preocupa del honor. En cambio, si quiere entrar en la política, o si es aristócrata, se compra unos floretes, unas zapatillas y una careta y se inscribe en una academia de esgrima. En Inglaterra no existe el honor caballeresco, y en Barcelona, tampoco. Un barcelonés puede ser un hombre muy digno y hasta un hombre muy sinvergüenza sin necesidad ninguna de tener honor; pero no así un madrileño. Hubo un tiempo en que para dedicarse al periodismo, el honor era también una cosa indispensable. Hoy creo que todavía se exige el honor en algunos periódicos; pero, en la mayoría, sólo procuran que el periodista sepa su oficio. Días atrás hablaba yo con un periodista de la vieja escuela y le decía que, francamente, eso del honor me parecía absurdo.
—¡Ah!—me contestó—. Usted ha tenido mucha suerte y puede usted prescindir del honor. Si yo hubiese podido hacerme una firma, también prescindiría de él; pero a los cincuenta años de edad no he logrado llegar aún a las doscientas pesetas, trabajando diez horas diarias. Yo soy un fracasado, y si no tuviese honor, me moriría de hambre...
Mi pobre compañero tiene honor porque le hace muchísima falta. Si el día de mañana heredase, dejaría inmediatamente de tenerlo.
En estos comentarios, que fueron escritos a fines del año 18 y comienzos del 19, el lector verá algunos nombres propios: Maura, Cierva, Dato, Sánchez de Toca, Romanones... Lo probable es que semejantes nombres no varíen, o bien porque sus titulares vivan indefinidamente, o bien porque, al morir, le dejen la herencia política a sus hijos. Y, aunque varíen los nombres, es indudable que las cosas no variarán. Es decir, que el lector del año 50 no tendrá que hacer, a lo sumo, nada más que la simple sustitución mental de unos apellidos por otros para convertir este pequeño trozo de historia en una página de actualidad palpitante.
El otro día, al salir del Congreso, me fui a cenar con un amigo diputado. Nos sirvieron de postre unas chirimoyas, fruta tropical, y mi amigo, con su chirimoya en la mano, comenzó a hablarme de la autonomía catalana. Yo le miraba, a la vez que le oía, y tenía una sensación así como si fuese de la chirimoya de donde mi amigo sacaba las ideas. De cuando en cuando, y coincidiendo con los momentos en que la argumentación exigía mayor sutileza, mi amigo oprimía nerviosamente la chirimoya, como si quisiera extraerle todo el jugo. Y entonces se me venía a la imaginación la imagen prodigiosa de Le Penseur, de Rodin. Hubo instantes en que yo temí que la chirimoya reventase en manos de mi amigo, quien, cuando no podía terminar un razonamiento, la apretaba de un modo verdaderamente suicida. Por fin, mi amigo se comió la chirimoya y dejó de hablar de la autonomía catalana. Pedimos la cuenta. Las chirimoyas costaban a cinco pesetas cada una. Y yo pensé que, para decirme lo que me había dicho, mi amigo hubiera podido arreglarse perfectamente con una fruta del país, como, por ejemplo, la naranja, que es bastante jugosa y que se encuentra al alcance de las fortunas más modestas.
Estamos ante problemas demasiado graves, y yo temo que nuestros cerebros, ociosos durante muchísimos años, no puedan ahora funcionar con la exactitud necesaria. Algunos diputados razonan con chirimoyas. Otros, vistos desde la tribuna de la Prensa, nos presentan unos cráneos largos y depilados, como melones. Y otros, en fin, más acres, cuando estrujan su pequeña masa encefálica, parece que estrujaran un limón. ¿Por qué no se harán máquinas de pensar, como se hacen máquinas de calcular? El Sr. Torres Quevedo, que ha hecho una máquina para jugar al ajedrez, podría, seguramente, con mucha más facilidad, hacer máquinas que estudiasen la cuestión catalana y vendérselas o alquilárselas a los señores diputados.
Podrían hacerse cerebros de celuloide, sólidos, prácticos y que, como se venderían mucho, resultarían bastante baratos; cerebros a los que se les diese cuerda para veinticuatro horas, o bien que tuviesen una ranura, como ciertos aparatos de gas, para que, al querer iluminar algún punto obscuro de nuestra política, bastase echar en ellos una moneda y aproximar un fósforo. La idea parecerá descabellada, pero yo me atrevería a apoyarla con un precedente: los cerebros alemanes. Minuciosamente preparados por el Estado y exactamente iguales unos a otros, los cerebros alemanes de la avant-guerre podrían considerarse como un producto industrial.
Claro que el día en que los españoles razonemos con unos cerebros artificiales, confeccionados al por mayor, perderemos toda nuestra variedad, tan pintoresca. Pero acaso sea precisamente esto lo que nos esté haciendo falta.
Las elecciones son nuestra única industria nacional, y si se hicieran dos veces al año, España se depauperizaría. Hay pueblos en los que la cosecha representa unos diez mil duros anuales, la industria unos cinco mil, y las elecciones ciento o ciento cincuenta mil. ¡Y aun hay quien echa pestes contra la ley del Sufragio!
—¿Para qué queremos el voto?—se preguntan algunas gentes.
Y estas gentes, no sólo carecen de sentido político, sino que carecen también de todo instinto comercial. Queremos el voto para venderlo. La ley que nos ha proporcionado el derecho a votar nos ha asegurado con él una renta vitalicia. Un voto puede valer cinco, diez, veinte, cien, hasta doscientos duros. Muchos hombres en España ganan con su trabajo cincuenta duros al año, y con el voto obtienen el doble y el triple. Claro que es preciso votar a los candidatos conservadores. Los socialistas, que se las echan de protectores del pueblo, en realidad quieren robarle al pretender que el pueblo los vote gratis. ¡Falsos apóstoles!, como dice un colega...
Cuando llegan las elecciones es como si llegara una cosecha milagrosa. Una cosecha de cereales, de salchichones, de chorizos y de cigarros de a peseta con áureas sortijillas. El vino circula abundantemente en nuestros pueblos más miserables. Las gallinas, animadas de un fuego sagrado, dijérase que ponen los huevos ya cocidos y todo. Los corderos nacen asados. España come y bebe a sus anchas.
¿Y son los socialistas quienes censuran al Sr. Maura por echar sobre el pueblo español esta bendición de unas elecciones generales? Pues que el decreto de disolución se retrase unos meses más, y con lo cara que está la vida, España se morirá de hambre. Es preciso acabar con esta leyenda de que un candidato no es importante más que como un diputado en potencia. Lo importante no es el diputado, sino el candidato. Lo importante no es el Parlamento, sino el período electoral. Un hombre que se deja en un distrito de cincuenta mil duros para arriba es, indudablemente, un hombre que favorece al distrito, y el pueblo, agradecido, debe votarle...
A no ser que el candidato contrario se deje lo doble.
Un lector me envía la siguiente carta:
«Sr. D. Julio Camba.
Muy señor mío: Su artículo sobre las elecciones, publicado en El Sol del día 13, contiene varias inexactitudes que me apresuro a rectificar. Dice usted que los votos constituyen en España una gran industria. ¡Ay, señor Camba! Como tantas otras, esta industria ha venido aquí considerablemente a menos. La concurrencia es terrible. Hay quien vende su voto por dos duros. Hay quien lo da a cambio de una comida, de un paseo en automóvil o de un cigarro puro. Hay quien vota por amistad, y hay algo mucho peor aún: hay quien vota por convicciones políticas. Y así se explica el que se presenten candidatos hombres que no tienen donde caerse muertos.
Yo creo que se debiera constituir una liga de electores imponiendo una tarifa mínima para los votos. Esta sería, a mi juicio, la única manera práctica de que los ciudadanos hiciéramos valer nuestros derechos. Cinco duros por voto, y si los candidatos no aceptaban, iríamos a la huelga. Y no me hable usted de inmoralidad. El hecho de que usted cobre sus artículos no quiere decir que usted venda sus ideas. En realidad, un escritor no tiene verdadera independencia de pensamiento mientras no puede vivir de su pluma, y algo de esto ocurre también con el elector. ¿Sabe usted lo que yo he tenido que hacer en las elecciones pasadas para valorizar un tanto mi derecho de elector? Pues he tenido que votar dos veces: una por un candidato monárquico, y otra, por un republicano.
Porque eso de que los candidatos conservadores son quienes pagan mejor los votos, tampoco es exacto, señor Camba. Cuando están en el Poder, ¿qué necesidad tienen de pagarlos? Generalmente, ni siquiera se toman la molestia de echarnos un discurso.
Desengáñese usted. Para levantar un poco la industria electoral no hay más procedimiento que la Liga. Recientemente se hablaba de señalar sueldo a los diputados. Muy bien; pero que los diputados comiencen por pagar a sus electores. Y mientras haya gentes que voten de balde, yo no podré creer que el derecho a votar represente para el pueblo conquista ninguna...»
Hasta aquí la carta de mi comunicante. Yo, en prueba de imparcialidad, la reproduzco íntegra.
En estos hermosos días de mayo, para estar a tono con las costumbres y no hacer entre mis contemporáneos un papel despreciable, yo necesito dos cosas: un distrito y un sombrero de paja.
Casi todo el mundo tiene un distrito y un sombrero de paja. Algunos tienen sombrero de paja y carecen de distrito. Otros tienen el distrito únicamente, pero podrán contarse con los dedos de una mano los españoles que se encuentren hoy, a la vez, sin distrito y sin sombrero.
Lector: ¿No tendrá usted por ahí algún distrito suelto que ofrecerme? ¿Ha mirado usted bien?...
Todos mis amigos tienen distrito, y hasta hay quien hace gala de dos o tres. A juzgar por las apariencias, en España hay muchos más distritos que candidatos, y muchos más ciudadanos elegibles que ciudadanos electores. Hombres que se han pasado el invierno sin gabán comparecen ahora en la tertulia del café con distritos magníficos. No me extrañaría nada que alguno de ellos empeñara el suyo...
Es muy hermosa la libertad del hombre soltero; pero cuando uno se va haciendo un poco viejo y comienza a padecer del estómago, echa de menos una mano amante que le arrope bien en la cama y le sirva tacitas de caldo. También es muy hermosa la situación del escritor independiente; pero no en época de elecciones. En época de elecciones, ¿quién no siente el anhelo de un partido político, un partido cariñoso que le dé un distrito así como le daría un caldo la tierna esposa?
Al salir a la calle y coger su sombrero, su bastón y sus guantes, uno tiene estos días la sensación de que le falta algo todavía, y lo que le falta es un distrito. Luego, en la tertulia habitual, así que todos los amigos se ponen a hablar de sus distritos respectivos, el hombre que carece de distrito es algo así como un paria. Los camareros mismos le sirven de cualquier manera. El limpiabotas no acude a sus requerimientos...
La vida sin distrito ha llegado a parecerme ya una carga insoportable. Me figuro que las gentes me señalan en la calle diciéndose:—He ahí un hombre que no tiene distrito. Y por esto me dirijo al lector pidiéndole uno. Después de todo, un distrito se le da a cualquiera. Haga el lector un pequeño esfuerzo. Necesito un distrito, y lo necesito de toda necesidad.
Qué se entiende por un hombre muy parlamentario?
En España, por un hombre muy parlamentario se enriende un hombre que tiene mucho parlamento. El señor Dato, por ejemplo, y el señor conde de Romanones son hombres muy parlamentarios. También es bastante parlamentario el Sr. García Prieto. Y yo mismo, que a primera vista no parezco nada parlamentario, lo soy, sin embargo, considerablemente más que la mayoría de los españoles: tengo numerosos amigos diputados, puedo tomar café en el Congreso, puedo utilizar la franquicia postal parlamentaria...
Cuando el Sr. Maura disolvió las Cortes, dijo que lo hacía porque siendo un hombre muy parlamentario, no quería aprobar los presupuestos a espaldas de la representación nacional. La representación nacional era entonces datista, romanonista, albista, socialista, etcétera, y el Sr. Maura necesitaba una representación nacional maurista a fin de no gobernar a espaldas del país, sino de acuerdo con él. Necesitaba un Parlamento, en fin, para que no se dijese de él que era un gobernante antiparlamentario.
Y como necesitaba un Parlamento, el Sr. Maura—y quien dice el Sr. Maura dice el Sr. Cierva—se dedicó a hacerlo. Primero, el jefe del Gobierno eligió los candidatos. Luego, los candidatos eligieron a los electores. Y, dentro de pocos días, el Sr. Maura tendrá un Parlamento propio, así como algunos señores tienen un teatro casero.
¿Quién ha dicho que aquí se gobierna arbitrariamente, sin tener en cuenta los gustos ni las aficiones del país? Aquí no se hace semejante cosa. El país ha derramado su sangre para conseguir el régimen parlamentario, y respetuosos de la voluntad nacional, a cada Gobierno le damos aquí su Parlamento correspondiente. En el mismo espacio de tiempo, ninguna nación ha tenido tantos Parlamentos como España. España es, indudablemente, el pueblo más parlamentario del mundo.
Cuando caiga el actual Gobierno, nuestro presupuesto de gastos se encontrará gravado con unas cuantas cesantías más. ¡Para que la gente pida ministros nuevos!
¿Qué se entiende por un ministro nuevo? Por un ministro nuevo no se entiende un ministro joven ni un ministro distinto de los otros ministros, sino un hombre que es ministro por primera vez. Un ministro nuevo suele ser un subsecretario viejo, un gobernador viejo o un general viejo... El marqués de Mochales llegó a ministro y se murió; pero este lamentable suceso será único en nuestra historia. La mayoría de los políticos no consideran colmada su ambición al llegar a ministros. Ser ministro no es, en realidad, ser nada. Un ministro está a merced del poder moderador, a merced de la Prensa, a merced de las oposiciones parlamentarias, a merced de todo el mundo. En cambió, un ex ministro no está a merced de nadie. Las carteras pasan y las cesantías quedan. Y por esto, lejos de morirse una vez que han jurado el cargo, es entonces cuando la mayoría de los ministros comienzan a vivir.
¿Ministros nuevos? No. Nunca. Un ministro nuevo se usa en seguida y a los dos o tres meses queda convertido en un ex ministro. Hay países de una intensa vida económica que pueden permitirse el lujo de cambiar frecuentemente de ministros, así como un hombre rico cambia frecuentemente de automóvil; pero nosotros no estamos en el mismo caso. ¡Si cada nueva cesantía anulase una cesantía vieja! ¡Si cuando el señor Prado Palacio, por ejemplo, sea declarado ex ministro, dejasen de ser ex ministros el marqués de Lema o el conde de Bugallal!... Pero, hoy por hoy, lo que nos conviene es ir tirando con los ex ministros actuales. Son viejos, muy viejos, tan viejos como el mismo sistema parlamentario; son malos y están pasados de moda, pero no nos suponen ningún nuevo gasto. Bien conservados, estos ex ministros pueden durar todavía otro cuarto de siglo u otro medio siglo, lo que en la política española no creo que represente gran cosa. Y cuando se mueran del todo—allá para el año 1950—, entonces se podrá pensar en sustituirlos con algunos hombres jóvenes, como D. Melquiades Alvarez, por ejemplo, o el doctor Simarro...
Si yo fuese un escritor ministerial, ¡qué artículo haría acerca de las últimas elecciones!
Nos han derrotado en las grandes ciudades—diría—, pero esto no nos extraña. Las grandes ciudades son verdaderos focos de corrupción, donde se van perdiendo íntegramente los sentimientos de humildad, de obediencia y de amor al pasado. Casi todos los madrileños saben leer y escribir, y aunque una enérgica censura amordaza a los escritores de la mala prensa, las ideas disolventes siempre encuentran camino por donde llegar al cerebro del pueblo. Indudablemente, el analfabetismo vale mil veces más que la censura. Todo el arte de los escritores radicales se estrella contra el hombre del campo, hombre sano de cuerpo y de inteligencia, que no sabe leer ni lo necesita para trabajar las tierras de su señor y para darles el voto a los candidatos del orden. Y el hombre del campo ha votado la candidatura ministerial.
Hemos triunfado en el campo, donde todavía se conservan las venerandas tradiciones de nuestros mayores; donde el médico, no contaminado por teorías extrañas, sangra buenamente a sus enfermos, igual que en tiempo de nuestros abuelos; donde el pobre se resigna a ser pobre como el rubio se resigna a ser rubio; donde el cura prohíbe que se baile el agarrado y que se lean los periódicos liberales, y donde se respeta el orden, la propiedad, el clero y la Guardia civil. Hemos triunfado en el campo y hemos fracasado en las ciudades. ¿Hay nada más significativo?
Porque las ciudades están dejadas de la mano de Dios. En Madrid, la juventud pasa su vida bailando bailes extranjeros, bebiendo bebidas extranjeras y—cosa mil veces más nefanda—leyendo libros extranjeros. Ahora les ha dado a los madrileños por poner en las casas baño y ascensor, y esto será muy agradable para el cuerpo, pero tiene que ser funesto para el alma. Baños, librerías, grandes hoteles, derechos políticos, un Ateneo, una Casa del Pueblo... ¿Es que nuestros mayores necesitaban ninguna de estas cosas?
Días atrás, cuando los balcones de Madrid se engalanaron con toda suerte de colgaduras en homenaje al Corazón de Jesús, creíamos que la capital de España se arrepentía y hacía enmienda de sus errores. Las elecciones nos demostraron que esta hipótesis era falsa. Indudablemente, el madrileño que tiene colgaduras está deseando un pretexto para exhibirlas, y cualquiera que sea este pretexto las exhibe; pero esta exhibición, puramente decorativa, no tiene jamás un carácter ideológico. Madrid está perdido, y con él están perdidas todas las grandes ciudades españolas. Las han perdido las bibliotecas públicas, la Prensa, el agua corriente, los hoteles cosmopolitas, el telégrafo, el teléfono, los teatros, que, de lugares de solaz, van convirtiéndose en vehículos de ideas pecaminosas, y tantas otras invenciones de este siglo maldito. (Para un escritor ministerial todas las cosas antiministeriales son invención de este siglo.) ¿Cómo iban a votarnos?
Nuestra derrota demuestra que nosotros no tenemos nada que ver con esta época de disolución social. Nosotros representamos las venerandas tradiciones de nuestros mayores. Somos el pasado. Somos el año de la Nanita...
Cada vez que cae un Gobierno, yo experimento un sentimiento de liberación. El aire me parece más puro; las mujeres, más guapas; los manjares, más sabrosos.
—Trabajillo ha costado—exclamo—; pero, al fin, somos libres. Ya no tenemos Gobierno. Hemos realizado nuestro ideal...
Desgraciadamente, está en nuestra naturaleza el no poder nunca darnos cuenta de la felicidad presente. Por esto, la felicidad es inasequible, y por esto, acaban resolviéndose todas las crisis ministeriales. Al cabo de dos o tres días, el Gobierno caído es siempre sustituido por otro, y de nuevo hay que dedicarse a la tarea de demolerlo. Totalizando las diferentes crisis que, poco a poco, logramos obtener, apenas si España llegará a vivir al año un mes entero sin Gobierno. ¡Un mes entre doce! No vale la pena.
Por mi parte, yo no ayudaré ya nunca a echar abajo a ningún Gobierno, como no me garanticen que luego no van a sustituirlo con otro. Mucho más cuando al otro es seguro que ya habíamos tenido también que echarlo abajo anteriormente. No veo en qué puede convenirle a un hombre soltero, que ejerce una profesión liberal, el que le gobiernen el Sr. Dato o el señor Maura, el Sr. García Prieto o el Sr. Sánchez de Toca. Probablemente, les interesa mucho más a estos señores gobernarme a mí de lo que pueda nunca interesarme a mí el que me gobiernen ellos.
Y si un pueblo no puede vivir sin Gobierno—premisa a la que no le concederé ningún valor mientras, como ocurre ahora, tampoco pueda vivir con él—; si un pueblo no puede vivir sin Gobierno, y si los gobiernos constituyen «un mal necesario», entonces, por lo menos, debemos exigir que las crisis duren un poco más. Una crisis de tres o cuatro días no compensa el esfuerzo necesario para arrancar del banco azul a estos ministros que parecen lapas.
Se inicia un cambio en la política española. Hasta hace muy pocos días, el político solía ser, entre nosotros, un hombre de la provincia de Pontevedra, amigo personal del marqués de Riestra y padre de una numerosa familia. Cuando un paisano mío carecía de oficio y no sabía hacer nada que le permitiese vivir en su tierra, si no tenía dinero bastante para irse a Buenos Aires, venía a Madrid y se dedicaba a ministro. De mí sé decir que, este verano, unos marineros me pidieron en mi pueblo nada menos que un grupo escolar; aquellas gentes sencillas sabían que yo vivía en Madrid y no concebían que pudiese vivir de otra cosa más que de ministro, lo que, después de todo, demostraba cierta lógica. Si, en efecto, la mayoría de mis paisanos residentes en Madrid no fuesen ministros o ex ministros, ¿cómo se las arreglarían para pagar al casero? ¿Es que el Sr. García Prieto, por ejemplo, podría sostenerse en la corte escribiendo artículos para El Sol? Pero ahora, para llegar a ministro, ya no basta haber nacido en la provincia de Pontevedra, y comienza a hacerse indispensable el ser catalán. Y éste es el cambio que se inicia en la política española.
A primera vista, parece que se trata de un cambio superficial, y quizá no se trate, en efecto, de un cambio muy profundo. Sin embargo, yo creo que entre el político gallego y el político catalán hay una diferencia mucho más importante que la del acento. Lo terrible del político gallego era su asombrosa capacidad de reproducción. Nacidos al pie de las rías bajas, aquellos políticos se reproducían como las sardinas. Al cabo de quince años, cada ministro le había dado vida a cinco ministros, a diez subsecretarios, a diez directores generales y a veinte gobernadores, sin contar los empleados subalternos. Todo el mundo conoce la fecundidad de la provincia de Pontevedra, que es una de las más pobladas, si no la más poblada, de España. Esta fecundidad suele atribuírsele a los mariscos, y si la explicación es exacta, los mariscos vienen a ser, en fin de cuentas, los verdaderos responsables del nepotismo español. ¡El nepotismo español o las ostras, los cangrejos y los percebes de las rías bajas!...
Los políticos catalanes no parece que se reproduzcan tanto como los políticos gallegos, y esto constituye, por sí sólo, una gran ventaja para el país. ¿No se comen, quizá, muchos mariscos en Cataluña, o es que el marisco del Mediterráneo vale menos que el del Atlántico? Y por otro lado, ¿conocemos nosotros todas las posibilidades políticas del marisco catalán? Si hubiese en España alguien que estudiase la política con un criterio realmente científico, yo le propondría este problema, que considero de un interés capital; pero, por desgracia, aquí no hay ningún tratadista político verdaderamente serio.
Cuando una insubordinación se manifiesta en Barcelona o en otra provincia—ha dicho el general Aznar—, sólo procediendo enérgicamente se domina y se la hace entrar en la ley.» «Si es preciso—añadió—, se arrasa la población...»
Yo creo que estas palabras del general Aznar tienen toda la categoría de un proyecto, y me extraña el ver que algunos periódicos lo rechazan sin tomarse la molestia de estudiarlo técnicamente. Porque desde luego, si existe en España alguna dificultad para arrasar poblaciones, a mí me parece que es una dificultad exclusivamente técnica. Eso de imaginarse que el Gobierno no puede arrasar Barcelona por razones de orden moral, político o jurídico, demuestra, en mi sentir, una profunda ignorancia en materia de arrasamientos. Las dificultades de este triple carácter tienen muy poca importancia en el país de La Cierva y Sánchez Guerra. En cambio, las dificultades técnicas constituyen, en el país de los mismos señores, algo verdaderamente muy serio.
Y, sentado esto, yo considero que debemos dejar a un lado consideraciones ociosas, y rogarle al general Aznar que no desarrolle su plan. Cuando el general Aznar, que ocupa en el Ejército un puesto tan alto, ha insinuado la idea de arrasar Barcelona para dominar a los elementos rebeldes, es que, indudablemente, esta idea es factible. Ahora bien, general: nos hace falta un presupuesto. Queremos saber en cuánto tiempo y por cuánto dinero se comprometería su señoría a hacer en Barcelona un arrasamiento en forma. El Ejército alemán, con un material formidable y una dirección de primer orden, tardó cuatro años en arrasar Reims a satisfacción del Káiser; y siendo Reims una de las ciudades más ricas de Francia, invirtió en la destrucción tanto como lo que ella valía. Claro que nosotros no somos tan exigentes como el ex Káiser. Acostumbrados a innumerables resignaciones, probablemente nos conformaríamos con un arrasamiento mucho más vasto que el de la ciudad de Reims; pero ¿qué nos vendría a costar ese arrasamientito? El caso está en que, para evitar la posibilidad remota de perder Barcelona una vez, no vayamos realmente a perderla dos veces, primero arrasándola, y segundo, invirtiendo en el arrasamiento el dinero que costó la edificación. Por otro lado, el problema de Barcelona es urgente, y si el arrasamiento puede durar cincuenta o sesenta años, no creo que constituya una solución eficaz.
Supongo que el general Aznar sabrá apreciar la diferencia que existe entre esos periódicos que han acogido sus manifestaciones del Senado con una vocinglería sentimental, y yo, que las enfoco seriamente en el terreno de la realidad. ¡Arrasar Barcelona! ¿Qué duda cabe de que así se acabaría de una vez y para siempre con todas las cuestiones de Barcelona? Lo malo, como digo, son las dificultades prácticas. A veces, discutiendo con un amigo, y no logrando hacerle adoptar mis puntos de vista, yo he sentido también el deseo de arrasarlo, y, si me contuve, no fue, no, por motivos morales, sino, precisamente, por dificultades técnicas. Y es—para decirlo con una frase digna de la Alta Cámara, donde hizo sus manifestaciones el general Aznar—que «los individuos son como los pueblos, y los pueblos son como los individuos».
El otro día, con un calor de cuarenta y tantos grados, estuve en el Congreso. Yo nunca había observado la política española a una temperatura tan alta. Algunos diputados, tendidos en sus escaños, parecían cadáveres en descomposición. Olía mal.
—Indudablemente—pensé—, el Parlamento no es un espectáculo de verano. Para el verano ya tenemos las corridas de toros, que se hacen al aire libre.
Y, dirigiéndome a un diputado amigo:
—¿Por qué no cierran ustedes?—le dije.
—¿Cerrar?—exclamó—. Y la labor legislativa que tenemos por delante, ¿es que van a hacerla los porteros?
—¡Hombre! En caso de apuro...
—Todo se vuelven diatribas contra el diputado en este país—añadió mi amigo—, y el diputado es un mártir. Ya ve usted a los diputados franceses. No contentos con ganar quince mil francos al año, quieren que se les dupliquen las dietas. El diputado español, en cambio, lejos de cobrar, paga. ¿Sabe usted cuánto me han costado a mí las elecciones? Veinte mil duritos. Así se demuestra el amor a la patria. Y aquí me tiene usted, en pleno mes de agosto, respirando este aire corrompido.
—Es el aire de la política. Yo había oído hablar de él, pero no lo había respirado nunca. Cuando leía en algún periódico eso del aire corrompido de nuestra política, creía que se trataba de una frase. Ahora lo respiro materialmente y me doy cuenta de que es mefítico.
—A veces huele como a ajos.
—Ese olor es la democracia. Es la esencia misma del régimen parlamentario. No hable usted mal de él...
Los ventiladores giraban a toda velocidad; pero inútilmente. Está demostrado que la política española, sometida a una temperatura de cuarenta grados, se descompone por completo. Quizás ocurra también lo mismo con la política inglesa, por ejemplo; pero ¿cuándo marca el termómetro cuarenta grados en Londres?
Decididamente, habrá que cerrar el Congreso si no queremos que se declare en Madrid, y que se extienda luego por el mundo, una nueva epidemia hispánica. Y por tarde que lo abran después, siempre lo abrirán a tiempo.
Yo no sé si el lector ha observado mi actitud ante el porvenir de España. Hasta ahora, esta actitud ha venido siendo la de un escéptico, la de un hombre sin fe ni esperanza ningunas. Los conservadores nos prometían una revolución desde arriba, y yo sonreía incrédulamente; los republicanos y los socialistas nos anunciaban una revolución desde abajo, y yo volvía a sonreír con la misma incredulidad.
—Esto no puede seguir así—me decían—. Esto tiene fatalmente que transformarse. El mundo entero se transforma, y España no está en la Luna, sino en el mundo...
Todo era inútil. En el fondo, yo tenía una idea así como de que España no estaba en el mundo, sino en la Luna. Yo no creía en el porvenir de España. Yo era un escéptico...
Era un escéptico, amigo lector, pero ya no lo soy. Mi escepticismo tenía una causa y esta causa acaba de desaparecer. Ahora sólo me toca manifestar que la causa en cuestión estaba en la calle de Cedaceros, y que era esa valla con que el Sr. Vitórica ha estado, durante tanto tiempo, entorpeciendo el tráfico de Madrid.
Cuando yo pasaba por la calle de Cedaceros, mi espíritu se anegaba en un torrente de amargas reflexiones.
—¿Cómo vamos a derrumbar nada en España—pensaba yo—si todavía no hemos podido derrumbar esta valla? La Prensa la ataca, el Parlamento la combate, el pueblo la maldice y ella sigue en pie. La juventud estudiantil, esperanza de la patria, ha venido aquí una noche, armada de mazas y de picos, y la ha asaltado románticamente, pero la valla sigue incólume. Hasta las autoridades gubernativas se propusieron echarla abajo, sin que su gestión obtuviera éxito ninguno... Y ¿qué se puede esperar de un pueblo que, todo él, no logra demoler una pobre valla de maderas carcomidas?...
Es indudable que, si yo me manifesté durante estos últimos años como un escritor pesimista, ello ha consistido, principalmente, en la frecuencia con que pasaba por la calle de Cedaceros. Pero, al fin, la famosa valla ha caído en tierra, y ahora todo me parece posible.
—Unas gentes que han acabado con la valla de Vitórica—me digo—pueden acabar con la misma política del Sr. Cierva. España se transformará. Llegará un día en que los madrileños tendremos hasta gas para el alumbrado público. Hay que mirar al porvenir con confianza. Hay que ser optimistas... Dentro de más o de menos años, no tendría nada de asombroso el que los habitantes de Madrid pudiesen trasladarse a La Coruña en un término de veinticuatro horas. Todo es de esperar en un pueblo tan enérgico. Los trenes andarán. Un kilo de pan llegará a pesar lo menos tres cuartos de kilo. Hasta es posible que haya casas para las familias que deseen alquilarlas... Tengamos fe en los hombres que han deshecho la valla de la calle de Cedaceros.
Cada tres o cuatro siglos vienen unos hombres; se ponen a barrer, a fregar, a empapelar y a repintar el mundo. ¿Lo dejan mejor? Probablemente, no; pero esto no importa. Le quitan el polvo, lo refrescan, lo varían y le dan un interés nuevo. Si los revolucionarios pudieran cambiar de planeta de vez en cuando, e irse a pasar una temporada con los marcianos o con los selenitas, el mundo, seguramente, no sufriría tantas transformaciones. Por desgracia, las comunicaciones interplanetarias no han pasado aún de la categoría de proyecto, y cuando la humanidad se aburre en su viejo domicilio, comienza a coger trastos y a echarlos patas arriba.
Y esto es lo que ocurre hoy. El mundo se está transformando, con gran indignación de muchos señores que se habían instalado en él confortablemente y para que no los molestase nadie. Estos señores no ven la necesidad de cambio ninguno. El mundo les parece verdaderamente bien, y en realidad, ¿qué mundo ha estado nunca mejor? Tiene calefacción central y juicio por jurados. Tiene sistema parlamentario. Tiene gas, tiene luz eléctrica, tiene telégrafo y teléfono, tiene leyes de Accidentes del trabajo, y tiene cinematógrafo. Es un mundo con todo el confort moderno, un mundo sumamente recomendable.
Lo que ocurre con este mundo es que no le gusta a todo el mundo. Los rusos, por ejemplo, tienen otras teorías estéticas, y después de haber transformado el decorado teatral, no sería extraño que transformasen también el decorado del mundo. Y el mundo futuro vendrá a ser, poco más o menos, con respecto al mundo actual, una cosa así como el ballet ruso con relación a la ópera italiana.
¿Qué quieren esos obreros que arman tanto escándalo? ¿Qué quieren esos carpinteros? ¿Qué quieren esos fontaneros? ¿Qué quieren esos fumistas? ¿Qué quieren esos empapeladores?... Quieren arreglar el mundo, intacto desde la Revolución francesa, para que tire una temporadita de algunos siglos. ¡Si se les pudiese decir que volviesen otro día!... Pero es inútil, y hay que resignarse a todas las molestias de vivir en una casa donde se están haciendo reparaciones.
Yo soy lo que se llama un proletario de levita. No es que yo tenga una levita. No es que yo sea un proletario. Ni los hombres que tienen levita son, en rigor, proletarios, ni los verdaderos proletarios tienen levita. Yo no tengo una levita ni soy un proletario, y, sin embargo, cuando veo que en un periódico conservador se habla de los proletarios de levita, no puedo dejar de darme por aludido. Indudablemente, la frase «proletario de levita» representa un concepto teórico, y aunque para los usos prácticos de la vida yo no tenga levita ninguna, teóricamente sí la tengo. Yo tengo, como quien dice, una levita teórica. Es una levita que no se puede empeñar; pero, en teoría, esto carece de importancia.
En realidad, el proletario de levita viste casi siempre de americana. A veces, tiene un smocking para conquistar, en los hoteles de moda, ricas herederas o políticos influyentes. A veces, tiene un frac, y en algunos casos excepcionales, puede presentar hasta un chaquet; pero, desde luego, no tiene nunca levita. Y es verdaderamente absurdo esto de pertenecer a una clase que se caracteriza tan sólo por el uso de una prenda que no usa jamás. Es absurdo y es grotesco el ser un proletario de levita...
Hace varios años, el dueño de un periódico donde yo solía colaborar desde París, me envió una carta diciéndome: «El periódico marcha muy bien. Tenemos un gran prestigio. Nuestras opiniones son acogidas con respeto en las altas esferas. Hemos conquistado al público de levita; pero esto no basta. Ahora hay que conquistar la blusa, y yo cuento con usted...» Aquel hombre no me daba arriba de dos o tres duros por artículo, y yo le contesté sin gran entusiasmo: «El termómetro—le decía—marca quince grados bajo cero. El Sena comienza a helarse, y en vez de la blusa, yo quisiera conquistar un buen gabán de abrigo.» Mi ideal consistía entonces en ser un proletario de gabán, y creo que lo realicé ya algo entrado el verano...
Pero volvamos a los proletarios de levita. «Todo el mundo piensa en los obreros—escribe un periódico conservador—. Todo el mundo se ocupa de los proletarios de blusa. De los proletarios de levita, en cambio, no se acuerda nadie...» Yo no creo que nadie se ocupe de los proletarios de blusa más que ellos mismos. En cuanto a los proletarios de levita, ¿cómo no vamos a pasar inadvertidos, si no se nos conoce? ¿Cómo van a fijarse los gobiernos en el proletario de levita si el proletario de levita viste de americana?
Yo propongo que nos enlevitemos todos y que constituyamos un gran sindicato con sus diferentes secciones. Luego, un día haríamos, por ejemplo, la huelga de la literatura, y desde la hora convenida no saldría a la calle ni un solo adjetivo. ¡Qué conflicto para el régimen!... Pero ya verán ustedes cómo no hacemos nada. Los proletarios de levita no tenemos instinto de conservación, además de no tener levita.
Después de todo, los sindicalistas no se proponen una cosa tan extraordinaria como puede creerse. ¿Qué más da el que los hombres estén clasificados por naciones que el que lo estén por oficios? La raza, el idioma, la religión, las costumbres... Convengo en que todo esto es un poco vago y un poco confuso; pero, ¿y la cerrajería?
Los sindicalistas pretenden que donde hoy dice «España», «Inglaterra», «Francia» o «Alemania», diga mañana «Sindicato del Hierro», «Sindicato del Carbón», «Sindicato de la Madera», «Sindicato del Papel»... Al principio, naturalmente, los miembros de unos Sindicatos aparecerán mezclados con los de los otros, y en lo que hoy es España, por ejemplo, habrá hombres de papel a la vez que hombres de madera, de carbón y de hierro; pero, a la larga, es lógico suponer que cada Sindicato vaya localizándose en lo posible allí donde encuentre sus primeras materias. Entonces surgirá, no sólo una nueva Geografía política, sino también una nueva Antropología. Los trabajadores del carbón constituirán una raza muy morena. Los albañiles formarán una muy rubia. Si hoy se parecen ya todos los albañiles del mundo, aunque no sean hijos de albañiles y aunque la albañilería sea el único vínculo que los une, ¿qué no ocurrirá a los dos siglos de sindicalismo? Probablemente, los distintos Sindicatos darán origen también a religiones diversas, ya que no es fácil concebir cómo se pueden tener las mismas creencias ni los mismos sentimientos en el país del carbón que en el país de la cal. Y si es verdad que la terminología de los oficios constituye el manantial más rico donde se nutren todos los idiomas modernos, ¿cómo no suponer que cada Sindicato llegará a tener una lengua propia, ininteligible para los otros?
Parece que los sindicalistas van a hacer una revolución terrible; pero, a los dos siglos de sindicalismo, el mundo estará, poco más o menos, como ahora. Un Sindicato muy fuerte querrá dominar a los otros, les declarará la guerra y morirán a millones hombres de hierro, hombres de carbón, hombres de cartón piedra y hombres de celuloide...
Indudablemente, no hay una gran diferencia entre clasificar a los hombres por oficios o clasificarlos por razas, religiones, idiomas y costumbres. Y no tan sólo no hay una gran diferencia, sino que es igual. En realidad, los hombres no se han clasificado nunca por razas, religiones, idiomas ni costumbres. Los han clasificado así los historiadores mucho después de que ellos habían hecho su propia clasificación; pero los primeros hombres se clasificaban siempre por oficios, ni más ni menos que si hubiesen oído a Pestaña o al Noy del Sucre. Los pescadores se reunían para establecerse a orillas de los ríos o construir ciudades lacustres; los cazadores se iban a los bosques. Las nacionalidades modernas no son más que una consecuencia directa de aquel sindicalismo primitivo. Y por esto yo creo que no es muy difícil imaginarse el resultado del sindicalismo actual.
Cuando los primeros poilus penetraron en territorio alemán, muchos franceses se alarmaron.
—Alemania—decían—está apestada de bolchevismo. A ver si nuestros soldados lo cogen y lo extienden luego por aquí...
Y es que para la inmensa mayoría de las gentes, el bolchevismo no pasa de ser una enfermedad infecciosa. Los Gobiernos más serios lo tratan como una nueva forma de gripe. Creen que se propaga por contagio, igual que la gripe española, y, a fin de combatirlo, forman cordones sanitarios en las fronteras. A los casos reconocidos los aíslan cuidadosamente, metiéndolos en las cárceles, y, dentro de poco, prohibirán el derecho de reunión, para evitar los hacinamientos.
A mí, esto de combatir el bolchevismo con medidas sanitarias me parece algo así como si se hubiera pretendido combatir la gripe reformando la Constitución. No creo que las medidas sanitarias hayan sido nunca muy útiles contra las epidemias, y, desde luego, creo que serán perfectamente inútiles contra el bolchevismo.
Porque, para mí, el bolchevismo no es un problema sanitario, sino un problema social, y, en el estado actual de la Ciencia, me parece absurdo pretender que nadie cambie de religión o de política sometiéndolo a un tratamiento médico. Acaso el agua bendita haya resuelto algunos problemas sociales; pero, probablemente, el agua oxigenada no resolverá ninguno. Y la prueba de que el bolchevismo no es una enfermedad, es que mientras las enfermedades sólo ponen en peligro a los enfermos, el bolchevismo constituye un peligro únicamente para aquellos que no son bolchevikis.
Pero si, a pesar de todo, seguimos considerando el bolchevismo como una enfermedad, ¿qué vamos a hacer con los otros sistemas políticos? ¿Con qué curaremos el maurismo, pongo por caso? El bolchevismo vendría a ser algo así como un enorme trastorno gástrico, mientras la mayoría de las sectas políticas representarían deficiencias mentales imposibles de combatir.
Cuando el bolchevismo comienza a asomar en un país, parece que los ricos se apresuran a realizar sus fortunas para dilapidarlas alegremente antes de que se las lleve la trampa. Así dicen que han procedido los grandes duques rusos y que están procediendo los aristócratas magiares. El bolchevismo es un gran estimulante de la generosidad, y por eso yo no veo que en España corramos todavía el menor peligro de pasar a un régimen bolchevique. Cuando algún millonario os cuente que aquí vamos derechos al bolchevismo, pedidle mil pesetas, y si os las niega—que os las negará—, es que habla por hablar y sin convicción ninguna.
Hay quien dice que el bolchevismo tiende a suprimir el dinero, y esto merece cierta reflexión. Indudablemente, el dinero es una cosa muy mala, sobre todo para aquellos que no lo tienen; pero también es una cosa muy buena, especialmente para aquellos que lo atesoran. Algunas personas, cuando se discute este tema de la bondad o maldad del dinero, exclaman:
—¡Quite usted!... Lo importante es tener salud...
Probablemente, esas personas se figuran que el dinero constituye una enfermedad, y si, en efecto, la constituye, hay que convenir que, entre nosotros, no ha tenido nunca caracteres endémicos.
Por mi parte, confieso que el dinero me ha parecido siempre una cosa milagrosa. Yo no puedo ver el proceso de un duro que se transforma en patatas, sin imaginarme el proceso contrario, y me figuro que, previamente, se han cogido kilos y kilos del sabroso tubérculo, que se los ha cocido, que se los ha machacado, que se los ha sometido a diversos reactivos, que se los ha puesto en un alambique y que se ha obtenido el duro como resultado. Esto es lo que yo me figuro cuando compro un duro de patatas, y esto es ya bastante maravilloso; pero la maravilla crece cuando pienso que mi duro no sólo es susceptible de transformarse en patatas, sino que se puede transformar también en guisantes, en zanahorias, en poesías líricas, en cigarros habanos y en otros muchos objetos que me dicte mi fantasía. ¿Qué otra cosa, en nuestro mundo moderno, tiene este poder mágico que tiene un duro, como no sea un billete de cinco duros? Y ¿cómo es posible que haya quien desprecie el dinero, considerándolo una realidad demasiado prosaica?
No hay duda de que el dinero es una cosa excelente... para aquellos que lo tienen. ¡Si lo pudiésemos tener todos!... Pero en cuanto lo tuviésemos todos, su virtud milagrosa desaparecería en absoluto. Yo creo que se debiera establecer un turno pacífico para el disfrute del dinero. Así se evitarían las revoluciones, los grandes negocios y otra porción de cosas más o menos molestas.
Un extranjero, preso en la Cárcel Modelo, se dirige a los periódicos protestando contra su detención. «Soy un ciudadano ruso—dice—, y no he cometido ningún delito.»
¡Un ciudadano ruso que no ha cometido ningún delito!... La contradicción salta a la vista. Es como si se dijera «un homicida que no ha matado a nadie», o «un ladrón que no robó nunca». ¿Le parece poco delito al Sr. Weissbein el hecho de ser ruso? Rusia es un país demasiado frío, demasiado lejano y demasiado complicado, y a nuestra Policía le ha inspirado siempre muy hondas sospechas. En Madrid, Sr. Weissbein, ya resulta bastante difícil el ser catalán o gallego, para que se le permita a nadie ser ruso. Si quiere usted vivir tranquilo entre nosotros, hágase usted de Vallecas o de Getafe y renuncie incontinenti a toda pretensión moscovita.
¡Ahí es nada ser ruso, esto es, ser del país del terrorismo y del bolchevismo!... Mi amigo Corpus Barga, actual redactor de El Sol en París, tuvo la debilidad de interesarse por las cuestiones rusas, y en cuanto se presentó en España, con unos bigotes caídos a la tártara, la Policía lo cogió y lo metió en la cárcel. Otro amigo mío, que quiso estudiar ruso, fue detenido a la tercera lección. Y si a Cristóbal de Castro, autor de Rusia por dentro, le han nombrado gobernador de Ávila, ha sido cuando ya no le cabía a nadie la menor duda de que ni Cristóbal de Castro había llegado nunca a Rusia ni sabía una palabra de ruso.
Ignoro en qué artículo de nuestro Código penal se condena la ciudadanía rusa, y por eso no le doy el número al Sr. Weissbein. Lo cierto, sin embargo, es que, en cuanto la Policía española sospecha que alguien puede ser ruso, le busca y le detiene. Si yo no he estado en Rusia todavía, es porque no he querido que, a la vuelta, me encerrasen para siempre en la Cárcel Modelo. No hay manera de ser ruso en España, Sr. Weissbein. Los mismos libros rusos han sido perseguidos y decomisados aquí diferentes veces. Hágame usted caso: olvide su idioma y adopte la ciudadanía de los Cuatro Caminos, que, después de la derrota alemana, es el país más lejano de donde se puede ser en Madrid.
Antes de la guerra, España no creía en los rusos.
—¿Un ruso? ¡Vamos, hombre! ¡Mire usted que un ruso!—decían los madrileños.
Entonces no había más que una persona que, de vez en cuando, recibiese algunos rusos en Madrid. Esta persona era Luis Morote, diputado a Cortes y periodista famoso por la longitud de sus artículos. Luis Morote había estado en Rusia; pero, sin embargo, no recibía directamente sus envíos. Los rusos se los mandaba Fabra Ribas, ya un poco adulterados, desde la redacción de L'Humanité, de París, adonde iban todos antes de venir a España.
—Puesto que tiene usted tantos rusos disponibles—le preguntaba yo a Fabra Ribas un día—, ¿por qué no los distribuye usted de una manera más equitativa? Eso de darle a Morote la exclusiva de los rusos para toda España, me parece injusto.
Yo sospecho que Fabra Ribas quería serle agradable a Morote, y que por eso le proveía de rusos con tanta abundancia; pero él se disculpaba diciendo que Morote era la única persona que había en Madrid capaz de servir a un extranjero. El caso es que, cada dos meses o cosa así, Morote salía a la calle muy orgulloso con unos rusos inéditos; pero los pobres hombres fracasaban completamente. Nadie creía en ellos como tales rusos.
—Con ese ruso no tendrá usted frío, ¿eh, amigo Morote?—solían decirle al distinguido periodista.
O bien:
—¿Un ruso nuevo? Pues ya tiene usted para tirar lo que queda de temporada...
En un libro que se llama Playas, Ciudades y Montañas, yo cuento las aventuras de estos primeros rusos en Madrid, y el capítulo dedicado al asunto tiene un título muy significativo: Los rusos existen. Entonces nadie creía en los rusos. Ahora, en cambio, todos los hombres le parecen un poco rusos a la gente. En el Manuel Calvo, de Barcelona, se han hecho a la mar, expulsados por el Gobierno, rusos de Turquía, rusos de Bulgaria, rusos franceses, rusos ingleses y hasta rusos españoles. Y es que la palabra ruso ha evolucionado. Antes tenía un concepto geográfico. Ahora tiene un concepto político. Se es ruso como se es republicano o como se es reformista. Se es algo ruso o se es terriblemente ruso. Todo hombre que protesta contra el caciquismo o contra la carestía de la vida, es un ruso presunto. ¡Y pensar que yo he sido ruso, sin enterarme de ello, hace más de quince años!...
Este nuevo concepto de la palabra ruso es lo que explica el proyecto del Sr. Doval, jefe de policía de Barcelona, quien, para sondear a los detenidos en el Manuel Calvo, proponía que se introdujeran entre ellos, fingiéndose rusos, cinco o seis policías españoles. Yo no creo que un policía español pueda fingirse ni siquiera portugués. Decirle que se finja ruso a un policía que gana diez pesetas diarias es algo así como decirle que se finja gran filósofo. Indudablemente, el señor Doval no aspiraba a que los policías españoles se fingieran rusos de idioma, sino sencillamente rusos políticos.
Pero si la palabra ruso ya no designa más que cierta clase de opiniones, ¿por qué se considera a los rusos como extranjeros? ¿Cree el conde de Romanones que los naturales de Moscú son más rusos que nosotros? No hay duda de que, antes, un hombre que nacía en Moscú tenía muchas y muy buenas razones para ser ruso. Hoy quizá las tenga más y mejores un hombre nacido en España.
Me permite el lector que yo le dé mis opiniones sobre la cuestión social? Para mí, toda la cuestión social se reduce a una cosa: que el hombre no quiere trabajar y que es preciso que trabaje. El hombre no quiere trabajar doce horas, ni ocho, ni cinco, ni dos; no quiere trabajar en un trabajo desagradable ni en un trabajo agradable; no quiere trabajar absolutamente nada. Pretender establecer el trabajo colectivo como base de la sociedad futura me parece, por lo tanto, un absurdo.
Toda la civilización no es más que una lucha desesperada del hombre para no tener que trabajar. Si se han inventado máquinas, si se han canalizado ríos, si se han domesticado animales y si se han blanqueado negros, ha sido con el único objeto de que los negros, los animales, los ríos y las máquinas trabajasen por nosotros.
—¡Lo que inventan los hombres pa no trabajar!—decía el baturro del cuento viendo cómo un pintor copiaba el paisaje.
Y, en efecto, los hombres han inventado mucho y han trabajado rabiosamente para emanciparse de la horrible esclavitud del trabajo. Han creado el Arte, la Ciencia, el papel moneda y hasta algunas enfermedades infecciosas...
Claro que los obreros hacen bien en pretender que todo el mundo trabaje. Cuando trabaje todo el mundo, cada hombre trabajará menos, y el dolor de los más será atenuado, pero...
Pero en la sociedad actual uno tenía siempre una esperanza de liberación, y en la sociedad futura no la tendrá nadie. El mal será menor, pero lo hará parecer mil veces mayor su carácter de mal ineludible. Hasta ahora, uno podía siempre pensar, según sus aptitudes o sus aficiones, en cometer un crimen, hacer una estafa o instalar una fábrica de vidrio y salvarse. Salvarse a costa de los otros; pero salvarse al fin. Mañana, en cambio, no habrá posibilidad de salvación para ninguno de nosotros. Todos tendremos que trabajar seis horas o cuatro horas o dos horas; pero tendremos que trabajar, y la cuestión social seguirá en pie.
Hasta que unas máquinas maravillosas nos lo hagan todo... y mientras no se den cuenta de que las explotamos.
Si la Policía no encuentra nunca a los autores materiales de los atentados contra los patronos, ¿cómo va a encontrar a los autores morales? Si no descubre, ni por casualidad, la mano que mata, ¿cómo va a descubrir el cerebro que sugiere la idea de matar? Habría que crear una Policía filosófica que fichase las ideas y fuera siguiéndoles la pista de libro en libro, porque yo creo que a la Policía actual esta labor le resultaría demasiado molesta. El camino de una idea, desde que nace hasta que se convierte en cinco tiros de pistola, es largo y sinuoso. Claro que en España hay muy pocas ideas. Generalmente, los hombres que tienen alguna están fichados ya; pero, de todos modos, la tarea del nuevo organismo policíaco tropezaría con dificultades insuperables.
Yo estoy de acuerdo con la prensa conservadora en creer que los autores materiales de los atentados contra los patronos no son más que instrumentos; pero ¿instrumentos de quién? Probablemente, la prensa conservadora cree que de Pestaña, del Noy del Sucre, de Indalecio Prieto o de Marcelino Domingo. Yo creo que de Platón. Marcelino Domingo, Indalecio Prieto, el Noy del Sucre y Pestaña hablan, escriben, agitan y crean contra los patronos un estado de opinión sin el cual tal vez no se cometiesen tantos atentados; pero de aquí a suponer que esos señores son responsables, hay una gran diferencia. Esos señores no son responsables. Esos señores son instrumentos.
¿Por qué vamos a suponer que el hombre que habla es más consciente de lo que hace que el hombre que tira tiros? Si Carlos Marx no hubiese escrito El Capital, los oradores socialistas, o no dirían nada, o dirían unas cosas muy distintas de las que dicen. Los oradores socialistas no son más que autores materiales de sus discursos, y Carlos Marx es uno de los autores morales; pero, aquí se nos vuelve a presentar el mismo problema, ¿hasta qué punto se puede hacer a Carlos Marx responsable de El Capital? Si otros hombres no hubiesen trabajado con anterioridad en el mismo orden de ideas, ¿dónde hubiese encontrado el ilustre economista alemán los materiales necesarios para construir su obra?
Indudablemente, Carlos Marx no tiene culpa ninguna de lo que ocurra en Barcelona ni en Bilbao. La culpa, como digo, es de Platón, a quien le comunicó las malas ideas el señor Sócrates.
Y como el señor Sócrates ya se tomó la cicuta, resulta que ya están castigados, no sólo todos los asesinatos de patronos que van perpetrados hasta la fecha, sino los que puedan perpetrarse en el corto porvenir que le queda a la clase patronal.
El otro día he recibido la visita de un joven que tenía el rostro asimétrico, la frente huida y la mandíbula prognata.
—Perdone usted—me dijo este hombre extraño, con voz cavernosa—. Vengo a verle porque me han dicho que es usted un intelectual.
—Exageraciones, calumnias de mis enemigos, que tienen, sin duda, ganas de verme en la Cárcel Modelo—le contesté—. ¿Es usted de la Policía?
—No. De momento, no—dijo el hombre con una sonrisa helada—. Soy un modesto asesino, para servir a usted...
Il n'y à pas de sot métier, como dicen los franceses. La profesión de asesino, desde que ha entrado en vigor esta ley de las ocho horas, puede, con poco esfuerzo, producir ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades de un buen padre de familia.
—¿Conque asesino?—exclamé yo, con una amabilidad que quizá no fuese completamente espontánea—. Muy interesante. Ustedes matan a algunos hombres; pero le dan de vivir a muchos más. Siéntese usted y dígame en qué puedo serle útil. ¿Quiere usted, quizá, que le recomiende algunos amigos? Lo haré con mucho gusto...
Mi visitante se dejó caer en una butaca.
—Yo venía en busca de un intelectual—exclamó—y usted niega serlo. Esto me contraría considerablemente. Necesito un intelectual a todo trance...
—Si es para asesinarlo—le dije—me parece absurdo. Aunque llevara usted luego su pelleja al Ministerio de la Gobernación, no creo que el asesinato de un intelectual pudiese producirle siquiera lo necesario para cubrir gastos. Los intelectuales, en este país, se cotizan a menos que los conejos.
—Pero, en fin—repuso el hombre, que parecía dominado por una idea fija—. Aunque usted no sea completamente un intelectual, por lo menos tendrá usted un cerebro...
Yo me rasqué instintivamente el cráneo.
—¡Hombre! ¡Un cerebro! ¿Quién no tiene un cerebro? Claro que son muy pocas las personas que lo usan; pero todo el mundo tiene un cerebro. Usted mismo tiene uno de esos magníficos cerebros de criminal nato que ha estudiado minuciosamente, en Italia, el profesor Lombroso.
—Yo carezco de cerebro, señor mío—respondió el asesino—. ¿Es que no lee usted la prensa conservadora? Los asesinos no somos más que brazos, instrumentos que ejecutan las ideas de otros hombres. En tiempos del señor Lombroso teníamos, en efecto, unos cerebros especiales, y cuando queríamos trabajar, buscábamos, de acuerdo con nuestros gustos particulares o según la inspiración del momento, un hacha, un cuchillo, un revólver o una maza. Hoy, en cambio, buscamos un cerebro. El cerebro es nuestra herramienta. ¿Comprende usted mi situación? Yo quiero asesinar a un frutero de los Cuatro Caminos; pero, antes de ponerme a la obra, necesito un cerebro que me sugiera la idea de este asesinato. Por eso venía a verle a usted...
Yo me disculpé como pude; pero el asesino no se convenció.
—Usted me engaña—me dijo—. Usted podría perfectamente sugerirme la idea que yo le pido. Mil veces, de seguro, habrá tenido usted en su vida intenciones asesinas. Lo que ocurre es que no quiere usted complacerme. Es usted un Tartufo.
—¡Caballero!
—Un Tartufo, sí, señor. ¡Ah! ¡Si alguien pudiera sugerirme la idea de asesinarle a usted!... ¡Cómo me vengaría yo entonces de su hipocresía! Pero yo soy un pobre asesino, incapacitado por mi profesión para matar a nadie, y por eso usted se permite abusar de mí. ¡Adiós, señor mío! Voy a revisar unas colecciones de periódicos a ver si algún artículo de un adversario suyo me inspira la intención de estrangularlo a usted. Hasta la vista.
Y el extraño visitante se fue por donde había venido.
Ferrer, como se sabe, tenía una estatua en Bruselas. Los alemanes, durante su ocupación de la ciudad, echaron la estatua abajo, y cuando se trató de erigirla, algunos periódicos españoles protestaron y otros aplauden. Yo creo que los españoles, como tales españoles, no tenemos voto en este asunto. Ferrer era español; pero nosotros no quisimos que siguiera siéndolo, y para conseguirlo lo hemos fusilado. Desde que lo fusilamos, Ferrer dejó de ser uno de los nuestros, y hoy ¿qué nos importa el que su cadáver suscite por ahí simpatías o antipatías? Al fusilarlo, nosotros hemos roto con el señor Ferrer toda solidaridad. ¿Que actualmente Ferrer nos denigra en Bruselas? Pero ¿cómo puede denigrarnos un muerto? Y si un muerto puede denigrarnos, entonces, ¿no habremos cometido una ligereza al matar a Ferrer?
Por mi parte, yo creo que, en efecto, hemos cometido una gran ligereza, un descuido imperdonable. En vano sus enemigos dicen que Ferrer no era un sabio ni un pedagogo. Si se va a fusilar a todos los españoles que no son sabios ni pedagogos, entonces ya puede el Gobierno solicitar un crédito extraordinario para comprar fusiles. Yo no conozco más que un pedagogo, D. Lorenzo Luzuriaga, y francamente, no creo que este querido amigo se divierta mucho cuando llegue a quedarse solo consigo mismo en una España despoblada por los fusilamientos.
No. A Ferrer no se le ha fusilado porque no era un pedagogo ni un sabio. Por lo menos, las obras de la colección Sempere se las había leído, y esto le ponía en un nivel de cultura muy superior al de los hombres que dispusieron su fusilamiento. Si se fusiló a Ferrer fue, al contrario, porque se le consideraba un sabio y un pedagogo, una especie de Giordano Bruno de la rambla de Canaletas. Esto, además, era lo lógico, y si no lo lógico, lo tradicional. Esto era lo que tenía precedentes. Yo le hice en tiempo oportuno una prudente advertencia al Sr. Maura por medio de un artículo que los ferreristas interpretaron, por cierto, bastante mal.
—Que no se fusile a Ferrer—decía yo—. Ustedes se creen que Ferrer es un genio; pero yo, que lo conozco, les doy mi palabra de que no lo es. Fusilen ustedes al Sr. Unamuno, que sabe griego; fusilen a don Francisco Giner, fusilen aunque sea al doctor Simarro; pero yo les aseguro que sería una equivocación fusilar a Ferrer...
Nadie atendió mis consejos, y Ferrer fue fusilado. Ahora, muchos españoles se indignan al ver que en el extranjero se le levantan estatuas a Ferrer. «Ferrer no es un apóstol», dicen. Pero Ferrer ya es un apóstol. Todo hombre que muere por una idea es un apóstol, y como los apóstoles estorban mucho a los ministros de la Gobernación, el buen gobernante no debe matar a nadie por sus opiniones ni por sus doctrinas. Así como así, ¿qué necesidad hay de matar a la gente en el país de la viruela y de la gripe?
FIN
Alemania.
Londres.
Playas, ciudades y montañas.
End of the Project Gutenberg EBook of La rana viajera, by Julio Camba
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA RANA VIAJERA ***
***** This file should be named 30275-h.htm or 30275-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/0/2/7/30275/
Produced by Chuck Greif, R. Cedron and the Online
Distributed Proofreading Team at (http://dp.rastko.net).
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.