This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Antonio Azorín
pequeño libro en que se habla de la vida de este peregrino señor
Author: José Augusto Trinidad Martínez Ruiz
Release Date: September 6, 2008 [eBook #26545]
Language: Spanish
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ANTONIO AZORíN***
![]()
PEQUEÑO LIBRO
en que se habla de la
VIDA DE ESTE PEREGRINO SEÑOR
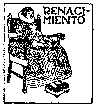
MADRID
RENACIMIENTO
Pontejos, 3.
1913
| PRIMERA PARTE I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX |
| SEGUNDA PARTE I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII |
| TERCERA PARTE I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII |
ES PROPIEDAD
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO EDITORIAL—PONTEJOS, 3
Quiero dedicarle este pequeño libro a Ricardo Baroja, como prueba de amistad. Ricardo Baroja es, a mi entender, un original y ameno artista; en sus charlas he encontrado muchas sutiles paradojas y un recio espíritu de independencia. Yo siento que mi ofrenda no sea más consistente; pero la vida de mi amigo Antonio Azorín no se presta a más complicaciones y lirismos. Porque en verdad, Azorín es un hombre vulgar, aunque Correspondencia haya dicho que "tiene no poco de filósofo". No le sucede nada de extraordinario, tal como un adulterio o un simple desafío; ni piensa tampoco cosas hondas, de esas que conmueven a los sociólogos. Y si él y no yo, que soy su cronista, tuviera que llevar la cuenta de su vida, bien pudiera repetir la frase de nuestro común maestro Montaigne: Je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions; fortune les met trop bas: je le tiens par mes fantasies.
J. M. R.
A lo lejos una torrentera rojiza rasga los montes; la torrentera se ensancha y forma un barranco; el barranco se abre y forma una amena cañada. Refulge en la campiña el sol de Agosto. Resalta, al frente, en el azul intenso, el perfil hosco de las Lometas; los altozanos hinchan sus lomos; bajan las laderas en suave enarcadura hasta las viñas. Y apelotonados, dispersos, recogidos en los barrancos, resaltantes en las cumbres, los pinos asientan sobre la tierra negruzca la verdosa mancha de sus copas rotundas. La luz pone vivo claror en los resaltos; las hondonadas quedan en la penumbra; un haz de rayos que resbala por una cima hiende los aires en franja luminosa, corre en diagonal por un terrero, llega a esclarecer un bosquecillo. Una senda blanca serpentea entre las peñas, se pierde tras los pinos, surge, se esconde, desaparece en las alturas. Aparecen, acá y allá, solitarios, cenicientos, los olivos; las manchas amarillentas de los rastrojos contrastan con la verdura de los pámpanos. Y las viñas extienden su sedoso tapiz de verde claro en anchos cuadros, en agudos cornijales, en estrechas bandas que presidían blancos ribazos por los que desborda la impetuosa verdura de los pámpanos.
La cañada se abre en amplio collado. Entre el follaje, allá en el fondo, surge la casa con sus paredes blancas y sus techos negruzcos. Comienzan las plantaciones de almendros; sus troncos se retuercen tormentosos; sus copas matizan con notas claras la tierra jalde. El collado se dilata en ancho valle. A los almendros suceden los viñedos, que cierran con orla de esmeralda el manchón azul de una laguna. Grandes juncales rompen el cerco de los pámpanos; un grupo de álamos desmedrados se espejea en sus aguas inmóviles.
A la otra parte de la laguna recomienza la verde sábana. Entre los viñedos destacan las manchas amarillentas de las tierras paniegas y las manchas rojizas de las tierras protoxidadas con la labranza nueva. Ejércitos de olivos, puestos en liños cuidadosos, descienden por los declives; solapadas entre los olmos asoman las casas de la Umbría; un tenue telón zarco cierra el horizonte. A la izquierda se yergue el cabezo árido de Cabreras; a la derecha el monte de Castalla avanza decidido; se detiene de pronto en una mella enorme; en el centro, sobre el azul del fondo, resalta el ingente peñón de Sax, coronado de un torreón moruno.
El sol blanquea las quebradas de las montañas y hácelas resaltar en aristas luminosas; el cielo es diáfano; los pinos cantan con un manso rumor sonoro; los lentiscos refulgen en sus diminutas hojas charoladas; las abejas zumban; dos cuervos cruzan aleteando blandamente.
*
* *
Cae la tarde; la sombra enorme de las Lometas se ensancha, cubre el collado, acaba en recia punta sobre los lejanos almendros; se entenebrecen los pinos; resaltan las bermejas hazas labradas; el débil sol rasero ilumina el borde de los ribazos y guarnece con una cinta de verde claro el verde oscuro de los viñedos bañados en la sombra.
Cambia la coloración de las montañas. El pico de Cabreras se tinta en rosa; la cordillera del fondo toma una suave entonación violeta; el castillo de Sax refulge áureo; blanquea la laguna; las viñas, en la claror difusa, se tiñen de un morado tenue.
Lentamente la sombra gana el valle. Una a una las blancas casitas lejanas se van apagando. La tierra se recoge en un profundo silencio; murmuran los pinos; flota en el aire grato olor de resina. El cascabeleo de un verderol suena precipitado; calla, suena de nuevo. Y en la lejanía el dorado castillo refulge con un postrer destello y desaparece.
*
* *
Anochece. Se oye el traqueteo persistente de un carro; tintinea a intervalos una esquila. El cielo está pálido; la negrura ha ascendido de los barrancos a las cumbres; los bancales, las viñas, los almendros se confunden en una mancha informe. Destacan indecisos los bosquecillos de pinos en las laderas. La laguna desaparece borrosa. Y vibra una canción lejana que sube, baja, ondula, plañe, ríe, calla...
El campo está en silencio. Pasan grandes insectos que zumban un instante; suena de cuando en cuando la flauta de un cuclillo; un murciélago gira calladamente entre los pinos. Y los grillos abren su coro rítmico: los comunes, en notas rápidas y afanosas; los reales, en una larga, amplia y sostenida nota sonora.
Ya el campo reposa en las tinieblas. De pronto pardea a lo lejos una fogata. Y de los confines remotos llega y retumba en todo el valle el formidable y sordo rumor de un tren que pasa...
La casa se levanta en lo hondo del collado, sobre una ancha explanada. Tiene la casa cuatro cuerpos en pintorescos altibajos. El primero es un solo piso terrero; el segundo, de tres; el tercero, de dos; el cuarto, de otros dos.
El primero lo compone el horno. El ancho tejado negruzco baja en pendiente rápida; el alero sombrea el dintel de la puerta. Dentro, el piso está empedrado de menudos guijarros. En un ángulo hay un montón de leña; apoyadas en la pared yacen la horquilla, la escoba y la pala de rabera desmesurada. Una tapa de hierro cierra la boca del hogar; sobre la bóveda secan hacecillos de plantas olorosas y rotenes descortezados. La puerta del amasador aparece a un lado. La luz entra en el amasador por una pequeña ventana finamente alambrada. La artesa, ancha, larga, con sus dos replanos en los extremos, reposa junto a la pared, colocada en recias estacas horizontales. Sobre la artesa están los tableros, la raedera, los pintorescos mandiles de lana: unos de anchas viras amarillas y azules, bordeadas de pequeñas rayas bermejas; otros de anchas viras pardas divididas por una rayita azul, y anchas viras azules divididas por una rayita parda. En un rincón está la olla de la levadura; del techo penden grandes horones repletos de panes; en las paredes cuelgan tres cernederas y cuatro cedazos de espesa urdimbre a diminutos cuadros blancos, rojos y pardos, con blancas cintas entrecruzadas que refuerzan la malla.
El segundo cuerpo de la casa tiene las paredes doradas por los años. En la fachada se abren: dos balcones en el piso primero, tres ventanas en el piso segundo. Los huecos están bordeados de ancha cenefa de yeso gris. Y entre los dos balcones hay un gran cuadro de azulejos resguardado con un estrecho colgadizo. Representa, en vivos colores, rojos, amarillos, verdes, azules, a la Trinidad santa. El tiempo ha ido echando abajo las losetas, y entre anchos claros aparecen el remate de una cruz, una alada cabeza de ángel, el busto del Padre con su barba blanca y el brazo extendido.
El tercer cuerpo tiene una diminuta ventana y un balconcillo rebozado con el follaje de una parra que deja caer su alegría verde sobre la puerta de la casa. Esta casa la habitan los labriegos. La entrada es ancha y empedrada, jaharradas de yeso las paredes, con pequeñas vigas el techo. A la izquierda está la cocina; a la derecha, el cantarero; junto a él una pequeña puerta. Esta puerta cierra un pequeño cuarto sombrío donde se guardan los apechusques de la limpieza.
El cuarto cuerpo tiene cuatro ventanas que dan luz a una espaciosa cámara, con vigas borneadas en el techo, colgada de ristras de pimientos y de horcas de cebollas y ajos, llena de simples mantenimientos para la comida cotidiana.
Enfrente de la casa, formando plazoleta, hay una cochera y una ermita.
La ermita es pequeña; es de orden clásico. Tiene cuatro altares laterales con lienzos; tiene uno central con cuatro columnas jónicas; tiene una imagen; tiene ramos enhiestos; tiene velas blancas; tiene velas verdes. En la sacristía cuelga un diminuto espejo con marco de talladas hojas de roble, y un aguamanil blanco rameado de azul pone en la pared su nota gaya. En los muros, entre viejas estampas, hay un cartel amarillento que dice en gruesas letras: Sumario de dos mil quinientos y ochenta días de indulgencia concedidos a los que devotamente pronuncien estas palabras: «Ave María Purísima»; y abajo, a dos columnas, una nutrida lista de obispos y arzobispos. En un armario reposan antiguas casullas, bernegales con coronas de oro abiertas sobre el cristal, un cáliz con un blasón en el pie y una leyenda que dice: Se izo en 24 de Agosto de 1714. Del Dr. Pedro Ruiz y Miralles.
Junto a la cochera está el aljibe, ancho, cuadrado, con una bóveda que se hincha a flor de tierra. Las pilas son de piedra arenisca; el pozal es de madera; sobre la puertecilla destaca un cuadro de azulejos. San Antonio, vestido de azul, mira extático, cruzados los brazos, a un niño que desciende entre una nube amarillenta y le ofrece un ramo de blancas azucenas.
Detrás del aljibe hay una balsa pequeña y profunda. La cubre una parra. Es una parra joven. «Este año—según la bella frase de uno de estos labriegos tan panteístas en el fondo—, este año es el primero que trabaja.» Y es laboriosa, y es aplicada, y es vehemente. Sus sarmientos se enroscan y agarran con los zarcillos al encañado, cuelgan profusos los racimos, y los redondos pámpanos anchos forman un toldo de suave color presado sobre las aguas quietas.
En el borde de la balsa hay una pila de fondo verdinegro. Las abejas se abrevan en su agua limpia. El agua nace en un montecillo propincuo, corre por subterráneos atanores de barro, surte de un limpio caño, cae transparente con un placentero murmurio en la ancha pila.
La casa es grande, de pisos desiguales, de estancias laberínticas. Hay espaciosas salas con toscas cornucopias, con viejos grabados alemanes, con pequeñas litografías en las que se explica cómo «Matilde, hermana de Ricardo de Inglaterra, antes de pronunciar su voto», etc. Hay una biblioteca con cuatro mil volúmenes en varias lenguas y de todos los tiempos. Hay una pequeña alacena que hace veces de archivo, con papeles antiguos, con títulos de las Universidades de Orihuela y Gandía, con cartas de desposorio, con ejecutorias de hidalguía, con nombramientos de inquisidores. Hay viejas cámaras con puertas cuadradas, con cerraduras chirriantes, con techos inclinados de retorcidas vigas, con lejas anchas, con armarios telarañosos que encierran un espejo roto, un velón, una careta de colmenero; con largas cañas colgadas del techo, de las que en otoño penden colgajos de uvas, melones reverendos, gualdos membrillos, manojos de hierbas olorosas. Hay graneros oscuros, sosegados, silenciosos, con largas filas de alhorines hechos de delgadas citaras. Hay un tinajero para el aceite con veinte panzudas tinajas, cubiertas con tapaderas de pino, enjalbegadas de ceniza. Hay una gran bodega, con sus cubos, sus prensas, sus conos, sus largas ringleras de toneles. Hay una almazara, con su alfarje de molón cónico, y su ancha zafa, y su tolva. Hay dos cocinas con humero de ancha campana. Hay palomares eminentes. Hay una cuadra con mulas y otra con bueyes. Hay un corral con pavos, gallos, gallinas, patos, y otro con cerdos, negros, blancos, jaros. Hay dos pajares repletos de blanda y cálida paja...
Ante la casa se abre una alameda de almendros. Cuatro, seis olmos gayan la plazoleta con su follaje. En lo hondo, sobre la pincelada verde del ramaje, resalta la pincelada azul de las montañas; más bajo, por entre los troncos, a pedazos, espejea la laguna. El cielo está diáfano. Las palomas giran con su aleteo sonoro. Y un acridio misterioso chirría con una nota larga, hace una pausa, chirría de nuevo, hace otra pausa...
*
* *
La entrada de la casa principal es ancha. Está enladrillada de losetas amarillentas. Hay una puerta a la derecha y otra a la izquierda; una y otra están ceñidas por resaltantes cenefas lisas. Recia viga, jaharrada de yeso blanco, sostiene las maderas del techo. A los lados, dos ménsulas entasadas adornan la jacena. Sobre la pared, bajo las ménsulas, resaltan los emblemas de Jesús y María.
Al piso principal se asciende por una escalera oscura. La escalera tiene una barandilla de hierros sencillos; el pasamanos es de madera; en los ángulos lucen grandes bolas pulimentadas.
La primera puerta del piso principal da paso a dos claras habitaciones: una es un cuarto de estudio, la otra sirve de alcoba.
El estudio tiene el techo alto y las paredes limpias. Lo amueblan dos sillones, una mecedora, seis sillas, un velador, una mesa y una consola. Los sillones son de tapicería a grandes ramos de adelfas blancas y rojas sobre fondo gris. La mecedora es de madera curvada. Las sillas son ligeras, frágiles, con el asiento de rejilla, con la armadura negra y pulimentada, con el respaldo en arco trilobulado. El velador es redondo; está cargado de infolios en pergamino y pequeños volúmenes amarillos. La mesa es de trabajo; la consola, colocada junto a la mesa, sirve para tener a mano libros y papeles.
La mesa es ancha y fuerte; tiene un pupitre; sobre el pupitre hay un tintero cuadrado de cristal y tres plumas. Reposan en la mesa una gran botella de tinta, un enorme fajo de inmensas cuartillas jaldes, un diccionario general de la lengua, otro latino, otro de términos de arte, otro de agricultura, otro geográfico, otro biográfico. Hay también un vocabulario de filosofía y otro de economía política; hay, además, en su edición lyonesa de 1675, el curiosísimo Tesoro de las dos lenguas, francesa y española, que compuso César Oudín, «intérprete del rey».
La consola es de nogal. Los pies delanteros son ligeras columnillas negras con capiteles clásicos de hueso, con sencillas bases toscanas. Los tiradores del cajón son de cristal límpido; un gran tablero de madera se extiende a ras del suelo, entre las bases de las columnas y los pies de la mesa. Sobre esta mesa yacen libros grandes y libros pequeños, un cuaderno de dibujos de Gavarni, cartapacios repletos de papeles, números de La Revue Blanche y de la Revue Philosophique, fascículos de un censo electoral, mapas locales y mapas generales. El cajón está repleto de fotografías de monumentos y paisajes españoles, fotografías de cuadros del museo del Prado, fotografías de periodistas y actores, fotografías pequeñas, hechas por Laurent, de las notabilidades de 1860, daguerrotipos, en sus estuches lindos, de interesantes mujeres de 1850.
Las paredes del estudio están adornadas diversamente. En la primera pared, a los lados de la puerta, hay dos grandes fotografías en sus marcos de noguera pulida: una es de la divina marquesa de Leganés, de Van Dyck; otra, cuidadosamente iluminada, es de Las Meninas, de Velázquez.
En la segunda pared, correspondiente al balcón, cuelga una fotografía de Doña Mariana de Austria, de Velázquez, con su enorme guardainfante y su pañuelo de batista. Sobre esta fotografía se eleva, surgiendo del marco e inclinándose sobre el retrato, una fina y dorada pluma de pavo real; y esta pluma es como un símbolo de esta mujer altiva, desdeñosa, con su eterno gesto de displicencia que perpetuó Velázquez, que perpetuó Carreño, que perpetuó Del Mazo.
El segundo cuadro es una litografía francesa. Se titula La Música; representa una mujer que toca un arpa. Lleva los cabellos en dos lucientes cocas; sus mejillas están amapoladas; sus pechos palpitan descubiertos; un gran brial de seda blanca cae sobre el césped y forma a sus pies un remolino airoso. Esta litografía está encerrada en un óvalo bordeado de un estrecho filete de oro; el óvalo destaca en una amplia y cuadrada margen blanca, y el cuadro todo está ceñido por un ancho y plano marco negro.
Junto a él está el retrato en busto de Felipe IV, por Velázquez. Tiene el rey austriaco ancha la cara de mentón saledizo; sus bigotes ascienden engomados por las mejillas fofas; pone la luz un tenue reflejo sobre la abundosa melena que cae sobre la gola enhiesta. Y sus ojos distraídos, vagorosos, parecen mirar estúpidamente toda la irremediable decadencia de un pueblo.
En la tercera pared—en la que se abre la puerta de la alcoba—hay tres cuadros. El primero es una fotografía que lleva por título: Guadalajara; vista de la carretera por las entrepeñas del Tajo. El río se desliza ahocinado por su hondo cauce; resbala el sol por los altos peñascos y besa las aguas en viva luminaria; y la carretera, a la izquierda, se pierde a lo lejos, en rápido culebreo blanco, por la estrecha garganta.
El segundo cuadro es un paisaje al óleo de un pintor desconocido y meritísimo: Adelardo Parrilla. Es una tabla pequeña. En el fondo cierra el horizonte una fronda verde y bravía; cuatro, seis álamos esbeltos se han separado del boscaje y se adelantan a mirarse en un ancho y claro arroyo; sus hojas tiemblan de placer; el cielo es de un violeta pálido, tenue. Y el agua—a través del cristal en que sabiamente está puesto el cuadro—parece que corre, irisa, palpita bajo la luz suave.
Al lado de este paisaje hay una fotografía titulada: Salamanca; vista del seminario desde los Irlandeses. En primer término, una baja techumbre con sus simétricas ringlas de tejas, corre de punta a punta. A la otra banda, en los cuadros de un huertecillo y a lo largo de las paredes blancas de la cerca, se desgreña el claro boscaje de una parra y se esponjan las copas de los frutales florecidos. Más allá, entre el follaje, asoma el remate de un enorme letrero blanco:... SAL; más lejos aparece otra huerta con sus bancales y su noria. Y por todas partes, sobre las albardillas, en los rincones de los patios, cabe a misteriosas ventanas, surgiendo de la oleada de casuchas que se alza, se deprime, ondula entre el ábside de los Irlandeses y el Seminario lejano, destaca la apacible copa de un árbol. Sobre los tejados negruzcos las chimeneas ponen su trazo blanco, las lumbreras se abren inquietadoras. Y en el fondo, el Seminario con sus dos cuerpos formidables, trepados por infinitas ventanas, cierra hoscamente la perspectiva. Es primavera; la verdura de los huertos no está aún tupida; resaltan alegres las paredes a la luz viva; y las torres y las cúpulas de las dos catedrales se yerguen serenas en el ambiente diáfano.
En la tercera pared—sobre la cual está adosada la mesa de trabajo—lucen otras tres litografías de la misma colección que la pasada; se titulan: La Escultura, La Poesía y La Pintura. Entre la primera y la segunda hay colgado un zapatito auténtico de una dama del siglo xviii. Es de tafilete rosa, con la punta agudísima y con el tacón altísimo de madera, aforrado en piel; tiene la cara bordada al realce, con seda blanca.
Entre la segunda y tercera litografía penden, de rojas cintas de seda, dos lucientes braserillos de cobre, en los que antaño se ponía la lumbre para encender pajuelas y cigarros. Debajo, encerrado en un patinoso marco dorado, pendiente de un viejo listón descolorido, hay un dibujo de Ramón Casas. Es una de esas cabezas de mujeres meditativas y perversas en que el artista ha sabido poner toda el alma femenina contemporánea.
Frente al pupitre, en sencillo marco de caoba, está una fotografía del autorretrato del Greco. Destacan en la negrura la mancha blanca de la calva y los trazos de la blanda gorguera; sus mejillas están secas, arrugadas, y sus ojos, puestos en anchos y redondos cajos, miran con melancolía a quien frente por frente a él va embujando palabras en las cuartillas.
Las paredes del estudio son de brillante estucado blanco; las puertas están pintadas de blanco; las placas de las cerraduras son niqueladas; el piso, en diminutos mosaicos a losanges azules, blancos y grises, forma una pintoresca tracería encerrada en una ancha cenefa de color lila. Tamiza la luz una persiana verde, y una tenue cortina blanca de hilo vuelve a tamizarla y la difluye con claridad suave. Reina un profundo silencio; de rato en rato suena el grito agudo de un pavo real. Las palomas, que en el palomar de arriba saltan y corren, hacen sobre el techo con sus menudas patas un presto y entrecortado ruido seco.
*
* *
La alcoba es amplia y clara. Recibe la luz por un balcón. Están entornadas las maderas; en la suave penumbra, la luz que se cuela por la persiana marca en el techo unas vivas listas de claror blanca.
Adornan las paredes cuatro fotografías de los tapices de Goya. Las esbeltas figuras juegan, bailan, retozan, platican sentadas en un pretil de sillares blancos; el cielo es azul; a lo lejos la crestería del Guadarrama palidece.
Amueblan la alcoba: una cama de hierro, un lavabo de mármol con su espejo, una cómoda con ramos y ángeles en blanca taracea, una percha, tres sillas, un sillón de reps verde.
En este sillón verde está sentado Azorín. Tiene ante sí una maleta abierta. Y de ella va sacando unas camisas, unos pañuelos, unos calzoncillos, cuatro tomitos encuadernados en piel y en cuyos tejuelos rojos pone: Montaigne.
Azorín pasa toda la mañana leyendo, tomando notas. A las doce, cuando tocan el caracol—a modo de bocina—para que los labriegos acudan, baja al comedor. El comedor es una pequeña pieza blanca; en las paredes cuelgan apaisados cuadros antiguos—que como están completamente negros es de suponer que no son malos—; frente a la puerta destaca un armario, en que están colocados cuidadosamente los platos, las tazas, las jícaras, guarnecidos por las copas puestas en simetría de tamaños, dominado todo por un diminuto toro de cristal verdoso como los que Azorín ha visto en el museo Arqueológico.
Sirve a la mesa Remedios. Remedios es una moza fina, rubia, limpia, compuestita, callada, que pasa y repasa suavemente la mano por encima de las viandas, oxeando las moscas, cuando las pone sobre la mesa; que coloca el vaso del agua en un plato; que permanece a un lado silenciosa, apoyada la cara en la mano izquierda y la derecha puesta debajo del codo izquierdo; que algunas veces, cuando por incidencia habla, mueve la pierna con la punta del pie apoyada en tierra.
Esta moza tan meticulosa y apañada—piensa Azorín—me recuerda esas mujeres que se ven en los cuadros flamencos, metidas en una cocina limpia, con un banco, con un armario coronado de relucientes cacharros, con una ventana que deja ver a lo lejos un verde prado por el que serpentea un camino blanco...
*
* *
Después de comer, Azorín se tumba un rato. A esta siesta le llama Azorín la siesta de las cigarras. No porque las cigarras duerman, no; antes bien porque Azorín se duerme a sus roncos sones.
La habitación está en la penumbra; fuera, en los olmos, comienza la sinfonía estrepitosa... Las cigarras caen sobre los troncos de los olmos lentas, torpes, pesadas, como seres que no conceden importancia al esfuerzo extraestético. Son cenicientas y se solapan en la corteza cenicienta. Tienen la cabeza ancha, las antenas breves, los ojos saltones, las alas diáfanas. Son graves, sacerdotales, dogmáticas, hieráticas. Se reposan un momento; saludan un poco desdeñosas a los árades agazapados en las grietas; miran indiferentes a las hormigas diminutas que suben rápidas en procesión interminable. Y de pronto suena un chirrido largo, igual, uniforme, que se quiebra a poco en un ris-rás ligero y cadencioso. Luego, otra cigarra comienza; luego, otra; luego, otra... Y todas cantan con una algarabía de ritmos sonorosos.
Azorín gusta de observar las plantas. En sus paseos por el monte y por los campos, este estudio es uno de sus recreos predilectos. Porque en las plantas, lo mismo que en los insectos, se puede estudiar el hombre. Quizá parezca tal aserto una paradoja; pero los que no creen que sólo en el hombre se manifiesta la voluntad y la inteligencia, es decir, los que son un poco paganos y lo ven todo animado, desde un cristal de cloruro de sodio hasta el homo sapiens, no encontrarán lo dicho paradójico.
Las plantas, como todos los seres vivos, se adaptan al medio, varían a lo largo del tiempo en sus especies, triunfan en la concurrencia vital. Los que se adaptan y los que triunfan son los más fuertes y los más inteligentes. Y este triunfo y esta adaptación, ¿no constituyen una finalidad? Y ¿puede nunca ser obra del azar ciego una finalidad, cualquiera que sea? No, la selección no es una obra casual; hay una energía, una voluntad, una inteligencia, o como queramos llamarlo, que mueve las plantas como el mineral y como el hombre, y hace esplender en ellos la vida, y los lleva al acabamiento, de que han de resurgir de nuevo, en una u otra forma, perdurablemente.
Así nadie se extrañe de que digamos que existen plantas buenas y plantas malas; unas poseen salutíferos jugos; otras, ponzoñas violentísimas. Pero como no hay nada bueno ni malo en sí—como ya notó Hobbes—y la ética es una pura fantasía, podría resultar en último caso que las plantas no son buenas ni malas. Sin embargo, esto sería destruir una de las bases más firmes de la sociedad; la moral desaparecería. Por lo tanto, hemos de mantener el criterio tradicional: las plantas, unas son buenas y otras son malas.
Las hay también que, como muchos hombres, viven a costa del prójimo; es decir, son explotadoras, lo cual sucede, por ejemplo, con las orobancas, que crecen sobre ajenas raíces. Otras, en cambio, vienen a ser lo que las clases productoras en las sociedades humanas. Linneo llamó a las gramíneas los proletarios del reino vegetal. No le faltaba razón a Linneo, porque no hay entre todas las plantas otras más humildes, más laboriosas, y, sobre todo, más resignadas.
Las plantas aman unas la vida libre y sacudida; otras el trato político y medido; aquéllas viven en las montañas; éstas crecen a gusto recoletas en los jardines y en los huertos. Sin embargo, así como de las familias campesinas salen a veces sutiles cortesanos, así también las plantas campestres se truecan en urbanas. Ello debe de ser, en parte al menos, obra de los hortelanos. Los hortelanos son arteros y maliciosos; ya lo dicen los viejos sainetes y los cuentecillos de las florestas. Con sus mañas los hortelanos persuaden a las plantas silvestres a que dejen sus parajes bravíos; les dicen que en los cuadros de los huertos lucirán más su belleza; que tendrán lindas compañeras; que, en fin, estarán mejor cuidadas. Las plantas se dejan seducir: ¿quién se resiste a los halagos de la vanidad? De las montañas pasan a los huertos, como, por ejemplo, el tomillo, que de silvestre se convierte en salsero; o lo que es lo mismo, de hosco y solitario se cambia en sociable, y como tal da gusto con su presencia a las salsas y asaborea gratamente las conservas.
Sucede, sin embargo, que del mismo modo que los campesinos no logran hacerse nunca por completo a la vida de las ciudades, en las cuales parece que les falta sol y aire, y en las que se encuentran molestos por sus mil triquiñuelas, hasta el punto de que enflaquecen y se opilan, del mismo modo estas plantas selváticas que vienen a los huertos, crecen en ellos desmedradas y acaban por perecer si no se las acorre oportunamente. Estos auxilios a que aludo los conocen los hortelanos: consisten en plantar entre ellas, «para ayudarlas», otras plantas alegres y animosas que les quiten las tristes añoranzas; por ejemplo: las orucas, que confortan y animan a la manzanilla; el orégano, la mejorana, la toronjina y otras tales. La higuera es también muy amiga de la ruda; el ciprés, de la avena; y así por este estilo podrían irse nombrando, si hiciera falta, muchas amistades y predilecciones de las plantas, que, como es natural, también tienen sus odios y sus desavenencias.
¿Quién contará, por otra parte, sus buenas y malas cualidades? Crea el lector que es empresa ardua, pero, con todo, intentaremos decir algo. La borraja es alegre; quien la coma puede estar seguro de tener ánimo divertido. En cambio, la berenjena trae cogitaciones malignas a quien la gusta. Dicen los autores que «es una planta de mala complexión». Sí lo es; los hortelanos, para quitarle algo de sus intenciones aviesas, plantan junto a ellas albahacas y tomillos; estas hierbas, como son bondadosas e inocentes, acaban por amansar un poco a las berenjenas.
Las espinacas y el perejil son metódicos, amigos del orden, muy apegados a la casa donde siempre han vivido y donde, por decirlo así, están vinculadas las tradiciones de sus mayores. Lo cual significa que tanto la espinaca como el perejil «no quieren ser trasplantados». Esta frase es de un viejo tratadista de horticultura; yo creo que hubiese encantado al autor de La Voluntad de la Naturaleza, o sea, Schopenhaüer.
También acompaña a estas plantas en sus ideas conservadoras la hierbabuena. Ya el nombre lo dice: es una buena hierba. Pero si no estuviera ya honrada suficientemente por su mismo nombre, habría que declarar a la hierbabuena emblema del patriotismo. No existe ninguna hierba que se aferre más a la tierra donde ha crecido; se la puede arrancar, perseguir con el arado y la azada... es inútil; la hierbabuena vuelve a retoñar indómita.
La cebolla es recia, valerosa, ardiente. Su linaje pica en ilustre; algunos pueblos remotos se dice que la adoraban, y los soldados romanos la comían para ganar fortaleza con que vencer a los pueblos extraños. De modo que se puede decir que la cebolla ha dado a los Césares el imperio del mundo. No olvidemos otro dato importante. El Rey Sabio, que recomienda en sus Partidas que los barcos de las escuadras lleven yeso para cegar a los adversarios y jabón para hacerles resbalar, no se olvida tampoco de encarecerles que se provean también de cebollas, porque las cebollas—dice él—les librarán del «corrompimiento del yacer de la mar».
La calabaza tiene de dúctil lo que la cebolla tiene de fuerte; pudiera decirse, sin intención malévola, que la calabaza simboliza la diplomacia. La calabaza se pliega a todo, contemporiza, transige, posee un alto sentido mimetista. Si se la pone cuando es pequeña dentro de una caña hueca, corre por dentro y toma su forma; y si se la deposita en jarros y pucheros de formas extrañas, o aun en los más humildes recipientes, también se adapta a ellos y crece según el molde.
La albahaca es caprichosa; todas las plantas han de ser regadas, según la buena horticultura, por la mañana o por la tarde; la albahaca pide el riego a mediodía. Esta planta, tan ufana con su agradable aroma, parece una mujer bonita. Los viejos dicen que el olerla produce jaquecas; también las producen las mujeres bonitas.
El cilandro es apasionado; ama al anís. Dicen los labradores que es el macho del anís; así lo parece. Él ama al anís con locura, junta sus tallos a sus tallos, acaricia sus hojas, besa sus olorosos frutos pubescentes. El cilandro también es oloroso, pero su olor es hediondo. Vais a cogerlo, lo apañuscáis entre los dedos y lo soltáis aina. Esta es una superchería del cilandro; es que no quiere ser cogido entonces, cuando está verde, cuando es joven, cuando puede gozar aún de la alegría y del amor. Dejad que envejezca, es decir, que se seque, y entonces cogedlo y veréis cómo sus frutos despiden una fragancia exquisita, que es como un recuerdo delicado de sus pasadas ilusiones.
La malva es humilde; no requiere cultivo, ni necesita ninguna clase de cuidado. Crece en cualquier sitio, y es tan modesta y tan exorable, que aun las mismas durezas y tumefacciones de los hombres ablanda. Pero con ser tan humilde, guarda esta hierba una ambición secreta y de tal magnitud, que casi se puede afirmar que es una monstruosidad. ¡Esta planta está enamorada del sol! Cuando el sol sale, ella abre sus hojas; cuando se pone, las cierra en señal de tristeza; no vive, en resolución, sino para su amado. Es el eterno caso del villano que se enamora de la princesa.
En cambio, la arrebolera tiene por el sol un profundo desprecio; cierra sus flores de día y las abre de noche. ¿Hace bien la arrebolera? Azorín cree que sí. Francisco de Rioja le dedicó una silva, y en ella aprueba su conducta en versos que parecen hechos para censurar la insana pasión de la malva. Véase lo que dice Rioja:
¡Oh, como es error vano
fatigarse por ver los resplandores
de un ardiente tirano,
que impío roba a las flores
el lustre, el aliento y los colores!
Todas las plantas tienen, en suma, sus veleidades, sus odios, sus amores. Las pasiones que nosotros creemos que sólo en el hombre alientan, alientan también en toda la Naturaleza. Todo vive, ama, goza, sufre, perece. El ácido y la base se estrechan en la sal; el cilandro ama al anís; el hombre ansía las bellas criaturas que palpitan de amor entre sus brazos.
Las sociedades animales son tan interesantes como las sociedades humanas. Los sociólogos las estudian con gran cuidado. Las hormigas y las abejas se agrupan en urbes regimentadas sabiamente; son metódicas unas y otras, son laboriosas, son sagaces, son perseverantes, son humildes, son industriosas. Las arañas, en cambio, no se agrupan en sociedad jerarquizada; son los más fuertes de todos los insectos. Los naturalistas se plañen de su insociabilidad. Y no hay animal más difundido sobre el planeta.
Viven bajo las aguas, como la argironeta; corren sobre la superficie de los lagos, como el dolomelo orlado; fabrican su morada so las piedras, como la segestria; se agazapan en un pozo guateado de blanca seda, como la teniza minera; se columpian en aéreas redes, como la tejenaria. Corren, nadan, saltan, vuelan, minan, trepan, tejen, patinan. Y en su insociabilidad hosca tienen como mira capital, como sentido esencialísimo, el amor a la raza. El amor a la raza está en las arañas sobrepuesto a todo interés peculiarísimo. La raza ha de ser fuerte, recia, audaz, incontrastable. La hembra, a este fin, devora despiadadamente al macho débil que se le acerca a cortejarla. Y de este modo sólo los machos fuertes triunfan y legan a las nuevas generaciones su audacia y fortaleza.
¿Es un animal nietzschano la araña? Yo creo que sí. Y entre todas las arañas hay un orden que más que ningún otro profesa en el reino animal esta novísima filosofía que ahora nos obsesiona a los hombres. Tres de estos arácnidos—Ron, King y Pic—ha estudiado Azorín pacientemente. A continuación doy, en forma amena, algunas de sus observaciones. Excúseme el lector si las encuentra deficientes, y vea sólo en estas líneas un modesto intento de contribuir al estudio de la sociología comparada.
*
* *
Ron es un varón fuerte, a quien los naturalistas llaman saltador escénico, y dicen que es de la clase de los aracnoides, y aseguran que pertenece al orden de los atidos. Los saltadores son los más intelectuales y elegantes de los arácnidos. No son metódicos, no son extáticos. Corren, brincan, se mueven prestamente. No fabrican urdimbres donde permanecer hastiados; no labran agujeros donde esperar aburridos. Son mundanos, son errabundos. Vagan ligeros por las puertas y por las paredes soleadas. Persiguen las moscas; las atrapan saltando. Y de este modo han sabido unir a la utilidad la belleza, puesto que su caza es un deporte airoso.
Ron vive en una confortable casa; tiene catorce centímetros de larga y seis de ancha. Son de cartón sus muros, es de cristal su techumbre. El interior es blanco. Y en la blancura, Ron va y viene gallardo y se destaca intenso.
Ron es grande; mide más de un centímetro; tiene henchido el abdomen; su cuerpo parece afelpado de fina seda; sobre el fondo blanquecino resaltan caprichosos dibujos negros. Ron es ligero; tiene ocho patas cortas. Ron es polividente; tiene en la frente dos ojuelos negros, fúlgidos; y junto a éstos, a cada lado, otros dos más pequeños; y encima de éstos, sobre la testa, otros dos diminutos. Ron es nervioso; tiene dos palpos, como minúsculos abanicos de plumas blancas, que él mueve a intervalos con el movimiento rítmico de un nadador. Ron es voluble; corre por pequeños avances de dos o tres segundos; se detiene un momento; yergue la cabeza; da media vuelta; se pasa los palpos por la cara; torna a correr un poco...
Azorín cree que a Ron le ha parecido bien la nueva casa. El ha entrado tranquilo, indiferente, impasible; luego ha dado una vuelta con el discreto desdén de un hombre de mundo. Azorín lo observaba; esta frivolidad le ha molestado un poco. Y, sin embargo, esta frivolidad no era ficticia. He aquí la prueba: Ron, sin pensarlo, ha dado un topetazo con una mosca que se hallaba muy tranquila en medio de la caja. La mosca se ha sobresaltado un tanto. Entonces Ron, ya vuelto a la realidad, ha advertido su presencia.
«He hecho una tontería»—debe de haber pensado—; «tenía aquí a mi lado una mosca y yo estaba completamente distraído.» Inmediatamente ha retrocedido con cautela hasta separarse de la mosca cinco centímetros. Ha transcurrido un instante de espera. Ron se contrae, se repliega como un felino. Luego, lentamente, con suavidad, avanza un centímetro; luego, más lentamente, otro centímetro; luego se para, aplanado, encogido. La mosca está inmóvil; Ron no se mueve tampoco. Transcurren treinta segundos, solemnes, angustiosos, trágicos. La mosca hace un ligero movimiento. Ron salta de pronto sobre ella y la coge por la cabeza. Esta pobre mosca se mueve violentamente, patalea estremecida de terror. No, no se marchará; Ron la tiene bien cogida. «Las moscas—debe de pensar él, que, como hombre de grueso abdomen, será conservador, y como conservador, creerá en las causas finales—; las moscas se han hecho para los saltadores; yo soy saltador, luego esta mosca ha nacido y se ha criado para que yo me la coma.»
Y se la come, en efecto; pero como es un saltador afectuoso, le da de cuando en cuando golpecitos con los palpos sobre la espalda, como queriendo convencerla de su teleología. Azorín no sabe si la mosca quedará convencida; ello es que sus patas han cesado de moverse y que Ron se la lleva a un ángulo, donde permanece quieto con ella un gran rato.
Después de comer, Ron se pasa los palpos por la cara, como limpiándosela, con el mismo gesto que los gatos; a veces se lleva también su segunda pata izquierda a la boca, como si se estuviese hurgando los dientes. Una mosca cogida por Ron tarda en morir poco más de un minuto. En la succión del tórax emplea Ron veintiocho, treinta, treinta y tres minutos; en la del abdomen, uno o dos. Cuando el hambre no aprieta, suele desdeñar el abdomen; esto es plausible.
Ron pasea por la caja, camina boca arriba por el cristal, se deja caer y cae de pie con suave movimiento elástico. De cuando en cuando se frota los ojos con los palpos, con gesto inteligentísimo. A las moscas las percibe a 12 centímetros de distancia. Entonces se yergue gallardo como un león; alza la cabeza; pone las dos patas delanteras en el aire; las observa atento; se vuelve rápido cuando ellas se vuelven... La Naturaleza es maravillosa; estos saltadores diriase que son felinos diminutos.
Ron es audaz y feroz. Azorín ha soltado en la caja un moscardón fuerte y voluminoso. Es grisáceo; tiene cerca de dos centímetros; salta e intenta volar, y cuando cae de espaldas hace sobre el cartón un ruido sonoro de tambor. Ron, al principio, se ha azorado un poco de este estrépito. Corría velozmente; no me atrevo a decir que huía. «Este bicho—pensaría él—es demasiado grande para mí.» Luego, cuando el moscardón se ha amansado, Ron, que estaba a su derecha, ha descrito un perfecto medio círculo y se ha colocado frente a frente de su adversario. Entonces el moscardón se ha movido, y Ron ha desandado el camino recorrido. Después ha tornado a describir el medio círculo, y como el moscardón se estuviese quedo, se ha lanzado contra él audazmente.
He dicho que Ron es feroz; añadiré que no tiene ni un átomo de piedad. Esto de la piedad es cosa para él totalmente desconocida. Azorín ha metido en la caja un saltador joven, casi un niño, a juzgar por su aspecto, puesto que caminaba lentamente y apenas sabía hacer nada. Pues bien; a la mañana siguiente, Azorín ha visto que los despojos de este saltador pendían de una de las paredes; lo cual indica que Ron lo había devorado durante la noche.
Ha soltado también Azorín en la caja una tejenaria, o sea una de esas arañas domésticas de largas patas. ¿Qué ha sucedido con esta tejenaria? Lo primero que ha hecho esta araña es fabricar una tela en medio de la caja, seguramente con la esperanza de que en ella caiga una mosca, cosa asaz absurda, porque las moscas son para Ron, según su filosofía teleológica. En su tela permanecía inmóvil la tejenaria; cuando se daba un golpecito sobre el cristal, se agitaba en un baile frenético. Así ha permanecido dos días, y al fin ha sucedido lo que había de suceder, es decir, que Ron ha devorado también a la tejenaria.
He de declarar que Ron tiene una cama. Esta cama es como una especie de hamaca, que él ha colgado en un rincón; en ella dormita algunos ratos después de haber comido.
Cuando se despierta vuelve a sus paseos. El suelo está sembrado de cadáveres. Al principio, Ron veía uno de estos cadáveres y los creía cuerpos vivos; esto era una desagradable sorpresa. Azorín ha observado que en una ocasión, para evitar decepciones, Ron se ha aproximado con discreción a un cadáver y ha alargado una pata y lo ha tocado ligeramente para averiguar si estaba muerto o vivo.
*
* *
King es más chico que Ron. Es delgado y negro; los palpos los tiene también negros y sin plumas, con una rayita blanca en la base. Vive en una casa más pequeña.
King ha probado a correr por el cristal y no podía. Luego se ha comido dos moscas y se deslizaba por él perfectamente. Sin duda, este saltador hacía tiempo que no encontraba moscas en su camino y estaba, por consiguiente, bastante débil.
King tarda en matar una mosca un minuto y cuarenta y cinco segundos. En sorber el tórax emplea treinta y un minutos; desdeña el abdomen. King, como todas las arañas, ama la noche. Aplacado su apetito, mira indiferente a las moscas que corren por la caja; pero a la mañana siguiente, todas, sean las que fueren, aparecerán muertas.
*
* *
Pic es el más pequeño de todos y el que más ancha casa habita. Pic mide medio centímetro; tiene también negros los palpos, y el cuerpo es a rayas pardas y blancas, que le cogen de arriba abajo, como esos bellos trajes del Renacimiento italiano.
Es, indudablemente, Pic un niño de estirpe principesca. Es gallardo, vivo; se yergue hasta poner en el aire las cuatro patas anteriores; sube por las paredes, y corre, seguro, por el cristal; da, de cuando en cuando, rápidos saltitos; se deja caer del techo, y permanece un instante balanceándose cogido a un hilo tenue.
Cuatro moscas le han sido puestas en la caja; cuando se encuentra con alguna, huye azorado. «Decididamente—ha pensado Azorín—, es muy niño aún este saltador para atreverse con una mosca.» Toda la tarde ha estado Pic sin tocarlas; a la mañana siguiente, cuando Azorín ha ido a ver qué tal había pasado Pic la noche, ha encontrado las cuatro moscas difuntas.
Porque Pic será pequeño, pero tiene arrestos. Una mosca yace patas arriba en medio de la caja; Pic se acerca, creyéndola, sin duda, muerta; la mosca suelta una patada; Pic se queda atónito. Después se vuelve a acercar y la torna a tocar en el ala; la mosca rebulle y se pone de pie. He aquí un terrible compromiso; pero Pic no se arredra. Al contrario, salta sobre ella tratando de cogerla; la mosca, como es natural, es esquiva. Al fin, Pic la coge por la cabeza, y entonces, como Pic es pequeñito y la mosca tiene mucha fuerza, arrastra la mosca a Pic y lo lleva un momento revolando por el aire. Pero Pic no la suelta y logra afianzarla en un rincón, donde la mosca permanece cuatro minutos pataleando, y al cabo sucumbe.
Azorín, cansado de los insectos y de las plantas, se ha venido a Monóvar.
La casa que Azorín habita en Monóvar está en la calle del Bohuero, esquina a la de Masianet, en lo alto de la pendiente sobre que el pueblo se asienta, en limpia hilera de viviendas bajas, en un barrio silencioso, blanco, soleado. La casa de Azorín tiene una fachada pequeña, jaharrada de albo yeso, con dos ventanas diminutas. Desde la esquina se divisa abajo, al final de la calleja, el boscaje de un huerto, una palmera que arquea blanda sus ramas, una colina que se perfila sobre el azul luminoso del cielo.
La entrada de la casa está pavimentada con grandes losas cuadradas; la amueblan seis sillas de esparto y una mesita de pino. En un ángulo está el cantarero, que es una gran losa, finamente escodada, empotrada en la pared y sostenida por otras dos losas verticales. Encima del cantarero se yerguen cuatro cántaros, y encima de cada cántaro, acomodadas en su ancha boca, cuatro alcarrazas que rezuman en brilladoras gotas. Y hay también una tinaja con una tapadera de palo, y un pequeño lebrillo puesto en un soporte que está clavado en el centro de un pintoresco cuadro de azulejos, y una toalla limpia que cuelga de la pared y flamea al viento que se cuela del patio.
El cual patio está también enlosado y tiene una cisterna en un ángulo, que recibe sus aguas de un canal de latón que recorre el borde del tejado, que desciende por la pared, que llega a una pila repleta de menuda grava por donde las aguas se filtran y bajan en un claro raudal a lo profundo. Una parra se enrosca a un varillaje de hierro, extiende su toldo verde, festonea un balconcillo de madera. A este balcón es al que se asoma Azorín de cuando en cuando, porque es el de su cuarto, y aquí en este cuarto es donde él pasa sus graves meditaciones y sus tremebundas tormentas espirituales.
Azorín se sienta, lee un momento, baja, sale, también de cuando en cuando, a la puerta. Salir a la puerta es una cosa que no se puede hacer en Madrid; es una de las pequeñas voluptuosidades de provincias. Salir a la puerta es asomarse, un poco indeciso, un poco hastiado, mirar al cielo, escupir, saludar a un transeúnte, auparse el pantalón... y volverse adentro, hasta otra media hora, en que volver a salir, también cansado, también indeciso, a escudriñar la monotonía del cielo y la soledad de la calle.
Otras veces Azorín permanece largos ratos en una modorra plácida, vagamente, traído, llevado, mecido por ideas sin forma y sensaciones esfumadas. Cerca, en la casa de al lado, hay un taller de modistas, y a ratos estas simples mujeres cantan largas tonadas melancólicas, tal vez acompañadas por la guitarra de un visitador galante. Y las voces frescas y traviesas vuelan junto a las voces serias y graves, que las persiguen, que las amonestan, que reclaman de ellas cordura, mientras las notas de la guitarra, prestas, armoniosas, volubles, se mezclan agudas en los retozos de las unas, se adhieren profundas a los consejos de las otras.
Y Azorín escucha a través de su letargo este concierto de centenarias melodías, este concierto de melodías tan dulces, tan voluptuosas, que traen a su espíritu consoladoras olvidanzas.
Entonces, cuando una débil claridad penetra por las rendijas de la ventana, se oye sobre la canal de latón, que pasa sobre ella, un traqueteo sonoro, ruido de saltos, carreras precipitadas, idas y venidas afanosas. Y los trinos alegres se mezclan a este estrépito y sacan a Azorín de su sueño. Todo está aún en silencio. La calle reposa. Y de pronto suena una campana dulce y aguda: en el umbral de una puerta aparece una vieja vestida de negro con una sillita en la mano. El cielo está azul; en lo hondo, las palmeras del huerto destacan sus ramas péndulas; detrás aparecen los senos redondos de la colina yerma.
Ya los pardillos han descendido del tejado hasta el patio. Desde la parra caen rápidos sobre las losas del piso y corren a saltitos comiendo las migajas que Azorín ha esparcido por la noche. Cacarea a lo lejos un gallo; suena el grito largo de un vendedor; se oye sobre la acera el rascar de una escoba. Y la campana vuelve a llamar con golpes menuditos.
La ciudad ha despertado. Tintinea a lo lejos una herrería, y unos muchachos se han sentado en una esquina y tiran contra la pared, jugando, unas monedas. El sol reverbera en las blancas fachadas; se abre un balcón con estrépito de cristales. Y luego, una moza se asoma y sacude contra la pared una escoba metida en un pequeño saco. Cuatro o seis palomas blancas cruzan volando lentamente; al final de la calleja, bañada por el sol, resalta la nota roja de un refajo. Y en el horno cercano comienza el rumor de comadres que entran y salen con sus tableros en la cabeza. Se percibe un grato olor a sabina y romero quemados; una blanca columna de humo surte del tejado terrero; parlan a gritos la hornera y las vecinas. Y una campana tañe a lo lejos con lentas, solemnes vibraciones.
La ciudad está ya en plena vida cotidiana. Se han abierto todas las puertas; los carpinteros trabajan en sus amplios zaguanes alfombrados de virutas; van las mozas con sus cántaros a coger el agua en las fuentes de rojo mármol, donde los caños caen rumorosos. Y de cuando en cuando, al pasar junto a un portal, se oye el traqueteo ligero de los bolillos con que las niñas urden la fina randa.
Hoy Azorín ha causado un pequeño desorden en una casa. Lo ha hecho sin querer. El iba tranquilamente por una calle cuando ha levantado la cabeza, y ha visto en un balcón a un amigo. Este amigo suyo, a quien hacía mucho tiempo que no veía, le ha llamado. ¿Cómo negarse a los requerimientos de la amistad? No era discreto negarse, tanto más, cuanto este amigo es un excelente pianista, y Azorín se ha regodeado ya por adelantado con unos cuantos fragmentos de buena música.
Tenía razón en sus augurios. Después de saludarse los dos antiguos amigos y hablar de algo, aunque no tenían que decirse nada (cosa que ocurre casi siempre que se encuentran dos amigos al cabo de largos años); después, digo, de cambiar cuatro frivolidades, Azorín ha rogado a su amigo que tocase. Este amigo ha titubeado algo antes de sentarse al piano. ¿Por qué dudaba? No sería porque Azorín le infundiese respeto; Azorín es un hombre vulgar, aunque escriba todo lo que quiera en los periódicos (o por eso mismo de que escribe); las perplejidades de su amigo obedecían a otra causa; ya se dirá después.
Sin embargo, el amigo ha abierto el piano; luego se ha atrevido a preludiar unas notas. Digo que se ha atrevido, porque también antes de poner los dedos en el teclado parecía irresoluto, bien así como si fuese a cometer una enormidad. Pero si era una enormidad, al fin ha sido cometida. Y bien cometida. Porque el pianista ha tocado un concierto de Humel (ópera 83, hay que ser precisos); luego la sinfonía de El Barbero de Sevilla (que al maestro Yuste gustaba tanto y que Azorín ha oído profundamente conmovido); y, por último, los dedos seguros y expertos del pianista han hecho brotar las notas enérgicas, altivas, con que comienza el conocido concierto de Chopín en mi menor...
Yo no voy a expresar ahora lo que Azorín ha sentido mientras llegaba a los senos de su espíritu esta música delicada, inefable. El mismo epíteto que yo acabo de dar a esta música me excusa de esta tarea: inefable, es decir, que no se puede explicar, hacer patente, exteriorizar lo que sugiere.
Cuando ha terminado de tocar el pianista, él y Azorín han hablado de otras pocas cosas indiferentes, y luego Azorín se ha retirado.
¿Dónde está el escándalo?—preguntará el lector. El escándalo está en que en esta casa se haya tocado el piano. Es muy difícil explicar a un lector cortesano, o sea a un hombre que vive en una gran ciudad, donde los dolores son fugitivos, el ambiente de dolor, de tristeza, de resignación, casi agresiva—y pase la antítesis—que se forma en ciertas casas de pueblo cuando se conlleva un duelo por la muerte de un deudo. El deudo que ha muerto aquí es lejano y hace muchos meses que ha muerto. Durante todos estos meses el piano ha permanecido cerrado.
Esta tarde ha sido la primera vez que se ha abierto; no podía negarse el amigo a la recuesta del amigo. ¿Hubiera sido ridículo? Hubiera sido ridículo; pero, en cambio, lo que ha sucedido ha sido trágico. Estas notas de los grandes maestros han resonado audazmente en toda la casa; desde el fondo de las habitaciones lejanas, las mujeres enlutadas—esas mujeres tristes de los pueblos—oirían llenas de espanto y de indignación las melodías de Chopín y Rossini. Una ráfaga de frescura y sanidad ha pasado por el aire; algo parecía conmoverse y desgajarse...
Y yo siento, al llegar aquí, el tener que dolerme de que las palabras a veces sean demasiado grandes para expresar cosas pequeñas; hay ya en la vida sensaciones delicadas que no pueden ser expresadas con los vocablos corrientes. Es casi imposible poner en las cuartillas uno de estos interiores de pueblo en que la tristeza se va condensando poco a poco y llega a determinar una modalidad enfermiza, malsana, abrumadora.
He aquí dos o tres seres humanos que viven en un caserón oscuro, que van enlutados, que tienen las puertas y las ventanas cerradas, que mantienen vivas continuamente unas candelicas ante unos santos, que rezan a cada campanada que da el reloj, que se acuerdan a cada momento de sus difuntos. Ya en esta pendiente se desciende fácilmente hasta lo último. Lo último es la muerte. Y la muerte está continuamente ante la vista de estos seres. Un día, una de estas mujeres se siente un poco enferma; suspira; implora al Señor; todos los que la rodean suspiran e imploran también. Ya ha huido para siempre la alegría. ¿Es grave la dolencia? No, la dolencia está en el medio, en la autosugestión; pero esta autosugestión acabará por hacer enfermar de veras a esta doliente y a todos los de la casa.
Así pasan dos o tres meses, y se va viendo que la enferma va empeorando. Las pequeñas contrariedades parecen obstáculos insuperables: un grito ocasiona un espasmo; la caída de un mueble produce una conmoción dolorosa... No se sale ya de casa; las puertas están cerradas día y noche; se anda sigilosamente por los pasillos. De cuando en cuando un suspiro rasga los aires. Y parece que todo el mundo se viene encima cuando hay que ponerse en contacto con la multitud y salir a evacuar un negocio en que es preciso hablar, insistir, volver, porfiar.
La autosugestión hace entretanto su camino; la enferma, que ya andaba poco, acaba por no moverse de su asiento. ¿Para qué pintar las diversas gradaciones de este proceso doloroso? En todos los pueblos, en todos estos pueblos españoles, tan opacos, tan sedentarios, tan melancólicos, ocurre lo mismo. Se habla de la tristeza española, y se habla con razón. Es preciso vivir en provincias, observar el caso concreto de estas casas, para capacitarse de lo hondo que está en nuestra raza esta melancolía.
Bastaría abrir las puertas y dejar entrar el sol, salir, viajar, gritar, chapuzarse en agua fresca, correr, saltar, comer grandes trozos de carne, para que esta tristeza se acabase. Pero esto no lo haremos los españoles; y mientras no lo hagamos, las notas de un piano pueden causar una indignación terrible.
Esto es lo que ha ocurrido en la casa del amigo de Azorín. Azorín lo siente y se explica ahora por qué el piano estaba lleno de polvo y por qué la lámpara eléctrica del gabinete no tenía bombillas.
Esta pieza, donde la buena vieja está siempre sentada, es el comedor. Este comedor tiene las paredes cubiertas con papeles que representan un bosque, una catarata cruzada por un puentecillo rústico, una playa de doradas arenas, en las que aparece encallada una barquichuela. En un ángulo hay una rinconera con un loro disecado; en el otro ángulo hay otra rinconera con un despertador que siempre marcha con su tic-tac monótono. Yo creo que este tic-tac y el loro, que se inclina inmóvil sobre su alcándara, son los únicos compañeros de la pobre vieja.
¿Qué hace esta vieja? La casa es pequeña y oscura; la puerta siempre está cerrada; no entra ni sale nadie. Por la mañana la vieja se levanta y suspira: «¡Ay, Señor!» Luego se sienta en el comedor, junto a la ventana que da al solitario y diminuto patio. Allí coge una media que está haciendo y se pone a trabajar. Suenan campanadas lejanas; la vieja vuelve a suspirar. ¿Por qué suspira? Hace diez años que vive así; no se sabe para qué vive. Ella no hace más que pensar en que se ha de morir; lo piensa todos los días y en todos los momentos desde hace diez años, que fue cuando «faltó» su marido. Si oye unas campanadas se acuerda de la muerte; si ve una carta de luto se sobresalta un poco; si dicen en su presencia: «¡Caramba!, yo creía que se había usted muerto», entonces se pone pálida y cierra los ojos... Por eso lo mejor que ha hecho es no salir de casa para no ver a nadie ni oír nada; sólo sale de tarde en tarde a alguna novena. Aquí, dentro de casa, está completamente sola; ya sus antiguas amigas se han muerto; no tiene tampoco hijos. Y, sin embargo, a pesar de que no ve a nadie ni oye nada, ella se acuerda siempre de la deuda terrible. Esta es la causa de que esté suspirando desde por la mañana hasta por la noche.
Cuando llega la noche, la vieja enciende una capuchina y la pone sobre la mesa. En el recazo de esta capuchina hay unos fósforos usados; de estos fósforos coge uno la vieja, lo enciende en la capuchina, y luego enciende un poco fuego, en el que hace su cena. No es mucho lo que cena: cena lo bastante para pasar la vida—esta vida que al fin, tarde o temprano, se ha de acabar. Esto es lo que piensa también la vieja; y entonces suspira otra vez: «¡Ay, Señor!»
Luego que ha cenado, reza unas oraciones. Terminadas las oraciones, coge la lamparilla y se dirige a la sala, y entra en la alcoba. En la alcoba hay una cama grande de madera pintada; hay también un cuadro que representa a la Divina Pastora. La vieja reza un poco ante este cuadro. Y luego se acuesta, y se duerme pensando que esta noche acaso sea la última de su vida.
*
* *
Esta tarde la vieja ha ido a la novena. Es una novena que le hacen a San Francisco. Delante de la iglesia se abre una plazoleta plantada de acacias; en el fondo luce un huerto con frutales y palmeras.
San Francisco cae por Octubre. Los pámpanos comienzan a amarillear; sopla el viento por las noches y hace gemir una ventana que se ha quedado abierta; el cielo se cubre de nubes plomizas, y llueve de cuando en cuando en largas cortinas de agua.
La vieja, sin embargo de que hace mal tiempo, ha salido a la novena. Mejor hubiera sido que no lo hubiera hecho, porque en la puerta de la iglesia le han dado una mala noticia.
—¿Sabe usted? Don Pedro Antonio se ha muerto...
La vieja se ha puesto pálida. Don Pedro Antonio estaba muy viejo; ella también está muy vieja; luego puede morirse lo mismo que él cualquier día. Sin embargo, recapacita y dice que don Pedro Antonio padecía de muchos achaques y era natural que se muriera.
Después pregunta de qué se ha muerto, y le contestan que se quedó de pronto frío porque le faltó el aire, es decir, que se ahogó. Entonces la vieja piensa que ella padece también de asma y que bien puede suceder que un día le falte el aire como a don Pedro Antonio.
Ya no le hace provecho la novena. La vieja está muy triste; no somos nada; en un momento podemos vernos privados de la vida. «Señor, Señor—dice la vieja—, ¿por qué pones ante mí la muerte a todas horas? Ya que me he de morir, llévame de este mundo sin angustias y sin sobresaltos.»
Pero el Señor no oye a la pobre vieja. A la mitad de la novena sale de la sacristía un monaguillo que lleva un farol y va tocando una campanilla; detrás viene un clérigo con el Viático. Es que van a llevárselo a un enfermo que agoniza... La vieja al verlo sufre una gran conmoción. Y vuelve a suspirar y a invocar al Señor, mientras entre sus dedos secos van pasando los granos del rosario.
De que se ha terminado la novena vuelve a su casa la vieja. Algunas veces se detiene en la puerta charlando un momento; pero esta tarde está tan triste por las emociones recibidas, que no tiene gusto de hablar con nadie.
*
* *
Este año ha apedreado. El aparcero que lleva las tierras de la vieja ha venido y se lo ha dicho. Ella ya había visto caer los granizos en su patio, a través de la ventana del comedor. Las tierras son muy pocas; ella, verdad es que necesitaba muy poco para vivir. Pero este año, ¿qué va a hacer? ¿Quién la socorrerá? El tic-tac del reloj suena monótono; el loro la mira con sus ojos de vidrio. La vieja piensa en su soledad y en su tristeza. Todas las pequeñas contrariedades que ha ido sufriendo durante diez años vienen ahora a condensarse en una catástrofe grande.
Hace un día nublado; la vieja deja la media en el pequeño tabaque de mimbre y se pone a mirar al cielo—a este cielo que le ha apedreado sus viñas. Pero es muy breve el tiempo que permanece mirándolo, porque de pronto suenan en la calle unos cantos terribles. ¿Qué son estos cantos? Son sencillamente los responsos que van echándole a un muerto que llevan a enterrar. Al oírlos, la vieja siente que un gran terror se apodera de todo su cuerpo. No, no; esos cantos no son para el muerto que pasan por la calle, sino para ella. Y entonces se recoge en su asiento, toda arrugadita, toda temblorosa, y llora como una niña.
Cuando se ha hecho de noche, la vieja se ha levantado y ha encendido la capuchina. Sonaban, unas largas, otras breves, las campanadas del Angelus, y ella ha rezado sus habituales oraciones a la Virgen. Después de estos rezos, ella tiene por costumbre hacer la cena; pero esta noche no la ha hecho. No tenía apetito; era tan grande su dolor, que no tenía ganas ni siquiera de abrir la boca. De modo que después de rezar otra vez se ha dirigido a la sala. En la sala ha tenido una tentación. ¿Por qué no decirlo? Sí, ha tenido una tentación; es decir, ha querido mirarse al espejo. ¿Estará ella tan vieja como piensa? ¿Se podrá colegir por el aspecto de su cara si ha de vivir aún algunos años? Ello es que ha ido a mirarse al espejo; pero valiera más que no hubiese ido. Cuando ha acercado la luz al cristal ha visto una araña que corría por él. La araña era pequeñita; pero tal susto se ha llevado, que por poco si deja caer la lamparilla. Y ahora sí que ha sentido que este presagio le anunciaba que todo iba a acabar para ella. ¿Cuándo? Acaso esta noche.
Con estas ideas se ha quedado dormida.
Cuando a la mañana siguiente han llamado para llevarle el pan, viendo que no abría, han tenido que forzar la puerta.
La vieja estaba muerta en su cama. Tal vez había tenido alguna espantosa pesadilla.
Este viejo está llorando. Este viejo tiene un bigote blanco, recortado, como un pequeño cepillo; viste un pantalón a cuadritos negros y blancos; lleva unos lentes colgados de una cinta negra; se apoya en un bastón de color de avellana, con el puño de cuerno, en forma de pata de cabra. Este viejo llora de alegría. Se ha pasado toda su vida en el teatro; cuando vio su fortuna deshecha se vino al pueblo. Aquí ha organizado una compañía de aficionados; no podía estarse quieto. Esta noche es la primera que trabajan.
El viejo va y viene con pasito ligero y menudo por el escenario, entra en los cuartos de los cómicos, sube al telar, desciende al foso. Lleva en la mano un libro delgado; de cuando en cuando se para bajo una luz y lee un poco; otras veces se dirige a un carpintero que da fuertes martillazos y le dice:
—No, ese árbol no debe ir aquí. ¿No comprende usted que colocar un árbol aquí es un absurdo?
El carpintero no comprende que colocar un árbol allí es un absurdo, pero lo coloca en otra parte; lo mismo le da a él.
Después el viejo da con el libro en una mano fuertes golpes y llama:
—¡Pedro! ¡Pedro!... A ver, que suban una verja para el fondo del jardín.
Pedro dice que no hay ninguna verja.
Entonces él replica que sí, que acaba de verla. ¿Cómo puede haberla visto si no la hay? Así lo afirma Pedro, pero, sin duda, Pedro está trascordado, porque el viejo insiste en que él la ha visto. Y se va corriendo hacia el foso y baja las escaleras a saltitos.
Llega al foso, y efectivamente no hay verja. Lo que hay es una empalizada de un huerto. Esto le contraría un poco al viejo; pero en fin acuerdan poner la empalizada. La realidad escénica padecerá con este detalle; pero, después de todo, si se piensa bien, puede haber jardines que tengan empalizadas.
El viejo deja el bastón y se pone a arreglar la escena. Cuando está subido en una escalera vienen a llamarlo porque un actor necesita saber si se ha de poner bigote o ha de salir todo afeitado. Entonces el viejo que ha visto Azorín allí cerca le llama y le dice:
—Azorín, haga usted el favor de sostener esto mientras yo voy un momento a ver lo que quieren.
Luego vuelve rápidamente, con su paso menudo.
—¡Parece mentira—exclama—no saber que en el siglo xviii iba todo el mundo afeitado!
Como la empalizada ha quedado ya en su sitio y está lista la escena, el viejo sacude las manos una contra otra, toma el bastón y se retira hacia el fondo.
—Azorín—dice respirando holgadamente—, ¡qué gratos recuerdos guardo yo del teatro! ¡Qué cosas podría yo contarle a usted! ¿Usted no ha conocido a Pepe Ortiz? No; usted no ha conocido a Pepe Ortiz. Era un actor excelente. Esta cadena la llevó él una semana. Mírela usted; tóquela usted.
El viejo, con un gesto rápido, se quita la cadena. Es una cadena de oro, compuesta de dos finos ramales juntos; tiene pendiente del sujetador un medallón cuadrado. Azorín examina la cadena. Luego el viejo se la vuelve a poner y dice:
—Una tarde fuimos los dos a una joyería de la calle de la Montera a comprar cada uno una cadena; nos sacaron varias, pero entre todas nos gustaron dos de ellas. A los dos nos gustaban las dos, y no sabíamos por cuál decidirnos. Al fin, Pepe Ortiz tomó una y yo tomé otra. Pero al cabo de una semana encontré a Ortiz y me dijo que mi cadena le gustaba más que la suya; entonces yo le di la mía y el me dio la suya, que es ésta...
Vienen a decirle al viejo que todos los actores están dispuestos para comenzar la función. Él da orden de que principie a tocar la orquesta. Y como desea echar una última ojeada a la escena, inclina la cabeza y se pone los lentes con un movimiento rápido. A lo lejos columbra a un cómico que espera reclinado en un bastidor, y se dirige a él dando saltitos automáticos.
—Cuidado—le advierte—cuando recite usted aquello de
Feliz tú, que en lo profundo
de aquel bendito rincón...
dígalo usted con brío, con cierto énfasis.
Luego vuelve al lado de Azorín. El telón se ha levantado. El viejo dice:
—¿Usted no conoce esta obra? Es preciosa; yo se la vi estrenar a Caltañazor, a Becerra, a la Ramírez, a la Di Franco, que entonces era una niña... Camprodón tenía mucho talento. Yo conocía también a su mujer, doña Concha... Él y yo tomábamos muchas tardes café juntos en el de Levante. ¿Sigue aún ese café, querido Azorín?
Azorín contesta que aún dura ese café. De pronto estalla en la sala una larga salva de aplausos. Y el viejo tiende los brazos hacia Azorín, lo abraza y llora en silencio.
Estos son unos viejos, muy viejos. Llevan un pantalón negro, un chaleco negro, una chaqueta negra de terciopelo. Esta chaqueta es muy corta. Ya casi no quedan en el pueblo más chaquetas cortas que las de estos viejos labriegos. Van encorvados un poco y se apoyan en cayados amarillos. ¿En qué piensan estos viejos? ¿Qué hacen estos viejos? Al anochecer salen a la huerta y se sientan sobre unas piedras blancas. Cuando se han sentado en las piedras permanecen un rato en silencio; luego, tal vez uno tose; otro levanta la mano y golpea con ella abierta la vuelta del cayado; otro apoya los brazos cruzados sobre el bastón e inclina la cabeza pensativo... Estos viejos han visto sucederse las generaciones; las casas que ellos vieron construir están ya viejas, como ellos. Y ellos salen a la huerta y se sientan en sus piedras blancas.
Va anocheciendo. El pueblo luce intensamente dorado por los resplandores del ocaso; las palmeras y los cipreses de los huertos se recortan sobre el azul pálido; la luna resalta blanca.
Y un viejo levanta la cabeza y dice:
—La luna está en creciente.
—El día 17—observa otro—será la luna llena.
—A ver si llueve antes de la vendimia—replica un tercero—y la uva reverdece.
Y todos vuelven a callar.
Cierra la noche; un viento ligero mece las palmeras que destacan en el cielo fuliginoso. Un viejo mira hacia Poniente. Este viejo está completamente afeitado, como todos; sus ojuelos son grises, blandos; en su cara afilada, los labios aparecen sumidos y le prestan un gesto de bondad picaresca. Este viejo es el más viejo de todos; cuando camina agachado sobre su palo lleva la mano izquierda puesta sobre la espalda. Mira hacia Poniente y dice:
—El año 60 hizo un viento grande que derribó una palmera.
—Yo la vi—contesta otro—; cayó sobre la pared del huerto y abrió un boquete.
—Era una palmera muy alta.
—Sí, era una palmera muy alta.
Se hace otra larga pausa. Los murciélagos revuelan calladamente; brillan las luces en el pueblo. Entonces el viejo más viejo da dos golpes en el suelo con el cayado, y se levanta.
—¿Se marcha usted?
—Sí; ya es tarde.
—Entonces nos marcharemos todos.
Y todos se levantan de sus piedras blancas y se van al pueblo, un poco encorvados, silenciosos.
—Yo le daré a usted un libro—dice el clérigo—que le dejará convencido.
Azorín está ya casi convencido de todo lo que quieran convencerle; pero, sin embargo, acepta el libro.
Este libro se titula El Deísmo refutado por sí mismo. El clérigo lo ha cogido del estante, lo ha sacudido golpeándolo contra la palma de la mano y se lo ha dado a Azorín. El cual lo ha tomado como quien toma algo importantísimo, y se ha quedado examinándolo por fuera gravemente. Después le ha parecido bien mirar quién era el autor de este libro, y ha visto que se llama Bergier. ¿Quién es Bergier? Azorín no lo sabe, y, sin embargo, debería saber que los diccionarios biográficos dicen, entre otras cosas, de este autor que «era un lógico hábil en deducir sus ideas rigurosamente unas de las otras».
—Aquí verá usted—dice el clérigo—cómo Voltaire era un sofista y cómo Rousseau, «el tristemente célebre autor del Emilio», como le ha llamado el señor obispo de Madrid, era un corruptor de las buenas costumbres.
Después de dicho esto, el clérigo da un paseo por la estancia con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y se asoma distraídamente a una ventana tarareando una copla. ¿He de decir la verdad? Azorín no tiene interés en defender a Voltaire y Rousseau; casi estima más a este clérigo ingenuo y jovial que a los dos famosos escritores. Por eso, mientras por una parte no lee el Diccionario filosófico ni el Emilio, por otra no deja de venir todas las tardes a charlar un rato con este clérigo. Charlan casi siempre de cosas indiferentes; pero esta tarde, por una casualidad, ha recaído la conversación sobre cosas de teología, y el clérigo ha echado mano a su Bergier. He de confesar que el libro estaba lleno de polvo. ¿Es que el clérigo no lee tampoco?
Luego que han platicado un rato, el clérigo coge su bastón, se pone el sombrero, y él y Azorín se marchan. Antes de marcharse, el clérigo llena la petaca de tabaco, tomándolo de una caja que hay sobre la camilla, y se mete también en el bolsillo un libro pequeño. El tabaco, como es natural, le sirve para proporcionarse una honesta distracción, y el libro pequeño es un diminuto breviario en que ora de cuando en cuando.
Los dos, Azorín y el clérigo, salen del pueblo y van caminando por un tortuoso camino plantado de moreras. A un lado queda el pueblo, que asoma sobre la verdura de los huertos; la blanca torre de la iglesia resalta junto a un ciprés enorme; las palmeras se recortan con sus ramas péndulas en el azul luminoso.
Al final de este camino sesgo se encuentra una alameda. Es una alameda compuesta de cuatro liños de olmos y acacias. La tierra es intensamente roja; el cielo aparece diáfano entre el boscaje de las copas. Azorín y el clérigo pasean despacio. Casi no hablan. Todo está en silencio. A ratos llega el traqueteo de un carro, o se perciben los gritos de los muchachos que juegan a lo lejos.
Y así en este paseo va llegando el crepúsculo. El cielo se enrojece; brillan en el pueblo los puntos de las luces eléctricas; las sombras van borrando las casas y el campo.
—¿Le parece a usted que nos marchemos?—pregunta el clérigo.
—Sí, vámonos; es ya tarde—contesta Azorín.
En los pueblos sobran las horas, que son más largas que en ninguna otra parte, y, sin embargo, siempre es tarde. ¿Por qué? La vida se desliza monótona, lenta, siempre igual. Todos los días vemos las mismas caras y el mismo paisaje; las palabras que vamos a oír son siempre idénticas. Y ved la extraña paradoja: aquí la vida será más gris, más uniforme, más difluida, menos vida que en las grandes ciudades; pero se la ama más, se la ama fervorosamente, se la ama con pasión intensa. Y por eso el egoísmo es tan terrible en los pueblos, y por eso la idea de la muerte maltrata y atosiga tantos espíritus...
*
* *
Cuando han vuelto al pueblo, ya las campanas estaban tocando a la novena; es decir, no es novena; son los pasos que se rezan todos los viernes y domingos de cuaresma. La sacristía estaba casi a oscuras; dos monaguillos vestidos con sus cotas rojas han tomado sendos faroles opacos, sucios, goteados de cera; el clérigo se ha puesto una estola y los tres, con el sacristán, han salido a la iglesia.
Azorín se ha quedado en la sacristía. Estaba sentado en un amplio sillón, junto a la larga cajonería de nogal. ¿En qué pensaba Azorín? En nada, seguramente; lo mejor es no pensar nada. Junto a él hablaban en voz baja dos clérigos; uno de ellos es joven, casi recién salido del Seminario. Azorín lo conoce. Ha podido hacer la carrera gracias a la munificencia de un protector; su inteligencia no es muy amplia, pero posee ingenuidad y resignación. Resignación sobre todo. A veces Azorín se figura que éste es uno de aquellos místicos españoles que tan tremendas privaciones conllevaban con la cara risueña. «La tristeza—decían—corrompe los espíritus; el Señor no quiere la tristeza.» Y si no le pegaban un bofetón al mozo cacoquímico, como hizo San Felipe de Neri con un novicio para que estuviera alegre (bien que el procedimiento me parezca contraproducente); si no llevaban las cosas tan al cabo, procuraban al menos por otros medios desterrar de los monasterios la odiosa acidia.
Este clérigo gana una peseta, que es a lo que monta su misa diaria. «Y muchos días—ha oído decir Azorín—le falta la celebración.» Con esta escasa renta ha de mantener a su madre y a una hermana. «Y gracias—ha oído decir también Azorín—que un hermano que tenía, y que se había pegado también a la sotana, se ha casado ya.»
Yo creo que este clérigo, como otros muchos, merece nuestro respeto y hasta nuestra admiración. Es discreto; su sotana podrá estar raída y verdosa, pero luce de limpia. ¿Cómo es posible que él pueda costearse otra? Hace un momento, y mientras el señor con quien hablaba sacaba la petaca, yo he visto que él también se llevaba la mano al bolsillo. Pero ¿para qué se la llevaba? Yo sé que era completamente inútil. Hace cuatro, seis, diez días, acaso más, que su petaca está vacía.
Azorín ha sentido no tener costumbre de fumar, porque de buena gana le hubiera alargado un cigarro a este clérigo. Y como éste era un pequeño sentimiento, que pensando y repensándolo podía hacerse mayor—como ocurre con todos—, ha decidido dejar el sillón y salir a la iglesia.
En la iglesia los monaguillos y el clérigo estaban delante de una pilastra; los devotos los rodeaban de rodillas. El sacristán, también arrodillado, invita a los fieles con voz plañidera a que consideren el lugar «donde unas piadosas mujeres, viendo al Señor que le llevaban a crucificar, lloraron amargamente de verle tan injuriado». Luego rezan todos un padrenuestro y un avemaría; y después, sacristán y fieles, a coro, dicen:
«Bendita y alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los Dolores de su afligida Madre. Amén.»
El clérigo lleva en las manos un enorme crucifijo; su sombra se extiende, deformada, por las anchas paredes blancas; arriba, en los altos ventanales, se apagan, imperceptibles, los últimos clarores del crepúsculo.
Azorín ha salido de la iglesia. Creo que ha obrado prudentemente, dado que era ya un poco tarde. Y vea el lector cómo en los pueblos siempre es tarde.
Las calles están solitarias; de algunas tiendas, acá y allá, se escapan resplandores mortecinos. Las puertas aparecen cerradas. Se oyen de cuando en cuando los golpes de los aldabones. Una puerta se abre, torna a cerrarse.
Este es un casino amplio, nuevo, cómodo. Está rodeado de un jardín; el edificio consta de dos pisos, con balcones de piedra torneada. Primero aparece un vestíbulo enladrillado de menuditos mosaicos pintorescos; los montantes de las puertas cierran con vidrieras de colores. Después se pasa a un salón octógono; enfrente está el gabinete de lectura, con una agradable sillería gris y estantes llenos de esos libros grandes que se imprimen para ornamentación de las bibliotecas en que no lee nadie. A la derecha hay un gran salón vacío (porque no hace falta tanto local), y a la izquierda otro gran salón igual al anterior, donde los socios se reúnen con preferencia. Mesas cuadradas y redondas, de mármol, se hallan esparcidas acá y allá alternando con otras de tapete verde; junto a la pared corre un ancho diván de peluche rojo; en un ángulo destaca un piano de cola, y verdes jazmineros cuajados de florecillas blancas festonean las ventanas.
Son los primeros días de otoño; los balcones están cerrados; el viento mueve un leve murmullo en el jardín; poco a poco van llegando los socios a su recreo de la noche; brillan las lámparas eléctricas.
Estos socios, unos juegan a los naipes; otros, al dominó—juego muy en predicamento en provincias—, otros charlan sin jugar a nada. Entre los que charlan se cuentan los señores provectos y respetables. Son seis u ocho que constantemente se reúnen en el mismo sitio: un ángulo del salón de la izquierda. Allí pasan revista en una conversación discreta y apacible a las cosas del día, unas veces, y otras evocan recuerdos de la juventud pasada.
—Aquéllos—dice uno de los contertulios—, aquéllos eran otros tiempos. Yo no diré que eran mejores que éstos, pero eran otros. No sólo había notabilidades de primera fila, sino hombres modestos que valían mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, que don Juan Pedro Muchada era un gran hacendista.
—Sí—dice otro señor—, yo lo recuerdo también. Cuando estábamos los dos estudiando en Madrid, fuimos un día a verle con una carta de recomendación.
—Era entonces diputado por Cádiz. A mí me regaló su libro La Hacienda de España y modo de reorganizarla.
—Yo lo recuerdo como si fuera ahora. Era un señor grueso, alto, con la cara llena, todo afeitado...
Pausa ligera. Suenan las fichas sobre los mármoles; el pianista preludia una melodía.
—Yo a quien conocí y traté, porque era gran amigo de mi padre—observa otro contertulio—, fue a don Juan Manuel Montalbán y Herranz... Ahí tiene usted otro hombre de los que no hicieron mucho ruido, y que, sin embargo, tenía un mérito positivo. Cuando yo estudiaba era rector de la Universidad Central; fue también senador el año 72... La mejor edición que se ha hecho del Febrero se debe a él... Sabía mucho y era muy modesto.
—Eran otros hombres aquéllos. Ante todo, había menos palabrería que ahora. Ya predijeron algunos lo que iba a suceder luego; muchas de las cosas que aquellos hombres recomendaban, luego se han tenido que realizar, porque todo el mundo ha reconocido que eran convenientes y se podían atajar con ellas muchos males... Don Juan Pedro Muchada recomendaba en su libro la formación de sociedades cooperativas para obreros; entonces (esto era el año 1846), entonces no había ni rastro de ellas. Vean ustedes ahora si hay pocas.
Hace un momento ha llegado un viejo que tiene un bigotito blanco en forma de cepillo, que viste un pantalón a cuadritos negros y blancos, y se apoya en un bastón de color de avellana. Este viejo oye en silencio estas añoranzas del tiempo luengo, y dice después, dando golpes con el bastón, poniéndose los lentes con un gesto rápido:
—Yo les puedo asegurar a ustedes que en lo que toca a lo que yo he conocido algo, que es el teatro, no hay ahora actores como aquéllos... Será una ilusión mía, muy natural, dado que aquél fue el tiempo de mi juventud...; pero a mí se me antoja que realmente eran mejores. Sin contar los de primera fila: Romea, Latorre, Matilde Díez, Arjona, Catalina, Valero..., había muchos de segunda, que yo hoy, relativamente, no los encuentro; por ejemplo: Pizarroso, Oltra y Vega, que trabajaba en la compañía de Romea: el mismo hermano de Romea, Florencio, Luján, a quien yo vi debutar el año 1865 en el teatro del Recreo... Y como cantantes de zarzuela, no digamos. ¿Quién no se acuerda de Escriú? ¡Qué bien hacía! ¡Quién es el loco!... Y ahora que hablo de locos me acuerdo del pobre Tirso Obregón, que murió loco en su pueblo, Molina de Aragón. Creo que no he conocido un barítono de más bríos que el pobre Tirso; tenía también una arrogante presencia... Él fue, puede decirse, el último intérprete de la zarzuela clásica, de Barbieri, de Oudrid—¡cuánto me acuerdo yo de Oudrid!—, de Gaztambide... Después de él, ya aquello se fue...
El viejo calla en un silencio triste; todo un pasado rebulle en su cerebro; toda una época de actores aclamados y actrices adorables que poco a poco se esfuman en el olvido.
La sala se ha ido quedando vacía; en un rincón se inclinan dos jugadores sobre una mesilla verde; de cuando en cuando profieren una exclamación, levantan el brazo y lo dejan caer pesadamente sobre el tapete. El vaho y el humo borran las líneas y hacen que destaquen en mancha, sin contorno, las notas verdes y blancas de las mesas y la larga pincelada roja del diván. Un reloj suena con diez metálicas vibraciones.
—¿Está usted vendimiando ya en la Umbría?—pregunta uno de los contertulios a otro.
—Sí, ayer di orden de que principiaran.
—Yo mañana me marcho a la Fontana; quiero principiar pasado mañana.
—La uva ya está en su punto—dice un tercero.
—Y es necesario—añade otro—cogerla antes de que una nube se nos adelante.
Y todos, durante estas últimas palabras, han ido levantándose y se despiden hasta otro día.
Hoy han tocado a la puerta: tan, tan. Azorín ha creído que era el viento. La idea de que llamen a su puerta le parece absurda. Pero sí que llamaban; han vuelto a tocar: tan, tan, tarán. Azorín ha comprendido la realidad y ha bajado a abrir. Era un viejo que le ha saludado cortésmente, esforzándose por sonreír; pero era un esfuerzo penoso. ¿No habéis visto cuando estáis tristes y un niño o una mujer os miran, cómo en su cara ingenua se refleja instintivamente vuestro gesto triste? Pues Azorín, mirando a este viejo, ha puesto también cara triste.
¿Qué quiere este viejo? Hay hombres que parecen cerrados como armarios; un extraño no sabe lo que hay dentro. Este viejo es de esos hombres. ¿Por qué ha llamado? ¿Qué quiere? ¿Qué va a decir? Es un viejo menudito, con una barba blanca que termina en una punta corta un poco doblada hacia arriba, envuelto en una capa parda; es uno de esos viejos que llevan el pañuelo del bolsillo siempre doblado cuidadosamente y de cuando en cuando lo sacan y lo pasan con suavidad por la nariz. Como lleva la capa cerrada y él va tan encogido, mirando casi asustado a un lado y a otro, parece que va a realizar algo importante.
Es, efectivamente, algo importante.
—Perdone usted—ha dicho el viejo—; usted es crítico...
Azorín ha sonreído con benevolencia; se sentía halagado por las palabras de este desconocido.
El viejo ha sacado de debajo de la capa un grueso cartapacio y mientras lo ponía sobre la mesa ha repetido:
—Sí, sí; usted es crítico.
Azorín, al ver el cartapacio, ha sentido un ligero escalofrío; toda su anterior complacencia se ha trocado en temor.
—No, no—ha replicado—; yo se lo aseguro a usted: yo no soy crítico.
Pero el viejo movía la cabeza en señal de incredulidad y se ha puesto a relatar el objeto de su visita.
Este viejo ha dicho que él es autor cómico. Azorín se ha quedado estupefacto. Autor dramático, acaso; pero cómico le parecía una enormidad. Luego ha añadido que a él le han dicho que Azorín tiene en Madrid muchas relaciones y que podrá ayudarle, porque es muy benévolo. Azorín se ha ruborizado, pero ha convenido interiormente en que algo benévolo debe de ser cuando se apresta a oír la lectura que el viejo va a hacerle de tres zarzuelas suyas, cada una en un acto.
—Yo—dice el viejo—vivo solo; esto constituye mi única alegría. Hace dos años estuve en Madrid y llevé una obra a la Zarzuela y otra a Apolo... Me hicieron ir y venir muchas veces; me daban mil excusas inverosímiles; yo estaba ya cansado. Y al fin me dijeron que habían leído las obras y que les parecían anticuadas. Anticuadas, ¿por qué? El arte, ¿puede nunca ser anticuado? Sin embargo, he escrito otras y con ellas volveré a Madrid; son éstas que aquí traigo... El viejo comienza la lectura. A ratos se detiene un momento; saca su pañuelo doblado, lo pasa por la nariz y pregunta:
—¿Usted cree que esta escena está bien preparada?
Azorín tiene, como no podía ser menos, su estética teatral, que algunos críticos han encontrado exagerada. Pero sería terrible que la sacase en esta ocasión. Mejor es que le parezcan bien todas las escenas y hasta las tres obras enteras. Sí, a Azorín le parecen excelentes las tres zarzuelas.
—¿Usted—pregunta el viejo—no conoce a Sinesio Delgado?
—No, no conozco al señor Delgado.
—¿Conocerá usted, por lo menos, a López Silva?
Azorín, horrorizado a la sola idea de conocer a López Silva, se ha apresurado a protestar.
—¡Oh, no no, tampoco!
Entonces el viejo ha movido la cabeza como conformándose con su desgracia, y ha exclamado tristemente:
—¡Todo sea por Dios!
Este viejo ha venido esta mañana en el tren; esta noche regresará a su casa. Cuando entre en ella y cierre tras sí la puerta y se vea otra vez solo, lanzará un suspiro y pensará que hoy se le ha disipado una esperanza.
Azorín ha recibido hoy una carta; la fecha decía: Petrel; la firma rezaba: Tu infortunado tío, Pascual Verdú.
¡Pascual Verdú! Azorín, de lo hondo de su memoria, ha visto surgir la figura de su tío Verdú. Ha columbrado, confusamente, entre sus recuerdos de niño, como una visión única, una sala ancha, un poco oscura, empapelada de papeles grises a grandes flores rojas, con una sillería de reps verde, con una consola sobre la que hay dos hermosos ramos bajo fanales, y entre los dos ramos, también bajo otro fanal, una muñeca que figura una dama a la moda de 1850, con la larga cadena de oro y el relojito en la cadera.
Esta sala es húmeda. Azorín cree percibir aún la sensación de humedad. En el sofá está sentada una señora que se abanica lentamente; en uno de los sillones laterales está un señor vestido con un traje blanquecino, con un cuello a listitas azules, con un sombrero de jipijapa que tiene una estrecha cinta negra. Este señor—recuerda Azorín—se yergue, entorna los ojos, extiende los brazos y comienza a declamar unos versos con modulación rítmica, con inflexiones dulces que ondulan en arpegios extraños, mezcla de imprecación y de plegaria. Después saca un fino pañuelo de batista, se limpia la frente y sonríe, mientras mi madre mueve suavemente la cabeza y dice: «¡Qué hermoso, Pascual! ¡Qué hermoso!»
Se hace un ligero silencio, durante el cual se oye el ruido del abanico al chocar contra el imperdible del pecho. Y de pronto suena otra vez la voz de este señor del traje claro. Ya no es dulce la voz ni los gestos son blandos; ahora la palabra parece un rumor lejano que crece, se ensancha, estalla en una explosión formidable. Y yo veo a este señor de pie, con los ojos alzados, con los brazos extendidos, con la cabeza enhiesta. En este momento el sombrero de jipijapa rueda por el suelo; yo me acerco pasito, lo cojo y lo tengo con las dos manos en tanto que oigo los versos con la boca abierta.
Luego que acaba de recitar este señor, charla ligero con mi madre; luego se pone en pie, me coge, me levanta en vilo y grita: «¡Antoñito, Antoñito, yo quiero que seas un gran artista!» Y se marcha rápido, voluble, ondulante, hablando sin volver la cabeza, poniéndose al revés el sombrero, que después torna a ponerse a derechas, volviendo por el bastón que se había dejado olvidado en la sala...
Y de idea en idea, de imagen en imagen, Azorín ha recordado haber visto en el Boletín del Ateneo de Madrid, del año 1877, algo referente a su tío Verdú. Sí, sí; lo recuerda bien. Se discutió aquel año sobre la poesía religiosa; fue una discusión memorable. Revilla, Simarro, Reus, Montoro dijeron cosas estupendas en contra del espiritualismo; en cambio, los espiritualistas dijeron cosas atroces contra el materialismo. Estos espiritualistas eran tres, tres nada más al menos, puros de toda mácula: Moreno Nieto, que murió sobre el trabajo; Hinojosa, que luego ha sabido encontrar el espíritu en los presupuestos, y Pascual Verdú, que ahora vive solo, desconocido, enfermo, torturado, en ese pueblecillo levantino. Don Francisco de Paula Canalejas hizo el resumen de los debates, y en su discurso, al hablar de los diversos contendientes, puede verse (página 536 del Boletín) cómo trata a Verdú. Le llama «el fácil y apasionado señor Verdú».
¡El fácil y apasionado señor Verdú! Sí; indudablemente, éste es el señor amable, éste es el señor voluble, éste es el señor ardoroso que recitaba versos aquel día, allá en mi niñez, en una sala húmeda con una sillería de reps verde.
La carta que Azorín ha recibido de Pascual Verdú dice así:
«Petrel...
Querido Antonio: He leído en La Voz de Monóvar que acabas de llegar a ésa. ¡Qué malo que estoy, hijo mío, y cuánto me alegraría de poder abrazarte!
Te espero mañana en el correo.
El mal del cerebro ha apretado, y todo se pierde. No tengo ilusión de nada. ¿Qué han hecho de mí?
Tu infortunado tío,
Pascual Verdú.»
A las once, en el correo, Azorín ha recibido otra carta de Verdú. (La anterior ha llegado en las primeras horas de la mañana, por el tren mixto.)
«Petrel...
Querido Antonio: No sé si continuar instándote para que no dejes de venir. Creo que me dará mucho sentimiento verte, pero te quiero tanto y tanto...
Si vienes, ven pronto.
Lo que me sucede, querido Antonio, es muy extraordinario. Ni tomo más alimento que jícaras de caldo y leche y alguna pequeña galleta, ni duermo más que algunos minutos, y estoy tan débil, que hace veintiséis días que no he puesto los pies en la calle, porque no puedo andar.
Te abraza tu tío
Pascual.»
En la tarde del mismo día en que Azorín ha recibido estas dos cartas, poco después de comer, ha llegado un criado y le ha puesto en sus manos otra voluminosa.
Azorín, después de leerla, ha decidido salir la misma tarde para Petrel, a pie, dando un paseo.
La carta de Verdú es como sigue:
«Querido Azorín: Después de acostarme y levantarme veinte veces, da la una de la madrugada y no puedo estar en la cama ni fuera de ella; y no tengo más remedio, para luchar con el mal, que escribir; pero ¡ay! que no puedo ya.
»Mi situación, Antonio, es horrible. No puedo tomar caldo ni leche, y, sin embargo, mi estómago está bueno; pero no funciona porque no le puedo dar alimento. La tirantez, sequedad, dolor y debilidad de la cabeza son insufribles.
»Como mi debilidad es tan grande, apenas puedo tenerme de pie; y, sin embargo, el delirio, el desasosiego me obligan a andar... a pasear por la sala y a escribir, para ver si puedo apartar de mí los tristes pensamientos que me devoran. Un mar de moscas no me deja tener las manos sobre el papel. Me quejo al Criador de mis grandes sufrimientos y de su impasibilidad y de la tristísima suerte que me espera, sin hijos, sin amigos, sin médico, sin sacerdotes, sin nadie. Mi profecía de hace doce años acerca de mi triste fin se cumple. Hace ocho días repetí mis vaticinios en la poesía Lágrimas que he compuesto.
»En confianza te diré que mis ideas religioso filosóficas son un caos... Sin embargo, en Lágrimas hice un esfuerzo, y acudí a Dios, demandándole que no permita acabe en tal estado.«(Hasta aquí la carta es de letra de Verdú, fina, enrevesada, desigual, ininteligible; lo que sigue va escrito en caracteres firmes y regulares.)
»Tú, querido Antonio, apenas me has conocido. ¿Por qué no contarte algo de mi vida? Acaso sea para mí como un alivio.
»Estudié en Valencia la carrera de Derecho; me gradué de abogado en Julio de 1859.
»De allí a cuatro meses, en Noviembre del mismo año, recibí en el mismo sitio donde me había licenciado, es decir, en el Paraninfo de la Universidad, una flor de oro y plata, como premio a mi oda a la Conquista de Valencia en los Juegos florales celebrados en dicha ciudad bajo el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento; y con tal motivo, en nombre de mis compañeros igualmente premiados (don Víctor Balaguer, don Teodoro Llorente, don Wenceslao Querol y don Fernando León y de Vera), y en nombre propio, pronuncié un discurso que me valió calurosos plácemes.
»En esos mismos Juegos florales se ofreció una pluma de oro a la mejor Memoria histórico-filosófica acerca de la expulsión de los moriscos y sus consecuencias en el reino de Valencia, a cuyo premio también opté, presentando una Memoria con el lema El tiempo es la mejor prueba de la justicia. Mi trabajo suscitó en el seno del jurado una discusión importantísima, de la cual se ocupó mi hermano Julio en la carta que con tal motivo dirigió al barón de Mayals. Yo atacaba valientemente la medida de la expulsión, demostrando hasta la evidencia que fue injusta y cruel, aparte de antieconómica y antisocial. Con la venida de la Casa de Austria a España—decía yo—se inauguró un sistema de intolerancias contrario a las doctrinas de paz y caridad y verdadera libertad proclamadas por Jesucristo. Se debía haber empleado la persuasión, la dulzura, la caridad, y se empleó el rigor y la dureza por casi todos los encargados de la expulsión de los moriscos. Se debía haber continuado el sistema de conciliación inaugurado por don Jaime el Conquistador, y se tomaron medidas humillantes y vejatorias, que dieron por resultado la exasperación de los ánimos, las situaciones violentas y, por fin, la expulsión, que se realizó de la manera más cruel, pues muchos murieron de hambre y de sufrimientos en los desiertos de África, si es que no eran robados y muertos en el camino.
»Sin duda, la exposición de estas verdades, tan dolorosamente amargas, perjudicó algún tanto a mi trabajo, y el premio no se me concedió, habiéndose entregado la pluma de oro, faltando a las condiciones del certamen, a una composición poética.
»En el aquel mismo año de 1859 fui nombrado secretario general de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valencia; y en el siguiente de 1860 gané las asignaturas del Doctorado en la Universidad de Madrid, habiendo estudiado privadamente en Valencia, por conceder la ley en aquellos tiempos este privilegio a los que hubiesen obtenido todas o casi todas las notas de sobresaliente durante la carrera de leyes, en cuyo caso me encontraba yo. También hice oposiciones (aunque no tenía la edad reglamentaria, y sólo por complacer a la familia, pues no era ésa mi vocación) a una relatoría vacante en la Audiencia de Valencia. Me colocaron en segundo lugar; pero como, según he dicho, no eran ésas mis inclinaciones, no hice gestión ninguna en Madrid para que se me eligiese dispensándome de la edad.
»Esta era mi situación a principios de 1860, cuando apenas había cumplido veintidós años. Se me presentaba un porvenir brillante; me querían mis amigos y compañeros; gozaba de una naturaleza privilegiada y de unas facultades mentales superiores; amaba a mi patria hasta el sacrificio, y me sentía poeta y dueño de una palabra fácil y atractiva.
»Pero el cólera morbo, que ya en 1834 atacó a mi madre y la dejó enfermiza para toda su vida, volvió a herir a mi familia en 1860, arrebatándonos a mi hermano Julio, letrado notabilísimo, y atacándome también a mí, que, habiendo quedado sumamente débil, tuve que trasladarme a la provincia de Alicante, donde tenían mis padres unas tierras. Al poco tiempo murieron también mis padres. Estando en Valencia, algún tiempo después, me casé con una joven distinguidísima. No habrían transcurrido muchos meses de nuestro matrimonio, cuando mi mujer murió, tras una larga y penosísima enfermedad. Todo esto me anonadó y fue causa de que saliera de Valencia por segunda vez.
»De 1860 a 1870 me dediqué en Petrel al ejercicio de la abogacía y a mejorar las pocas tierras que había heredado de mis padres. Al mismo tiempo remitía a mi compañero y amigo Teodoro Llorente, director de Las Provincias, correspondencias y artículos sobre el fomento de la agricultura en general y el arbolado en particular, tan notables, que la Sociedad de Amigos del País y la de Agricultura y los periódicos de la capital me felicitaron por mis trabajos de tanta utilidad social, y aquellas Sociedades, además, me honraron nombrándome socio corresponsal.
»Entre mis escritos apareció uno titulado: «Causas de la despoblación de los montes de España; sus fatales consecuencias para la agricultura, salubridad y seguridad públicas. Sus remedios.» Y entre los que yo proponía para evitar la destrucción de los montes públicos y conseguir su repoblación, fue la completa y absoluta desamortización de la propiedad forestal.
»Mis artículos llamaron la atención; muchos periódicos de Madrid y provincias, pero en particular La Gaceta Económica, que era el órgano más autorizado de la escuela economista, reprodujeron dichos trabajos, elogiándolos calurosamente. El cuerpo de Ingenieros de Montes comprendió que tenía delante un enemigo, y, aparte de fundar La Revista Forestal, sin duda (aunque otra cosa quisiera dar a entender) con el principal objeto de contrarrestar las doctrinas desamortizadoras sostenidas por mí y toda la escuela economista, delegó en el ilustrado y elocuente escritor y orador don Juan Navarro Reverter la tarea de contestar a mis artículos. Lanzose Navarro Reverter al combate, remitiendo a Las Provincias una serie de artículos en que intentaba demostrar que la medida desamortizadora que yo había propuesto bastaba por sí sola para, si se realizaba, acabar con lo poco que quedaba en España de arbolado en los montes públicos. Contesté yo, replicó Navarro Reverter; pero mis argumentos quedaban en pie a pesar de todo. Y la prueba es clara. La Revista Forestal publicó todos los artículos de Navarro Reverter; de los míos, ni uno solo. Si mi argumentación hubiera sido frívola, ya los hubieran reproducido.
»No llevaba mucho tiempo en Petrel cuando fui elegido diputado provincial, y al poco tiempo individuo de la Comisión, y, por fin, vicepresidente de la Diputación. ¿Qué te diré de mi gestión en la Casa de la provincia? Defendí siempre los derechos e intereses provinciales de una manera que no está bien que yo lo diga. Cuando estuvieron los reyes Amadeo y Victoria en Alicante, en 1871, Bossio, el famoso fondista, presentó una cuenta de 17.000 duros. Mis compañeros todos estaban pagados. Yo me opuse, y cuando el presidente dijo: ¡A votar!, dije: Ustedes votarán lo que quieran, pero yo me marcho a casa, tomo mi pluma y digo al público lo que he de decir. Resultado, que la cuenta quedó reducida a poco más de la mitad.
»Maissonnave quería que la Diputación le subvencionase un ferrocarril de Alicante a Alcoy con varios millones. Todos estaban pagados. A mí nadie se me acercó; pero el expediente nunca se despachaba. Maissonnave lo tomó como una ofensa personal, y me desafió, ¡a mí, que, como el don Diego de Flor de un día, mataba las golondrinas con bala y era digno rival en esgrima de mi maestro valenciano don Juan Rives! Pero mis creencias religiosas no me permitían batirme. Así se lo dije a Maissonnave en una carta; pero añadiéndole que aquellas creencias no me impedían defenderme. La subvención no se concedió; pero en Alicante le han levantado ahora una estatua a Maissonnave.
»En Orihuela querían un hospital provincial. Toda la Diputación estaba conforme, y los que se oponían lo hacían fríamente. Mi conciencia como presidente de la Comisión me obligaba a oponerme; en primer lugar, porque la Diputación debía muchos miles de duros por obligaciones de beneficencia, carreteras, etc., y en segundo, porque con el hospital de Elda bastaba. Sabía también lo que sucedía en los hospitales de distrito. Me llamó el gobernador, diciéndome que el ministro deseaba complacer a sus amigos de Orihuela. Me hablaron Santonja y don Tomás Capdepón, diputado por Orihuela. Me escribió Rebagliatto, gran cacique de aquella ciudad, y a más, íntimo de mi padre, pues se querían como hermanos. A todos contesté que mi conciencia me lo impedía. Vino la discusión en la Diputación. Hablé, y hubo empate en la primera votación. Volví a hablar, volvió a votarse, y tuve mayoría. Y no se concedió el hospital a Orihuela.
»Permanecí en la Diputación de Alicante desde el año 1871 hasta el 1876, en que me trasladé a Madrid. Durante estos cinco años me encontraba en lo mejor de la vida, de los treinta a los treinta y cuatro años; atendía a muchos y variados trabajos; por una parte, a la Diputación, cuyo peso llevaba casi yo solo; por otra, continuaba al frente de mi despacho de abogado, que tenía abierto en Petrel, primero, y en Alicante después, el cual despacho llegó a adquirir tal prestigio que me fue preciso tener en él dos compañeros que me ayudasen, uno de ellos don José Maestre y Vera, presidente que ha sido de la Diputación y gobernador de Vizcaya. Puedo decir que he tenido tanto éxito en los asuntos por mí tratados, que no he perdido ni un solo pleito. A pesar de tanto trabajo, aún me quedaba tiempo para asistir a las veladas literarias del excelente literato y cronista de la provincia don Juan Vila y del inspirado poeta Alejandro Harssem, barón de Mayals. En este período de cinco años escribí la mayor parte de mis poesías. De esta época es mi composición A la Purísima, que leí por primera vez en una sesión celebrada el 8 de Diciembre de 1872, en el altar mayor de Santa María, de Alicante, presidida por el señor obispo de Orihuela, don Pedro María Cubero, la cual poesía despertó un entusiasmo extraordinario. Entonces tomé todos los años la costumbre, el día 8 de Diciembre, de corregir o adicionar la dicha oda a la Inmaculada, y en tal estado la dejé, que más que oda es un canto épico.
»También escribí en Alicante, con motivo de la restauración de la iglesia de San Roque, mi poesía La erección de un templo. Y también, en distintas ocasiones, la égloga A la primavera, la elegía A la muerte de una niña, y otras. Pero el principal trabajo literario que hice en Alicante fue el romance histórico don Jaime el Conquistador, que obtuvo el primer premio, consistente en una pluma de oro y plata, en el certamen poético celebrado en Mayo de 1876.
»Como siempre sucedía en casos semejantes, yo pronuncié, en el acto de la distribución de premios, un breve discurso que produjo en Alicante un inmenso entusiasmo. Al poco tiempo de celebrado este certamen trasladé mi domicilio a Madrid, renunciando a mi cargo de vicepresidente de la Diputación, con el objeto de dedicarme exclusivamente a la práctica del foro. Esto ocurría por el mes de Julio de 1876, y al reunirse la Diputación en Noviembre de dicho año me dedicó en su Memoria semestral el siguiente párrafo: «No cumpliría con un deber que a la vez imponen los fueros de la cortesía y el homenaje que las rectas conciencias rinden a la verdad, si al comenzar este trabajo, la Comisión no hiciese público el sentimiento de consideración que debe al que fue su dignísimo vicepresidente, don Pascual Verdú, el cual renunció su cargo en Julio último, no por disentimiento con sus compañeros, sino por tener que trasladar su residencia a Madrid. Al consignar estas breves frases en honor al celoso funcionario que ha prestado el concurso de su palabra, siempre elocuente, y de su voluntad, siempre inquebrantable, en pro de los intereses de la provincia, la Comisión cree que se hace intérprete de los sentimientos de la Diputación, al dejar estampado en este documento el tributo de respetuosa consideración que le merece el inteligente diputado y vicepresidente que fue de la Comisión.»
»En Madrid permanecí de Julio de 1876 a Diciembre de 1882. El tiempo que estuve en la corte lo dediqué exclusivamente a mis trabajos de abogado y a la práctica de la caridad, como socio de San Vicente de Paúl y Asociación de Católicos. Fui también socio del Ateneo y de la Juventud Católica. Esta última sociedad me honró con el cargo de presidente de la sección de Derecho. Cuando yo leía en la Juventud Católica, Selgas (1876) dijo una vez a Monasterio (el violinista): «¿Usted no ha oído recitar versos a Verdú?» «No»—contestó Monasterio. «Pues imagínese usted a Calvo y Vico fundidos en uno, y no llegará en cien leguas al encanto que produce oír leer a este hombre.»
»Cuando hablaba en el Tribunal Supremo y en el Consejo de Estado, a las primeras palabras quedaban como en suspenso los magistrados, y don Carlos Bonet, fiscal del Supremo, me decía: «¿Qué demonios tienes, que esta gente, que ya está empachada de informes, cuando tú hablas parecen unos memos oyéndote?»
»De labios de varios prelados, que de paso en Madrid asistían a las veladas de la Juventud Católica, he oído lo que nadie ha oído, y lo mismo de los nuncios y demás sacerdotes ilustrados. El padre Ceferino González me dijo: «Sevilla tiene la gloria de ser la patria del mejor pintor de la Virgen; Valencia, la de serlo del mejor poeta de la Purísima». Rampolla quiso que fuera a Roma. «Es necesario que venga usted a Roma—me dijo—. Quiero que Su Santidad le oiga leer a usted sus poesías... ¿Por qué no funda usted un periódico?»
»Manterola se entusiasmaba también oyéndome.
»En el Ateneo hablé tres noches, tomando parte en las discusiones sobre la poesía religiosa y el arte por el arte. Mis discursos fueron elogiados y aplaudidos...
»La Juventud Católica me designó como su representante para asistir al certamen que se celebró en Sevilla en honor de Murillo; pero no pude asistir porque me lo impidieron mis asuntos profesionales. En cambio, asistí al centenario de Santa Teresa y en su honor publiqué en La Unión Católica una poesía.»
(Al llegar aquí acaba la letra gruesa y comienza otra vez la fina y enredijada de Verdú.)
»Todo marchaba para mí en dirección al éxito. ¿Cómo me veo otra vez en este pueblo, enfermo, solo, olvidado?
»En el verano de 1883 tuve una ligera indisposición; no parecía nada, pero se fue agravando hasta tal punto, que estuve largo tiempo enfermo. No tenía a nadie; estaba mal cuidado, y para colmo de infortunio caí en manos de médicos desaprensivos. Cuando pude levantarme me fui a Valencia. Allí me recibieron en palmas; fui socio del Rat Penat, de la Sociedad de Agricultura, de la Academia de la Juventud Católica... De pronto, un verano no volví a aparecer más por Valencia, porque había vuelto a caer enfermo en Petrel, y aquí comenzó mi calvario.
»¡Cuánto he sufrido y cuánto sufro, querido Antonio! Mi vida ha fracasado; podía haber sido algo y no he sido nada. ¿Por qué, por qué?
»Ven pronto.
»Te abraza tu tío
Pascual.»
*
* *
Y ésta es la carta que ha recibido Azorín—una página de nuestra historia contemporánea, un fragmento vivo, auténtico, con detalles vulgares, con rasgos épicos—¡en la realidad todo va junto!—de nuestra vida de provincias literaria y política.
Hoy Azorín se ha marchado a Petrel. Petrel se asienta en el declive de una colina, solapado en la fronda, a la otra banda del valle de Elda, dominando con sus casas blancas y su castillo bermejo el oleaje, verde, gris, azul, de la campiña. Monóvar está a la parte de acá, frente a frente, sobre una ancha meseta. El camino desciende en empinados recuestos, culebrea entre rapadas lomas, toca en un huertecillo de granados, se acosta a un plantel de oliveras, empareja con un azarbe de aguas tranquilas, pasa rozando el cubo de un molino, entra, por fin, en las huertas frescas y amenas de Elda.
Y he aquí la misma Elda, que los iberos, grandes poetas, llamaron Idaella, de Daellos, que en nuestra lengua es casa de regalo. El palacio vetusto de los Coloma, virreyes de Cerdeña, muestra en lo alto sus dorados muros ruinosos; abajo, el pueblo se extiende en tortuosas callejas apretadas. El Vinalapó corre en lo hondo. Y dos fuentes, la de Alfaguar y la Encantada, parten y reparten sus aguas en una red de plata que se esparce y refulge por la llanura. Espaciosos cuadros de hortalizas ensamblan con plantaciones de viñedos; junto a los granados se enhiestan los almendros. Y los anchos y redondos nogales ponen con su penumbra, sobre el verde claro de la alfalfa, grandes círculos de azulado verdoso.
Elda es un pueblo activo. La agricultura no bastaba para su vida: ha nacido la industria. Y es una sola industria, que hace trabajar a todos los obreros en lo mismo, que los conforma con iguales aptitudes, que mueve toda la actividad del pueblo en una orientación idéntica. Cuatro, seis fábricas alientan rumorosas. Y en todas las calles, en todas las casas, en todos los rincones suena el afanoso y sonoro tac-tac del martillo sobre la horma.
Los domingos, todos estos hombres, un poco encorvados, un poco pálidos, dejan sus mesillas terreras y se disgregan en grupos numerosos y alegres por los pueblos circunvecinos. Los labriegos miran absortos y envidiosos a sus antiguos compañeros. Y ellos gritan, bravuconean, cantan la eterna romanza de Marina, hacen sonar con garbo sus monedas sobre los mármoles.
Hoy es domingo. Los cafés de Elda están repletos. Azorín ha entrado en uno de ellos. A su lado un grupo de obreros leía un periódico. Y Azorín estaba tomando tranquilamente un refresco cuando ha visto que estos obreros se le acercaban y decían:
—Señor Azorín, nosotros le conocemos a usted... y desearíamos que nos dijese cuatro palabras.
¿Estos hombres quieren que Azorín les diga cuatro palabras? ¡Azorín, orador! Esto es enorme. Azorín ha protestado cortésmente; los obreros han insistido con no menos cortesía. Y entonces Azorín, ya puesto en tan terrible trance, se ha levantado. Después de levantarse ha sonreído con discreción. Y después de sonreír, mientras todos los concurrentes esperaban en un profundo silencio, se ha puesto por fin a hablar y ha dicho:
«Amigos: Una vez era un pobre hombre que estaba muy enfermo. Y como era pobre, no tenía dinero para comprarse ni alimentos ni medicinas. Pero tenía un amigo periodista. Los periodistas son buenos, son sencillos, son amables. Y este periodista—que, como es natural, tampoco tenía dinero—publicó en su periódico un suelto en que demandaba la caridad para su amigo.
Cuando salió el periódico, mucha gente leyó el suelto y no hizo caso; pero hubo tres hombres que sacaron un cuadernito pequeño y apuntaron las señas. De estos tres hombres, uno era grueso y con la barba negra; otro era delgado y con la barba rubia, y el tercero, que no era grueso ni delgado, no tenía barba. Pero los tres pensaron seriamente en que había que socorrer al pobre enfermo, y los tres se encaminaron a su casa, cada uno por distinto camino.
Todos llegaron al mismo tiempo a ella, y como se saludaron familiarmente, se puede decir que se conocían de antiguo. Ya ante el enfermo, el que no tenía barba bajó los ojos, cruzó las manos sobre el pecho y dijo:
—El mal es grave, pero, en mi humilde juicio, puede curarse con resignación de una parte y caridad de otra...
Al oír esto el de la barba rubia se estiró los puños, arqueó los brazos y le atajó diciendo:
—Perdone usted; el pueblo es soberano. Lo que importa es que conozca sus derechos y que los conquiste...
Al llegar aquí, el de la barba negra levantó la cabeza, les miró con desprecio y arguyó en esta forma:
—Están ustedes en un error; el mal tiene más hondas causas. Ante todo, hay que nacionalizar la tierra...
Apenas hubo dicho estas palabras, cuando los otros dos le interrumpieron dando voces; replicó en el mismo tono el de la barba negra, y tal escándalo promovieron entre los tres, que las gentes de la vecindad, que eran todas muy pobres, acudieron a la casa del enfermo y los arrojaron de ella.
Y estas pobres gentes decían:
—No, no queremos a nuestro lado falsos doctores; no queremos palabras seductoras; no queremos bellos proyectos. Nosotros somos pobres y nos bastamos a nosotros mismos. En nosotros está la salud, y nosotros curaremos a este hombre.
Y entonces este hombre sonrió con una sonrisa divina, y los miró con una mirada dulce, y cogió sus manos, y las estrechaba blandamente contra su pecho.
Porque había visto que estos hombres eran sus hermanos y que la verdadera salud estaba en ellos.»
*
* *
Azorín ha continuado su viaje hacia Petrel. De Elda a Petrel hay media hora; el camino corre entre grata y fresca verdura.
Petrel es un pueblecillo tranquilo y limpio. Hay en él calles que se llaman de Cantararias, del Horno de la Virgen, de la Abadía, de la Boquera; hay gentes que llevan por apellidos Broqués, Boyé, Bellot, Férriz, Guill, Meri, Mollá; hay casas viejas con balcones de madera tosca, y casas modernas con aéreos balcones que descansan en tableros de rojo mármol; hay huertos de limoneros y parrales, lamidos por un arroyo de limpias aguas; hay una plaza grande, callada, con una fuente en medio y en el fondo una iglesia. La fuente es redonda; tiene en el centro del pilón una columna que sostiene una taza; de la taza chorrea por cuatro caños perennemente el agua. La iglesia es de piedra blanca; la flanquean dos torres achatadas; se asciende a ella por dos espaciosas y divergentes escaleras. Es una bella fuente que susurra armoniosa; es una bella iglesia que se destaca serena en el azul diáfano. Las golondrinas giran y pían en torno de las torres; el agua de la fuente murmura placentera. Y un viejo reloj lanza de hora en hora sus campanadas graves, monótonas.
La casa de Verdú es ancha, clara, limpia. Tiene un zaguán solado de grandes losas; a la derecha, la escalera asciende con su barandilla de forjados hierros; en el fondo se abre la recia puerta de nogal que franquea el despacho. El despacho es de paredes blancas, con dos armarios llenos de libros, con una mesa de columnillas salomónicas, con anchos fraileros acá y allá adornados de chatones lucientes. En las paredes, entre los estantes, lucen dos grandes litografías lyonesas; en la una pone: Comme l'amour vient aux garçons, y representa un mozuelo ensimismado, compuestito, que se aleja con una muchacha hacia un baile; en la otra dice: Comme l'amour vient aux filles, y figura dos niñas que oyen embelesadas la dulce música de un garzón lindo.
Cuidadosamente colocados en una vitrina, todo limpio, todo de plata, relucen una imagen de la Virgen aragonesa, un servicio de afeitar—con su palangana de collete, su jarro, su bola para jabón—, seis macerinas y una bandeja cuadrada. «Todo esto—declara una cartela—le tocó a doña Eulalia Verdú y Brotóns en la rifa que se ejecutó en Zaragoza a beneficio del Santo Hospital Real y general de Nuestra Señora de Gracia el día 7 de Noviembre de 1830.»
A la derecha, en el fondo del despacho, se abre una espaciosa alcoba, y frente a la puerta de entrada una gran reja movediza que da paso a un patio. El patio está enladrillado de cuadrilongos ladrillos rojos; una parra lo anubla con fresco toldo; al final, una cancela deja ver por entre sus varillajes, festoneados de encendidos geranios, una sombrosa huerta de naranjos, de higueras con sus brevas adustas, de ciruelos con sus doradas prunas, de manzanos con sus grandes pomas rosadas... En otoño, los racimos de granos alongados cuelgan entre los pámpanos en vistosas estalactitas de oro; las abejas zumban; van y vienen en vuelo sinuoso las mariposas, que se despiden de la vida. Y un sosiego armonioso se exhala de los crepúsculos vespertinos en el callado patio, bajo la parra umbría, mientras el huerto se sume en la penumbra y suenan lentas, una a una, las campanadas del Angelus.
*
* *
Verdú pasea por la estancia. Es alto; su cabellera es larga; la barba la tiene intonsa; su cara pálida está ligeramente abotagada. Camina despacio, deteniéndose, apoyándose en los muebles. A veces hace una larga inspiración, echa la cabeza hacia atrás y la mueve a un lado y a otro. No puede dormir; casi no come.
Sobre la mesa hay un vaso con leche y unos bizcochos; de tarde en tarde Verdú se detiene ante la mesa, coge un bizcocho y lo sume en el vaso; luego se lo lleva a la boca, poniendo la muñeca casi a la altura de la frente, con el metacarpo diagonal y los dedos caídos, en un gesto de supremo cansancio. Verdú viste con traje oscuro, holgado; la camisa es de batista, blanda, sin corbata; calza unos zapatos suizos; lleva los tres últimos botones del chaleco sin abrochar.
—¡Ay, Antonio!—exclama Verdú—. Yo no puedo soportar más este dolor que me abruma y no me deja reposar un momento.
Azorín mira pensativo a Verdú, como antaño miraba a Yuste. Un mundo de ideas le separa de Verdú; pero ¿qué importan las ideas rojas o blancas? Lo que importan son los bellos movimientos del alma; lo que importa es la espontaneidad, la largueza, la tolerancia, el ímpetu generoso, el arrebato lírico. Y Verdú es un bello ejemplar de esos hombres-fuerzas que cantan, ríen, se apasionan, luchan, caen en desesperaciones hondas, se exaltan en alegrías súbitas; de uno de esos hombres que accionan fáciles, que caminan rápidos, que hablan tumultuosos, que dicen jovialmente a los necesitados: «¡Ah! sí, sí, desde luego», que tienden los brazos para abrazar desde la segunda entrevista, que piensan sinceramente al recibir la ofensa: «Soy yo, soy yo el que tiene la culpa», que suben sesenta escalones, y otros sesenta, y otros cincuenta para hacer un favor al amigo del amigo de un amigo, que contestan las cartas a correo vuelto, que lanzan largos telegramas entusiastas por nimias felicitaciones, que son buenos, que son sencillos, que son grandes.
*
* *
A ratos, fragmentariamente, charlan Verdú y Azorín. Largos silencios entrecortan los coloquios. Un jilguero, colgado en el patio, canta en arpegios cristalinos. Y en un rincón, ensimismado, encogido, triste, muy triste, callado siempre, un viejo que viene invariablemente todas las tardes, se acaricia con un gesto automático sus claras patillas blancas.
Este viejo se llama don Víctor y tiene dos o tres apellidos como todos los mortales; pero, ¿para qué consignarlos? Ya don Víctor no es casi nada; es un resto de personalidad; es un rezago lejano de ente humano. Y ni aun don Víctor cabe llamarle, sino un viejo—uno de esos viejos tan viejos que si dicen alguna vez: Cuando yo era joven... parece que abren un cuarto oscuro del que sale una bocanada de aire húmedo.
*
* *
—Yo no quiero creer, Azorín—dice Verdú—, que esto sea todo perecedero, que esto sea todo mortal y deleznable, que esto sea todo materia. Yo oigo decir... yo leo... yo observo... por todas partes, todos los días, que las ideas consoladoras se disgregan, se pierden, huyen de las Universidades y las Academias, desertan de los libros y de los periódicos, se refugian—¡único refugio!—en las almas de los labriegos y de las mujeres sencillas... ¡Ah, qué tristeza, querido Azorín, qué tristeza tan honda!... Yo siento cómo desaparece de una sociedad nueva todo lo que yo más amo, todo lo que ha sido mi vida, mis ilusiones, mi fe, mis esperanzas... Y no puedo creer que aquí remate todo, que la substancia sea única, que la causa primera sea inminente... Y, sin embargo, todo lo dice ya en el mundo... por todas partes, a pesar de todo, contra todo, estas ideas se van infiltrando..., estas ideas inspiran el arte, impulsan las ciencias, rigen los Estados, informan los tratos y contratos de los hombres...
Ligera pausa. Verdú mueve su cabeza suavemente para sacudir el dolor. Don Víctor se acaricia sus patillas blancas. Azorín mira a lo lejos, en el huerto, cómo giran y tornan las mariposas, sobre el follaje, bajo el cielo diáfano.
Y Verdú añade:
—No, no, Azorín; todo no es perecedero, todo no muere... ¡El espíritu es inmortal! ¡El espíritu es indestructible!
Y luego, exaltado, abriendo mucho sus ojos tristes, golpeándose la frente:
—¡Ah, mi espíritu, mi espíritu!... ¡Mi vida perdida, mis energías muertas!... ¡Ah, el desconsuelo de sentirse inerte en medio de la vibración universal de las almas!
Y se ha hecho un gran silencio. Y en el aire parece que había sollozos y lágrimas. Y han sonado lentas, una a una, las campanadas del Angelus.
Sarrió es gordo y bajo; tiene los ojos chiquitos y bailadores, llena la cara, tintadas las mejillas de vivos rojos. Y su boca se contrae en un gesto picaresco y tímido, apocado y audaz, un gesto como el de los niños cuando persiguen una mariposa y van a echarle la mano encima. Sarrió lleva, a veces, un sombrero hongo un poco en punta; otras, una antigua gorra con dos cintitas detrás colgando. Su chaleco aparece siempre con los cuatro botones superiores desabrochados; la cadena es de plata, gorda y con muletilla.
Sarrió es un epicúreo; pero un epicúreo en rama y sin distingos. Ama las buenas yántigas; es bebedor fino, y cuando alza la copa entorna los ojos y luego contrae los labios y chasca la lengua. Sarrió no se apasiona por nada, no discute, no grita; todo le es indiferente. Todo menos esos gordos capones que traen del campo y a los cuales él les pasa con amor y veneración la mano por el buche; todo menos esos sólidos jamones que chorrean bermejo adobo, o penden colgados del humero; todo menos esos largos salchichones aforrados en plata que él sospesa en la mano y vuelve a sospesar como diciendo: «Sí, éste tiene tres libras»; todo menos esas opulentas empanadas de repulgos preciosos, atiborradas de mil cosas pintorescas; todo menos esas chacinas extremeñas; todo menos esos morteruelos gustosos; todo menos esas deleznables mantecadas, menos esos retesados alfajores, menos esos sequillos, esos turrones, esos mazapanes, esos pestiños, esas hojuelas, esos almendrados, esos piñonates, esas sopaipas, esos diacitrones, esos arropes, esos mostillos, esas compotas...
Sarrió vive en una casa vieja, espaciosa, soleada, con un huerto, con una ancha acequia que pasa por el patio en un raudal de agua transparente. Sarrió tiene una mujer gruesa y tres hijas esbeltas, pálidas, de cabellera espléndida: Pepita, Lola, Carmen. Tres muchachas vestidas de negro que pajarean por la casa ligeras y alegres. Llevan unos zapatitos de charol, fina obra de los zapateros de Elda, y sobre el traje negro resaltan los delantales blancos, que se extienden ampliamente por la falda y suben por el seno abombado, guarnecidos de sutiles encajes rojos.
Por la mañana, Pepita, Carmen, Lola se peinan en la entrada, luciente en sus mosaicos pintorescos. El sol entra fúlgido y cálido por los cuarterones de la puerta; los muebles destacan limpios; gorjea un canario. Y la peinadora va esparciendo sobre la espalda las blondas y ondulantes matas. Y un momento estas tres niñas blancas, gallardas, con sus cabelleras de oro sueltas, con la cabeza caída, semejan esas bellas mujeres desmelenadas de Rafael en su Pasmo, de Ghirlandajo en su San Zenobio.
Luego, Pepita, Carmen, Lola trabajan en esta misma entrada, durante el día, con sus bolillos, urdiendo fina randa. Las tres tienen las manos pequeñas, suaves, carnositas, con hoyuelos en los artejos, con las uñas combadas. Y estas manos van, vienen, saltan, vuelan sobre el encaje, cogen los bolillos, mudan los alfileres, mientras el dedo meñique, enarcado, vibra nerviosamente y los macitos de nogal hacen un leve traqueteo. De rato en rato, Pepita, o Lola, o Carmen, se detienen un momento, se llevan la mano suavemente al pelo, sacan la rosada punta de la lengua y se mojan los labios...
Y así hora tras hora. Al anochecer, ellas y sus amigas pasean por esta bella plaza solitaria, de dos en dos, de tres en tres, cogidas de la cintura, con la cabeza inclinada a un lado, mientras cuchichean, mientras ríen, mientras cantan alguna vieja tonada melancólica. En el fondo, la iglesia se perfila en el azul negruzco; el aire es dulce; las estrellas fulguran. Y el agua de la fuente cae con un manso susurro interminable...
El cielo se nubla; relampaguea; caen sonoros goterones sobre la parra. Y un chubasco se deshace en hilos brilladores entre los pámpanos.
Verdú mira el sol que de nuevo ha vuelto a surgir tras la borrasca. Don Víctor, en un rincón, siempre inmóvil, siempre triste, muy triste, se acaricia en silencio sus blancas patillas ralas.
—Yo amo la Naturaleza, Antonio—dice Verdú—: yo amo, sobre todas las cosas, el agua. El cardenal Belarmino dice que el agua es una de las escalas para subir al conocimiento de Dios.
El agua,—escribe él—«lava y quita las manchas, apaga el fuego, refrigera y templa el ardor de la sed, une muchas cosas y las hace un cuerpo, y últimamente, cuanto baja, tanto sube y se levanta después...» Pero Belarmino no sabía que el agua tiene sus amores; los santos no saben estas cosas. Y yo te diré los amores del agua.
El agua ama la sal; es un amor apasionado y eterno. Cuando se encuentran se abrazan estrechamente; el agua llama hacia sí la sal, y la sal, toda llena de ternura, se deshace en los brazos del agua... ¿No has visto nunca en el verano cómo desciende la lluvia en esos turbiones rápidos que refrescan y esponjan la verdura? El agua cae sobre las anchas y porosas hojas y busca a su amiga la sal; pero la sal está aprisionada en el menudo tejido de la planta. Entonces el agua se lamenta de los desdenes de la sal, le reprocha su inconstancia, la amenaza con olvidarla. Y la sal, enternecida, hace un esfuerzo por salir de su prisión y se une en un abrazo con su amada. Sin embargo, ocurre que el sol, que tiene celos del agua, a la que también adora, sorprende a los dos amantes y se pone furioso. «¡Ah!—exclama en ese tono con que se dicen estas cosas en las comedias—¡ah! ¿Conque estás hablando de amores con la sal? ¿Conque la has hecho salir de su cárcel, donde estaba encerrada por orden mía? ¡Pues yo voy a castigarte!» Y entonces el sol, que es un hombre terrible, manda un rayo feroz contra el agua; la cual, como es tan inocente, tan medrosica, abandona a la sal y huye toda asustada.
Y ésta es la causa, Antonio, por qué en el verano, cuando ha pasado el chubasco y el sol luce de nuevo, vemos sobre las hojas de algunas plantas, las cucurbitáceas, por ejemplo, unas pequeñas y brilladoras eflorescencias salinas...
Hoy ha llegado un músico errabundo. Él se hace llamar Orsi, pero yo sé que se llama sencillamente Ríos. Ríos toca el violoncello; es alto, gordo; su cráneo está casi glabro; sobre las sienes asoman unos aladares húmedos y estirados; una melenita blanquinosa baja hasta el cuello.
A Orsi acompaña una muchacha esbelta. Esta muchacha tiene la cara ovalada, largas las pestañas, los ojos dulcemente atristados; viste un traje nuevo con remembranzas viejas, y hay en toda ella, en sus gestos, en su andar, en sus arreos, un aire de esas figuras que dibujaba Gavarni, tan simples, tan elegantes, tan simpáticas, con la cabeza inclinada, con el pelo en tirabuzones, con las manos finas y agudas cruzadas sobre la falda, que cae en tres grandes alforzas sobre los pies buidos.
Orsi tiene un monóculo. Este monóculo ha sido el origen de su amistad con Azorín. Un hombre que gasta monóculo es, desde luego, digno de la consideración más profunda. Esta tarde Orsi recorría indolentemente las calles. De rato en rato Orsi se ponía su monóculo y se dignaba mirar a estos pobres hombres que viven en un pueblo. De pronto un joven ha aparecido en un portal. ¿Necesitaré describir este joven? Es alto; va vestido de negro; lleva una cadenita de oro, en alongados eslabones, que refulge en la negrura, como otra idéntica que lleva el consejero Corral, pintado por Velázquez. Es posible que Orsi no conozca este cuadro de Velázquez, y, por lo tanto, no haya advertido dicho detalle. Por eso, sin duda, ha dirigido al citado joven una mirada piadosa a través de su cristal. Entonces el joven, lentamente, se ha llevado la mano al pecho, ha cogido otro monóculo, se lo ha puesto y ha mirado a Orsi con cierta conmiseración altiva.
Orsi, claro está, se ha quedado inmóvil, estupefacto, asombrado. En Petrel, en este pueblo oscuro, en este pueblo diminuto, ¿hay un hombre que gasta monóculo? Y ¿este monóculo tiene una cinta ancha y una gruesa armadura de concha? Y ¿es más grande, y más recio, más formidable, más agresivo que el suyo? Todas estas ideas han pasado rápidamente por el cerebro un poco hueco de Orsi. «Indudablemente—ha concluido—, yo puedo ser un genio, pero he de reconocer que aquí, en este pueblo, no estoy solo.»
Y ante el burgués innoble, entre este vulgo ignaro, Orsi y Azorín—¡no podía ser de otro modo!—se han reconocido como dos almas superiores, y han ido en compañía de Sarrió—que también a su manera es un alma superior—a tomar unas olorosas copas de ajenjo.
*
* *
El concierto se ha celebrado en el casino. Había poca gente; era una noche plácida de estío. La niña simple se sienta al piano; Orsi coge el violoncello, y lo limpia, y lo acaricia, y arranca de él agudos y graves arpegios.
Luego se hace un gran silencio. El piano preludia unas notas cristalinas, lentas, lánguidas. Y el violoncello comienza su canto grave, sonoro, melancólico, misterioso; un canto que poco a poco se apaga como un eco formidable, mientras una voz fina surge, imperceptible, y plañe dolores inefables, y muere tenue. Es el Spirto gentil, de La Favorita. Orsi inclina la cabeza con unción; su mano izquierda asciende, baja, salta a lo largo del asta...
Cuando acaba la pieza, Orsi se levanta sudoroso y Azorín le ofrece un refresco.
—No, no, Azorín—contesta Orsi;—tengo miedo... un poquito de cognac...
El concierto vuelve a empezar. El arco pasa y repasa; el violoncello canta y gime. Un mozo discurre con una bandeja; la concurrencia se va retirando calladamente. Y el violoncello se queja discreto, sonríe irónico, parte en una furibunda nota larga.
—¡Qué calor, qué calor!—exclama Orsi cuando acaba—. Azorín a ver, un poquito de cognac...
Son las doce. El salón está casi vacío. Diminutas mariposas giran en torno a las lámparas; por los grandes balcones abiertos entra como una calma densa y profunda que se exhala del pueblo dormido, de la oscuridad que en la calle silenciosa ahoga los anchos cuadros de luz de las ventanas.
Y entonces, en ese profundo silencio, Azorín ha dicho:
—Orsi, toque usted algo de Beethoven... la última sinfonía... estamos solos...
Y Orsi ha contestado:
—Beethoven... Beethoven... Azorín, un poquito de cognac por Beethoven.
Y el violoncello, por última vez, ha cantado en notas hondas y misteriosas, en notas que plañían dolores y semejaban como una despedida trágica de la vida.
Orsi levanta la cabeza; sus ojos brillan; su mano izquierda se abate con un gesto instintivo, todo vuelve al silencio.
*
* *
Luego, en casa de Sarrió, los tres, en el misterio de la noche, ante las copas, bajo la lámpara, evocan viejos recuerdos.
—Azorín—dice Orsi—, ¿usted no conoció a Bottesini? Bottesini logró hacer con el violón lo que Sarasate con el violín. ¡Qué admirable! Yo le oí en Madrid; cuando yo le conocí llevaba un pantalón blanco a rayitas negras.
Callan un largo rato. Y después Sarrió pregunta:
—¿A que no saben ustedes lo que me sucedió a mí en Madrid una noche?
Azorín y Orsi miran a Sarrió con visibles muestras de ansiedad. Sarrió prosigue.
—Una noche estaba yo en los Bufos; no recuerdo qué función representaban. Era una en que salían unas mujeres que llevaban grandes carteras de ministro, y había otra que era reina... Yo estaba viendo la función muy tranquilo, cuando de pronto me vuelvo y veo a mi lado... ¿a quién dirán ustedes? A don Luis María Pastor. ¡Don Luis María Pastor en los Bufos!
Azorín pregunta quién era don Luis María Pastor. Y Sarrió contesta:
—No lo sé yo a punto fijo, pero era un gran personaje de entonces. Lo que sí recuerdo es que iba todo afeitado.
Vuelven a callar. Y Azorín se acerca la copa a los labios y piensa que en la vida no hay nada grande ni pequeño, puesto que un grano de arena puede ser para un hombre sencillo una montaña.
Verdú está cada vez más débil y achacoso. Esta tarde, en el despacho, ante el huerto florido, Verdú iba y venía como siempre con su paso indeciso. En un rincón, inconmovible, eterno, don Víctor calla y se acaricia sus barbas blancas. Y Azorín contempla extático al maestro. Y el maestro dice:
—Azorín, todo es perecedero acá en la tierra, y la belleza es tan contingente y deleznable como todo... Cuando las generaciones nuevas tratan de destruir los nombres antiguos, «consagrados», se estremecen de horror los viejos. Y no hay nada definitivo: los viejos hicieron sus consagraciones: ¿qué razón hay para que las acepten los jóvenes? Su criterio vale, por lo menos, tanto como el de sus antecesores. Yo me siento viejo, enfermo y olvidado, pero mi espíritu ansía la juventud perenne.
No hay nadie «consagrado». La vida es movimiento, cambio, transformación. Y esa inmovilidad que los viejos pretenden poner en sus consagraciones va contra todo el orden de las cosas. La sensibilidad del hombre se afina a través de los tiempos. El sentido estético no es el mismo. La belleza cambia. Tenemos otra sintaxis, otra analogía, otra dialéctica, hasta otra ortología, ¿cómo hemos de encontrar el mismo placer en las obras viejas que en las nuevas?
Los jóvenes que admiten sin regateos las innovaciones de la estética son más humanos que los viejos. La innovación es al fin admitida por todos; pero los jóvenes la acogen desde el primer momento con entusiasmo, y los viejos cuando la fuerza del uso general les pone en el trance de admitirla, es decir, cuando ya está sancionada por dos o tres generaciones. De modo que los jóvenes tienen más espíritu de justicia que los viejos, y además se dan el placer—¡el más intenso de todos los placeres!—de gozar de una sensación estética todavía no desflorada por las muchedumbres.
He dicho que los viejos admiten, al fin y al cabo, las innovaciones del modernismo (o como se quieran llamar tales audacias), y es muy cierto. Vicente Espinel era un modernista, hizo lo que hoy están haciendo los poetas jóvenes: innovó en la métrica. Y hoy los mismos viejos que denigran a los poetas innovadores encuentran muy lógico y natural componer una décima. El arcipreste de Hita se complace en haber mostrado a los simples fablas et versos extrannos. Fue un innovador estupendo, y esos versos extrannos causarían de seguro el horror de los viejos de su tiempo. De Boscán y Garcilaso no hablemos; hoy se reprocha a los jóvenes poetas americanos de lengua castellana que vayan a buscar a Francia su inspiración. ¿Dónde fue a buscarla Boscán, que nos trajo aquí todo el modernismo italiano? Lope de Vega, el más furibundo, el más brutal, el más enorme de todos los modernistas, puesto que rompe con una abrumadora tradición clásica, será, sin duda, aplaudido por los viejos cuando se representa una obra suya, ¡una obra que es un insulto a Aristóteles, a Vida, a López Pinciano y a la multitud de gentes que creían en ellos, es decir, a los viejos de aquel entonces!
«Imitad a los clásicos—se dice a los jóvenes—no intentéis innovar.» ¡Y esto es contradictorio! La buena imitación de los clásicos consiste en apartar los ojos de sus obras y ponerlos en lo porvenir; ellos lo hicieron así. No imitaban a sus antecesores: innovaban. De los que fueron fieles a la tradición, ¿quién se acuerda? Su obra es vulgar y anodina; es una repetición del arquetipo ya creado...
Verdú ha callado un momento y Azorín ha dicho:
—Lo que los viejos reprochan, sobre todo, a los jóvenes, maestro, son los medios violentos que emplean para echar abajo sus consagraciones, esas palabras gruesas, esos ataques furibundos...
Y Verdú ha contestado:
—Eso vale tanto como reprocharles su juventud. ¿Qué hicieron ellos en su tiempo? La vida es acción y reacción. Todo no puede ser uniforme, igual, gris. Los ataques de los jóvenes de ahora son la reacción natural de los elogios excesivos que los viejos se han fabricado durante veinte años. Luego, dentro de otros veinte años, los críticos y los historiadores pondrán en su punto las cosas; es decir, en un nivel que ni sea los ditirambos de los viejos ni las diatribas de los jóvenes... Pero ese trabajo podrán hacerlo porque ya recibirán, hecha por los jóvenes, la mitad de la labor; es decir, que ya se encontrará destruida esa obra de frívolas consagraciones que los viejos han construido.
—Otro de los cargos, querido maestro, que los viejos hacen a las nuevas generaciones es su volubilidad, su mariposeo a través de todas las ideas.
—Cabalmente en el fondo de esa volubilidad veo yo un instintivo espíritu de justicia. Los viejos, hombres de una sola idea, no pueden comprender que se vivan todas las ideas. ¿Que los jóvenes no tienen ideas fijas? ¡Sí precisamente no tener una idea fija es tenerlas todas, es gustarlas todas, es amarlas todas! Y como la vida no es una sola cosa, sino que son varias, y, a veces muy contradictorias, sólo éste es el eficaz medio de percibirla en todos sus matices y cambiantes, y sólo ésta es la regla crítica infalible para juzgar y estimar a los hombres... Pero los viejos no pueden comprender este mariposeo, y se aferran a una sola idea que representa su vida, su espíritu, su pasado. Y esto es fatal; es el mismo instinto que nos hace cobrar amor a un objeto que hemos usado durante años, un reloj, una petaca, una cartera, un bastón...
El maestro calla. Y de pronto don Víctor—¡oh pasmo!—cesa de acariciarse sus patillas, abre la boca y exclama:
—¡Yo tenía un bastón!
Azorín y el maestro se quedan asombrados. ¿Don Víctor habla? ¿Don Víctor tenía un bastón? ¡Esto es insólito! ¡Esto es estupendo!
Y don Víctor prosigue:
—Yo tenía un bastón, ¿eh?... un bastón con el puño de vuelta, con una chapa de plata, ¿eh?... con una chapa de plata que hacía un ruido sordo al caminar...
Don Víctor se detiene en una breve pausa; se siente fatigado de su enorme esfuerzo. Después añade:
—Una vez tuve yo que hacer un viaje... un viaje largo, ¿eh?... era el día 20 y tenía que embarcarme en Barcelona el 21... el 21, ¿eh?... y yo estaba en Madrid.
Don Víctor hace otra pausa. Indudablemente, su relato va adquiriendo aspecto trágico; don Víctor continúa:
—Llego a la estación y tomo el billete... luego entro en el andén y cojo el coche, ¿eh?... cojo el coche y voy colocando la sombrera... Después la maleta... después el portamantas... el portamantas, ¿eh?... el portamantas que no tenía el bastón... ¡qué no tenía el bastón!... Entonces yo cojo mi equipaje, salgo de la estación y me voy a casa, ¿eh?... me voy a casa, porque yo no podía acostumbrarme a la idea de estar sin mi bastón, ¿eh?... de estar sin mi bastón y de no oír el ruido de la chapa de plata...
Don Víctor calla anonadado por la emoción; luego, haciendo un último esfuerzo, añade:
—Después me lo quitaron... me quitaron mi bastón, ¿eh?... mi bastón con el puño de vuelta... Y desde entonces... desde entonces...
Su voz tiembla y se apaga en un silencio de tristeza infinita. Y Verdú y Azorín permanecen silenciosos también, conmovidos, ante esta fruslería que es una tragedia para este pobre viejo.
Esta noche el pobre Sarrió está muy ocupado; se encuentra metido en su despacho, bajo la lámpara que pone en su cabeza vivos reflejos, ante un libro que lee y relee con visibles muestras de un interés profundo.
Este libro que lee Sarrió es un libro trascendental y filosófico; se titula: Diccionario general de cocina. Sarrió tiene fija la vista en una de sus páginas; su cuerpo se remueve en la silla; diríase que le desasosiega alguno de los pasajes del libro. Sí, sí, le inquieta a Sarrió uno de los pasajes de este libro. Y he aquí lo que dice este pasaje:
«Tiempo que un conejo debe estar al fuego, suponiendo que esté recién muerto.»
Esto es admirable; esto es como el anuncio de que un sabio va a pronunciar su mágica sentencia.
Luego el pasaje continúa:
«Un conejo grande, casero, hora y media.—Uno de monte, una hora.»
¡Y esto es lo que le inquieta a Sarrió! ¿Un conejo casero hora y media? ¿Uno de monte una hora? Pero ¡esto es absurdo! ¡Esto es desconocer la realidad! Y Sarrió se remueve en su asiento, torna a leer el pasaje, lo lee de nuevo. Sí, esto es negar la evidencia; esto es trastocar el orden natural de los fenómenos. Porque un conejo de monte, siempre, desde el origen de las cosas, ha tardado en cocerse más que uno casero.
Y Sarrió siente que su fe en este libro, único para él, vacila. Y por primera vez en su vida experimenta una tenue y vaga tristeza. Decididamente, la sabiduría humana es cosa deleznable. ¿Para qué sirven los sabios? ¿Para qué sirven estos libros que leemos creyendo encontrar en ellos la verdad infalible?
Y Sarrió ha confesado a Azorín su amargura. Y Azorín le ha dicho:
—Sí, querido Sarrió, los libros son falaces; los libros entristecen nuestra vida. Porque gastamos en leerlos y escribirlos aquellas fuerzas de la juventud que pudieran emplearse en la alegría y el amor. Pero nosotros ansiamos saber mucho. Y cuando llega la vejez y vemos que los libros no nos han enseñado nada, entonces clamamos por la alegría y el amor, ¡que ya no pueden venir a nuestros cuerpos, tristes y cansados!
Esta tarde hemos cumplido un deber triste: hemos acompañado hasta la santa tierra al que en vida fue nuestro amigo don Víctor.
Una rambla abre su ancho cauce entre el camposanto y el pueblo. La verdura se extiende en lo hondo bordeando el cauce, repta por el empinado tajo, se junta a la otra verdura de los huertos que respaldan las casas y aparecen colgados como pensiles.
Sarrió y Azorín, ya de regreso, han cruzado la rambla. Y Sarrió ha dicho:
—¿A que no sabe usted, Azorín, en lo que pensaba don Víctor cuando se estaba muriendo? Pensaba en un bastón, en su bastón. Y decía: «Que me devuelvan mi bastón... mi bastón de vuelta, ¿eh?... un bastón que tiene una chapa de plata... una chapa de plata que hace un ruido al caminar, ¿eh?»... Y luego en la agonía le ha gritado: «¡Mi bastón, mi bastón!»; y ha muerto. ¿No le parece a usted raro, Azorín?
Y Azorín ha contestado:
—No, querido Sarrió, no me parece raro. Unos piden luz, más luz, cuando se mueren; otros piden sus ideas, este pobre hombre pedía su bastón. ¡Qué importa bastón, ideas o luz! En el fondo, todo es un ideal. Y la vida, que es triste, que es monótona, necesita, querido Sarrió, un ideal que la haga llevadera: justicia, amor, belleza, o sencillamente un bastón con una chapa de plata.
Llegaba el crepúsculo. Y el cielo se encendía con violentos resplandores de incendio.
Verdú reposa en la ancha cama. Sus brazos están extendidos sobre la sábana. Y sus manos son transparentes. Y sus ojos están entornados. Y en su rostro se muestra un sosiego dulce. Verdú respira penosamente. De rato en rato un gemido se escapa de sus labios. Ya se remueve un poco; una ancha inspiración hincha su pecho; sus ojos se abren intranquilos. Y luego dice con voz larga y suave: ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio!
Ha llegado la unción hace un momento y han ido poniendo sobre sus ojos, sobre sus oídos, sobre sus labios, sobre sus manos, sobre sus pies los santos óleos.
Al lado de la cama un clérigo lee con voz queda en un libro:
...«Commendo te omnipotenti Deo, charissime frater, et ei cujus es creatura, conmitto»...
Lentamente se ha ido sosegando el maestro; sus párpados descienden pesados y se cierran; su cuerpo yace inmóvil... Todo está quieto; los rayos del sol se filtran por la parra y caen en vivas manchas sobre los ladrillos del patio; el jilguero desenvuelve sus trinos; una mariposa blanca va, viene, torna, gira, repasa entre los verdes pámpanos. Y de pronto el maestro se agita nervioso, abre anchos los ojos y grita con angustia: ¡Mi espíritu!... ¡Mi espíritu!... Sus manos se contraen; su mirada se pierde a lo lejos, extática, espantada. Y poco a poco, sosegado de nuevo, su rostro se distiende como en un sueño; la respiración se debilita; algo a modo de una espiración sollozante flota en el ambiente silencioso.
Entonces Azorín, que sabe que los músculos son los primeros en morir y que cuando ha muerto el corazón y han muerto los pulmones todavía los sentidos perciben en aterradora inmovilidad; entonces Azorín se ha inclinado sobre Verdú y ha pronunciado con voz lenta y sonora:
—¡Maestro, maestro; si me oyes aún, yo te deseo la paz!
Y el clérigo ha levantado los ojos al cielo y ha dicho:
—¡Dios lo habrá acogido en su santo seno! Suscipe Dómine, servum tuam in locum sperandoe sibi salvationis a misericordia tua.
Y Azorín añade:
—¡Ha vuelto al alma eterna de las cosas!
Todo ha tornado a quedar en silencio; el aire es luminoso y ardiente; en el fondo del patio, allá en el huerto, sobre el follaje verde, brillan las manzanas rosadas, las ciruelas de oro, los encendidos albérchigos. La mariposa blanca ha desaparecido. Y suena una campanada larga, y después suena otra campanada breve, y después suena otra campanada larga...
Sarrió y Azorín han ido a Villena.
Esta es una ciudad vetusta, pero clara, limpia, riente. Tiene callejuelas tortuosas que reptan monte arriba; tiene vías anchas sombreadas por plátanos; tiene viejas casas de piedra con escudos y balcones voladizos; tiene una iglesia con filigranas del Renacimiento, con una soberbia reja dorada, con una torre puntiaguda; tiene una plaza donde hay un hondo estanque de aguas diáfanas que las mujeres bajan por una ancha gradería a coger en sus cántaros; tiene un castillo que aún conserva la torre del homenaje, y en cuyos salones don Diego Pacheco, gran protector de los moriscos, vería ondular el cuerpo serpentino de las troteras.
Hay en la vida de estas ciudades viejas algo de plácido y arcaico. Lo hay en esas fondas silenciosas, con comedores que se abren de tarde en tarde, solemnemente, cuando por acaso llega un huésped; en esos cafés solitarios donde los mozos miran perplejos y espantados cuando se pide un pistaje exótico; en esos obradores de sastrería que al pasar se ven por los balcones bajos y en que un viejo maestro, con su calva, se inclina sobre la mesa, y cuatro o seis mozuelas canturrean; en esas herrerías que repiquetean sonoras; en esos conventos con las celosías de madera ennegrecidas por los años; en esas persianas que se mueven discretamente cuando se oyen resonar pasos en la calleja desierta; en esas comadres que van a los hornos con sus mandiles rojos y verdes, o en esos anacalos que van a recoger el pan a las casas; en esas viejas que os detienen para quitaros un hilo blanco que lleváis a la espalda; en esos pregones de una enjalma que se ha perdido o de un vino que se vende barato; en esos niños que se dirigen con sus carteras a la escuela y se entretienen un momento jugando en una esquina; en esas devotas con sus negras mantillas que sacan una enorme llave y desaparecen por los zaguanes oscuros...
Azorín y Sarrió han pasado unas horas en la ciudad sosegada. Y a otro día han regresado a Petrel.
En la estación han visto cuatro monjas. Estas monjas eran pobres y sencillas. Una era alta y morena; tenía los ojos grandes y los dientes muy blancos; otra era jovencita, carnosa, vivaracha, rubia, menuda. Las otras dos tocaban en la vejez: cenceña y rugosa la una; gordal y rebajeta la otra. Esta última hablaba animadamente con el encargado de los billetes; después, el encargado, que leía un papel blanco, se lo ha devuelto a la monja y le ha dado dos billetes azules. Entonces se han separado de la taquilla y las cuatro, con las cabezas juntas, cuchicheaban. Azorín ha visto que la monja gruesa le enseñaba el papel a la morena y que ésta sonreía con una sonrisa suave, con una sonrisa divina, enseñando sus blancos dientes, poniendo en éxtasis los ojos. ¿De qué sonreía esta monja?
Han subido al tren las dos jóvenes y se han quedado en tierra las dos viejas. La locomotora silba. Unas y otras se han despedido y se hacían recomendaciones mutuas. La morena ha dicho: «... y en particular a sor Elisa, para que se le vayan ciertas ilusiones».
Esta sor Elisa que tiene ciertas ilusiones—piensa Azorín—, ¿quién será? ¿Qué ilusiones serán las que tiene esta pobre sor Elisa, a quien él ya se imagina blanca, lenta, suave, un poco melancólica, a lo largo de los claustros callados?
Las monjas han rezado una salve. La menudita se llevaba el pañuelo a los ojos y apretaba los labios para reprimir un sollozo. El tren avanza. Se abre a la vista una espaciosa llanura; se yerguen acá y allá grupos de álamos; las notas blancas de las casas resaltan en la verdura; un bosquecillo de granados se espejea en las claras aguas de un arroyo; revuelan grandes mariposas oscuras.
Han pasado dos o tres estaciones. Las monjas han descendido del tren. Y se han perdido a lo lejos, con una maleta raída, con dos saquitos de lienzo blanco, con un paraguas viejo...
PETREL.
Este viejo por la mañana había venido a traer un sobre grande en que decía: Señor don Lorenzo Sarrió. Sarrió, puesto que era para él, ha abierto el sobre, después que se ha marchado el viejo, y ha visto que dentro había una cartela con un escudo. Este escudo resulta que es el de Sarrió, o por lo menos, el de su apellido. Pero mejor será que digamos que es el del propio Sarrió, toda vez que la tarjeta pone en el centro, con letras doradas, su nombre y apellidos. No cabe duda; son las armas de él. A un lado se dice que estas armas consisten—según van dibujadas—en un león y un lobo que sostienen una filacteria en que se lee: Nunc et semper; y al otro se explica que el apellido Sarrió lo llevó por primera vez un guerrero que le prestó su caballo a Fernando III en la toma de Baeza. Esto ha conmovido a toda la familia; por eso, cuando el viejo ha vuelto esta tarde, todos han salido a conocerle.
Este viejo tiene la cara pálida, sin afeitar desde hace muchos días; su bigote cae lacio por las comisuras de la boca, y cuando sonríe muestra por los lados, en sus encías lisas, dos dientes puntiagudos que asoman por la pelambre del mostacho. Lleva unas botas blancas de verano, pero están muy estropeadas; el traje es de verano también, y la chaqueta, abrochada y subida, oculta el cuello juntamente con un pañuelo de seda. Estamos ya a principios de invierno, y este viejo debería llevar un traje de abrigo; pero no lo lleva. Y por eso, sin duda, tose pertinazmente, inclinando su cuerpo flaco, poniéndose la mano delante de la boca.
Pepita le ha dicho si estaba constipado y él ha contestado que sí, que había cogido un enfriamiento en el tren. Porque este viejo va de una parte a otra, por los pueblos, repartiendo sus cartelas con las armas de los apellidos. En algunas casas no le dan nada y se quedan con la tarjeta, que ya a él no le puede servir, puesto que ha estampado en ella el nombre del agraciado; pero en otras sí que le dan algo, en reconocimiento, sin duda, a su atención... Pasan por los pueblos o viven en ellos muchos personajes interesantes de los cuales los novelistas no se preocupan; hacen mal, evidentemente.
Este viejo es uno de esos personajes. Otros podrán no ser simpáticos, pero éste lo es. Esta es la causa de que haya enternecido a todos contando sus andanzas. Y he aquí que Pepita le saca una taza de caldo, y Sarrió va a buscar una botella de buen vino, y Lola y Carmen aprestan otras cosas para que coma. Él está encantado.
—Yo tenía en Madrid un escritorio—dice el—; pero este escritorio era muy oscuro. Cuando venían a que yo escribiera una carta, yo tenía que encender una luz. Esto era un gasto terrible; además, en el escritorio había mucha humedad. Así es que resolví mudarme... Quince años había estado allí en aquel zaguán, y me entristecía el tener que marcharme a otro lado; pero era preciso, porque yo estaba ya un poco enfermo con la humedad... Sin embargo, estuve buscando unos días algún sitio a propósito y no lo encontré. Entonces decidí dar una vuelta por provincias haciendo tarjetas heráldicas... Y ahora, cuando vuelva a Madrid, trataré de establecerme en otra parte.
El viejo tose y vuelve a toser, encorvándose, poniéndose la mano delante de la boca. Después, cuando ha acabado de comer lo que le han traído, saca una petaca y trata de hacer un cigarro. Pero Sarrió no le deja. No hubiera estado bien no proporcionarle tabaco después de haberle dado de comer. Le da, pues, un cigarro, que el viejo ha encendido y fuma, mientras todos, con esta curiosidad tan provinciana, van mirando atentamente hasta sus menores gestos.
ALICANTE.
Azorín y Sarrió han ido a Alicante. Esta es una capital de provincia alegre y sana. Hay cafés casi cómodos, periódicos casi legibles, tiendas casi buenas, restaurants casi aceptables. Esto último le interesa a Sarrió vivamente. A Azorín debe también de interesarle.
Los dos recorren las calles llevados de una curiosidad natural. Azorín, alto, inquieto, nervioso, vestido de negro, con un bastón que lleva diagonal, cogido cerca del puño a modo de tizona; Sarrió, bajo, gordo, pacífico, calmoso, con su chaleco abierto y su gran hongo de copa puntiaguda. Yo no sé si en Alicante habrán reparado en estas dos figuras magnas; acaso no. Los grandes hombres suelen pasar inadvertidos. Y así, Azorín y Sarrió, sin admiradores molestos, dan unas vueltas por una plaza, husmean las tiendas, compran unos periódicos, y acaban por sentarse en la terraza de un restaurant, bajo el cielo azul, frente al mar ancho.
El mar se aleja en una inmensa mancha verde; se mueven, suavemente balanceados, los barcos; las grúas suenan con ruido de cadenas; chirrían las poleas; se desliza rápido, en la lejanía, un laúd con su vela latina y sus dos foques. Y rasga los aires una bocina ronca con tres silbidos largos y luego con tres silbidos breves. Sale un vapor. La chimenea, listada de rojo, despide un denso humacho negro; el chorro de desagüe surte espumeante y rumoroso; a proa se escapan ligeras nubecillas de la máquina de levar anclas. Lentamente va virando y enfila la boca del puerto; el hélice deja una larga espuma blanca; en la popa resaltan grandes letras doradas: C. H. R. Broberg-Cjobenhun; una bandera roja, partida por una cruz azul, flamea...
Ya ha salido del puerto. Poco a poco se aleja en la inmensidad; el humo difumina con un trazo fuliginoso el cielo diáfano; el barco es un puntito imperceptible. Y el mar, impasible, inquieto, eterno, va y viene en su oleaje, verde a ratos, a ratos azul, tal vez, cuando soplan vientos de Sur, rojo profundo.
El mar—decía Guyau, que escribió sus más bellas páginas al borde de este mismo Mediterráneo—, el mar vive, se agita, se atormenta perdurablemente sin objeto. Nosotros también—piensa Azorín—vivimos, nos movemos, nos angustiamos, y tampoco tenemos finalidad alguna. Un poco de espuma deshecha por el viento es el resultado del batir y rebatir del oleaje—dice Guyau. Y una idea, un gesto, un acto que se esfuman y pierden a través de las generaciones es el corolario de nuestros afanes y locuras...
Azorín han sentido que una suave congoja llegaba de la inmensa mancha azul y envolvía su espíritu. Y Sarrió, que sudaba y trasudaba tratando de cortar inútilmente un enorme rosbif, ha levantado los ojos. Y en ellos también había un poco de tristeza.
ALICANTE.
Hoy, en Alicante, cuando Azorín y Sarrió paseaban bajo las palmeras, frente al mar, se ha parado ante ellos un señor moreno y enjuto, de ancha perilla cana. Luego se ha dirigido a Azorín y le ha estrechado la mano con un apretón seco y nervioso.
—Yo sé quién es usted—le decía—y quiero tener el gusto de saludarle. Es usted uno de los hombres del porvenir...
Azorín ha querido saber su nombre. El desconocido ha dicho que se llamaba Bellver y que vivía en tal parte. Después, rápido, nervioso, ha levantado su sombrero y se ha ido.
Y Azorín se ha vuelto hacia Sarrió y le ha dicho:
—Paréceme, Sarrió amigo, que acabo de ganar una gran batalla. Este hombre que se ha acercado a mí es un admirador mío. Yo no le conozco, pero él ha querido expresarme sus simpatías. Estos sencillos homenajes son la recompensa de los que ejercemos la noble profesión de la pluma. Escribe uno un libro, publica uno treinta artículos, y la crítica habla, los compañeros hacen sus comentarios. Todo esto, ¿qué importa? Todo esto está previsto. Pero ese pedazo de conversación que oímos al paso y en que suena nuestro nombre, esa carta anónima que nos felicita, ese lector entusiasta—como este Bellver—que estrecha rápidamente nuestra mano con efusión, con sinceridad, y luego se marcha... todo esto, ¡qué grato es y cómo compensa del trabajo rudo y las tristezas!
Nosotros, como el Hidalgo Manchego, tenemos algo de soñadores; una ilusión nos vivifica. Vivimos pobres; gastamos año tras año nuestras fuerzas sobre los libros; la muerte sorprende nuestros cuerpos fatigados en plena vida; si trasponemos la juventud, nuestra vejez es mísera y achacosa; vemos aupados por las multitudes a hombres fatuos, mientras nosotros, que damos a la Humanidad lo más preciado, la belleza, permanecemos desamparados... Y un día, en nuestra soledad y en nuestra pobreza, un desconocido se acerca a nosotros y nos estrecha con entusiasmo la mano. Y entonces nos creemos felices y consideramos compensados con este minuto de satisfacción nuestros largos trabajos.
Esto me sucede a mí ahora, querido Sarrió; y por eso este apretón de manos ha puesto en mí tanta ufanía como en Alonso Quijano la liberación de los galeotes o la conquista del yelmo.
ORIHUELA
Van y vienen por las calles clérigos con la sotana recogida en la espalda, frailes, monjas, mandaderos de conventos con pequeños cajones y cestas, mozos vestidos de negro y afeitados, niños con el traje galoneado de oro, niñas, de dos en dos, con uniformes vestidos azules. Hay una diminuta catedral, una microscópica obispalía, vetustos caserones con la portalada redonda y zaguanes sombríos, conventos de monjas, conventos de frailes. A la entrada de la ciudad, lindando con la huerta, los jesuitas anidan en un palacio plateresco; arriba, en lo alto del monte, dominando el poblado, el Seminario muestra su inmensa mole. El río corre rumoroso, de escalón en escalón, entre dos ringlas de viejas casas; las calles son estrechas, sórdidas; un olor de humedad y cocina se exhala de los porches oscuros; tocan las campanas a las novenas; entran y salen en las iglesias mujeres con mantillas negras, hombres que remueven en el bolsillo los rosarios.
Azorín y Sarrió han recorrido la ciudad; luego, de pechos sobre el puente, han contemplado el río que se desliza turbio. A lo lejos, entre unos cañaverales, al pie del palacio episcopal, unos patos se zambullen y nadan.
Y Sarrió, viendo estos patos, ha dicho:
—Esos patos que nadan en el río, ¡qué gordos que están, querido Azorín!
Y Azorín ha contestado:
—Yo imagino, Sarrió, que usted ya se regodea con las pechugas de esos patos. Y esos patos son de un buen hombre que es obispo. Este hombre, además de ser obispo, es un poco sabio y un poco artista, y en los ratos que le dejan libre sus cuidados se asoma al río y va echando migajas a los patos. San Bernardo era también amigo de los animalillos que Dios cría. Cuentan que cuando encontraba en su camino a algunos cazadores, él se afligía un poco y rogaba por las perdices y las liebres, y les decía a estos fieros hombres: No os canséis en perseguir a esos seres inocentes, que yo he rogado al Señor por ellos y el Señor les conservará la vida.
Y he aquí, querido Sarrió, que usted se regocija, allá en las intimidades de su espíritu, con una hecatacombe de esos patos, que son la alegría de un hombre sencillo, que, como San Bernardo, ama todo lo que Dios ha creado.
ORIHUELA
Este buen hombre que es obispo ha convidado a almorzar a Sarrió y Azorín. Los dos han encontrado natural el convite; pero yo no sé quién lo ha encontrado más natural, si Sarrió o Azorín.
El obispo es un señor simpático; es nervioso, impresionable, vivo; no sabe hablar; se azora cuando ha de decir en público cuatro palabras; pero tiene una excelente biblioteca de libros viejos y novísimos; lee mucho; entiende lo que lee, y escribe atinadamente y con cierta mesura de las cosas que opugna.
La mesa está lindamente aparejada; la cristalería es luciente y fina; el mantel es blanquísimo, y sobre su blancura resaltan los anchos ramos de flores bien olientes y la loba morada del obispo.
Todos se sientan. El obispo es uno de esos hombres espirituales que cuando comen lo hacen como a pesar de ellos, con discreción, dando a las elegantes razones que se cruzan entre los comensales, más importancia que a las viandas.
—Nietzsche, Schopenhaüer, Stirner—dice el obispo—son los bellos libros de caballerías de hogaño. Los caballeros andantes no se han acabado; los hay aún en esta tierra clásica de las andanazas. Y yo veo a muchos jóvenes, señor Azorín, echar por las veredas de sus pensamientos descarriados. ¿Tienen talento? Sí, sí, talento tienen, indudablemente; pero les falta esa simplicidad, esa visión humilde de las cosas, esa compenetración con la realidad que Alonso Quijano encontró sólo en su lecho de muerte, ya curado de sus fantasías.
El obispo come un poco separado de la mesa, con ademanes distraídos, como olvidándose a veces de que ha de continuar en la tarea de engullir las viandas.
—Yo creo—continúa diciendo—que debemos mirar la realidad. Luis Vives, que era un buen sujeto, que, como él mismo dice, se paseaba canturreando por los paseos de Brujas, aunque tenía una voz detestable, como él también añade; Luis Vives escribe que los jóvenes deben, ante todo, procurar cautela y recelo en resolver y juzgar las cosas, por pequeñas que sean. Todo tiene su razón de ser en la vida. No podemos hacer tabla rasa del pasado. Lo que a veces creemos absurdo, señor Azorín, ¡qué natural es en el hondo proceso de las cosas!
—Sí—piensa Azorín—, en el mundo todo es digno de estudio y de respeto; porque no hay nada, ni aun lo más pequeño, ni aun lo que juzgamos más inútil, que no encarne una misteriosa floración de vida y tenga sus causas y concausas. Todo es respetable; pero si lo respetásemos todo, nuestra vida quedaría petrificada, mejor dicho, desaparecería la vida. La vida nace de la muerte; no hay nada estable en el universo; las formas se engendran de las formas anteriores. La destrucción es necesaria. ¿Cómo evitarla, y cómo evitar el dolor que lleva aparejado en esta inexorable sucesión de las cosas? Habría que hacer de nuevo el universo...
Azorín piensa en cómo sería ese otro universo; naturalmente, no da con ello. Y para ver si se le ocurre algo se come una aceituna; el obispo también se come otra y luego dice:
—Estas aceitunas son de Mallorca. Vives, a quien he citado antes y por quien tengo especial predilección, habla de las aceitunas de Andalucía y de las de Mallorca; pero dice textualmente que las de Mallorca «saben mejor»: magis sunt saporis sciti Balearice... Este es uno de los motivos—añade sonriendo—por lo que yo, que soy tan amante de mi patria, estimo al gran filósofo.
Han llegado los postres. Sarrió prefiere los dulces; entre ellos hay unos riquísimos limoncillos en almíbar. Sarrió se sirve de este dulce; luego se cree en el deber de elogiarlo; luego juzga preciso comprobar si su elogio se ajusta en todas sus partes a la realidad, y torna a servirse.
El obispo le dice:
—Estos limoncillos son exquisitos; me los mandan de Segorbe unas buenas religiosas que son peritísimas en confitarlos. Y yo siempre que los como veo en ellos algo así como un símbolo. Esto quiere decir, señor Sarrió, que debemos esforzarnos para que nuestras palabras acedas, nuestras intenciones aviesas se tornen propósitos de concordia y de paz que unan a todos los hombres en cánticos de alabanza al Señor, que los ha creado; del mismo modo que estos limoncillos que eran antes agrios son ahora dulces y nos mueven en elogios hacia esas monjas que los han adobado con sus manos piadosas.
Sarrió calla y come. Yo barrunto que a Sarrió no le interesa mucho el símbolo de las cosas. Él, al menos, puedo afirmar que no piensa en nada cuando saborea estos limoncillos.
PETREL
Hoy se han celebrado las elecciones. Han andado por el pueblo excitados unos y otros hombres. Azorín no comprende estas ansias; Sarrió permanece inerte. Los dos son algo sabios: uno por indiferencia reflexiva; otro por impasibilidad congénita. «Los hombres, querido Sarrió—ha dicho Azorín—, se afanan vanamente en sus pensamientos y en sus luchas. Yo creo que lo más cuerdo es remontarse sobre todas estas miserables cosas que exasperan a la Humanidad. Sonríamos a todo; el error y la verdad son indiferentes. ¿Qué importa el error? ¿Qué importa la verdad? Lo que importa es la vida. El bien y el mal son creaciones nuestras; no existen en sí mismos. El pesimismo y el optimismo son igualmente verdaderos o igualmente falsos. En el fondo, lo innegable es que la Naturaleza es ciega e indiferente al dolor y al placer...»
Azorín calla; todo reposa en el limpio zaguán. El sol entra por uno de los cuarterones de la puerta en ancha cinta refulgente. Pepita mira a Azorín con sus bellos ojos azules.
Y Azorín prosigue:
—Hace un momento, yo hojeaba este libro que Pepita tiene aquí sobre una silla. Es un libro de urbanidad para uso de las jóvenes. Y bien; yo he encontrado en la primera página precisamente, una profunda lección de vida.
Dice así el pasaje a que aludo:
«Todo cambia, todo se renueva, y hay mil pequeñeces, una expresión, una prenda de vestir, una moda de tocado que denotan al punto la edad de la persona que las usa; y por más que el abate Delille la recomiende, me parece, por ejemplo, de mal gusto la costumbre de aplastar en el plato la cáscara de un huevo pasado por agua, costumbre calificada ya por el vizconde de Marenne, en su libro sobre la Elegancia, publicado hace años, de absurda y ridícula.»
He aquí los hombres divididos sobre una cuestión tan nimia como esta de aplastar una cáscara de huevo. Unos la recomiendan; otros la creen absurda. Hagamos un esfuerzo, querido Sarrió, y sobrepongámonos a estas luchas; no tomemos partido ni por el abate Delille, ni por el vizconde de Marenne. Y pensemos que cuando a estas cosas llega la pasión de los hombres, ¿qué no será en aquellas otras que atañen muy de cerca a los grandes intereses y a los ideales perdurables?
Azorín está sentado junto al balcón abierto de par en par. El aire es tibio; viene la primavera. El sol baña la plaza y pone gratos resplandores en las torres chatas de la iglesia. Todo calla. A las diez, Pepita toca el piano, cuyas notas resuenan sonoras en la plaza. Primero se oyen unas lecciones lentas, monótonas, con una monotonía sedante, melancólica; luego parte una sinfonía de alguna vieja ópera, y por fin, todos los días, la Priere des bardes, de Godefroid. Azorín se sabe ya de memoria esta melodía pausada y triste, y conforme va oyéndola va recordando cosas pasadas, esfumadas, perdidas en los rincones de la memoria.
Vuelve luego otra vez el silencio, y a las doce, allá enfrente se abre una ventana y un instante después comienzan a sonar las notas sonoras y claras de un bombardino. Es un artesano que viene del trabajo y aprovecha unos momentos antes de comer para ensayar. Unas veces las notas discurren seguras y llenas; de pronto flaquean y se apagan... y la tonada recomienza con el mismo brío, para volver a apagarse y comenzar de nuevo.
El sol es templado y entra en una confortante oleada hasta la mesa en que Azorín lee y escribe. De cuando en cuando cruza la plaza una mujer con un tablero en la cabeza, cubierto con un mandil a rayas rojas y azules; otras veces se llega a la fuente una moza, una de estas mozas blancas, con grandes ojeras, y llena un cántaro de agua. Y el viejo reloj da sus lentas campanadas. Y un vendedor lanza a intervalos un grito agudo.
Este es un vendedor de almanaques. Cuando aparece, ya la primavera y el verano son pasados. Entonces una dulce tristeza entra en el espíritu, porque un año de nuestra vida se ha disuelto... Los racimos han desaparecido de las vides; los pámpanos, secos, rojos, corren en remolinos por los bancales; el cielo está de color de plomo; llueve, llueve con un agua menudita durante días enteros. Y Azorín, ya recogido, tras los cristales, oye a lo lejos la melodía lenta y triste del piano.
Hace dos días ha llegado a Petrel un señor que representa a unos miles de hombres, que viven aquí, ante otros pocos hombres que se reúnen en Madrid. Estos hombres se juntan en un ameno sitio llamado Congreso. En este sitio hablan, pero de pie, inmóviles. No son peripatéticos. A pesar de esto, a Azorín le son simpáticos todos estos hombres que hablan siempre.
—Sarrió—ha dicho Azorín—, este hombre a quien llamamos diputado es un excelente señor. Él estrecha todas las manos, acoge todas las demandas, contesta con una sonrisa todos los enfados. Es un hombre simple y bueno. Y como a mí me encanta la simpleza, anoche, en un rato de ocio, compuse en su honor una liviana fabulilla. Hela aquí:
EL ORIGEN DE LOS POLÍTICOS
Cuando la especie humana hubo acabado de salir de las manos de Dios, vivió durante unos cuantos años contenta y satisfecha. Dios también estaba contento. Decididamente—pensaba—, he hecho una gran obra. Mis criaturas son felices; les he dado la belleza, el amor y la audacia, y por encima de todo, como don supremo, he puesto en sus cerebros la inteligencia.
Estas criaturas, sin embargo, gozaron breve tiempo de la dicha. Poco a poco se fueron tornando tristes. La tierra se convirtió en un lugar de amargura. Unos se desesperaban, otros se volvían locos, otros llegaban hasta quitarse la vida. Y todos convenían en que el origen de sus males era la inteligencia, que por medio de la observación y el autoanálisis les mostraba su insignificancia en el universo y les hacía sentir la inutilidad de la existencia en esta ciega y perdurable corriente de las cosas.
Entonces estas desdichadas criaturas se presentaron a Dios para pedirle que les quitase la inteligencia.
Dios, como es natural, se quedó estupefacto ante tal embajada, y estuvo a punto de hacer un escarmiento severísimo; pero como es tan misericordioso, acabó por rendirse a las súplicas de los hombres.
—Yo, hijos míos—les dijo—, no quiero que padezcáis sinsabores por mi causa; pero, por otra parte, no quiero quitaros tampoco la inteligencia, porque sé que no tardaríais en pedírmela otra vez. Además, entre vosotros no todos opinan de la misma manera; hay algunos a quienes les parece bien la inteligencia; hay otros a quienes no les ha alcanzado ni una chispita en el reparto y quisieran tenerla. En fin, es tal la confusión, que para evitar injusticias, vamos a hacer las cosas de modo que todos quedéis contentos. Hasta ahora la inteligencia la llevabais forzosamente en la cabeza, sin poder separaros de ella. Pues bien; de aquí en adelante, el que quiera podrá dejarla guardada en casa para volverla a sacar cuando le plazca.
Dicho esto, el buen Dios sonrió en su bella barba blanca y despidió a sus hijos, que partieron contentos.
Cuando volvieron a sus casas se apresuraron a guardar cuidadosamente la inteligencia en los armarios y en los cajones. Sin embargo, había algunos hombres que la llevaban siempre en la cabeza; éstos eran unos hombres soberbios y ridículos que querían saberlo todo.
Había otros que la sacaban de cuando en cuando, por capricho o para que no se enmoheciese.
Y había, finalmente, otros que no la sacaban nunca. Estos pobres hombres no la sacaban porque jamás la tuvieron; pero ellos se aprovecharon de la ordenanza divina para fingir que la tenían. Así, cuando les preguntaban en la calle por ella, respondían ingenuos y sonrientes: «¡Ah! La tengo muy bien guardada en casa».
Esta sencillez y esta modestia encantaron a las gentes. Y las gentes llamaron a estos hombres los políticos, que es lo mismo que hombres urbanos y corteses. Y poco a poco estos hombres fueron ganando la simpatía y la confianza de todos, y en sus manos se confiaron los más arduos negocios humanos, es decir, la dirección y gobierno de las naciones.
Así transcurrieron muchos siglos. Y como al fin todo se descubre, las gentes cayeron en la cuenta de que estos buenos hombres no llevaban la inteligencia en la cabeza ni la tenían guardada en casa.
Y entonces pidieron que se restableciese el uso antiguo.
Pero era ya tarde; la tradición estaba creada; el perjuicio se había consolidado.
Y los políticos llenaban los parlamentos y los ministerios.
Esta Pepita, cuando mira, tiene en sus ojos algo así como unos vislumbres que fascinan. Yo no sé—piensa Azorín—lo que es esto; pero yo puedo asegurar que es algo extraordinario.
—Pepita—le pregunta Azorín—, ¿qué quisiera usted en el mundo?
Pepita levanta los ojos al cielo; después saca la lengua y se moja los labios; después dice:
—Yo quisiera... yo quisiera...
Y de pronto rompe en una larga risa cristalina; su cuerpo vibra; sus hombros suben y bajan nerviosamente.
—Yo no sé, Azorín; yo no sé lo que yo quisiera.
Pepita no desea nada. Tiene un bello pelo rubio abundante y sedoso; sus ojos son azules; su tez es blanca y fina; sus manos, estas bellas manos que urden los encajes, son blancas, carnosas, transparentes, suaves.
Pepita sabe que hay por esos mundos grandes modistos y grandes joyeros, pero ella no desea nada.
Y Azorín, mirándola un poco extático—¿por qué negarlo?—, le dice:
—La elegancia, Pepita, es la sencillez. Hay muy pocas mujeres elegantes, porque son muy pocas las que se resignan a ser sencillas. Pasa con esto lo que con nosotros, los que tenemos la manía de escribir: escribimos mejor cuanto más sencillamente escribimos; pero somos muy contados los que nos avenimos a ser naturales y claros. Y, sin embargo, esta naturalidad es lo más bello de todo. Las mujeres que han llegado a ser duchas en elegancias, acaban por ser sencillas; los escritores que han leído y escrito mucho, acaban también por ser naturales. Usted, Pepita, es sencilla y natural espontáneamente. No lo ha aprendido usted en ninguna parte: el pájaro tampoco ha aprendido a cantar. Y yo, que he escrito ya algo, quisiera tener esa simplicidad encantadora que usted tiene, esa fuerza, esa gracia, ese atractivo misterioso—que es el atractivo de la armonía eterna.
Pepita se halla en la entrada tramando sus encajes con sus dedos sutiles. Está sentada; tiene sobre la falda la almohadilla; a sus pies hay un periódico de modas.
Este periódico lo coge Azorín; luego lo ojea; Azorín lo lee todo. Y pasando y repasando las grandes páginas, sus ojos caen sobre algo interesante. Es una consulta que el periódico ha hecho a sus suscriptoras sobre ciertas cuestiones; una de las preguntas es la siguiente: ¿Qué cree usted preferible, ser amada sin amar o amar sin ser amada? Las respuestas varían, pero todas son curiosas. He aquí lo que dice una de ellas, que Azorín ha leído en voz alta:
«Ninguna de las dos cosas. Para una mujer de corazón, tan malo es lo uno como lo otro. He amado sin ser amada, y ahora soy amada sin corresponder, bien a pesar mío. Cuando tenía quince años me enamoré de un hombre que pasaba de los treinta, y él, como es natural, me consideraba una chiquilla. Yo me desesperaba, pero él maldito el caso que hacía de mí. ¡Qué pena la mía cuando un día me preguntó con cara burlona si me gustaban las muñecas, porque pensaba comprarme una! Me puse roja de indignación y, a pesar del cariño que le profesaba, confieso que de buena gana le habría dado un cachete.»
Azorín no ha leído más y ha dicho:
—Pepita, este hombre a quien esta muchacha quiso despreció frívolamente un gran tesoro. Era ya un poco viejo; acaso estaría ya también un poco cansado de la tristeza de la vida. Pudo ser feliz un momento y no quiso serlo.
Azorín ha añadido, tras breve pausa en que contemplaba los ojos de Pepita:
—Sí, éste era un hombre loco. Despreció un consuelo, una ilusión postrera que otros, ya también un poco viejos, ya también un poco tristes, van buscando afanosamente por el mundo y no los encuentran...
Y Pepita ha bajado sus hermosos ojos limpios y azules.
Azorín se marcha. Azorín, decididamente, no puede estar sosegado en ninguna parte, ni tiene perseverancia para llevar nada a término. Yo he leído en los diccionarios que autotelia significa «cualidad de un ser que puede trazarse a sí mismo el fin de sus acciones». Pues bien; no es aventurado afirmar, aunque sea en redondo, que Azorín no tiene autotelia. Por eso se marcha repentinamente de este pueblo, sin motivo ninguno, como se marchará luego de otro cualquiera. Él aquí era casi feliz; vivía tranquilo; no se acordaba de periódicos ni de libros. Y lo que es el colmo de la tranquilidad, hasta no tenía nombre. Aquí nadie le conocía como borrajeador de papel, ni siquiera como un simple Antonio Azorín. Y ésta es una profunda lección de vida, porque esto significa que el pueblo, o sea el público grande, sano, bienintencionado, no estima el artificio y la melancolía torturada del artista, sino la jovialidad, la limpieza, la simplicidad de alma. De este modo aquí Sarrió lo era todo—y lo sigue siendo—mientras Azorín no era nada; o mejor dicho, si algo figuraba era como amigo de él, como acompañante del hombre bueno, como un sujeto cuyo único mérito consiste en ir constantemente con otro meritísimo. Por eso en este pueblo, para designar a Azorín, decían: El que va con Sarrió...
*
* *
Azorín ha dicho:
—Pepita, me marcho.
Pepita se ha vuelto sobresaltada y ha exclamado:
—¡Ay, Azorín! ¿Usted se marcha?
Y le ha mirado fijamente con sus anchos ojos azules. Parecía que con su mirada le acariciaba y le decía mil cosas sutiles que Azorín no podría explicar aunque quisiera. Cuando oímos una música deliciosa, ¿podemos expresar lo que nos dice? No; pues del mismo modo Azorín no acertaría a explicar lo que dice Pepita con sus miradas suaves.
Pepita ha querido saber dónde se iba Azorín. Pero es el caso que Azorín no lo sabe tampoco. ¿Dónde se irá él? ¿Qué país elegirá para pasear sus inquietudes? Ha estado un momento pensándolo, y como Pepita continuaba mirándole ansiosa, ha dicho al fin:
—Yo creo... que me marcho... a París.
Pepita ha proferido una ligera exclamación de terror.
—¡Ay, Azorín, a París, y qué lejos que está eso!
Tiene razón Pepita en asustarse. París está muy lejos; además, allí no hablan como nosotros. ¿Qué va a hacer Azorín en París? París es una ciudad donde se vive febrilmente, donde las mujeres son pérfidas, donde las multitudes corren por las calles con formidable estruendo. Azorín querrá encontrar allí la paz, y no encontrará la paz que ha sentido en esta plaza solitaria y bajo estos árboles sombríos; y querrá encontrar allí hombres sabios y no los encontrará tan sabios como este que se llama Sarrió.
Y al despedirse, mientras Azorín estrechaba la mano de Pepita, esta mano tan blanca, tan carnosita, tan suave, con sus hoyuelos, con sus uñas combadas, Pepita ha dicho:
—¿Me escribirá usted, Azorín?
Y Azorín ha contestado que sí, que sí que le escribirá a Pepita una carta muy larga desde París, contándole las andanzas de su cuerpo y las terribles perplejidades de su espíritu.
Efectivamente, Azorín se va a París. ¿Por qué a París, y no a Brujas, a Florencia, a Constantinopla, a Praga, a Petersburgo? Él no lo sabe, ni tampoco lo quiere razonar. ¿Para qué razonar nada? Lo espontáneo es la más bella de las razones; la conciencia dicen los psicólogos que es un epifenómeno, es decir, una cosa que no es esencial para el proceso de la actividad psicológica, como no es esencial que un reloj se dé o no se dé cuenta de que anda...
Todo esto lo piensa Azorín mientras arregla la maleta; se pueden pulir vidrios o arreglar una maleta y estar filosofando. Sólo que Azorín no es Spinoza; aunque también es verdad—y ésta es la compensación—que tiene mejor ropa. Y aquí en la maleta va colocando unas camisas de finísimo hilo, unos calzoncillos, unos calcetines, unos pañuelos—cuatro tomitos impresos por Didot, limpiamente, en el año 1802. Azorín los pasa, los repasa, los acaricia, los abre al azar. Y en uno de ellos lee:
«Il y a plusieurs années que ie n'ay que moi pour visée à mes pensées, que ie ne contreroolle et n'estudie que moi; et si i'estudie oultre chose, c'est pour soubdain le coucher sur moi, ou en moi, pour mieulx dire.»
A mí también—piensa Azorín—me sucede lo que a este hombre de Burdeos; pero esto es triste, monótono, y en la soledad de los pueblos esta tristeza y esta monotonía llegan a estado doloroso. No, yo no quiero sentirme vivir. Y voy a hacer un viaje largo: me marcho a una ciudad febril y turbulenta donde el ruido de las muchedumbres y el hervor de las ideas apaguen mi soliloquio interno. Y esta ciudad es París.
He aquí cómo este desdichado Azorín, que no quería razonar su viaje, ha acabado al fin por razonarlo. ¡Tan añejado está en él este morbo feroz que llamamos inteligencia!
En el camino de Petrel a Elda, al comedio, entre la verdura de nogueras y almendros, se alza un humilladero. Es una cupulilla sostenida por cuatro columnas dóricas de piedra; en el centro, sobre una pequeña gradería, se levanta otra columna que sostiene una cruz de hierro forjado. Azorín y Sarrió se han sentado en este humilladero. Van a Elda. Y van a Elda porque Azorín ha de tomar el tren que por allí pasa.
Azorín está triste; Sarrió también lo está un poco. Y los dos callan, sin saber lo que decirse en estos momentos supremos en que van a separarse acaso para siempre.
—Azorín—dice Sarrió—, ¿usted no vendrá más por aquí?
—No sé, Sarrió—contesta Azorín—; es muy posible que no vuelva.
—Entonces, ¿no nos veremos más?
—Sí, acaso no nos volvamos a ver más.
Han callado un instante. Y se ponen otra vez en marcha. Delante de ellos va una tartana con el equipaje de Azorín.
Cuando han arribado a la estación, Azorín, como es natural, ha sacado el billete y ha facturado sus bártulos. De allí a un rato ha aparecido el tren.
Sarrió le alarga a Azorín, subido al coche, la maleta; luego, con tiento, una cesta. En esta cesta ha puesto él, Sarrió, una suculenta merienda para que Azorín se la coma en el camino. ¡Es la última muestra de simpatía!
—Azorín—le dice Sarrió—, tenga usted cuidado de que no se estruje la uva que va en la cesta... Cuando se coma usted esa uva que yo he cogido en el huerto, acuérdese, Azorín, de que aquí deja un amigo sincero.
—Sí, Sarrió—ha contestado Azorín—; yo me acordaré de usted cuando me coma estas uvas y siempre. Su recuerdo será en mi vida algo grato, algo imperecedero.
Se han abrazado estrechamente.
—Adiós, Azorín.
—Adiós, Sarrió.
Ha silbado la locomotora; el tren se ha puesto en marcha.
A lo lejos, Sarrió agitaba en alto su sombrero de copa puntiaguda.
A Pepita Sarrió.
En Petrel.
«Querida Pepita: Quedé en escribirte desde París, pero no puede ser, porque no he ido aún a París. Te escribo desde Madrid. Y quiero contarte muchas cosas. Aquí yo hago una vida terrible. Sabrás que emborrono todos los días un fajo de cuartillas. No me levanto muy temprano; me acuesto tarde. Y cuando me despierto, mientras me desperezo un poco y recapitulo sobre lo que he de hacer durante el día, oigo un reloj que suena las diez en el piso de al lado, y después otro en el piso de abajo, y luego otro en el piso de arriba. Y mi reloj, este reloj pequeñito que tú conoces, va marchando sobre la mesilla en un tic-tac suave. Como es ya tarde—¡las diez!—, me echo de la cama y abro el balcón. La calle está mojada; el cielo está de color de plomo.
»Yo, cuando veo este cielo gris, oscuro, triste, me acuerdo de ese cielo tan limpio y tan azul. Y cuando me acuerdo de ese cielo azul, me acuerdo también de unos ojos anchos y azules...
»Pero es preciso estar aquí, Pepita; es preciso vivir en este Madrid terrible; en provincias no se puede conquistar la fama. La fama no estamos muy acordes los que vamos tras ella en lo que consiste; pero yo puedo asegurar que el fajo de cuartillas que emborrono todos los días, lo emborrono por conquistarla.
»Cuando me siento ante la mesa, después de levantarme, me esperan sobre ella una porción de libros. Los que han escrito estos libros quieren que yo los lea. ¿Por qué quieren que yo los lea? Yo no puedo leerlos todos; esto es un compromiso tremendo. Y digo que sí que los he leído. Sin embargo, no es bastante decir que los he leído: he de añadir lo que pienso de ellos. Yo, en realidad, Pepita, no pienso nada de la mayor parte de los libros que se publican. Pero a un hombre que escribe en los periódicos, ¿le es lícito no pensar nada de una cosa? ¡No, no! Un hombre que borrajea en los periódicos ha de tener siempre lista su opinión sobre todas las cosas. Y yo también doy mi opinión sobre estos libros: unas veces es benévola, y son las más, y otras, muy pocas, me pongo serio y escribo cosas atroces. Cuando ocurre esto, es que estoy de mal humor, Pepita. Entonces todo me parece malo, y un libro también ha de parecérmelo.
»Luego me arrepiento pensando que acaso el que escribió ese libro es un buen hombre que tiene seis hijos y que trabaja todo el día en una oficina. Y resulta que al mal humor que tenía antes se añade este otro. Y, por eso, yo rehuyo cuanto puedo el escribir acerca de los libros que tengo sobre la mesa y digo que todos son admirables, aunque no los haya leído.
»A las doce, después que he gastado una poca tinta, almuerzo. Creo que es malsano trabajar después de comer. Y ésta es la causa de que yo dé un pequeño paseo. Algunos días voy al Retiro, que es un gran jardín con muchos árboles; otros, si el tiempo es desapacible, me meto en el museo de Pinturas. A la hora en que yo voy al Retiro no hay nadie. Todo está silencioso; los troncos se yerguen desnudos, negruzcos, con manchas de líquenes verdosos; las violetas crecen, moradas y olorosas, entre el césped. No es mucho lo que ando yo por estos paseos: inmediatamente regreso y me cuelo en el Ateneo o en la Biblioteca. Y después que he leído un largo rato, cojo unos papeles blancos y voy escribiendo en ellos cosas verdaderamente tremendas. Esto que yo escribo se llama una crónica.
»Y al día siguiente, cuando al levantarme la veo en el periódico, aparto los ojos de ella avergonzado, y meto el periódico en el cajón de la cómoda.
»Y otra vez principia otro día igual al de ayer e idéntico al de mañana: leo, paseo un poco, vuelvo a leer, torno a escribir las cosas horribles sobre los pequeños papeles.
»Y por la noche, cuando me acuesto, pongo el relojito sobre la mesilla: su andar suave resuena en la alcoba. ¡Mar-cha! ¡Mar-cha!, parece que me dice. Y yo marcho, Pepita; yo leo una muchedumbre de libros, yo emborrono una atrocidad de cuartillas, pero esa gloria tan casquivana no llega, no llega...
»Adiós; escríbeme.
Antonio.»
«Pepita: Ya soy un periodista político terrible. Para ser periodista político no se necesita más que tener mala intención. «¡Pero tú, Antonio,—me dirás—, no tienes mala intención!» Es verdad: yo no la tengo, pero a veces hago un esfuerzo y consigo tenerla. Claro está que no tengo inquina hacia nadie ni hacia nada; no me interesan tampoco estas o las otras ideas; por eso, Pepita, mi tarea es más fácil, porque hago mis artículos con entera tranquilidad, sin apresurarme, sin aturdirme, poniendo esas pequeñas gotas de hiel donde quiero ponerlas. Ayer hice un artículo. Ha ocurrido aquí una cosa muy gorda que llaman crisis ministerial: consiste en que los que mandan se quitan para que manden otros. Pues bien; yo quise hacer la historia de esta cosa: he de confesar que yo no sabía nada de ella. Sin embargo, las historias de las cosas que no sabemos son las mejores historias. Hice la historia: revelé detalles atroces: todos los políticos y los periodistas se quedaron estupefactos. Estos políticos y estos periodistas he de advertirte que son una gente muy inocente: con un adarme de ingenio y otro de audacia se les asombra a todos. Por eso no es extraño que ante mi artículo abrieran espantados los ojos. Mira lo que decía el Heraldo (¿lees tú este periódico?).
«Esa interpretación de lo sucedido en el regio alcázar no creemos que se haya insertado jamás en ningún periódico, y por añadidura ministerial, desde que la prensa existe. Para encontrar algo parecido, no igualado, sería preciso remontarse a la época en que González Bravo ejercía de revolucionario en el famoso Guirigay.» Te confieso que yo me reí anoche un poco cuando leí el Heraldo; pero luego me puse serio. Indudablemente—dije—, yo soy un hombre terrible.
»¡Desde que la prensa existe, que no se había hecho cosa parecida!... ¿Comprendes la trascendencia de mi obra? ¿Podía yo dormir tranquilamente después de haberla realizado? No; de ninguna manera. Y cuando vine a casa me sentía desasosegado, nervioso, obsesionado por mi tremendo artículo. Y tuve que pensar en ti un poquito para sentirme tranquilo y poder dormir como un hombre vulgar.
Antonio.
»P. S. Ahora acaban de echarme El Imparcial por debajo de la puerta, y veo que reproduce mi artículo, y añade que «no ha podido menos de motivar comentarios muy vivos».
»¡Qué terrible es esto, Pepita!»
»Pepita: Todas las noches le doy cuerda a mi relojito antes de acostarme. Cuando estaba ahí le daba cuerda a las diez; ahora se la doy a las dos de la madrugada. No te asustes. Yo procuraré que esto no dure mucho. Ahora vengo de la redacción. Quiero ponerte dos letras antes de acostarme para que no digas que no te escribo. Estoy cansado. Esta vida precipitada me fatiga. No estoy en mí mismo. He de escribir muchas cosas que no tengo ganas de escribir. He de hablar mucho con gentes a quienes apenas estimo. Tú ya sabes que yo hablo poco. Soy un hombre de recogimiento y de soledad; de meditación, no de parladurías y bullicios. Y cuando, después de haber estado todo el día hablando y escribiendo, me retiro a casa a estas horas, yo trato de buscarme a mí mismo, y no me encuentro. ¡Mi personalidad ha desaparecido, se ha disgregado en diálogos insubstanciales y artículos ligeros!
»Y yo no creo, Pepita, que haya un tormento mayor que éste. Nos pueden robar nuestra hacienda, nos pueden robar la capa y el gabán, ¡pero robarnos nuestro espíritu! ¿Comprendes tú, Pepita, que haya una cosa más terrible que ésta?
»Ahora son las dos; todo está en silencio. De cuando en cuando oigo a lo lejos el sordo rumor de un coche; suenan las campanadas lentas del reloj de la Puerta del Sol; una voz turba de pronto el sosiego profundo.
»Y yo me siento ante la mesa y arreglo las cuartillas. Pero no se me ocurre nada. Aquella espontaneidad que yo sentía afluir en mí ya no la siento. Quiero reflexionar, me esfuerzo en hacer una cosa bien hecha, y me desespero y me aburro. Las cosas bien hechas salen ellas solas, sin que nosotros queramos; la ingenuidad, la sencillez no pueden ser queridas. Cuando queramos ser ingenuos, ya no lo somos.
»Tú eres ingenua, Pepita. Si yo me acuerdo mucho de ti, ¿por qué es, sino por esto? Tu recuerdo es para mí algo muy grato en medio de esta aridez de Madrid. Y por eso, yo cada día te escribo más, aunque sea poquito, y deseo que tú me escribas. Escríbeme: dime si paseáis por la plaza al anochecer, mientras suena la fuente y el cielo se va poniendo fosco; dime si salís a las huertas y os sentáis bajo esas nogueras anchas, espesas, redondas, y veis correr el agua limpia y mansa por los azarbes; dime si las campanadas del Angelus son las mismas campanadas graves y dulces que yo he oído; dime si los azahares de los naranjos se han abierto ya y perfuman el aire; dime si las palmeras mueven mansamente sus ramas péndulas en el azul intenso...
»Pepita, Pepita: yo me siento conmovido y estoy a punto de sollozar cuando pienso en todas estas cosas... Yo me veo solo, yo me veo triste; yo veo que mi juventud va pasando estérilmente, sin una ternura, sin una caricia, sin un consuelo...
»Adiós. No quiero que te pongas tú también triste.
»Antonio.»
Este es un viejo que va todas las tardes al Congreso. En el sombrero de copa, yo he visto escrito en el forro blanco, con lápiz: Redón. Yo no sé quién es Redón. Tiene una barba larga y blanca; lleva en el dedo índice de la mano izquierda un anillo con un sello de oro; sus ojos son pequeñuelos y azules; cuando sonríe se le marcan sobre las sienes unos hacecillos de arrugas que le dan un aire picaresco. Entra en la tribuna de la prensa y se sienta con mucho cuidado, levantándose el gabán, sosteniendo en alto el sombrero. Y luego se pone a mirar hacia allá abajo y tose de rato en rato...
Yo creo que este viejo oye atentamente todo lo que dicen; pero no lo oye. ¿Cómo lo ha de oír si es sordo? Entonces, ¿para qué viene? Hace veinte años que viene todas las tardes, con el mismo sombrero en que pone: Redón, con el mismo gabán que se levanta escrupulosamente al sentarse. A veces sonríe y se pasa la mano por la barba.
—¡Aquellos oradores sí que hablaban bien!—exclama este viejo.
Yo quiero saber quiénes eran aquellos oradores. Y entonces él me dice:
—Yo he oído a Martínez de la Rosa: ¿usted ha oído hablar de Martínez de la Rosa?
¿Quién no ha oído hablar de Martínez de la Rosa?
—Sí, sí que le he oído nombrar mucho.—Y el viejo me mira satisfecho y prosigue:
—Era un orador...
Al llegar aquí tose pertinazmente y se aliña después la barba.
—Era un orador...
Otra vez vuelve a toser durante un breve rato, y otra vez vuelve a pasarse la mano por su blanca barba.
—Era un orador notable... Yo no he oído a nadie que tuviera la dulzura que tenía Martínez de la Rosa. Aquéllos eran otros hombres: ¿no le parece a usted?
Evidentemente, me parece que aquellos hombres eran distintos que éstos. Yo tengo la franqueza de decirlo, y mis declaraciones le producen una gran satisfacción a este viejo. Por eso sonríe con su aire bondadoso y clava su mirada en el fondo de su sombrero. Este sombrero él se lo ha puesto durante una porción de años para venir al Congreso. ¡No se comprará otro! Y como este sombrero, que tiene un forro blanco con un letrero que dice: Redón, le recuerda tantas cosas, él le pasa la manga con amor por la copa. Y luego se lo pone con las dos manos y se aleja un poco inclinado, tosiendo, pasándose suavemente la mano por su barba blanca.
«Pepita: Yo tengo unas amigas. No te pongas pálida. Yo tengo unas amigas que cantan en golpes graves y metálicos por la mañana; que sollozan por la tarde en un canto largo y plañidero de despedida. Vivo al lado de una iglesia. Y estas amigas son las campanas. La iglesia es vieja, con las paredes amarillas y desconchadas, con una torre puntiaguda. Está cerca de la Puerta del Sol; y en medio de este estrépito frívolo de Madrid, mientras suenan los campanillazos de los tranvías, mientras pasan los coches, mientras tocan los organillos, esta iglesia parece quejarse de muchas amarguras. Las cosas son como los hombres. Sí, Pepita, ésta es una iglesia a quien no dejan vivir en su soledad. Se parece a mí: yo creo que por esto me he venido a morar junto a ella. Ya te he dicho que es un estruendo grande de cosas mundanas el que la rodea; ahora añadiré que bajo sus portales, casi en su mismo recinto, hay unas tiendas de máquinas de coser y de paraguas. Además, junto a ella hay un gran salón donde gritan y corren jugando a la pelota. Y por si esto no fuera bastante, un librero ha puesto sus estantes de libros profanos a lo largo de una de sus paredes, y unos hombres rápidos, que llevan una escalera al hombro, vienen todos los días y pegan en sus muros tristes grandes carteles blancos, azules, rojos. ¡No la dejan tranquila! Y estos muros se hinchan en redondas tumefacciones, se desconchan en grandes claros, dejan caer sobre los colgadizos de las puertas una costra de tierra donde crece el musgo... Yo vivo muy alto; aparto los visillos y veo abajo, sobre la piedra gris de la portada, la mancha húmeda y verdosa. El cielo está gris; poco a poco va apagándose la fosca claridad del día; pasan en formidable estrépito carromatos, coches, tranvías; se oyen voces, golpes violentos, rechinar de ruedas; un organillo lanza sus notas cristalinas. Y de pronto suenan lentas las campanas, en unas vibraciones largas y pausadas...
»Es la voz de esta iglesia, que suplica a los hombres un poco de piedad.
»Yo creo que los hombres no la oyen, Pepita; pero las oigo yo. Y cada vez que por la mañana o por la noche ellas ríen o lloran, vienen a mi espíritu recuerdos de otros días, un poco más felices que estos en que me veo tan solo.
»Adiós. Esa sorpresa de que me hablas, ¿qué es? Claro está que si me lo dijeras, ya no sería sorpresa. No me lo digas. Y ya te contaré yo la impresión que me produzca.
»Antonio.»
«Pepita: Esta mañana estaba yo acostado cuando he oído llamar a mi puerta. Eran las ocho. A estas horas no podía ser ningún madrileño: un madrileño no puede ir a visitar a las ocho de la mañana a nadie. ¡Sería una aberración! Luego este hombre debía de ser un hombre de provincias. Pocos momentos antes oí yo entre sueños las campanas de enfrente. «Estas buenas amigas, las campanas—decía yo—, no me van a dejar dormir.» Pero quien no me ha dejado dormir era este hombre que llamaba a mi puerta dando grandes porrazos.
»Me he levantado y he abierto. Y ¿sabes a quién me he encontrado? ¡A nuestro excelente amigo don Juan Férriz! Tú te ríes, pero tú ya lo sabías... Don Juan traía una cesta enorme, que ha puesto encima de la mesa; luego me ha abrazado y me ha señalado en silencio la cesta. Yo la he mirado también en silencio. Esto era solemne; esto era trágico. ¿Qué contenía esta cesta? ¿Para quién era esta cesta? Era para mí: ya veo que te vuelves a reír. Ríete: yo he pasado un susto tremendo. Pero ha sido sólo un momento, claro está; después don Juan me ha dicho:
»—Don Lorenzo Sarrió me ha encargado que le entregue a usted esta cesta, y Pepita, Lola y Carmen me han dado para usted muchos recuerdos.
»Estos recuerdos, Pepita, yo los he encontrado más dulces y más buenos que las tortadas que había dentro de la cesta. No eran sólo tortadas: había mantecadas, sequillos, almendrados; había también naranjas, naranjas de vuestro huerto, en el que yo tantos ratos he pasado. He descubierto entre ellas dos que estaban juntas en un mismo tallo. Y en el tallo tenían prendido con un alfiler un papelito con un letrero que decía: «Estas las he cogido yo en el huerto para ti».
»Yo, Pepita, no podía decirte lo que he sentido cuando he tocado estas naranjas: son cosas tan etéreas que no hay palabras humanas con que expresarlas; lo cierto es que la sorpresa ha sido buena. A todos os doy las gracias por vuestra atención. Don Juan me ha estado hablando de lo que por ahí ocurre, que es lo mismo de siempre; todo el día he estado con él. Hacía quince años que no había venido a Madrid; está aturdido. Dice que Petrel es mejor que esto. Creo que tiene mucha razón. Yo pienso continuamente en Petrel. Y de lo que más me acuerdo, ¿sabes de lo que es?
»No te lo digo. Adiós, hasta mañana.
»Antonio.»
EN EL TREN
...En el balcón luce, imperceptible, opaca, tenue, una ancha faja de la claror del alba. Y en la puerta, de pronto, oigo un persistente tarantaneo. Me levanto: me he retirado de la redacción a las dos de la madrugada; es preciso salir... Las calles están desiertas; pasa de cuando en cuando un obrero, con blusa azul, cabizbajo, presuroso, las manos en los bolsillos, liada la cara en bufanda recia; pasa una moza con el mantón subido, pálida, ornados los ojos de anchas ojeras lívidas; pasa un muchacho con un enorme fajo de carteles bajo el brazo. Comienzan a chirriar las puertas metálicas de las tiendas; suenan lentas, graves, una a una, las campanadas de una iglesia. Y un coche se desliza ligero, con alegre tintineo, sobre el asfalto.
Lo tomo. Descendemos por la carrera de San Jerónimo; luego avanzamos a lo largo del paseo de las Delicias, entre el ramaje seco del arbolado; cruzamos frente a la ronda de Valencia; bajamos por una vía ancha, solitaria, pendiente. A lo lejos, la enhiesta chimenea de una fábrica difumina, con denso humacho negro, el cielo radiante, de azul pálido; una tenue neblina cierra y engasa el horizonte, y entre las ramas desnudas de los árboles, casi a flor de tierra, en la lejanía, asciende lento y solemne, un enorme disco de oro encendido...
He tomado el billete, y paso al andén. En la puerta dos mujeres pleitean con el mozo. Son dos viejas cenceñas, enjutas, acartonadas; visten los oscuros trajes de la gente castellana—azul oscuro, pardo negruzco, intenso blavo. Una de ellas tiene la nariz remangada y la boca saliente; otra tiene la boca hundida y la nariz bajeta. Y las dos miran al mozo, mientras hablan, con sus ojuelos grises, diminutos, un poco ingenuos, un tilde picarescos. El mozo no las quiere dejar pasar; dice que sus billetes de ida y vuelta están caducos. Y ellas chillan, claman al Señor, se llevan las manos a la cabeza, y me miran a mí, como pidiendo mi intervención definitiva.
—¡El tío jefe—dice una de ellas—nos vido montar en el tren el lunes!
—Sí—corrobora la otra—, el tío jefe nos vido. Yo intervengo: indudablemente, el jefe de la estación de Bargas puso una fecha atrasada al troquelarles sus billetes. Porque estas dos viejas vienen de Bargas. Y luego, cuando al fin han pasado y hemos subido al coche, me han contado su historia.
Ellas vienen a Madrid todos los sábados por la tarde; regresan los lunes por la mañana. De Bargas a Madrid, ida y vuelta, les cuesta el billete 14 reales. Y en Madrid venden por las calles bollos de yema.
—Bargas—les pregunto yo—, ¿es mejor pueblo que Torrijos?...
Entonces, una de ellas se me queda mirando y exclama:
—¡Sí, mucho mejor!
Y luego, pensando, sin duda, que ha ofendido mi patriotismo, si por acaso soy yo de Torrijos agrega benévolamente:
—¡Pero Torrijos también es fueno!
Va a partir el tren. Ha tintineado un largo campanillazo; suenan los recios y secos golpes de las portezuelas. Las dos viejas han acomodado sus cuatro cestas y sus dos sacos sobre y bajo los bancos. Lo más delicado va encima; y son dos cestas llenas de jarrones y figurillas de escayola sobredorada. Se trata de encargos que ellas portean de retorno para los vecinos del pueblo.
—¿Has puesto eso con gobierno para que no se manchen los monos?—pregunta una.
Y la otra inspecciona las cestas, remueve los papeles en que van liadas las hórridas figuras, torna a colocar sobre los bancos los encargos... Y silba la locomotora con un silbido largo y bronco; se remueve el tren con chirridos de herrumbres y atalajes mohosos; una gran claridad se hace en el coche...
Estamos en campo abierto. La llanura se extiende inmensa en la lejanía, verde-oscura, verde-presada, grisácea, roja, negra en las hazas labradas recientemente. Las piezas del alcacel temprano ensamblan, en mosaico infinito, con los cuadros de los barbechos hoscos. Ni una casa, ni un árbol. Un camino, a intervalos, se pierde sesgo en el llano uniforme. Junto a la caseta de un guardabarrera, al socaire de las paredes, cuatro o seis gallinas negras picotean y escarban nerviosamente. Y el tren silba y corre, con formidable estrépito de trastos viejos, por la campiña solitaria.
Las dos viejas permanecen silenciosas e inmóviles. Las dos tienen los brazos cruzados so el delantal; una cierra los ojos y echa la cabeza sobre el pecho; otra, las puntas del pañuelo cogidas en la boca, echa hacia atrás la testa y mira de cuando en cuando con los ojillos entornados... Pasan dos, tres estaciones; cruza el convoy sobre una redoblante plataforma giratoria. Las viejas se remueven sobresaltadas. Y luego, ya despiertas, hablan y sacan por la abertura del brial sendas faltriqueras de pana. De estos bolsillos, una de las viejas extrae una enorme y luciente llave, y la otra, otra llave disforme y un peine amarillento. Luego, vueltos llave y peine a los senos profundos de las bolsas, las dos viejas charlan de sus tráfagos y negocios.
—En Bargas—les pregunto yo—, ¿no hay más que ustedes que se dediquen a la venta en Madrid de las rosquillas?
Y ellas me contestan que hay más; están la Daniela y la Plantá; pero estas dos negociantes no marchan a Madrid en ferrocarril: van por la carretera. Emplean en ir dos días y otros dos en volver. Llevan un borriquillo. Y, como es natural, han de hacer en Madrid gastos de alojamiento y pienso.
—Entonces—observo yo filosóficamente—, ¿no les tendrá casi cuenta ir a Madrid?
—Claro—replica una de las viejas—, como que en la posada y el borrico se lo dejan todo.
Y la otra, bajando la voz e inclinándose hacia mí, añade confidencialmente:
—Pero hacen muy mal el género; ponen en los bollos poco aceite y mucha clara, y al respective del azúcar, lo merman todo lo que pueden...
Continúa la campiña paniega, verde a trechos, a trechos negruzca. La tierra se dilata en ondulaciones suaves de alcores y recuestos. En Villaluenga asalta el coche un tropel de fornidos mozos rasurados, mofletudos, en mangas de camisa.
—¡Una perrilla para los quintos de Villaluenga!—gritan, y alargan una gorra ante los viajeros. Le piden también a las viejas; pero éstas se niegan a dar nada.
—Yo también—dice una de ellas—tengo un hijo quinto.
—¡Pues que tenga buena mano!—exclama uno de los mozos.
Y cuando se ha puesto otra vez el tren en marcha, la vieja requerida ha añadido hoscamente, mientras se pasaba el reverso de la mano por las narices y se apretaba el pañuelo:
—Quintos más sinvergüenzas que los de este pueblo, no los he visto. Yo no digo que no pidan los de Bargas; pero no van a otros pueblos a pedir.
Ha pasado otra estación y las viejas han descendido con sus cestas y sus sacos. Y yo me quedo solo en el coche. A lo lejos, sobre la línea del horizonte, destacando en el azul límpido, aparece el enorme castillo de Barciense, y al pie resaltan los puntitos blancos de las casas enjalbegadas.
Llego a Torrijos. El cielo está radiante, limpio, diáfano; brilla el sol en vívidas y confortadoras ondas; un gallo canta lejano con un cacareo fino y metálico; se desgranan en el silencio, una a una, las campanadas de una hora...
Son las once. Avanzo por una calle de terreras viviendas, rebozadas de cal; llego a una espaciosa plaza; me detengo ante una casuca inquietadora. Tiene dos pisos; en lo alto lucen dos balconcillos desfondados, con los vidrios de las maderas rotos y sucios; en el bajo se abre una ancha puerta achaparrada. En la fachada angosta, entre los dos huecos, leo en gruesas letras sanguinosas: Posada del Norte. Y un momento permanezco ante este rótulo, en la plaza desierta, perplejo, mohino, temeroso, con la maleta en vilo.
EN TORRIJOS
...Entro resueltamente en la Posada del Norte. El zaguán es largo, estrecho y bajo; los carros, en su entrar y salir continuo, han abierto en el empedrado, de agudas guijas, hondos relejes. Al fondo se abre una puertecilla diminuta; dos, tres, cuatro más a la derecha, cerradas por menguadas cortinas; y a la izquierda, una ancha franquea la entrada a un patio. Hay junto a la pared un grande y blanco arcaz con la cebada—igual que en las novelas picarescas—; penden de largas estacas, ringladas en los muros, enjalmas y ataharres.
Doy voces; en uno de los cuartos, tras la cortina, oigo un ronroneo tenue, y, a intervalos, un suspiro y el traqueteo rítmico de una silla. Avanzo; me cuelo por la puertecilla del fondo. Estoy en una cocina solitaria. Cuelga de las paredes la espetera, con sus sartenes y sus cazos; en la chimenea, de ancho humero, puestos en el hogar ante el montón de brasas, cuatro o seis diminutos pucheros borbollean con imperceptible rezongeo y dejan escapar ligeras nubecillas blancas... Retrocedo al zaguán, vuelvo a gritar, espero un momento, y entro luego en el patio.
El piso se extiende en baches y altibajos; en el centro destaca el brocal desgastado de un pozo; un labriego, al sol, sobre un poyo de adobes rojos, duerme con la cabeza sobre el pecho y los brazos caídos; junto a él reposa un perro largo, enjuto, negro, luciente. Yo me siento un instante; este sosiego se me entra en el espíritu y aplaca mis ardores. Todo reposa; en la techumbre pían los pájaros; el sol vívido marca sobre una de las paredes blancas el dentelleo de un tejado; suena una campana lejana...
Es preciso comer. Retorno al zaguán. Y entonces grito más fuerte que antes, doy grandes golpazos, levanto la cortina de un cuarto. En la oscuridad, una mozuela duerme con un niño en los brazos; la luz la desendormisca, e instintivamente chasca la lengua y vuelve a balancear rítmicamente la silla, cunando al niño.
La llamo insistentemente. Despierta, y me dice que el ama ha salido a la plaza. No sabe cuándo volverá; acaso al mediodía. Yo encargo de comer y salgo. El sol baña de lleno la inmensa plaza; en el fondo, cogiendo un lado, se yergue un caserón disforme, a medias destruido, con saledizos balcones recios, firmes los anchos sillares de los muros, afiligranado el blasón que campea sobre la puerta. A los otros costados de la plaza se muestran los bajos porches, con columnas de piedra unas, de madera otras, gastadas, carcomidas, con capiteles dóricos, con capiteles jónicos, combadas las zapatas. Pasa un perro rojo con las gruesas orejas cercenadas, y luego otro perro blanco, y luego otro perro a planchas blancas y negras, y luego otro perro negro—el que he visto en el patio de la posada—, esbelto y fino. Flamean las mantas rojas, amarillas, azules, colgadas al aire en una tienda; un mendigo, con redondo y ancho sombrero tieso, vestido de buriel pardo, discurre al sol, agachado sobre su palo; atraviesan la plaza dos borricos cargados de ramaje de olivo; pasa ligero, con menudo paso afirmado de viejo hidalgo, la capa al aire, un señor de largos bigotes grises y hongo apuntado.
Salgo de la plaza. Las calles son estrechas, empedradas, sin aceras, de casas bajas y blancas. Un arroyuelo infecto corre por el centro, formado por las aguas sucias que surten de los corrales. Al paso, tras las vidrieras, se inclinan las manchas pálidas de los rostros curiosos; se oyen los gritos lejanos de unos muchachos que juegan en otra plaza. En esta plaza se levanta una iglesia gótica. La fachada luce hojarascas y filigranas del Renacimiento; la torre, cuadrilátera, se perfila con su chapitel puntiagudo y gris en la diafanidad del cielo azul...
La maraña de las callejuelas blancas continúa. Un cerdo, de rato en rato, pasa gruñendo; calla, se detiene y hociquea en las aguas sucias un momento; gruñe de nuevo y avanza otra vez con un corto trotecillo nervioso... Desemboco en una anchurosa plaza formada por viviendas terreras y tapias de corrales, cerrada por la enorme masa rojiza de un convento. Me siento en una piedra y contemplo un instante el vetusto monasterio. Viven en él diez y siete monjas; pudieran vivir ciento. Es de sólida e irregular mampostería, trepado por numerosos agujeros, con arcos y ventanas cegados, con altas celosías de madera negruzca.
La plaza está desierta; picotean al sol unas gallinas; triscan sobre el tejado del convento los pájaros; en la lejanía, a la derecha, se pierde un camino ancho, bordeado por largos liños de olmos desnudos. Suena lenta una campanada larga, y después otra campanada larga, y después tres campanadas finas y breves...
Es mediodía. Regreso a la posada. Recorro las mismas callejuelas de piso áspero; cruzo la misma plaza en que la iglesia se alza. Y luego, por variar, tuerzo a la derecha y entro en una calle silenciosa, de casas chatas a una banda, de una larga pared ruinosa a la otra. Leo un tejuelo azul: es la calle de Gerindote. Unas tablas viejas cierran un portal ancho; por las rendijas se columbra un patio lleno de escombros, y entre el cascote, ante paredes desmoronadas, se yergue una arquería de medio punto, sostenida por elegante columnata dórica.
Estoy a espaldas del palacio que muestra su fachada a la plaza principal. Resuenan los piquetazos de los albañiles; traquetea un carro... Camino dos pasos más y salgo al campo. La campiña se aleja con sus bancales de sembradura; una línea gris, de olivos cenicientos, cierra el horizonte...
*
* *
La mesonera me ha llevado a un diminuto cuarto, cerrado por una cortina, sin ventanas, con la sola luz de la puerta. Me encuentro sentado ante una mesa cubierta con un mantel pequeño. ¡Voy a comer!
Espero un poco; un perro con un cascabel al cuello entra y retoza por la estancia. Espero otro poco; otro perro fino, negro, luciente—el de esta mañana y de todas las horas—asoma su agudo hocico por la puerta y luego se cuela con pasito mesurado. La mesonera trae un cuenco de recia porcelana con diminutos pedazos de carne frita; después pone sobre la mesa una botella llena de una misteriosa mixtura amarilla. Dice que es vino.
Yo como filosóficamente de la carne frita e intento sorber el acedo brebaje. El perro pequeño ladra y salta; el galgo negro se acerca mansamente y pone su hocico sobre mi muslo. ¿Me voy a comer toda la vianda? No, no; ya estoy harto de pedacitos de carne frita. Espero un poco; uno de los perros continúa ladrando; el otro restriega discretamente su trompa sobre mis pantalones. Espero otro poco. Y luego me levanto y examino en la pared una estampa piadosa. Entretanto el galgo ha puesto los pies sobre la mesa y va devorando el resto de la carne... Me canso de esperar y llamo a la huéspeda.
—¿No me da usted nada más?—le pregunto.
Y ella se me queda mirando, extrañada, sonriendo por mi exigencia estupenda, y exclama:
—¿Qué más quiere usted?
Es verdad; me olvido de que estoy en la Meseta y soy un hombre del litoral; yo no debo, en Torrijos, querer comer más cosas.
La digestión no resultará pesada; pero hay que ir al casino a tomar un confortable digestivo. En la plaza hay una casa vieja sobre un alterón del piso; esta casa tiene un gran pasadizo; dentro de este pasadizo hay una diminuta puerta de cuarterones. Cuando yo llego ante esta puerta llega también un hombre vestido de pana gris y ceñido el cuerpo por ancha faja negra. Yo me detengo un momento ante la puerta cerrada, y él saca una llave de la faja y abre. Subimos un escalón; luego nos encontramos en un diminuto receptáculo; luego, a la derecha, reptamos por una escalera pendiente; ya en lo alto, llegamos a un angosto pasillo, torcemos luego a la izquierda, y nos hallamos en un cuarto reducido, con tres mesas de mármol y un ventanillo microscópico.
Los gallos cantan a lo lejos; una cinta de sol fulgente cruza el blanco mármol y marca sobre el piso un vivo cuadro. Los minutos transcurren lentos, interminables. Suena a lo lejos una tos seca y persistente; se oye el chisporroteo de un hornillo.
—¿No viene nadie?—pregunto al mozo.
—Le diré a usted—me contesta—; es que anoche hubo en el pueblo baile de máscaras...
Quedo profundamente convencido. Se hace un largo silencio. Llegan cacareos de gallos y ladridos de perro. Yo siento como si hubieran pasado tres o cuatro horas en este ambiente de soledad, de aburrimiento, de inercia, de ausencia total de vida y de alegría. Miro el reloj; son las dos; ha transcurrido media hora.
*
* *
A lo lejos destaca el pueblo con sus techumbres negras y las manchas blancas de las fachadas. Resaltan en el cielo azul diáfano el caserón rojizo del convento y la aguda torre de la iglesia. Una larga pincelada azul de las montañas, sobre otra larga pincelada negra de los olivos, limita el horizonte. De pronto rasga los aires la nota sostenida y metálica de la corneta del pregonero; ladran los perros; cacarean los gallos; llega el silbido ondulante, apagado, de un tren que pasa...
En un habar, entre las matas, un labriego va entrecavando la tierra dura. Sobre una manta, echado en el lindero, cabe a un cantarillo de agua, un perro gruñe sordamente cuando me acerco.
—Buenas tardes—grito al labriego.
—Buenas tardes, señor—contesta.
Luego se allega, y hablamos sentados mientras él fuma.
—¿No tiene usted agua para regar sus tierras?—le pregunto.
—¡Agua!—contesta—. Si hiciera un pozo y pusiera artes, sí que la tendría.
Torrijos es el prototipo de los pueblos castellanos muertos. Entre estos hombres del centro, ininteligentes y tardos, y los del litoral, vivos y comprensores, hay una distancia enorme. Torrijos cuenta con 2.923 habitantes; tiene 494 casas de un piso, 152 de dos, 7 de tres. La agricultura se divide entre el cultivo de los cereales y el del olivo. No hay población rural; nadie vive en el campo. No existen manantiales ni arroyos.
Las escasas tierras de huerta son regadas con aguas sacadas de los pozos. Hay en todo el término 12 pozos. Los artes con que se extrae de ellos el agua son norias primitivas; algunas tienen arcaduces de barro; los arcaduces se rompen y no son repuestos, y las norias giran horas y horas en la llanura gris, ante el labriego extático, sin vaciar apenas agua en la alberca. «El agua—me dicen—se come mucho las tierras.»
El riego pide abono; el abono cuesta dinero; cuanto menos se riegue, menos se gasta...
Jovellanos ya notó esta opinión de los labradores meseteños de que «el riego esteriliza las tierras».
He visitado una pequeña huerta; el arrendatario de las tierras posee dos caballerías para mover la noria; pero ahora, en la época de la molienda de la aceituna, este labriego, a tener sus tierras limpias y sazonadas, prefiere alquilar sus bestias por tres reales diarios a las almazaras. El agricultor español es de una mentalidad arcaica; pierde lo más, lejano y trabajoso, por obtener lo menos, presente y voladero...
*
* *
Cae el crepúsculo. Los olivares se ensombrecen; cobran un tinte oscuro los cuadros de alcacel luciente; resaltan hoscas las tierras de barbechos. Y por la carretera, recta y solitaria, entre las ringlas de olmos desnudos, me encuentro al galgo negro y enjuto, que camina ligero, resignado, con cierto aire de jovialidad melancólica, hacia el poblado triste.
«Antes que la noche viniese—dice el Lazarillo de Tormes—di conmigo en Torrijos.» Cuando yo llego, las blancas fachadas de las casas se sumen en la penumbra; brillan sobre el arroyo débiles franjas de luces que arrojan los portales, y por las callejuelas tortuosas, en todo el pueblo, con clamorosa greguería de gruñidos graves, agudos, suplicadores, iracundos, corren los cerdos...
EN TORRIJOS
La hermosa iglesia de Torrijos la ha fundado una mujer.
Esta buena mujer no quiere ponerse sus trajes suntuosos, pero se los pone por complacer a su marido. Y cuando se los pone se dirige al Señor y le dice: Tú, Señor, sabes que nunca estos arreos y vestidos me pluguieron. Y se queda un poco satisfecha, pensando que lo hace por obligación. ¿Qué va a hacer una señora bonita, rica, y que además tiene que presentarse todos los días ante los reyes? Porque su marido es comendador mayor y contador mayor de los Reyes Católicos. Ella se llama doña Teresa Enríquez y él don Gutierre de Cárdenas. Viven con gran atuendo; pero ella hace muchas limosnas, es piadosa, recuerda siempre a su marido que sea escrupuloso en el despacho de los negocios, y sobre todo que los despache pronto. Y don Gutierre la atiende, como es natural, tratándose de quien se trata, pero le choca un poco esta oficiosidad de su mujer. Y muchas veces le dice, «muerto de risa» (según cuentan los historiadores), a la reina doña Isabel: Señora, suplico a vuestra alteza que me firme este negocio, que traigo quebrada la cabeza de las persuasiones que doña Teresa me ha hecho diciéndome que despache los negocios y que haga limosnas; que en verdad, más me predica ella que los predicadores de vuestra alteza.
¿Hace bien doña Teresa? Sí; indudablemente, hace bien. Y por eso la reina le contesta a don Gutierre, no muerta de risa como él, pero sí sonriendo benévolamente: Todo es menester, comendador. Y además de esto, para que cunda el ejemplo, manda que sus damas principales acompañen a doña Teresa en las visitas que todos los viernes y durante la cuaresma hace a los hospitales. ¿Quién podrá decir, aparte de esto, lo que ella hizo en la guerra de Granada? Esta misma pregunta se hacen los historiadores y no aciertan a contestarla; tantas y tales son las cosas excelentes que habría que contar. Además, de su matrimonio ha tenido dos hijos y una hija, y todos los ha educado cristianamente. De los hijos, uno fue duque de Maqueda; el otro, que se llamaba Alonso, murió de una caída de caballo. La hija fue condesa de Miranda. No ha tenido más hijos, porque se ha quedado viuda.
Y ahora que no tiene obligación de ponerse vistosa y elegante, sí que ha soltado la rienda a su modestia. Lo primero que ha hecho es vestirse con un hábito de viuda, es decir, con un manto de paño negro común y unas tocas blancas gruesas. Luego se ha venido a Torrijos y aquí ha vivido recogida durante treinta años. Los años son malos; se han echado encima hambres, crueles carestías, guerras, y doña Teresa ha tenido materia en que ejercitar su virtud. Las tierras que posee son inmensas; dispone de diez cuentos de renta. Pero muchas de las tierras que posee están yermas. ¿Cómo va ella a cultivarlas todas? ¿Qué sabe ella de esas tracamundanas? Por este motivo ha mandado pregonar que los labradores que quieran venir a romper y beneficiar sus dehesas pueden venir tranquilamente. Y han venido, en efecto, muchos, porque como son tierras nuevas, rinden copia de frutos. Ni en su tiempo ni siglos ainde, yo creo que no serán muchos los que imiten a doña Teresa.
Y no para aquí su magnanimidad, sino que rescata cautivos, proporciona médicos y camas a los pobres, convierte a buen vivir a las mujerzuelas baldías. En Almería y en Maqueda ha fundado algunos conventos; en Torrijos también ha fundado uno; y además un hospital, y además ha mandado construir una iglesia. Sus coetáneos dicen que esta iglesia es un «maravilloso edificio», y las guías modernas confiesan que es «grandioso». Ni unos ni otros se equivocan.
Ya parece que doña Teresa está medio sosegada; ha gastado casi toda su fortuna en buenas obras, y esto da tranquilidad de ánimo. Sin embargo, un día le enteran de que allá, muy lejos, en Roma, «cuando llevan el Sacramento a los enfermos no lo llevan con la reverencia que es razón». ¿Podré pintar su desconsuelo? Doña Teresa cavila y se desazona; ella estaba ya un poco tranquila, y ahora vuelve a sentirse angustiada. ¡No; eso no puede continuar de ese modo! Y decide construir en un templo de Roma una suntuosa capilla, a la cual dota de espléndidos ornamentos para que el Señor sea llevado con decoro.
Y así ha vuelto a sosegarse su espíritu, y ha continuado viviendo silenciosa, pobre, caritativa.
Cuando ha muerto no tenía más que una mísera cama y cincuenta reales. Y ella ha dispuesto en su testamento que todo esto sea para los pobres.
EN TORRIJOS
...Delante de mí, sentado a esta mesa con pegajoso mantel de hule, en el diminuto comedor de paredes rebozadas con cal azul, hay un señor silencioso y grave. Yo lo observo. Su cabeza es enérgica, redonda, fuerte, trasquilada al rape; muestra en su gesto y en sus ademanes como un desdén altivo, como un enojo reprimido hacia esta comida sórdida e indigesta que, poco a poco, con lentitud desesperante, nos van sirviendo. Yo sé que es el presidente del Círculo Industrial de Madrid; yo le reputo por uno de los hombres más enérgicos y emprendedores de la España laboriosa.
Y su figura, en este ambiente de inercia, de renunciamiento, de ininteligencia, marca un contraste inevitable entre las dos Españas.
La comida transcurre lenta; son viandas exiguas, mal guisadas, servidas en vajilla desconchada y sucia, sobre el hórrido mantel de hule. Mi compañero suspira, levanta los ojos al cielo, se pasa la mano por la ancha frente como para disipar una pesadilla terrible, cruza los brazos—en las largas esperas de plato a plato—como pidiendo a sí mismo serenidad y calma... Yo intento comer en silencio. ¿Lo consigo? Creo que no.
Por la estrecha ventana veo un patio con el brocal de un pozo desgastado, y en las paredes, empotradas, cuatro o seis columnas con capiteles dóricos.
Llegan los postres. Este silencio tétrico en este casón vetusto—antiguo convento—, después de esta comida intragable, me apesadumbra y enerva.
—¡Qué diferencia—exclamo—entre estos pueblos inactivos de la Meseta y los pueblos rientes y vivos de Levante!
Entonces mi compañero, que ha callado, como yo, durante toda la comida, me mira fijamente, como asombrado de que haya quien hable así en Torrijos, y replica con voz lenta y enérgica:
—¡Como que son dos nacionalidades distintas y antagónicas! Levante es una región que se ha desenvuelto y ha progresado por su propia vitalidad interna, mientras que el Centro permanece inmóvil, rutinario, cerrado al progreso, lo mismo ahora que hace cuatro siglos... Observe usted los detalles de la vida doméstica; vea usted los procedimientos agrícolas; estudie usted las costumbres del pueblo... En todas partes, en todos los momentos, en lo grande y en lo pequeño, las diferencias entre los españoles del Centro y los de las costas saltan a la vista.
Yo soy del Centro, y, sin embargo, lo reconozco sinceramente. El problema catalanista, en el fondo, no es más que la lucha de un pueblo fuerte y animoso con otro pueblo débil y pobre, al cual se encuentra unido por vínculos acaso transitorios...
Hemos callado. Y yo pensaba que todos los esfuerzos por la generación de un pueblo próspero serán inútiles mientras estos campos no tengan agua, mientras estas tierras paniegas no sean abonadas, mientras no desaparezca el sistema de eriazos y barbechos, mientras las máquinas no realicen pronta y esmeradamente el trabajo de las industrias anexas.
*
* *
Y luego, cuando durante toda la tarde he visitado las almazaras, me he afirmado en mi idea. Nada más interesante que esta sorda y tenaz lucha de las máquinas nuevas para vencer la obstinación del labriego y reemplazar a los viejos y lentos artefactos. En Torrijos hay once molinos aceiteros; en ellos existen siete vigas y cuatro prensas.
Las vigas son unas enormes palancas que, con un peso a uno de sus extremos, oprimen la pasta de aceituna molida, colocada en los cofines cerca del otro extremo, casi en el punto de apoyo. Las vigas están aún en Torrijos en mayoría; el aceite se extrae como hace trescientos años.
Observad ahora el litoral: en la región alicantina más olivarera—Onil, Castalla, Ibi—las prensas de madera y las vigas hace tiempo que han desaparecido por completo; todas las prensas son de hierro. Y si nos internamos en España veremos cómo a medida que nos acercamos al Centro, los viejos artefactos reaparecen, y cómo van aumentando hasta dominar en absoluto. En algunos puntos la lucha es empeñada, y los vetustos aparatos están a punto de ser derrotados por los nuevos. Todo un curso de civilización y de historia nacional se puede estudiar en estos detalles, al parecer insignificantes.
Una excelente región olivarera es la que se extiende desde Logroño hasta Alfaro, y que comprende los pueblos enclavados a la derecha del Ebro, en una distancia de 10 a 15 kilómetros. Pues bien; en Alfaro, por ejemplo, en sus almazaras existen 14 vigas y 10 prensas de husillo; en Arnedo, 30 y 15, respectivamente; en Nájera, 3 y 2. Los procedimientos viejos dominan a los nuevos; en cambio, Logroño, la capital de la región, cuenta con 24 vigas y 35 prensas de husillo, a más de 3 hidráulicas.
Torrijos es del pasado; los procedimientos modernos se han iniciado ya, pero están sojuzgados aún por la rutina. Diez kilómetros más adentro, en Maqueda—que también he visitado—, la rutina es señora absoluta.
Maqueda cuenta con 250 hectáreas de olivares; todas las cosechas del pueblo se muelen en una almazara de una sola viga. Y el aceite extraído es tan ínfimo, que sólo puede ser vendido a las fábricas de jabones.
Cuando se les reprocha discretamente su incuria a estos labriegos, se encogen de hombros y contestan «que así se ha hecho toda la vida».
Poco más o menos es lo que contestan en Torrijos. Los olivares suman 960 hectáreas en todo el término. ¿Cómo es posible que en transformar la cosecha se entretengan desde Diciembre hasta últimos de Abril? Las vigas trabajan lentamente; una sola viga comprime 12 fanegas diarias de pasta—que aquí llaman pezón—; una prensa de hierro, de 30 a 40.
Usando vigas, la extracción del aceite se prolonga doble tiempo que se tardaría con la prensa. Consecuencia de esta dilatación es el fermento que la aceituna sufre en sus trojes, desde Febrero, en que se termina de recolectar, hasta Mayo, en que se tritura la última. Y no es esto sólo: la pasta que comprimen las prensas queda completamente exhausta; la que se retira de las vigas, en cambio, queda con una parte considerable de aceite que no es utilizado.
«Las prensas de hierro—me dicen—se rompen y es preciso gastar dinero en componerlas.» Ayer hablaba de un labrador que descuida sus tierras por alquilar sus mulas por tres reales diarios; hoy veo a estas gentes que huyen de la compostura de una prensa, y en cambio dejan fermentar la aceituna y pierden en la pasta comprimida una parte del jugo.
*
* *
Así viven, pobres y miserables, los labradores de la Meseta. El medio hace al hombre. El contraste es irreductible, entre unos y otros moradores de España, mientras el medio no se unifique. Porque no podrán pensar y sentir del mismo modo unos hombres alegres que disponen de aguas para regar sus campos y cultivan intensivamente sus tierras, y tienen comunicaciones fáciles y casas limpias y cómodas, y otros hombres melancólicos que viven en llanuras áridas, sin caminos, sin árboles, sin casas confortables, sin alimentación sana y copiosa...
Vuelvo a Madrid. Yo quisiera decir algo de ese clérigo que he visto en Maqueda, sucesor, a través de los siglos, del buen clérigo del Lazarillo. He hecho el viaje por saturarme de estos recuerdos de nuestros clásicos. No basta leerlos; hay que vivirlos: contemplar el mismo paisaje que columbraron Cervantes o Lope, posar en los mismos mesones, charlar con los mismos tipos castizos—arrieros e hidalgos—, peregrinar por los mismos llanos polvorientos y por las mismas anfractuosas serranías.
Maqueda es un pueblecillo caduco, con un formidable castillo gualdo, con los restos de una alcazaba y la osamenta de una iglesia arruinada. Desde lo alto del castillo he contemplado el llano inmenso, gris, negruzco, cerrado en la lejanía por una línea azul, surcado, en fulgente meandro, por un riachuelo que corre entre dos estrechas bandas de verdura.
Ya pintaré, cuando esté más descansado, este pueblecillo y este campo. Ahora no tengo tiempo. Voy al periódico; he de ir luego a la Biblioteca... Esto de hacer artículos es terrible: otra vez, después de este breve descanso, he de volver a ser hombre de todas horas, como decía Gracián.
Sobre la mesa tengo un montón de periódicos. Siento un leve terror. Les despojo de sus fajas y voy repasándolos lentamente... Y de pronto me pongo un poco pálido y dejo caer de las manos uno de los periódicos. Se trata de El Pueblo, de Valencia. ¿Qué dice? Habla de un artículo mío. Y este artículo «es lo más atrevido, rebelde y verdaderamente revolucionario que ha publicado la prensa española, tan tímida y parapoco, hace muchos años».
¡Caramba!—exclamo—. He hecho una atrocidad sin querer. El otro día se conmovió el Heraldo por un artículo mío, y ahora este Castrovido dice esas cosas tremendas hablando de otro... ¡Caramba! Yo no me atrevo a salir a la calle, a ir tímidamente al Ateneo, a pedir un libro en la Biblioteca, a entrar en la librería de Fe... ¿Tomaré el tren otra vez? Sí, sí; es preciso que yo coja el tren otra vez.
HACIA INFANTES
...Otra vez me veo entre cristal y cristal, liado en mi capa, el sombrero gacho, sobre las rodillas la manta, la inevitable maleta de cartón al lado. El coche resbala sobre el asfalto; pasamos entre el vaivén mundano, al anochecer, de la Carrera de San Jerónimo. A lo largo del paseo de las Delicias brillan, en la foscura, acá y allá, vacilantes, trémulas, entre el ramaje seco, las luces del gas. Sobre la fábrica de electricidad, a la derecha, se eleva un nimbo blanco del humo en que el resplandor refleja. Y los grandes focos, orlando las líneas de los desnudos árboles, arrojan una pálida claror, difusa, matizada, turbia.
El tren va a partir. Chirrían las carretillas y diablas; suena un campanilleo persistente, largo, apremiante; vocea con voz plañidera un vendedor de periódicos. Y las portezuelas se cierran con estrépito, a intervalos... Es el expreso de Andalucía. Subo a un vagón. Un viejo de larga barba blanca arregla en las redecillas una maleta; un señor embozado en amplia capa parda mira con fúlgidos ojuelos sobre el embozo; en un ángulo frente al viejo, una joven, trajeada con hábito franciscano, permanece inmóvil...
El tren parte. Cruzan los verdes y rojos faros; a lo lejos, en las tinieblas de la noche, una muchedumbre de lucecillas imperceptibles brilla, parpadea, desaparece, surge de nuevo, torna a ocultarse. Y en el cielo hosco, sobre la gran ciudad, aparece—emanación de los focos eléctricos—como una tenue, difuminada claridad de aurora. En el coche, la mortecina luz de la lamparilla cae sobre los cuadros, rojos, azules, negros, de una manta, resbala sobre la uniformidad parda de la pañosa castellana, se desliza, medrosa, entre las largas y argentadas hebras de la barba del anciano.
Cruzamos vertiginosos ante una estación, y se oye un largo campanilleo, que se pierde rápidamente; luego aparece, desaparece un faro verde. Y las tinieblas tornan impenetrables. La ventanilla está elevada hasta el comedio; por el espacio abierto, en la negrura intensa del cielo, una estrella fulgura, ya blanca, ya azul, ya violeta, ya anaranjada, en rápidos, en vivos, en misteriosos cambiantes.
El tren corre frenético por la llanura infinita de la estepa. El anciano junta su calva, en misterioso cuchicheo, a la cabeza sonriente de la niña.
—San Francisco el Grande—oigo decir al viejo—se parece al panteón que vimos en Roma... al panteón de Humberto.
—Sí, sí—dice la niña—; se parece al panteón de Humberto; pero aquél tiene luz cenital.
El viejo calla un momento; está reflexionando... Y luego corrobora gravemente:
—Sí, sí; es verdad: tiene luz cenital.
Yo intento dormir; no puedo. En el centro del coche, sobre una maleta en pie, que no cabe en las rejillas ocupadas, a modo de velador, he colocado unos periódicos. Tomo uno ilustrado; leo al azar un párrafo:
«El acto realizado por el joven ex ministro de Agricultura ha tenido gran resonancia y debe tener trascendencia.»
Dejo el periódico; trato de dormir otra vez; abro de nuevo los ojos, exasperado. En la negrura, la estrella titilea, blanca, violeta, azul, anaranjada; una luz pasa vertiginosa y marca sobre los cristales una encendida estela fugitiva.
Y cuando el tren se detiene de pronto ante una estación solitaria, oigo, en el profundo reposo de la llanura, el tric-trac del telégrafo, sonoro y presuroso.
*
* *
A las dos de la madrugada el destartalado carricoche va rodando, hundiéndose en los hondos relejes, saltando sobre los agudos riscos, por las anchas calles blancas de la ciudad manchega. Corre un viento sutil y helado. Las luces eléctricas difunden una claridad opaca. A un lado y a otro se extienden las fachadas en anchas pinceladas de blanco sucio. La tartana se desliza, interminable, a lo largo de las calles interminables, con un ruidoso traqueteo que repercute en los ámbitos oscuros. Un instante; creo que se detiene. Sí, sí; se ha detenido. El zagal aporrea bárbaramente una puerta.
Transcurre un largo rato; vuelven a sonar los recios golpes; se hace otra larga pausa; es de nuevo la puerta aporreada. Y entonces se percibe en lo hondo una voz que grita: «No, no hay habitación en esta casa».
—¿Sabe usted?—me dice el zagal—. Es que ha llegado una estudiantina, y están todas las fondas ocupadas.
Vuelve a rodar la tartana por las calles desiertas. Se oyen, a lo lejos, dos campanadas largas. Son las dos y media. Otra puerta torna a ser aporreada formidablemente. Tampoco hay habitación en esta casa. Y hay que volver al siniestro paseo por la enorme ciudad solitaria... Las luces brillan mortecinas; un perro aúlla en la lejanía. Y cuando, golpeada la tercera puerta, nos han abierto, yo he bajado de la tartana perplejo y asombrado. Sí, sí que hay habitación. Y esta habitación está allí cerca, a la derecha de la puerta, recayente al patio, al final del zaguanillo de cuadrilongos ladrillos rojizos.
La casa es de dos pisos, enjalbegada de yeso blanco, con rejas coronadas por elegantes cruces de Santiago. El patio está formado por una anchurosa y cuadrada galería, sostenida por ocho columnas dóricas, bordeada por una vetusta barandilla, sombreada por saledizos aleros negros.
Dos de los lados han sido tapiados para formar habitaciones; los otros dos permanecen al descubierto.
Mi cuarto es hondo, lóbrego, estrecho, bajo; las paredes están rebozadas de cal blanca; la puerta, ancha y achaparrada, está compuesta por cuadrados y cuadrilongos cuarterones; en el centro, abierto en talla, entre dos flores de lis campea un escudo; sobre el dintel, una ventanilla aparece cerrada por diminuta reja, formada con una redonda cruz santiaguesa. Dentro hay una silla, un espejo, una microscópica palangana. Y sobre dos banquillos, que sostienen cuatro tablas, un colchón angosto y retesado.
Me acuesto sobre el duro alfamar, apago la luz. Y oigo en la lejanía tres campanas, que caen lentas, solemnes, y una voz casi imperceptible por la distancia, que grita en un plañido largo: Ave María Purísima...
*
* *
Las casas de Valdepeñas son blancas y bajas.
De rato en rato, al paso, se columbra por las puertas entreabiertas el patio clásico con las columnas dóricas y el zócalo azul, con el evónimus raquítico y el canapé de enea. Una ancha faja de añil intenso encuadra las portadas; sobresalen adustos los viejos blasones; se destacan las afiligranadas rejas con la blancura de los muros. Y en la calle, empedrada de punzantes guijarros, entre el ángulo de la pared y el piso, al pie de los zócalos rosas o azules, corre una cinta de espesa y alegre hierba verde.
El cielo está radiante, limpio, de un azul pálido. Llegan lejanos sonoros repiqueteos de fragua. El sol refulge en las fachadas. Cantan los gallos. Y de pronto la enorme diligencia parte, con formidable estrépito de herrumbres, en dirección a Infantes, donde expiró Quevedo, hacia «el antiguo y conocido campo de Montiel», por donde Cervantes hizo caminar a Alonso Quijano la vez primera...
EN INFANTES
Cuando me despierto oigo en la calle, a través de las maderas cerradas, voces, ruido continuo de sonoros pasos, campanadas, trinos de canarios, ladridos de perros. Me levanto; por los cristales veo, enfrente, una ringla de casas bajas enjalbegadas, con las ventanas diminutas, con unos soportales vetustos formados por pilastras de piedra. En una tabla colocada en un balconcillo, a manera de banderola, leo, escrito en gruesas letras: Parador Nuevo de la Plaza—de Juan el Botero—Paja suelta, agua dulce. «Cervantes—pienso—dice que la posada del Sevillano, en Toledo, se veía muy concurrida por la abundancia de agua que se hallaba siempre en ella. El agua, en estos pueblos secos, es un señuelo hoy como en los tiempos de Cervantes.»
El cielo está límpido, radiante. Salgo. Camino por las blancas calles de altibajos solados con guijarros. De cuando en cuando aparece un caserón enorme, dorado, negruzco, rojizo, con la portalada monumental de sillería. Dos columnas dóricas a cada lado de la puerta sostienen el largo balconaje de ancho saliente; otras dos columnas a una y otra banda del hueco rematan en un clásico frontón triangular con las cornisas de enroscadas volutas. Y a una y otra parte de la fachada, en los grandes paramentos de los muros blancos, resaltan sendos y afiligranados blasones pétreos.
Recorro la maraña de engarabitadas callejas. Las puertas y ventanas de los viejos palacios están cerradas; las maderas se hienden, corconan y alabean; se deshacen en laminillas los herrajes de los balcones; descónchanse los capiteles de las columnas y se aportillan y desnivelan los espaciosos aleros que ensombrecen los muros... Desemboco en una plaza; el sol la baña vívido y confortable; me siento en el roto fuste de una columna. Enfrente se levanta un paredón ruinoso, resto de un antiguo palacio; a la derecha veo las ruinas de una iglesia, con la portada clásica casi intacta, con un arco ojival fino y fuerte, que se destaca en el cielo radiante y deja ver, en la lejanía, entre su delicada membratura, el ramaje seco de un álamo erguido en la llanura inmensa... A la derecha, otra iglesia ruinosa permanece cerrada, silenciosa, y se desmorona lenta e inexorablemente.
Vuelvo a mi peregrinación a través de las calles. Pasan labriegos con sus largas cabazas amarillentas, de cogulla a la espalda; luego, de tarde en tarde, una vieja, vestida de negro, arrugada, seca, pajiza, abre una puerta claveteada con amplios chatones enmohecidos, cruza el umbral, desaparece; una mendiga, con las sayas amarillentas sobre los hombros, exangüe la cara, ribeteados de rojo los ojuelos, se acerca y tiende su mano suplicante. Y a todas horas, por todas las calles, van y vienen viejos, con sus caperuzas y zahones, montados en asnos con cántaros; viejos encorvados, viejos temblorosos, viejos cenceños, viejos que gritan paternalmente a cada sobresalto del borrico:
—¡Jó, buche!... ¡Jó, buche!
La plaza es ancha. A un lado se extiende una hilada de soportales; al otro se destaca, recia, la iglesia de sillares rojizos, con su fornida y cuadrilátera torre achatada, y enfrente, en la ringla de casas de dos pisos, corta la blanca fachada, de punta a punta, todo a lo largo, un balcón de madera negruzca, sostenido por gruesas ménsulas talladas, y encima, en el piso segundo, se destaca, salediza, una vetusta galería.
Salgo de la plaza. La calle es recta. A uno y otro lado se alzan los negros caserones con sus rejas gruesas y balcones volados. Y otra iglesia, también ruinosa, también cerrada para siempre, muestra su fachada con medallones y capiteles clásicos... Andando, andando, doy con el campo. La tierra uniforme, desnuda, intensamente roja, se aleja en inmensos cuadros labrados, en manchones verdes de sembradura; un suave altozano cierra el horizonte; una fachada blanca refulge al sol en la remota lejanía.
Camino por las afueras, bordeando los interminables tapiales de tierra apisonada. Un viejo camina con su borrico, cargado con los cántaros, hacia la fuente.
—Buenos días—le grito.
—Dios guarde a usted—me contesta.
Y hablamos.
—¿Hay muchas fuentes en el pueblo?
Él mueve la cabeza, como anunciando que va a hacer una confesión dolorosa. Y luego dice lentamente:
—No hay más que una.
Yo finjo que me asombro.
—¿Cómo? ¿No hay más que una fuente en Infantes?
Y él me mira como reprendiéndome el que haya dudado de su palabra de castellano viejo.
—Una nada más—insiste firmemente.—Y después añade con tristeza:
—Una y mala; ¡que si fuera buena...!
Llegamos a la fuente. No es fuente. Es decir, la fuente está un poco más hallá, en la plaza de las dos iglesias ruinosas y del palacio desplomado; pero como apenas surte agua por sus caños, porque los atanores están embrozados, se ha hecho una sangría en ellos más cerca al nacimiento, y a ella vienen a llenar sus vasijas los buenos viejos. El agua cae en una fosa cavada en tierra; luego desborda y se aleja por las calles abajo formando charcos y remansos de légamo verdoso... En el siglo xvi había en Infantes tres fuentes: la de la Moraleja, la de la Muela y esta otra de la ancha plaza. Los caserones solariegos están abandonados; las iglesias se han venido a tierra, y las fuentes, en esta decadencia abrumadora, se han cegado y han desaparecido...
El viejo llena sus cántaros en el menguado caño.
—¿A cómo venden ustedes el agua?—le pregunto.
—A patacón la carga—me contesta.
—A diez céntimos—dice otro viejo.
Y entonces el viejo a quien yo he preguntado mueve la cabeza con su gesto característico y replica filosóficamente:
—Lo mismo da patacón que diez céntimos.
Cantan a lo lejos los gallos. De pronto vibra en los aires una campanada, larga, grave, sonora, melodiosa; y luego, al cabo de un momento, espaciada, otra, y después otra, otra, otra...
—Esto es a agonía—dice una vieja.
Y el anciano torna a mover la cabeza y exclama:
—La agonía de la muerte...
Y sus palabras, lentas, tristes, en este pueblo sin agua, sin árboles, con las puertas y las ventanas cerradas, ruinoso, vetusto, parecen una sentencia irremediable.
*
* *
He visitado la casa en que, viejo, perseguido, amargado, expiró Quevedo. Hoy, ésta y la casa contigua forman una sola; pero aún se ven claras las trazas de la antigua vivienda y aún perdura íntegro el cuarto donde se despidió del mundo el autor de los Sueños... La casa era pequeña, de dos pisos, sencilla, casi mezquina, sin requilorios arquitectónicos. Tenía una puertecilla angosta, todavía marcada en el muro; por esta puerta se entraba a un zaguán, que más bien era pasadizo estrecho, de apenas dos metros de anchura y ocho o diez de largaria, por el que discurre, soterrado, un arbellón que conduce las aguas llovedizas desde el patio a la calle. El patio—aún subsistente—es pequeñuelo, empedrado de guijos, con cuatro columnas dóricas, con una galería guarnecida con barandado de madera.
A la izquierda, conforme se entra en la casa, cerca de la puerta de la calle, se abre otra puerta chica. Y esta puerta franquea una reducida estancia, cuadrada, de paredes lisas, húmeda, de techo bajo, con una diminuta ventana.
Y una vieja, una de esas viejas de pueblo, vestida de negro, recogida, apañada, limpia, la cara rugosa y amarilla, me ha dicho:
—Aquí, aquí en este cuartico es donde dicen que murió Quevedo...
*
* *
¿Cómo este pueblo, rico, próspero, fuerte en otros tiempos, ha llegado en los modernos al aniquilamiento y la ruina? Yo lo diré. Su historia es la Historia de España entera a través de la decadencia austriaca.
Infantes, en 1575, lo componían 1.000 casas; hoy lo componen 870. «Yo no recuerdo haber visto en treinta años—me dice un viejo—labrar una casa en Infantes.» Contaba el pueblo en 1575 con 1.300 vecinos; 1.000 eran cristianos viejos; los otros 300 eran moriscos. Era un pueblo nuevo, aristócrata, enérgico, poderoso, espléndido. «Nunca fue mayor—dicen las Relaciones topográficas, inéditas, ordenadas por Felipe II—; nunca fue mayor; siempre ha ido en aumento y va creciendo.» En sus casas flamantes, de espaciosos salones, de claros y elegantes patios acolumnados, habitaban cuarenta hidalgos. Y este pueblo era como la capital del «antiguo y conocido campo de Montiel», que abarcaba veintidós pueblos, desde Montiel hasta Alcubillas, desde Villamanrique hasta Castellar.
Y en esta centralización aristocrática y administrativa ha encontrado Infantes su ruina. Los hidalgos no se ocupan en los viles menesteres prosaicos. Tienen sus tierras lejos; hoy Infantes carece de población rural; entonces tampoco la tenía. Las clases directoras poseían sus haciendas en término de la Alhambra. Contaba entonces la Alhambra con una población densa de caseríos y granjas. Todavía en el siglo XVIII, según el censo de 1785, ordenado por Floridablanca, eran veinticuatro las granjas situadas dentro de los aledaños de la Alhambra. Y en 1575 existían en sus dominios las aldeas de Laserna, con 15 o 16 casas; la Nava, con 15; el Cellizo, con 10; Pozo de la Cabra, con 15; La Moraleja, con 12; Santa María de las Flores, con 12; Chozas del Aguila, con 8...
¿Cómo era posible que teniendo los señores lejos sus tierras las cultivasen con el amor y la atención con que, en el caso de verse libre de sus prejuicios antieconómicos, las hubiesen cultivado bajo su inmediata dependencia?
Tenían el eterno mayordomo, que aún perdura en las Castillas, y en Albacete, y en Murcia; pasaban por alto las trabacuentas y gatuperios del delegado; necesitaban dinero para su vida fastuosa y lo pedían a todo evento. Y la ruina llegaba inexorable.
Infantes, como tantos otros pueblos del Centro, se arruinó rápidamente en dos siglos.
Ya este sistema de explotar la tierra sin contribuir a fortalecerla, canalizando ríos, regalándola abonos, conduce derechamente al agotamiento, sin remedio. Juntad ahora a esta decadencia de la agricultura la decadencia de la ganadería. Siempre—y éste es un mal gravísimo—han andado en España dispares y antagónicas la agricultura y la ganadería. Esta separación ha contribuido a concentrar en pocas manos la riqueza pecuaria; ha impedido su difusión y crecimiento; ha dificultado la cultura, en cada región, de las especies más convenientes; ha privado, en fin, de los aprovechamientos de los ganados al beneficio de los campos.
Una y otra cultura, la de la tierra y la de la ganadería, se han hostilizado durante siglos; una y otra se han arruinado y han traído aparejada en su ruina la ruina de España. La de la tierra, por falta de agua (Infantes, entre 14.000 hectáreas, tiene 6 de regadío constante) y por la estatificación de los procedimientos de cultivo; la de la ganadería, por el cambio radicalísimo de la propiedad adehesada, producido por la desvinculación y desamortización, por la roturación de los pastos, por el cegamiento de veredas, cordeles y cañadas, y por la baja del Arancel en lo referente a importación de lanas extranjeras.
Hemos de sumar aún a estas causas y concausas de abatimiento las continuas y formidables plagas de langosta, que, desde hace siglos, caen sobre estas campiñas, como las de 1754, 55, 56 y 57, de que habla Bowles en su Introducción a la geografía física de España. Hoy la langosta es la obsesión abrumadora de los labradores manchegos. «Más que de los tiempos de llover o no llover—he oído decir a un labriego esta mañana en la plaza—, me acuerdo de la langosta.»
Añadamos también las poderosas trabas de la amortización, tanto civil como eclesiástica. La amortización acumula en escasas manos la propiedad territorial; se paraliza el comercio de las tierras fragmentadas—que no existen—; la dificultad de adquirir la tierra encarece su precio; las inmensas extensiones conglomeradas imposibilitan el cultivo intensivo, matan la población rural y ponen rémora incontrastable a las obras de irrigación y de labranza.
Y cuando hayamos ensamblado y considerado todos estos motivos de ruina que han convergido sobre este pueblo, como sobre infinidad de tantos otros, todavía habremos de juntar a ellos, como calamidad suprema, otra poderosísima que inaugura la Casa de Austria, con Felipe II, y persevera con intensidad ascensional hasta estos tiempos. Hablo de la burocracia y del expediente.
En Infantes viven y brujulean al finalizar el siglo xvi los siguientes funcionarios políticos y judiciales: el vicario mayor de Montiel, otro vicario, un notario, un alguacil fiscal, un gobernador, un teniente del gobernador, un alguacil mayor, un escribano de gobernación, un alcaide de la Cárcel, diez y siete regidores, un fiel ejecutor, un depositario general, un mayordomo y procurador del Concejo, un escribano del Concejo... El vicario no tiene sueldo fijo, pero cobra el aprovechamiento de los derechos de su judicatura, y para que sean crecidos y suculentos sabrá ingeniarse sagazmente; el gobernador percibe 200.000 maravedís, y de ellos da 20.000 a su teniente; además, el gobernador «tiene, de los maravedís que en nombre de Su Majestad se ejecutan, ciento y cincuenta maravedís cuando la cantidad llega a cinco mil maravedís, y no más aunque pase, y de allí abajo, a real de plata»; y es preciso reconocer que el señor gobernador—ni más ni menos que los gobernadores de ahora en otros órdenes—hallará trazas para que los maravedís ejecutados lleguen siempre, caiga el que caiga, a los cinco mil codiciados.
Falta, para dejar completa la plantilla, consignar que el alcaide de Cárcel cobra maravedís 12.000, que el fiel ejecutor disfruta de un sueldo de 6.000, y que cada regidor—y no olvidemos que son diez y siete—percibe por sus respectivas barbas, 600.
Infantes y los pueblos comarcanos son pobres; no tienen agua; no hay en ellos rastro de huerta; no cultivan frutales; la cultura del grano se hace a dos y tres hojas. ¿Cómo con esta pobreza pudiera mantenerse tan complicada y costosa máquina administrativa? No es posible; apenas si durante un siglo alienta. El creciente desarrollo que los vecinos notan en su contestación al Cuestionario de Felipe II se detiene al promediar el siglo xvii; y luego, cuando, al final, la miseria cunde por toda España, Infantes se doblega; las nobles familias se arruinan; se cierran los grandes caserones; desaparecen hidalgos y burócratas. Y en este ambiente de abatimiento, de abstinencia, de ruina, el espíritu castellano, siempre propenso a la tristura, acaba de recogerse sobre sí mismo en hosquedad terrible.
«No hay arboleda ninguna en estas huertas ni en la villa—declaran en 1575 los vecinos—, porque no se dan a ello; antes cortan los árboles que hay, porque son poco inclinados a ello.» «Las casas—dicen en otra parte—son bajas, sin luceros ni ventanas a la calle.»
*
* *
El odio al árbol y el odio a la luz... Aquí, en la ancha cocina de la posada, esta noche, al cabo de tres siglos, un viejo me dice:
—En este pueblo las casas tienen las ventanas y las puertas cerradas siempre. Yo no recuerdo haber visto algunas nunca abiertas; los señores salen y entran por las puertas de servicio, a cencerros tapados. Es un carácter huraño el de las clases pudientes; una honda división las separa del pueblo. Y los señores, cuando dan las ocho de la noche, si quieren salir de casa, han de hacerse acompañar de dependientes y criados...
Suena una larga campanada grave, melódica, sonorosa, pausada. Luego rasga los aires otra, después otra, después otra... Yo pienso en las palabras del viejo, esta mañana, junto al caño del agua:
—Esta es la agonía; es la agonía de la muerte...
Y cuando he salido a la calle y he peregrinado entre las tinieblas, en la noche silenciosa, a lo largo de los vetustos palacios, al ras de las enormes rejas saledizas, que tantos suspiros recogieron, he sentido una grande, una profunda, una abrumadora ternura hacia este pueblo muerto.
EN INFANTES
Salgo, después de comer, a las afueras del pueblo; me recuesto al pie de un largo bardal. Delante tengo la inmensa llanura de roja arena que se pierde en el infinito con suaves ondulaciones. El cielo es azul; un vaho tibio asciende de la tierra.
Leo un periódico: habla del clericalismo de España. Parece ser que una simple decisión del gobierno acabará con él... Los políticos y los periodistas—y ésta es la raíz de nuestras desventuras—ven bárbaramente las cosas en abstracto. Y hay que considerarlas vivas, palpitantes, latentes, indivisas de la realidad inexorable.
*
* *
...Durante todo el mes—consagrado cada uno a un santo—, durante todo el año, las novenas suceden a las novenas: la de Animas, la de la Purísima, la del Niño Jesús, la de San Antonio, la de San José, la de los Dolores. Se celebran trisagios; se cantan rogativas; pasan por las calles largas procesiones de penitentes, Cristos lacios y sanguinosos, Vírgenes con espadas de plata; las campanas plañen por la mañana, a mediodía, por la noche; brillan misteriosas las luces en las naves sombrías; entran, salen, discurren por las calles devotas con mantillas negras, hombres con capas amplias, que se quejan, que sollozan, que hablan de angustias, que piensan en la muerte. Y la idea de la muerte, eterna, inexorable, domina en estos pueblos españoles, con sus novenas y sus tañidos fúnebres, con sus caserones destartalados y su ir y venir de devotas enlutadas.
España es un país católico. El catolicismo ha conformado nuestro espíritu. Es pobre nuestro suelo (yermos están los campos por falta de cultivo); el pueblo apenas come; se vive en una ansiedad perdurable; se ve en esta angustia cómo van partiendo uno a uno de la vida los seres queridos; se piensa en un mañana tan doloroso como hoy y como ayer. Y todos estos dolores, todos estos anhelos, estos suspiros, estos sollozos, estos gestos de resignación van formando en los sombríos pueblos, sin agua, sin árboles, sin fácil acceso, un ambiente de postración, de fatiga ingénita, de renunciamiento heredado a la vida fuerte, batalladora y fecunda.
Así nacen y se van perpetuando en un catolicismo hosco, agresivo, intolerante, generaciones y generaciones de españoles. En un pueblo así, ¿cómo es posible realizar desde la Gaceta un cambio tan radical como el que supone el asunto, hoy estudiado por el gobierno, de las Congregaciones? No lo ocultamos, porque somos liberales sinceros: la entraña de un país no puede renovarse de un día para otro con un simple real decreto. En 1823 existían en España 16.310 religiosos. ¿Qué se había hecho de la enorme copia de ellos que existía en el siglo xviii? ¿Es que habían desaparecido por los naturales progresos del país? No; las represiones políticas consiguieron extirparlos momentáneamente.
Era un resultado violento; España no había cambiado; seguía siendo tan católica y tan clerical como antes. Y así, de 1823 a 1830, en que una reacción lógica volvió a dejar libre el alma nacional, los conventos se multiplicaron de un modo estupendo. En 1823 los religiosos son 16.310; en 1830 ascienden a 61.727.
¿Hemos cambiado algo de entonces a la fecha? Hemos cambiado en frágiles apariencias; la entraña de nuestro pueblo es la misma. No basta disponer que se reduzca el número de las Ordenes y Congregaciones; ya se pensó en esto (con más valentía que ahora) en el siglo xvii. No basta que lo dispongan o finjan disponerlo los políticos—que son casi todos los políticos españoles—a quienes conocemos por católicos (vehementes o discretos), y en cuyas familias arreglan los negocios y las conciencias diligentísimos y avisados diplomáticos del catolicismo.
Es preciso algo más hondo y más eficaz: es preciso llevar al pueblo la seguridad de una vida sana y placentera. Un pueblo pobre es un pueblo de esclavos. No puede haber independencia ni fortaleza de espíritu en quien se siente agobiado por la miseria del medio. En regiones como Castilla, como la Mancha, sin agua, sin caminos, sin árboles, sin libros, sin periódicos, sin casas confortables, ¿cómo va a entrar el espíritu moderno? ¿Somos tan ingenuos que creamos que lo va a llevar un día u otro la Gaceta oficial?
El labriego, el artesano, el pequeño propietario, que pierden sus cosechas o las perciben escasas tras largas penalidades; que viven en casas pobres y visten astrosamente, sienten sus espíritus doloridos y se entregan—por instinto, por herencia—a estos consuelos de la resignación, de los rezos, de los sollozos, de las novenas, que durante todo el mes, durante todo el año se suceden en las iglesias sombrías, mientras las campanas plañen abrumadoras.
Y habría que decirles que la vida no es resignación, no es tristeza, no es dolor, sino que es goce fuerte y fecundo; goce espontáneo, de la Naturaleza, del arte, del agua, de los árboles, del cielo azul, de las casas limpias, de los trajes elegantes, de los muebles cómodos... Y para demostrárselo habría que darles estas cosas.
Cuando llego a Madrid está cayendo un agua menudita, cernida, persistente. Son las ocho. El cielo está sombrío. Entro en mi cuarto, sin aliento, fatigado. Dejo la capa y el sombrero. Voy a acostarme un rato. Y al ir a entornar las maderas del balcón veo sobre la mesa un papel azul. Un papel azul doblado y cerrado no puede ser más que un telegrama. Yo alargo la mano. A veces, cuando me traen un papel azul, a pesar de haber abierto tantos en las redacciones, siento que resurge en mí la superstición del provinciano. En los pueblos no se reciben telegramas sino para anunciar una desgracia; se conmociona toda la familia; el que lo abre calla y se pone un poco pálido; sus manos tiemblan; todos miran ansiosos... Yo he sentido un tilde de esta ansia cuando he visto, en esta mañana gris, cansado, soñoliento, un telegrama. ¿Qué voy a leer en él? ¿Qué nueva vía desconocida va a abrir en mi vida? Y he alargado la mano perplejo, temeroso. ¡Y no era nada! Es decir, sí que era algo; pero era algo grato, era algo jovial y sano. He aquí lo que decía el telegrama:
«Llego mañana en el correo.»
Verdaderamente, esto no traspasa los límites de una frase vulgar; pudiéramos decir que no sugiere nada agradable. ¡Pero es que este telegrama lo firma Sarrió! ¿Sarrió va a llegar mañana en el correo? Este mañana, ¿cuándo es? Examino la fecha. ¡Este telegrama está puesto hace dos días! ¡Sarrió está en Madrid! Aquí no tendría que poner un solo signo admirativo, sino seis u ocho. ¡Sarrió ha llegado a Madrid sin que yo bajase a la estación a recibirle! Y se pasea por estas calles sin que yo le acompañe. Y tal vez haya comido en Lhardy solo, triste, sin que hayamos podido tener un rato de amena plática ante las viandas exquisitas... Esto es, en realidad, tremendo; ya no tengo sueño. ¿Cómo voy a dormir estando Sarrió en Madrid? Me voy a la calle; creo que mi deber me impone el visitarlo. Pero ¿dónde vive Sarrió? ¿Cómo encontrarlo? He preguntado en seis u ocho fondas; he entrado en los restaurants; me he asomado a los cafés; paso y repaso por casa de Botín; permanezco largos ratos parado en el escaparate de Tournié. Y no lo encuentro. Una vez he creído reconocerlo. Era un señor grueso que salía cargado con unos paquetes de un ultramarinos; yo lo he visto por la espalda; llevaba un sombrero puntiagudo y el cuello del gabán levantado. Este es Sarrió—he dicho—; ese sombrero no lo tiene nadie más que Sarrió; y el llevar el cuello levantado significa que, como viene del mediodía, tiene frío. Todo esto lo he pensado rápidamente; al mismo tiempo que lo pensaba le ponía la mano en el hombro al señor grueso, y gritaba:
—¡Sarrió!
Y entonces el hombre gordo ha vuelto la cara, una cara con ojos pequeños y ribeteados de rojo, y he visto tristemente que no era Sarrió. ¿Dónde vivirá? ¿Dónde comerá? Vuelvo a pasar por casa de Botín; vuelvo a pasarme frente a la vitrina de Lhardy. ¡Y no lo veo!
Y como ya es de noche y me siento fatigado por el precipitado trajín, por el viaje, por el cansancio, me retiro a casa con ánimo de acostarme.
Sin embargo, no parece bien que estando Sarrió en Madrid, yo me acueste tranquilamente sin haberle visto.
Por lo tanto, no me acuesto. Es posible—me digo—que vaya al teatro esta noche.
¿A qué teatro?
¿A un teatro honesto o a un teatro levantisco? Esto último no lo debiera haber pensado: es casi un insulto al buen Sarrió. Si él va al teatro, seguramente será al Español, a la Comedia, tal vez al Real. Entre estos tres, ¿por cuál me decido? Yo creo recordar que a Sarrió le gustaban los versos; yo a veces le declamaba algunos y él me decía que eran muy bonitos. Estos gustos estéticos le habrán inclinado a ir al Español; además, en los pueblos hay una marcada preferencia por los dramas en verso. La compañía de cómicos que llegan la dividen en compañías de verso y compañías de canto. Claro está que los hombres graves prefieren la de verso, y como Sarrió es un hombre grave, habrá indudablemente ido al Español. Yo también voy. Y mientras voy pienso todas estas cosas y me dedico un aplauso por mis dotes de lógico y filósofo.
Llego al Español cuando están a mitad de un acto. No sé si entrar en la sala o permanecer en el vestíbulo hasta que acaben.
Me decido por entrar; procuro no molestar con el ruido de mis pasos. Al sentarme suena una larga salva de aplausos. Yo miro al escenario y también aplaudo.
No sé por qué se aplaude; pero, en fin, aplaudo. ¿Cómo negarme a ello, cuando a mi derecha y a mi izquierda veo las manos batir entusiasmadas? Sobre todo a mi izquierda. ¿Quién será éste que aplaude con tal saña? Me vuelvo, le miro a la cara. ¡Y es Sarrió! Sarrió que mira también y me reconoce. Y entonces se levanta; yo también me levanto. Y me da un fuerte abrazo, mientras grita:
—¡Lo mismo que don Luis María Pastor!
—¡Sí, sí—exclamo yo—, lo mismo que don Luis María Pastor!
Y en la sala del Español se ha producido un escándalo enorme. En los palcos, en las butacas, en el paraíso protestaban ruidosamente de nuestra expansión; la representación se ha interrumpido, y hemos tenido que marcharnos avergonzados, mohinos, cabizbajos.
¿Cómo había yo de reconocer a Sarrió, si se ha comprado otro sombrero? Este sombrero es perfectamente semiesférico. Pero Sarrió está disgustado con este sombrero. Creo que acabará por retirarlo y volverse a poner el otro; ésta es mi impresión.
Esta tarde hemos estado paseando por la Castellana; al anocher, para descansar un poco, hemos entrado en la Mallorquina. Sarrió y yo opinamos que en Madrid no hay un sitio más ameno que la Mallorquina. Aquí estábamos tomando un pequeño refrigerio, cuando a mí se me ha ocurrido repasar un periódico; mis malas costumbres no pueden abandonarme. Y como lo más entretenido—y lo más instructivo—de un periódico son los sucesos, yo, naturalmente, he echado la vista sobre ellos. Mejor hubiera sido que no la hubiese echado. He aquí lo que mis ojos han leído:
Un chusco:
Anoche, en el teatro Español, un chusco trató de dar una broma a nuestro distinguido compañero en la prensa don Antonio Azorín. Representábase el segundo acto de Reinar después de morir, cuando de una de las butacas, situadas junto a la que ocupaba el señor Azorín, se levantó un sujeto y le abrazó, lanzando fuertes exclamaciones. Excusamos decir la algazara que con tal motivo se promovió en la elegante sala del Español. El señor Azorín y el individuo bromista tuvieron que abandonar el teatro entre las protestas de los espectadores.»
Y Azorín, que le ha leído a Sarrió este suelto, ha dicho tristemente:
—Esta es, querido Sarrió, la manera que tienen los hombres de escribir sus historias. Creemos saberlo todo y no sabemos nada. Nuestras imaginaciones caprichosas es lo que nosotros reputamos por axiomas infalibles. Y así la mentira pasa por verdad, y la iniquidad es justicia. El tiempo y la distancia lo borran y trastruecan todo. No sabemos lo que pasa a nuestro lado: ¿cómo saber lo que ha pasado en tiempos remotos y lo que ocurre en luengas tierras?
Seamos sencillos: declaremos modestamente nuestra incompetencia. Y más valdrá, entre juzgar a los hombres y echar el peso de nuestro voto a una u otra banda, no echarlo a ninguna, y no juzgar a nadie ni ser juzgado.
Vuelvo de la estación de Atocha de despedir a Sarrió. Si alguna vez yo tuviera tiempo, escribiría un libro titulado Sarrió en Madrid. Pero no lo tendré: un mazo de cuartillas me espera sobre la mesa; he de leer una porción de libros, he de ojear mil periódicos...
Me siento ante la mesa. El recuerdo de Sarrió acude a mi cerebro: nos hemos abrazado estrechamente.
—¿Sarrió, ya no nos volveremos a ver más?
—Sí, Azorín; ya no nos volveremos a ver más.
Ha silbado la locomotora. Y a lo lejos, cuando se perdía el tren en la penumbra de los grandes focos eléctricos, Sarrió, asomado a la ventanilla, agitaba su antiguo sombrero cónico.
Me paso la mano por la frente como para disipar estos recuerdos. Es preciso volver a urdir estos artículos terribles todos los días, inexorablemente; es preciso ser el eterno hombre de todas horas, en perpetua renovación, siempre nuevo, siempre culto, siempre ameno.
Arreglo las cuartillas: mojo la pluma. Y comienzo...
FIN
2 Mayo 1903.
***END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ANTONIO AZORíN***
******* This file should be named 26545-h.txt or 26545-h.zip *******
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/2/6/5/4/26545
Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://www.gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS,' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.gutenberg.org/fundraising/pglaf.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://www.gutenberg.org/about/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://www.gutenberg.org/fundraising/pglaf
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://www.gutenberg.org/fundraising/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Each eBook is in a subdirectory of the same number as the eBook's
eBook number, often in several formats including plain vanilla ASCII,
compressed (zipped), HTML and others.
Corrected EDITIONS of our eBooks replace the old file and take over
the old filename and etext number. The replaced older file is renamed.
VERSIONS based on separate sources are treated as new eBooks receiving
new filenames and etext numbers.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
EBooks posted prior to November 2003, with eBook numbers BELOW #10000,
are filed in directories based on their release date. If you want to
download any of these eBooks directly, rather than using the regular
search system you may utilize the following addresses and just
download by the etext year.
http://www.gutenberg.org/dirs/etext06/
(Or /etext 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99,
98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 92, 91 or 90)
EBooks posted since November 2003, with etext numbers OVER #10000, are
filed in a different way. The year of a release date is no longer part
of the directory path. The path is based on the etext number (which is
identical to the filename). The path to the file is made up of single
digits corresponding to all but the last digit in the filename. For
example an eBook of filename 10234 would be found at:
http://www.gutenberg.org/dirs/1/0/2/3/10234
or filename 24689 would be found at:
http://www.gutenberg.org/dirs/2/4/6/8/24689
An alternative method of locating eBooks:
http://www.gutenberg.org/dirs/GUTINDEX.ALL
*** END: FULL LICENSE ***